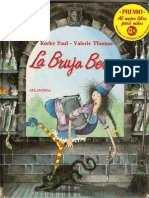Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Relato 4
Cargado por
Juan S0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas3 páginastexto
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentotexto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas3 páginasRelato 4
Cargado por
Juan Stexto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
en realidad.
Annette recibió un cachete y se sentó llorando
y de morros en la cocina sobre la caja del carbón, con la fal
da por encim a de las rodillas. Finalm ente, Wolfgang se
compadeció y se fue con ella a pasear. Esto sucedió ya el
prim er día de este golpe del destino. Los días siguientes
transcurrieron prácticamente igual.
Por fin, cuando ya podíamos respirar, nos dimos cuenta
de que los pintores habían colocado mal las ventanas y no
se podía cerrar ninguna. Wolfgang y yo estuvimos trabajan
do medio día para poner todo en orden y por la noche caí
mos agotados en nuestras camas.
Durante todo este tiempo Stella no se había interesado
por lo que hacíamos. Por las mañanas iba como siempre a
sus clases y las tardes las pasaba acostada en su cama, cla
vando la mirada en la pared.
El trabajo, a pesar de que me resultaba muy pesado y
odioso, me vino bien. Me permitía despreocuparme de Ste
lla. Era muy consciente de su situación, pero no me podía
imaginar lo que tendría que pasar ahora, y aún menos po
día esperar que Richard me ayudase en este asunto. Para él
Stella ya no existía. Había arreglado todo lo que había que
arreglar, y seguía su camino con esa cara de hom bre muy
ocupado al que no se le puede molestar en sus negocios
importantes.
El domingo salimos con el coche al campo, por fin ha
bía parado de llover. Stella rechazó mi invitación y se dis
culpó diciendo que tenía que estudiar. Yo estaba contenta
de pasar todo un día sin verla. En el coche, sentada al la
do de Richard, me relajé un poco y durante algunas horas
la olvidé por completo. Richard estaba de un buen hum or
encantador y se esforzaba visiblemente en hacerme el día
lo más agradable posible. Nadie puede hacer esto tan bien
84
Reí en voz alta. Me miró fijamente y seria, y me pinchó
con una aguja en el brazo.
-N o es para reírse -dijo.
Me callé asustada, no sabía que me había reído. Mi co
razón estaba bien, era incluso muy fuerte y duro, nadie lo
sabía mejor que yo. Me senté y pregunté por Stella. La en
ferm era aún no sabía nada, estaba en urgencias y no tenía
nada que ver con la sala de operaciones.
-¿Es hija suya? -preguntó un poco más suave y aparen
tem ente dispuesta a perdonarm e mi inoportuna risotada.
Dije que no y ella pareció arrepentirse inmediatam ente
de su indulgencia.
-Túm bese —ordenó con un aire malvado-, y piense que
estas cosas ocurren por nuestro bien aunque no lo com
prendamos.
Obedecí. Seguramente la enferm era tenía razón y, aun
que no la tuviese, yo no estaba en condiciones de hacer va
ler mis argumentos. Me había desabrochado el cuello de la
blusa y, cuando miró para otra parte, lo abroché rápida
m ente de nuevo. Con este gesto recobré también mi fuerza
y mi serenidad.
-Ya me encuentro mejor -m e atreví a decir.
Me miró incrédula y me dejó con la amenaza de que vol
vería pronto. Me senté y esperé.
Cuando llegó el médico, vi en su cara que Stella había
muerto. La habían operado porque la formalidad del pro
tocolo así lo exigía. En realidad no esperaba otra cosa, con
vencida de la minuciosidad de sus proyectos.
-¿Le pido un taxi? —me preguntó aquel hom bre alto y
extraño de bata blanca.
Asentí y pidió a una enferm era que se ocupase de ello.
Opinó que en el estado en que me encontraba era mejor
86
Nada puede borrar lo que ocurrió aquel día en el que
Wolfgang, dándom e la espalda, me dijo:
-¿Puedes decirle tú a papá que a partir de octubre quie
ro ir a un internado en el campo?
Me quedé m irando fijamente su estrecha nuca testaruda
que recubría su pelo negro y brillante.
-Pero -balbucí-, pero Wolfgang, ¿por qué?
Ignoró mi pregunta, del mismo modo en que una per
sona bien educada ignora las preguntas inoportunas.
-Ya es tarde para hacer la inscripción -dije precipitada
m ente-. Eso tendríamos que haberlo hecho antes.
De repente se dio la vuelta y añadió:
-Ya me he inscrito yo mismo, mamá. Siempre has dicho
que el aire de la ciudad no me va bien. Todavía quedan pla
zas. Creo que a papá le parecerá bien.
Claro que le parecerá bien, pensé enojada. De nuevo
sentía vergüenza frente al chico que había sido mi niño.
Respiré profundam ente y dije:
-Q uizá tengas razón. Al fin y al cabo papá dará su apro
bación. Tu salud no es precisamente buena. Y las vacacio
nes -añ ad í- serán m ucho más bonitas.
Bajó sus largas pestañas hacia las mejillas y dijo:
-Claro, mamá.
Luego vino hacia mí y durante un momento posó su me
jilla contra la mía. En su mirada el disgusto y la lucidez glacial
estaban enturbiados por un poco de compasión y tristeza.
Pero no me gusta la compasión, así que dije:
—Está bien. Hablaré con papá.
Fue hacia la puerta, y yo permanecí, para siempre, sola.
Me sobrevino la idea de hacer las maletas e ir de viaje
con Wolfgang. Podría alquilar en otra ciudad dos habita
ciones, para mí y los niños, y volver a empezar de cero.
90
También podría gustarte
- Fragmentos de Historia de America Latina eDocumento3 páginasFragmentos de Historia de America Latina eJuan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 5Documento3 páginasFragmentos de Historia de America Latina 5Juan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina DDocumento3 páginasFragmentos de Historia de America Latina DJuan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina CDocumento3 páginasFragmentos de Historia de America Latina CJuan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 1Documento4 páginasFragmentos de Historia de America Latina 1Juan SAún no hay calificaciones
- Movimientos rurales en México desde 1920Documento4 páginasMovimientos rurales en México desde 1920Juan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 1Documento4 páginasFragmentos de Historia de America Latina 1Juan SAún no hay calificaciones
- Historia del movimiento obrero en América LatinaDocumento3 páginasHistoria del movimiento obrero en América LatinaJuan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina ADocumento3 páginasFragmentos de Historia de America Latina AJuan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 3Documento5 páginasFragmentos de Historia de America Latina 3Juan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 2Documento4 páginasFragmentos de Historia de America Latina 2Juan SAún no hay calificaciones
- Extracto de Historia de America Latina 1Documento3 páginasExtracto de Historia de America Latina 1Juan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 5Documento3 páginasFragmentos de Historia de America Latina 5Juan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 1Documento4 páginasFragmentos de Historia de America Latina 1Juan SAún no hay calificaciones
- Movimientos rurales en México desde 1920Documento4 páginasMovimientos rurales en México desde 1920Juan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 2Documento4 páginasFragmentos de Historia de America Latina 2Juan SAún no hay calificaciones
- America Latina en Historia 5Documento3 páginasAmerica Latina en Historia 5Juan SAún no hay calificaciones
- America Latina en Historia 2Documento3 páginasAmerica Latina en Historia 2Juan SAún no hay calificaciones
- America Latina en Historia 3Documento3 páginasAmerica Latina en Historia 3Juan SAún no hay calificaciones
- America Latina en Historia 1Documento3 páginasAmerica Latina en Historia 1Juan SAún no hay calificaciones
- Fragmentos de Historia de America Latina 3Documento5 páginasFragmentos de Historia de America Latina 3Juan SAún no hay calificaciones
- America Latina en Historia 4Documento3 páginasAmerica Latina en Historia 4Juan SAún no hay calificaciones
- Relato 2Documento3 páginasRelato 2Juan SAún no hay calificaciones
- Relato 3Documento3 páginasRelato 3Juan SAún no hay calificaciones
- Relato 5Documento3 páginasRelato 5Juan SAún no hay calificaciones
- Relato 1Documento3 páginasRelato 1Juan SAún no hay calificaciones
- Parte de Historia de America Latina 5Documento3 páginasParte de Historia de America Latina 5Juan SAún no hay calificaciones
- America Latina en Historia 3Documento3 páginasAmerica Latina en Historia 3Juan SAún no hay calificaciones
- America Latina en Historia 4Documento3 páginasAmerica Latina en Historia 4Juan SAún no hay calificaciones
- Adjetivo - Grados - Practica - 5toDocumento1 páginaAdjetivo - Grados - Practica - 5toBeatriz EvazAún no hay calificaciones
- Campo Eléctrico Entre PlacasDocumento6 páginasCampo Eléctrico Entre PlacaspacoatalayaAún no hay calificaciones
- Medidas de Una Cancha de Futsal Vóley BásquetDocumento17 páginasMedidas de Una Cancha de Futsal Vóley Básquetjuliana sireAún no hay calificaciones
- Ensamble Transmision 5r55sDocumento40 páginasEnsamble Transmision 5r55smathias rosalesAún no hay calificaciones
- Boceto Conduccion Bodas de OroDocumento5 páginasBoceto Conduccion Bodas de OroJuan RosasAún no hay calificaciones
- Ficha de Trabajo FraccionesDocumento5 páginasFicha de Trabajo FraccionesVictor Andres ROJAS DIAZAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es El Amor?Documento27 páginas¿Qué Es El Amor?Repoluga100% (3)
- Hackear Wii 4.3Documento22 páginasHackear Wii 4.3Pixel Arte0% (1)
- Octavo Guia # 1Documento3 páginasOctavo Guia # 1Luz mary Villamil suarezAún no hay calificaciones
- 4° Educacion Fisica Grado 11° PDFDocumento3 páginas4° Educacion Fisica Grado 11° PDFmariana lopez gomezAún no hay calificaciones
- Guión Reportajes TVDocumento3 páginasGuión Reportajes TVKarina Varas SaresAún no hay calificaciones
- Crucigrama AparatourinarioDocumento1 páginaCrucigrama Aparatourinariocarlod castillaAún no hay calificaciones
- Diferenciar Sustantivas Adjetivas Adverbiales - SOLUCIÓNDocumento2 páginasDiferenciar Sustantivas Adjetivas Adverbiales - SOLUCIÓNMargarita Beatriz Vicente AparicioAún no hay calificaciones
- Articulación de La Pelvis - Sinfisis PubianaDocumento15 páginasArticulación de La Pelvis - Sinfisis PubianaAgusBovedaAún no hay calificaciones
- Higiene Oral (CS - 023) - John HancockDocumento6 páginasHigiene Oral (CS - 023) - John HancockJuan Carlos Mamani HanccoAún no hay calificaciones
- PolisacáridosDocumento5 páginasPolisacáridosRodolfo Torres100% (2)
- Lista de PuertosDocumento30 páginasLista de PuertosHenry Vega ChuposAún no hay calificaciones
- 15 - FÓRMULAS DE COPYWRITING CON CHATGPT - AMEL FERNÁNDEZ - Todos Los Derechos Reservados ITD®Documento23 páginas15 - FÓRMULAS DE COPYWRITING CON CHATGPT - AMEL FERNÁNDEZ - Todos Los Derechos Reservados ITD®cies universidadybachilleratoAún no hay calificaciones
- Seleccion Previa Aspirantes 2 Ciclo 2022Documento176 páginasSeleccion Previa Aspirantes 2 Ciclo 2022Juan Antonio Perez ArmenterosAún no hay calificaciones
- Camina Conmigo de Ha.ash: Acordes optimizados paraDocumento2 páginasCamina Conmigo de Ha.ash: Acordes optimizados paraCarlos Alberto LaraAún no hay calificaciones
- Práctica 3. Creación y Edición de ImágenesDocumento4 páginasPráctica 3. Creación y Edición de ImágenesFoxWard10Aún no hay calificaciones
- PD1 Calvec 2022 2Documento2 páginasPD1 Calvec 2022 2MARIA ISABEL VILLON TAIPEAún no hay calificaciones
- 404 22movimientosparadojicosDocumento7 páginas404 22movimientosparadojicosConnie BugueñoAún no hay calificaciones
- Area de Regiones Triangulares IDocumento1 páginaArea de Regiones Triangulares IArnhol Campos Bocanegra100% (1)
- La bruja Berta y su gato BeboDocumento25 páginasLa bruja Berta y su gato BeboCristina Correa100% (2)
- Práctica 6 - Listas y TuplasDocumento3 páginasPráctica 6 - Listas y TuplasMaria Fernanda Valdivia CalleAún no hay calificaciones
- Examen Final Semana 8 Bloque Estadistica IIDocumento1 páginaExamen Final Semana 8 Bloque Estadistica IIpilar aguirreAún no hay calificaciones
- Reglamento k2 EspDocumento12 páginasReglamento k2 EspJuan RamónAún no hay calificaciones
- Guia de Trabajo #4 Unidad Ii:: CR CLDocumento1 páginaGuia de Trabajo #4 Unidad Ii:: CR CLlipton2Aún no hay calificaciones
- Sociales Juego Cultura CanariaDocumento6 páginasSociales Juego Cultura Canariasonia veraAún no hay calificaciones