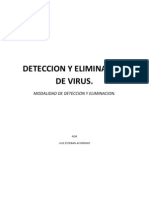Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuento Damian.
Cuento Damian.
Cargado por
Willy Vasquez CadavidDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cuento Damian.
Cuento Damian.
Cargado por
Willy Vasquez CadavidCopyright:
Formatos disponibles
DAMIAN
-¡Damián, deja en paz a ese cerdo! –gritó su madre desde el gallinero
amenazándolo con un látigo en tanto sostenía un gallo bajo el brazo.
Damián corrió a esconderse debajo de la cama de su abuela, pues era la
única habitación que siempre se mantenía más oscura que las otras. Allí
escupía a las tablas de la cama, les pegaba mocos y, en verano,
sobretodo, frotaba las muñecas de trapo que le robaba a su prima Olga
contra sus genitales, y mientras lo hacía la recordaba con sus senitos
apenas madurando; era un niño muy precoz; tenía allí diez años, y
como decía mi abuelo Rafael: “solapado”.
Damián vivía con su madre Inés, una mujer cuarentona de vanidad
perdida, y su abuela Omaira, una anciana postrada en cama en estado
vegetativo; su padre Saúl, fiel campesino, fue asesinado por la guerrilla
en el ochenta cuando él apenas contaba con su primer lustro. Habitaban
en una casucha de tapia, cerca a un río, al cual asistía Damián en
aquellas épocas de verano para observar, desde atrás de los árboles que
rodeaban el lugar, a su prima Olga bañarse; disfrutaba contemplarla y
ver cómo el camisón mojado que su prima vestía en lugar de un traje de
baño se ceñía a su joven cuerpo.
En algún momento, a la edad de seis años, su madre Inés creyó que él
tenía un problema en la cabeza tras sorprenderlo, en cierta ocasión,
desnudo en su cama y con una muñeca entre sus genitales. Lo llevó
adonde mi abuelo, el psicólogo del pueblo:
-Doña Inés, es normal que los niños a esta edad sientan curiosidad por
explorar sus cuerpos y que se pregunten por qué es diferente al de las
niñas. Es necesario que usted lo acompañe durante su etapa de
desarrollo y más ahora que su marido no está. Eso sí se lo recomiendo.
Puede ser contraproducente que Damián aprenda todo a su manera,
pues aún está muy pequeño como para que comprenda, cabalmente,
cómo es que funciona la vida. Él necesita ser guiado. No lo castigue,
pero sí háblele bastante, aconséjelo, dígale que eso que hace…
Pero la madre de Damián no estuvo de acuerdo con sus palabras. Ella
era de esas señoras conservadoras, o mejor, puritanas que creían que
todo acto de lascivia y rebeldía se resolvía a punta de castigos:
reprimendas, azotes, encierros…
Sin la presencia del padre, la madre era quien tenía que hacerse cargo
de la granja. Damián era obligado a laborar en ella desde el meridiano,
hora que llegaba de la escuela, hasta caer la noche. En varias ocasiones
su madre estuvo muy cerca de retirarlo de la institución porque el
trabajo ya no rendía como antes. La producción de leche era primordial,
pero el cultivo de frutas y hortalizas, de lo cual también se sostenía la
granja, se redujo. Cuatro años después, ya en su décimo aniversario y
en quinto grado, Damián desertó, al fin, de la escuela. Allí comenzaría a
cambiar radicalmente su actitud debido al maltrato, a la falta de cariño y
comprensión de su madre Inés.
Toda la ira que Damián acumulaba la descargaba en los animales de la
granja; le gustaba torturarlos, como a aquel cerdo hembra que llamaba
Inés. Le inyectaba agua en sus nalgas o les cortaba la cola a sus críos y
también sus orejas, como lo hacía a las vacas, con unas tijeras cada vez
que su madre Inés lo golpeaba con el látigo por no obedecerla. Y cuando
tardaba en recoger leña para el fogón era encerrado en una jaula que
ella misma hubo construido para unos gansos que jamás compró. Y en
ocasiones, cuando era sorprendido desplumando viva a una gallina, su
madre Inés le arrancaba un pedazo de su piel con unas tenazas para
que sintiera el mismo sufrimiento del animal.
Cierto día, después de una reprimenda que su madre le manifestó, tras
azotarlo en sus piernas desnudas con el látigo que ella utilizaba para
arrear a los caballos de carga al sorprenderlo en el preciso momento
que desplumaba viva a una gallina, corrió como loco por los alrededores
de la casa hasta que el ardor en sus piernas, por la fuerte golpiza,
desapareció. Se sentó a lamentarse cerca de la porqueriza. Desde allí
veía a su madre Inés caminar de regreso a casa con un gallo bajo el
brazo, acicalándolo, y le pareció que su contoneo era similar al de la
cerda que allí se encontraba. Notó que ambas eran regordetas y que
ninguna se preocupaba por cuidar de su apariencia física. Para él, la
cerda y su madre eran iguales.
Cuatro años después, ya muerta la abuela Omaira, la situación en esa
casa no había mejorado significativamente. Damián pasaba las noches
ideando una forma de abandonar su hogar, pero no sabía hacia dónde
dirigirse. Los padres de su prima Olga decidieron mudarse a la ciudad
tres años antes sin siquiera despedirse ni de Damián. La casa quedó
abandonada; cinco meses después se derrumbó y su jardín se marchitó.
Ahora sólo restaban Damián y su madre Inés por aquellas tierras; otras
familias vivían por allí, sin embargo, estaban a casi una hora de
distancia la una de la otra. Cualquier grito de auxilio no sería escuchado.
El lugar no era transitado. Para llegar a la carretera, primero había que
atravesar el río, subir una colina y continuar por un declive hasta llegar
a un llano; era una hora y media de trayecto, no obstante, era más
corto si se iba a caballo. Y allí había que esperar un camión que sólo
pasaba dos veces por día para poder ir al pueblo; son cuarenta y cinco
minutos de viaje. Y del pueblo a la ciudad es poco más de una hora.
Damián ya sabía esto.
Cinco días después, Damián se encontraba en la porqueriza observado a
la cerda Inés comer las sobras.
-¡Qué haces aquí, inútil! ¡Regresa al trabajo! –le gritó su madre Inés.
Damián obedeció como nunca antes. Estaba dócil y muy pensativo.
Hasta su madre Inés se extrañó por su actitud. Damián continuó
laborando normalmente durante todo el día. Preparó la cena para él y su
madre, cosa que nunca había hecho. Ya en la mesa su madre Inés le
preguntó:
-¿Y a ti qué te pasa? –hacía años que no lo tuteaba-.
-Nada, mamá –respondió él con mucha calma-.
-¿Qué te traes ahora?
-Nada. En serio. Me he dado cuenta que si quiero que las cosas
funcionen bien, primero debo empezar por cambiar yo mismo aquellas
cosas que impiden que todo sea mejor.
-¿Y de cuándo acá como tan escolástico?
-¿Por qué me maltratas tanto, mamá?
-Deja eso. Es la primera vez que tenemos una comida tranquila. No la
desperdicies con esa majadería.
-No es majadería, mamá. Es sólo que por más que recuerde, no
encuentro un motivo por el cual haya merecido tu desprecio. ¿Acaso fue
por la muerte de papá, porque tuviste que estar a cargo, sola, de la
granja?
-¡Cállate, sí! No quieras que te voltee ese mascadero con un bofetón.
Más bien siéntete afortunado, porque cuando yo muera, la granja será
solo para ti.
Damián permaneció con la cabeza gacha después de esas últimas
palabras. Su madre Inés se levantó de la mesa un tanto ofuscada. Él la
miraba dirigirse a la pieza. Permaneció en la cocina casi hasta la
medianoche, pensativo. Se levantó. Salió al patio de la casa. Todo
estaba oscuro, no había luna en el cielo, sólo estrellas. Luego se dirigió
al cuarto de su madre Inés. Abrió quedamente la puerta para
asegurarse de que ella estaba dormida. Sigilosamente fue acercándose.
No se escuchaban sus pasos en ese suelo de cemento. Llegó hasta la
cabecera de la cama y se quedó parado allí por media hora, de frente,
observando a su madre mientras dormía. De pronto se volvió para
dirigirse a su cama.
-¿Qué haces aquí? ¿Acaso quieres matarme? –le preguntó su madre, en
tanto encendía la lámpara de aceite que tenía encima de un viejo
nochero.
-Sólo pasé a ver si estabas bien.
-¿A ver si estaba bien? A ver si podías matarme mientras dormía. Eso es
lo que quieres, ¿no? ¡Matarme! ¡Malagradecido! ¡Fuera de aquí,
desgraciado!
-¡Mamá, por favor!
-¡Fuera te digo! ¡Ni creas que podrás matarme esta noche ni ninguna
otra! ¡Qué te largues, carroñero! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Razón tenía mi
padre: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”!
Damián, decidido, vuelve hacia ella y le asesta varios golpes en el rostro
hasta que la deja inconsciente. Va al cuarto del rebujo y toma unas
cuerdas. Regresa a la habitación de su madre Inés y la ata a la cama.
Luego se dirige al gallinero y toma entre sus manos al gallo que ella
tanto cuida. Después entra a la cocina y empuña un cuchillo. La madre
comienza a recobrar el conocimiento, pero antes de que empiece a
hablar, o a gritar inútilmente, Damián la amordaza. Lo último que se
escuchan son los gemidos lastimeros de su madre Inés mientras Damián
le abre el estómago para introducir allí el gallo. En seguida, toma una
aguja capotera y cose la abertura con cabuya dejando solamente la
cabeza del gallo por fuera. Su madre Inés lo mira, lagrimea un poco, y
Damián, su hijo, se sienta frente a ella hasta que aparece un nuevo
amanecer.
También podría gustarte
- LA REMOLIENDA CorregidoDocumento37 páginasLA REMOLIENDA CorregidoCarlos EduardoAún no hay calificaciones
- VEEDURIA Evaluacion 3Documento1 páginaVEEDURIA Evaluacion 3Hellen EscandonAún no hay calificaciones
- Guia Los 10 Magnificos Anna CerasoliDocumento11 páginasGuia Los 10 Magnificos Anna CerasoliGuillem Solar Deu100% (1)
- Peter MatrisDocumento121 páginasPeter MatrisCarlos EduardoAún no hay calificaciones
- Las Hijas de Eva PDFDocumento27 páginasLas Hijas de Eva PDFCarlos EduardoAún no hay calificaciones
- LANAVARRODocumento41 páginasLANAVARROCarlos EduardoAún no hay calificaciones
- Divorciadas Evangelicas y VegetarianasDocumento50 páginasDivorciadas Evangelicas y VegetarianasCarlos EduardoAún no hay calificaciones
- Cronica de Un Robo Adaptacion para 9 PersonajesDocumento39 páginasCronica de Un Robo Adaptacion para 9 PersonajesCarlos EduardoAún no hay calificaciones
- Yo AdolescenteDocumento25 páginasYo AdolescenteCarlos Eduardo100% (1)
- Defectologia de La Soldadura FinalDocumento14 páginasDefectologia de La Soldadura FinalAlmagesto Quenaya100% (1)
- Hidrocarburos Aromáticos PolicíclicosDocumento11 páginasHidrocarburos Aromáticos PolicíclicosJairo Michael Valdivia PradoAún no hay calificaciones
- Memo Planos ConstruccionDocumento33 páginasMemo Planos ConstruccionJOSE FELIX RamirezAún no hay calificaciones
- El Espacio-Ambiente en Las Escuelas de Reggio EmiliaDocumento49 páginasEl Espacio-Ambiente en Las Escuelas de Reggio EmiliaJenny Silvente100% (2)
- Trabajo Farmaco 1.2Documento3 páginasTrabajo Farmaco 1.2Yuranis CisnerosAún no hay calificaciones
- Informe FinalDocumento11 páginasInforme FinalM&L. LTDA.Aún no hay calificaciones
- Proyecto Agosto 2022Documento8 páginasProyecto Agosto 2022Milena Toro GomezAún no hay calificaciones
- Bitácora - Zarate Umeres Albert Anthony (Mecánica de Fluidos e Hidraúlica)Documento4 páginasBitácora - Zarate Umeres Albert Anthony (Mecánica de Fluidos e Hidraúlica)Alberth ZarateAún no hay calificaciones
- UT2 ConfiguraciónDocumento43 páginasUT2 ConfiguraciónMANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZAún no hay calificaciones
- Monografia Windows XPDocumento68 páginasMonografia Windows XPMarco Antonio Puertas AguilarAún no hay calificaciones
- de Potabilizacion AguaDocumento16 páginasde Potabilizacion AgualauraantonellaAún no hay calificaciones
- Capacitacion Del PersonalDocumento36 páginasCapacitacion Del PersonalVisaman HolosAún no hay calificaciones
- Practicas Kimberly Clark Con ObservacionesDocumento18 páginasPracticas Kimberly Clark Con ObservacionesJuan Camilo PaniaguaAún no hay calificaciones
- Fluido TixotropicoDocumento57 páginasFluido TixotropicoAndrés PulidoAún no hay calificaciones
- FM-GH-SST-004 Formulario Induccion y Orientacion BasicaDocumento1 páginaFM-GH-SST-004 Formulario Induccion y Orientacion Basicarosangelagarciagomez3Aún no hay calificaciones
- Modo de Deteccion y Eliminacion de VirusDocumento10 páginasModo de Deteccion y Eliminacion de VirusLuigy AcordinoAún no hay calificaciones
- Proyecto Psicología Evolutiva II FaseDocumento12 páginasProyecto Psicología Evolutiva II FaseChrystell AguilarAún no hay calificaciones
- El Sentido Del Positivismo 2Documento30 páginasEl Sentido Del Positivismo 2miriam_loherAún no hay calificaciones
- Modelos PedagógicosDocumento9 páginasModelos PedagógicosAndresinho SievchenkoAún no hay calificaciones
- PracticaDocumento2 páginasPracticagugaAún no hay calificaciones
- La Era de La Industrializacion ClasicaDocumento3 páginasLa Era de La Industrializacion Clasicaalexanab.2012Aún no hay calificaciones
- Darío Rubén - Crónicas ViajerasDocumento90 páginasDarío Rubén - Crónicas ViajerasJuan SAún no hay calificaciones
- CAP. 7.7-JuventudesDocumento6 páginasCAP. 7.7-JuventudesCandela Belén QuintanaAún no hay calificaciones
- Actividad 1 Palabras Primitivas y Derivadas (Hecho)Documento3 páginasActividad 1 Palabras Primitivas y Derivadas (Hecho)Angel GarciaAún no hay calificaciones
- Practica Calificada N0 2Documento2 páginasPractica Calificada N0 2Mary ZúñigaAún no hay calificaciones
- La Catálisis HeterogéneaDocumento2 páginasLa Catálisis HeterogéneaCarlos SalmeronAún no hay calificaciones
- Konica MinoltaDocumento8 páginasKonica MinoltaManuel Alejandro Rabanal RabanalAún no hay calificaciones
- Futuro Amenazador Isaac AsimovDocumento1 páginaFuturo Amenazador Isaac AsimovMari Burbano Sánchez100% (1)