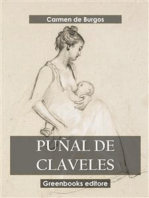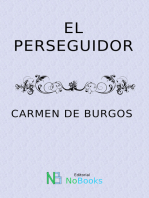Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Hilos Del Destino
Cargado por
Nair FerrilTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los Hilos Del Destino
Cargado por
Nair FerrilCopyright:
Formatos disponibles
Los hilos del destino
En un lejano país del Occidente que ya no figura en ningún mapa, hace muchos años tantos, que no es posible contarlos-, vivió
Fátima, la hilandera. Había aprendido a hilar mirando las manos prodigiosas de su padre, que separaban, retorcían y tensaban los
filamentos del cáñamo hasta volverlos madeja.
Sucedió que una vez los dos emprendieron una larga travesía por el Mediterráneo con la intención de vender unos ovillos.
-Cuánto quisiera, hija mía, que en este viaje conozcas a algún joven rico con quien puedas casarte-dijo el padre sin saber que su
deseo, en el fondo, era distinto: ¡solo quería ver a Fátima feliz!
Y aunque el universo supo interpretarlo, labró, silencioso, su destino. ¡Ay, si conociéramos de antemano nuestro porvenir!¡Si
pudiéramos ver los hilos invisibles que nos llevan a andar ciertos caminos!
Porque aquella noche, el barco en que viajaban de camino a Creta naufragó. Y Fátima perdió a su padre. Ella llegó, exhausta y
asustada, a una costa de Alejandría donde la cobijó una familia de tejedores.
Eran pobres. No tenían en el mundo otra cosa que su oficio para darle. Y Fátima-intuyendo tal vez los hilos invisibles que se iban
extendiendo hacia su porvenir-dejó atrás su pasado de filamentos y cáñamos, de comida caliente y una cama mullida, para hacerse
tejedora. Y aprendió todo sobre los nudos y las tinturas, sobre los peines y las púas que se utilizaban en aquel entonces para dar
forma a los paños. Y lejos de sentirse desdichada por todo lo que había perdido, Fátima aceptó su nueva vida e intentó ser feliz.
Pero quiso el destino, otra vez torcerle el rumbo. Y una banda de mercaderes de esclavos se la llevó, junto con otros cautivos, a la
ciudad de Estambul.
Y Fátima, nuevamente, confío en su suerte. Confío, aunque la llevaron al mercado. Confío a pesar del llanto y la desolación de sus
compañeros, que no se resignaban a perder su libertad.
Y aprendió a servir a otros. Y a organizar su trabajo. Y a mantener la calma frente a los gritos autoritarios. Y a usar su ingenio para
satisfacer cualquier demanda, por más imposible que fuera.
Hizo el trabajo de cien hombres: su amo fabricaba mástiles, y aunque había pensado que ella solo ayudaría con las tareas de la
casa, terminó empleándola en su aserradero.
Fátima, así, aprendió todo sobre los mástiles. Y se ganó el respeto de su amo.
-Eres pequeña, Fátima, y sin embargo puedes cargar pesadísimos mástiles. Sabes elegir buena madera y anticiparte a mis órdenes.
¿De qué serás capaz cuando te sientas libre? ¡Comprobémoslo! Te otorgo la libertad para que viajes a Java: asegúrate de vender los
mástiles a buen precio.
Fátima emprendió, feliz, aquel nuevo viaje. Pero quiso la fortuna que al pasar por la costa china un terrible tifón diera vuelta el
barco. Y toda la carga se perdió. Y Fátima, otra vez, sobrevivió a un naufragio. Y se quedó sin nada.
Caminó durante días por las playas de aquel país desconocido, tan inmensas y hermosas. Se enamoró de los jardines que
serpenteaban los caminos hacia tierra adentro. Conoció las magnolias, el bambú y los cerezos; la oveja azul y los yaks salvajes.
Aprendió el idioma más bello y musical del mundo y sintió que, por fin, se acercaba a su destino.
No sabía entonces, todavía-¡ay, de los hilos invisibles!-que hacía siglos se había predicho que un día llegaría allí cierta mujer
extranjera que sería capaz de levantar una tienda para el emperador. Los heraldos de la corte encontraron a Fátima en una vieja
aldea. Y la llevaron a la ciudad Imperial pensando que se trataba de la mujer que esperaban.
- ¿Cómo te llamas extranjera? - preguntó el emperador con tono autoritario. Con humildad, Fátima contestó.
- ¡Hazme una tienda! -ordenó inclemente, el soberano, como si ella tuviera la obligación de ser esa mujer de la leyenda. Por el tono
de su voz, Fátima comprendió que de aquel encargo dependía su vida.
Mantuvo la calma, sin embargo. Pidió sogas, pero no las había. Pidió una tela fuerte, pero todos los paños en China eran frágiles
como la seda. Pidió que, por lo menos, le dieran fuertes vigas, pero no consiguió más que unas cuantas cañas de bambú,
quebradizas y débiles.
Y entonces, usó su ingenio. Y organizó, como en otros tiempos. Y así los hilos, por fin, empezaron a verse.
Porque Fátima (la hilandera) separó, retorció y tensó los filamentos de un cáñamo hasta volverlos madeja. Y consiguió la soga.
Y Fátima (la obrera, la que tenía la fuerza de cien hombres) recorrió los bosques de China hasta hallar la madera perfecta para
hacer mástiles. Y consiguió las vigas.
Alzó la tienda ante los ojos atónitos del emperador y sus heraldos. Y todos, en aquellas tierras lejanas y extranjeras que ahora ella
sentía como propias, la admiraron.
Y así, gracias a los hilos invisibles que-escondidos en sucesivas desgracias –terminaron tramando su futuro, el designio de su padre
se cumplió. Pero no porque se casara con un joven rico (y más: ¡con un príncipe chino!), sino porque Fátima fue feliz muchos años
antes de conocerlo.
También podría gustarte
- 01c18b5bbba5581c9ab21d046d988678Documento3 páginas01c18b5bbba5581c9ab21d046d988678Seño Liliana GAún no hay calificaciones
- Los Hilos Del DestinoDocumento3 páginasLos Hilos Del DestinoPablo RíosAún no hay calificaciones
- Fátima La Hilandera (Cuento Sufí)Documento2 páginasFátima La Hilandera (Cuento Sufí)abyoyo90Aún no hay calificaciones
- La hilandera Fátima y su camino a la felicidad en ChinaDocumento3 páginasLa hilandera Fátima y su camino a la felicidad en ChinaCatalinaAún no hay calificaciones
- Fátima, La Hilandera y La TiendaDocumento7 páginasFátima, La Hilandera y La TiendaPaulaDharmaAún no hay calificaciones
- Fátima, la hilandera y su destino en ChinaDocumento3 páginasFátima, la hilandera y su destino en ChinaMar Cortina Selva100% (1)
- El Largo Viaje de Fátima (Cuento Sufí)Documento2 páginasEl Largo Viaje de Fátima (Cuento Sufí)José Luis TrejoAún no hay calificaciones
- La Arriera y La MulaDocumento4 páginasLa Arriera y La MulaJulián Pino MazoAún no hay calificaciones
- La Manía de La Rana RockeraDocumento6 páginasLa Manía de La Rana RockeraKarla Diaz100% (2)
- Los achachilas y la leyenda del quirquinchoDocumento3 páginasLos achachilas y la leyenda del quirquinchoDavid Ramos Colque100% (1)
- CuenTos para ColorearDocumento12 páginasCuenTos para ColorearAxel Arody Godinez ChocAún no hay calificaciones
- En Las Tierras Del PotosiDocumento52 páginasEn Las Tierras Del Potosimanadolfo955Aún no hay calificaciones
- El Hilo PrimordialDocumento2 páginasEl Hilo PrimordialJulianAún no hay calificaciones
- Expediente HormigaDocumento17 páginasExpediente HormigaJes Jes SaavordAún no hay calificaciones
- AdivinanzasDocumento27 páginasAdivinanzasWilson RamirezAún no hay calificaciones
- Tapa Del Espejo AfricanoDocumento11 páginasTapa Del Espejo AfricanonataliaAún no hay calificaciones
- Los Hilos Del DestinoDocumento1 páginaLos Hilos Del DestinoSolSilvestreAún no hay calificaciones
- Coconauta en El EspacioDocumento3 páginasCoconauta en El EspacioLuis Guevara CarreñoAún no hay calificaciones
- Alfred Shmueli - El Harén de La Sublime PuertaDocumento116 páginasAlfred Shmueli - El Harén de La Sublime PuertaCarlaMarquesAún no hay calificaciones
- La AventuraDocumento3 páginasLa AventuraGoat HncAún no hay calificaciones
- La Libertad de FátimaDocumento56 páginasLa Libertad de FátimaLuis GaytánAún no hay calificaciones
- Bocado de VientoDocumento9 páginasBocado de VientoAracely MayorgaAún no hay calificaciones
- Revista SayencoDocumento8 páginasRevista SayencolaszlosanglotAún no hay calificaciones
- Sur p10Documento13 páginasSur p10tedster25Aún no hay calificaciones
- Gastón GORI. Y Además Era Pecoso (Cuentos)Documento64 páginasGastón GORI. Y Además Era Pecoso (Cuentos)Valeria Ansó100% (1)
- 4 Cuentos de Honestidad, 4 Cuentos de ResponsabilidadDocumento17 páginas4 Cuentos de Honestidad, 4 Cuentos de ResponsabilidadJaco Bartolón100% (2)
- Esta Sí Es BolaDocumento18 páginasEsta Sí Es BolaSara CastilloAún no hay calificaciones
- Fabulas HoyDocumento15 páginasFabulas HoybrendaAún no hay calificaciones
- LIBRO Madera Verde - Mamerto MenapaceDocumento70 páginasLIBRO Madera Verde - Mamerto MenapaceAtilio Fischer100% (2)
- CuentosDocumento6 páginasCuentosAdriel AguirreAún no hay calificaciones
- Cuentos de AutoestimaDocumento20 páginasCuentos de AutoestimaCARMIN MARISOL MILLÁN VEGARAAún no hay calificaciones
- Menapace Mamerto - Madera VerdeDocumento44 páginasMenapace Mamerto - Madera VerdeGuadalupe SandovalAún no hay calificaciones
- El CuentoDocumento7 páginasEl Cuentowilder rojasAún no hay calificaciones
- Vivir para ContarlaDocumento11 páginasVivir para ContarlaYuliana Andrea Pira QuinteroAún no hay calificaciones
- El Ahogado Mas Hermoso Del Mundo GGM para Imprimir y Subir A CREADocumento4 páginasEl Ahogado Mas Hermoso Del Mundo GGM para Imprimir y Subir A CREAzarapm11Aún no hay calificaciones
- EL GALLERO Por EMILIO DE LA CRUZ HERMOSILLADocumento278 páginasEL GALLERO Por EMILIO DE LA CRUZ HERMOSILLAYankaAún no hay calificaciones
- Cuentos de La Madre TierraDocumento27 páginasCuentos de La Madre TierraBenjamin A. FigueroaAún no hay calificaciones
- Con Todo El Respeto DebidoDocumento4 páginasCon Todo El Respeto DebidojoseAún no hay calificaciones
- La GitanillaDocumento50 páginasLa GitanillaPenelope BloomAún no hay calificaciones
- 3 Adios - CorderaDocumento6 páginas3 Adios - CorderaSandraAún no hay calificaciones
- Cuento El Patito FeoDocumento5 páginasCuento El Patito Feoalexandracabrera1234100% (2)
- Nosotros, Los CasertaDocumento3 páginasNosotros, Los CasertahebeAún no hay calificaciones
- Relato 1 - Andrés Carratalá MedinaDocumento3 páginasRelato 1 - Andrés Carratalá MedinaAndrés Carratalá MedinaAún no hay calificaciones
- Cuentos Cronicas LeyendasDocumento29 páginasCuentos Cronicas LeyendasTelma VelizAún no hay calificaciones
- Relato Literario de Historia Antigua de Andrés Carratalá MedinaDocumento3 páginasRelato Literario de Historia Antigua de Andrés Carratalá MedinaAndrés Carratalá MedinaAún no hay calificaciones
- Bocado de Viento de AriasDocumento22 páginasBocado de Viento de AriasCesar Lopez100% (9)
- ¡Adiós, Cordera!Documento11 páginas¡Adiós, Cordera!Rodrigo OteroAún no hay calificaciones
- Bocado de VientoDocumento11 páginasBocado de VientoSusi Pérez Rojas58% (12)
- Capítulo XviiDocumento4 páginasCapítulo XviiSantiago CharbonnierAún no hay calificaciones
- Bocado de VientoDocumento9 páginasBocado de Vientocharitos7100% (4)
- El Filibusterismo (Continuación del Noli me tángere)De EverandEl Filibusterismo (Continuación del Noli me tángere)Calificación: 2 de 5 estrellas2/5 (2)
- Rosa Jose Maria Defensa y Perdida de Nuestra Independencia EconomicaDocumento89 páginasRosa Jose Maria Defensa y Perdida de Nuestra Independencia EconomicaFlorAún no hay calificaciones
- AdolescenciaDocumento44 páginasAdolescenciaValerie De León Cárdenas100% (5)
- Cool Kids2Documento79 páginasCool Kids2Nair FerrilAún no hay calificaciones
- Guía para padres sobre el TDAH: Cómo ayudar a niños con trastorno de déficit de atenciónDocumento20 páginasGuía para padres sobre el TDAH: Cómo ayudar a niños con trastorno de déficit de atenciónGemma GarciaAún no hay calificaciones
- DDHH y MujeresDocumento328 páginasDDHH y Mujereskaweskar1973Aún no hay calificaciones
- Funcionamiento FamiliaRDocumento78 páginasFuncionamiento FamiliaRFelipe Alejandro Mora VelozAún no hay calificaciones
- El Velero de CristalDocumento51 páginasEl Velero de CristalMiguel Angel Luna Pizango61% (33)
- AdolescenciaDocumento44 páginasAdolescenciaValerie De León Cárdenas100% (5)
- Quimica1 2019Documento77 páginasQuimica1 2019Nair FerrilAún no hay calificaciones
- M6 PS Sujetos e InstitucionesDocumento78 páginasM6 PS Sujetos e InstitucionesNair FerrilAún no hay calificaciones
- Revista Derecho Penal Año III - N° 7Documento401 páginasRevista Derecho Penal Año III - N° 7walter100% (1)
- La Tierra de Las Papas PDFDocumento76 páginasLa Tierra de Las Papas PDFGraciela SabattiniAún no hay calificaciones
- Calendario Litúrgico 2021Documento76 páginasCalendario Litúrgico 2021Manuel de ElíaAún no hay calificaciones
- M6 PS Sujetos e InstitucionesDocumento78 páginasM6 PS Sujetos e InstitucionesNair FerrilAún no hay calificaciones
- RUIZ Daniel Etica y Deontologia de La Profesion Docente Ediciones Braga Buenos Aires 1993Documento166 páginasRUIZ Daniel Etica y Deontologia de La Profesion Docente Ediciones Braga Buenos Aires 1993Nair FerrilAún no hay calificaciones
- Cuestionario Guìa - Fund. Jurídicos - Formación Ética y Ciudadana (2020)Documento3 páginasCuestionario Guìa - Fund. Jurídicos - Formación Ética y Ciudadana (2020)Nair FerrilAún no hay calificaciones
- 3 Disciplina Positiva1Documento31 páginas3 Disciplina Positiva1Jilber Flores RamosAún no hay calificaciones
- FichaSalonManicuriaDocumento6 páginasFichaSalonManicuriaNair Ferril0% (1)
- Bolilla I Derecho PrivadoDocumento19 páginasBolilla I Derecho PrivadohernanAún no hay calificaciones
- Covid 19 Resumen de Las Principales Medidas Estados Miembros SelaDocumento69 páginasCovid 19 Resumen de Las Principales Medidas Estados Miembros SelaNair FerrilAún no hay calificaciones
- Cartilla de Actividades de PrejardinDocumento18 páginasCartilla de Actividades de PrejardinNair FerrilAún no hay calificaciones
- RESUMEN MATERNO II (1) (Reparado)Documento6 páginasRESUMEN MATERNO II (1) (Reparado)Nair FerrilAún no hay calificaciones
- Instructivo - Provision de Servicios para Productores RuralesDocumento2 páginasInstructivo - Provision de Servicios para Productores RuralesNair FerrilAún no hay calificaciones
- Los Hilos Del DestinoDocumento2 páginasLos Hilos Del DestinoNair FerrilAún no hay calificaciones
- 1 - Cartilla Lista Geografia 1°2°Documento46 páginas1 - Cartilla Lista Geografia 1°2°Nair FerrilAún no hay calificaciones
- RESUMEN MATERNO II (1) (Reparado)Documento6 páginasRESUMEN MATERNO II (1) (Reparado)Nair FerrilAún no hay calificaciones
- 1 - Cartilla Lista Geografia 1°2°Documento46 páginas1 - Cartilla Lista Geografia 1°2°Nair FerrilAún no hay calificaciones
- Cartilla de Actividades de PrejardinDocumento18 páginasCartilla de Actividades de PrejardinNair FerrilAún no hay calificaciones
- Instructivo - Provision de Servicios para Productores RuralesDocumento2 páginasInstructivo - Provision de Servicios para Productores RuralesNair FerrilAún no hay calificaciones
- Tratado de Neurologia Clínica PDFDocumento19 páginasTratado de Neurologia Clínica PDFGisele BertoldoAún no hay calificaciones
- El Bien y El MalDocumento6 páginasEl Bien y El Malselecian1521Aún no hay calificaciones
- La carta inesperadaDocumento4 páginasLa carta inesperadaERAún no hay calificaciones
- RADIOGRAFÍAS EXTRAORALES - Semana15 - G03Documento8 páginasRADIOGRAFÍAS EXTRAORALES - Semana15 - G03Gerson Loyola JavesAún no hay calificaciones
- Comprobante UAN691126MK2 02316010411775247Documento1 páginaComprobante UAN691126MK2 02316010411775247BLAZEPOOLAún no hay calificaciones
- Opinion Swimming HeadphonesDocumento2 páginasOpinion Swimming HeadphonesPatricia100% (1)
- Estado Del Arte CFDDocumento12 páginasEstado Del Arte CFDJuan FelipeAún no hay calificaciones
- Proceso carga refrigerante refrigeradoraDocumento9 páginasProceso carga refrigerante refrigeradoraJenny Jose T. AverosAún no hay calificaciones
- Distocias OseasDocumento29 páginasDistocias OseasIván Martín Pantoja CostaAún no hay calificaciones
- CDF - EscatologiaDocumento4 páginasCDF - EscatologiaDíaz Díaz Díaz DiazAún no hay calificaciones
- Fer UnilateralDocumento14 páginasFer UnilateralFernandoTorresCajamarca100% (1)
- Cálculo Diferencial Tarea 2 Funciones PolinomiosDocumento2 páginasCálculo Diferencial Tarea 2 Funciones PolinomiosCarlos JustoAún no hay calificaciones
- AlarmaDocumento4 páginasAlarmaCesar CasasAún no hay calificaciones
- Platillo VoladorDocumento24 páginasPlatillo Voladoramigovirtualz4401Aún no hay calificaciones
- Resolución Ministerial Que Modifica La Norma Técnica A Los HospedajesDocumento12 páginasResolución Ministerial Que Modifica La Norma Técnica A Los HospedajesManuel ValdezAún no hay calificaciones
- Mantenimiento periódico vía San Jacinto-Chincana-Unión PalcaDocumento7 páginasMantenimiento periódico vía San Jacinto-Chincana-Unión PalcaMarvin VenturaAún no hay calificaciones
- Ficha AntropométricaDocumento2 páginasFicha AntropométricaCarlos Manuel Borja100% (1)
- Pre y Post TestDocumento6 páginasPre y Post TestEmily Dayana GonzalezAún no hay calificaciones
- Prueba Sistema RespiratorioDocumento2 páginasPrueba Sistema RespiratorioAnonymous UogheuAún no hay calificaciones
- Labo OpeDocumento17 páginasLabo OpeAlberto PizarroAún no hay calificaciones
- Tomas Gonzalez Mancilla Semana 5 - TareaDocumento9 páginasTomas Gonzalez Mancilla Semana 5 - Tareatomas andres gonzalez mancillaAún no hay calificaciones
- Proyecto Final VíasDocumento55 páginasProyecto Final VíasLorena CamargoAún no hay calificaciones
- Catalogo INDUSTRIALDocumento33 páginasCatalogo INDUSTRIALelectromecanicosAún no hay calificaciones
- Aplicaciones en La IndustriaDocumento8 páginasAplicaciones en La IndustriaCarlos CastilloAún no hay calificaciones
- Sistema de pesaje con 3 cintas y plataforma móvilDocumento1 páginaSistema de pesaje con 3 cintas y plataforma móvilAntonio ChoquevilcaAún no hay calificaciones
- Memoria de Calculo Estructura IzajeDocumento10 páginasMemoria de Calculo Estructura IzajeEder Parada PisciottyAún no hay calificaciones
- Guía de Calibración en para Café de EspecialidadDocumento5 páginasGuía de Calibración en para Café de EspecialidadDanna GarciaAún no hay calificaciones
- Los Principios de La Nueva Sensibilidad IrizarDocumento15 páginasLos Principios de La Nueva Sensibilidad IrizarGrupoLumenAún no hay calificaciones
- Presentación Vision Building Technologies - ProyectosDocumento19 páginasPresentación Vision Building Technologies - ProyectosJuanAún no hay calificaciones
- Actividad Estadistica Inferencial 6Documento11 páginasActividad Estadistica Inferencial 6Daniela LunaAún no hay calificaciones