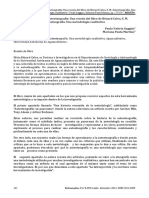Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Conferencia de Cierre. Kaplan. C. - TRAMA 1
Conferencia de Cierre. Kaplan. C. - TRAMA 1
Cargado por
Paula Valeria Gaggini0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas11 páginasTítulo original
Conferencia de cierre. Kaplan. C.- TRAMA 1
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas11 páginasConferencia de Cierre. Kaplan. C. - TRAMA 1
Conferencia de Cierre. Kaplan. C. - TRAMA 1
Cargado por
Paula Valeria GagginiCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
Encuentro de cétedras de Sociologia de la Educacién ~ Veréniea Walker, Sonia Alzamora,
Gabriel Rosales, coordinadores - Bahia Blanca - Ediuns - ISBN 978-987-655-181-6 - pp. 33-44
Conferencia de cierre
Meditaciones sobre la desigualdad desde la Sociologia de la
Educacién'
Kaplan, Carina V?
Quienes ensefiamos, investigamos y nos formamos en el campo disciplinar de la Sociologia de la
Educacién nos preguntamos para qué sirve y a quiénes servimos. Es decir, nos interrogamos acerca del
sentido que implica nuestro trabajo cuyo propésito es el de conocer e interpretar los mecanismos y
practicas socioeducativas de reproduccién y produccién del orden social. Se trata de elaborar, tal como
lo expresa Rigal (2004), un pensamiento critico de ruptura y superacién de lo dado, coherente con
nuestra biisqueda ética
Resulta necesaria y legitima, en tiempos del capitalismo salvaje, la pregunta cientifica referida a los
engranajes materiales y simbélicos de las desigualdades actuales en, la medida en que las
transformaciones psiquicas y sociales son fenémenos diferenciales pero inseparables. Desde una
perspectiva de larga duracién es importante sostener que las personas singulares (Ios individuos) y la
multiplicidad, diversidad y pluralidad de los seres humanos (la sociedad) mantenemos un
entrelazamiento indisoluble. Ese lazo esté en el corazén mismo de a convivencia democritica y
ciudadana
El interrogante gira en tomo a cémo opera la desigualdad y cémo podria producirse la igualacién. :Es
posible la igualdad? ;Bajo qué condiciones?
Necesitamos fener en cuenta que siempre hay un compromiso emocional, politico e ideolégico en el
estudio de lo social y que lo que distingue al criterio cientifico de otro tipo de conocimientos —menos
distanciados, como los es por ejemplo el sentido comiin—, es la forma y las propor-ciones en que se
combinan y equilibran las tendencias hacia el distanciamiento y hacia el compromiso (Elias, 2002). En
efecto,
Los cientificos sociales no pueden dejar de tomar parte en los asuntos politicos y sociales de su
‘grupo y su época, ni pueden evitar que éstos les afecten. Ademés, su participacién personal, su
+ Se trata de reflexiones surgidas a partir del Encuentro de Citedras de Sociologia de la Educacién: perspectvas y balances en
‘elacin ala configuracin del campo de la Sociologia de la Educacién en la Argentina, celebrado en Bahie Blanca los di
2021 de abril de 2017.
2 Profesora Titular Ondinaria de fs eitedra de Sociologia de la Educacin de la Facultad de Humanidades y Ciencias de a
Eiducacion de la Universidad Nacional de la Plata y Profesora Adjunta Regular a cargo de las citedras de Sociologia de la
Educacin y de Teorias Socoldgicas de la Facultad de Filosofia y Letras dela Universidad de Buenos Airs. Investigadora
Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Cientifcas y Técnicas. Directora del Programa de investigacién
sobre Transformaciones Sociales, Subjetivided y Procasos Educativos del Instituto de Iaves-tigaciones en Ciencias de Ja
dueacién de la Universidad de Buenos Aires.
(33)
Kaplan, Carina V.
‘compromiso, constituyen una de las condiciones previas para comprender el problema que han
de resolver como cientificos (Elias, 2002: 45-46),
Digamos que la ciencia trabaja, no_con fenémenos sino con objetos de conocimiento que requieren de la
teorfa para su elaboracién. Los ciéntificos formamos parte de un campo y de sus relaciones de poder. La
teoria ordena, organiza, jerarquiza, construyendo realidad. En el campo de las ciencias sociales circulan
varias teorias, incluso antagénicas, que disputan sentido ¢ intentan legitimarse. Tal como indica
‘Tamarit, resulta tan incdmoda y extraiia como histérica la convivencia de los enfoques teéricos que
antagonizan: las teorias del orden y las teorias criticas o del conflicto. En definitiva, digamos que el
‘marco de los lentes que usamos para mirar el mundo configura en gran medida lo que vemos (Therborn,
2015).
Dicho esto, deseo iniciar mi breve escrito que recorre la cuestién de las dimensiones simbélico-
subjetivas de la desigualdad a través de una noticia periodistica que se viralizé en Facebook y que
recupera la nota manuscrita de un papa que se disculpa ante Ia autoridad escolar debido al ausentismo
de su hijo, expreséndose asi:
Seftora Directora, soy el papa de... Queria aclararle que mi hijo no fue por estos dias ala escuela
por razones econémicas. No tenia para darle para el boleto, no ando bien estos dias con trabajo,
le pido mil disculpas y espero sepa entender. Por las dudas no pueda volver a ir usted ya sabe el
porqué; yo vive solo con mi hijo y no tengo otra entrada més que las changas que hago con
albatileriat
‘Ante todo, para comprender lo que el testimonio de este pap viene a denunciar(nos), es preciso
afirmarse en el supuesto de que la desigualdad es un constructo social y, por ende, no es natural, aunque
suele ser percibida como tal. El modo de pensar sustancialista, que és propio del sentido comin y de
ciertas formas del racismo biologicista de corte académico (Kaplan, 2008), lleva a tratar @ los atributos
de ciertos individuos o grupos de una cierta sociedad, en un cierto momento, por ejemplo el “ser
pobres”, como propiedades sustanciales inscritas de una vez. por todas en una suerte de esencia
(Bourdieu, 1977)
Por oposicién a un enfoque esencialista de lo social, podemos sustentar una mirada relacional y
procesual donde la desigualdad no es concebida como una cualidad innata o intrinseca de individuos y
‘grupos sino, més bien, conceptuatizada como una condicién social con historia. Es preciso, entonces,
situarse en una posicién constructivista donde lo psicogenético y lo socio-genético se entrecruzan en la
interpretacién de las identidades y culturas. Incluso, la sensibilidad por Ta desigualdad ha ido mutando
con el devenir histérico y sociocultural
Respecto de la desigualdad educativa, considero significativo pensar junto con Bourdieu sobre el hecho
de que es en los primeros afios de ta escolarizacién, sea en el nivel primario o secundario, donde el
retraso 0 abandono escolar representa una eliminacién simbélica innegable. Este proceso de eliminacién
suave, y también de aceptacién suave de la eliminacién, hace sentir a algunos sectores sociales
defraudados y desencantados por la no obtencién de los beneficios prometidos por el mercado escolar
que ilusiona con la premisa de la igualdad de oportunidades. Los sectores populares perciben cierta
defraudacién ante la no obtencién de los beneficios prometidos por la expansién de derechos
(democratizacién/masificacién) y extensién del tiempo (mis atios de obligatoriedad escolar).
La gente en Ia vida cotidiana suele vivir su experiencia singular de abandono escolar o de interrupcién
el itinerario educativo como frustracién personal o familiar, tal como lo expresa este papé,
reforzindose asi un sentido subjetivo de las limitaciones 0 conciencia de los limites que reproduce y
produce efectos de destino.
A este proceso inconsciente lo he denominado en otros trabajos como de produccién de un “céleulo
simbélico” (Kaplan, 2008) consistente en ajustar (con una suerte de complicidad estructural) las
+ Tamari, Jos (sf). Discurso cientifico,edueaciiny represenacién socal
* huspsc/www lanai com arinfo-eal20] 6/6/5/n0-enia-para-darle-para-boleto-pido-disculpas-300306 him
Ba]
‘Meditaciones sobre la desigualdad desde la Sociologia de ta Educacién
esperanzas y expectativas subjetivas a las probabilidades 0 constricciones objetivas. Las distinciones y
taxonomias sociales (buen alumno/mal alumno; inteligente/no inteligente) operan comparando
individuos y grupos, por distancia o proximidad simbélica, estableciendo pardmetros de normalizacién
y anticipando comportamientos y practicas sociales.
En este proceso de tipificacién y de produccién de profecias (Kaplan, 1992), los sujetos cons-truyen una
auto-imagen y suelen excluirse personalmente de aquello que han sido objetivamente excluidos. La
exaltacién conservadora de la responsabilidad individual lleva, por ejemplo, a atribuir la desocupacién
el fracaso econémico, y por ende el fracaso educativo, a los mismos individuos y no al orden dado,
El orden escolar funciona como un mecanismo de eliminacién en la medida en que:
(..) la exelusién de la gran masa de los hijos de las clases populares y medias no se opera ya a
Ta entrada en el bachillerato, sino progresivamente, insensiblemente, a lo largo de los primeros
fies del mismo, mediante unas formes negadas de eliminacién como son el retraso como
climinacién diferida, la refegacién a unas vias de segundo orden que implica un efecto distintivo
y de estigmatizacién, adecuado para imponer el reco-nocimiento anticipado de un destino
‘escolar y social, y por iltimo la concesién de itulos devaluados (Bourdieu, 1991:153).
Incluso las palabras que se utilizan para nominar a los trayectos y desempeiios escolares contribuyen 2
esta forma de eliminacién sutil. La operacién practica de denominar al estudiante como “desertor”,
“tezagado”, “repetidor” funciona reforzando representaciones y practicas estigmatizantes. Al nombrar
asi al estudiante se realiza implfcitamente un acto productivo de etiquetamiento y distincién social
(Kaplan, 1992: 2008).
EI lenguaje, en especial aquel enunciado por quien representa una figura de autoridad estatal (la
directora, el maestro, las estadisticas oficiales), nunca es inocente y posee un poder simbélico de
constitucién de aquello y aquellos a quienes nombra (Kaplan 1992). Toda relacién de comunicacién es
una relacién mediada por el poder. Se trata de lenguajes secretos que se maquillan y se hacen pasar por
cientificos 0 técnicos. La eficacia propia de este poder se ejerce no en el orden de la fuerza fisica sino
en el orden de lo simbélico. Es a través de esta relacién de adhesién técita, cuasi corporal, que se
ejercen los efectos del poder simbélico.
Las palabras expresan perfectamente las formas de la dominacién o de la sumisi6n porque son, junto
con el cuerpo, el soporte de principios ocultos en los cuales un orden social y escolar se inscribe
durablemente. Por ello, quien repite en su trayectoria escolar, al igual que su entomo, termina aceptando
como destino propio que “el estudio no es para mi”, “no me da la cabeza para el estudio”, “no nact para
la matemitica”.
‘Un supuesto de partida de la perspectiva socioeducativa critica que vamos a sostener aqui, es que las
biografias singulares y las trayectorias grupales estén entrelazadas y portan los signos de época y de las
estructuras educativas en sociedades particulares. Es en el tejido social y en la memoria histérica de los
hombres y sus instituciones que se construye el cardecter personal. Pero cierto es que la influencia de los
discursos individualizantes y auto-responsabilizadores sobre la produccién de la desigualdad reside en
que, a través de modos sutiles, pero no por ello menos eficientes, impactan sobre las formas de pensar,
actuar y sentir de los sujetos, esto es, sobre las formas de la auto-conciencia,
La valia y auto-valia escolar se constituye en virtud de las experiencias que los sujetos atraviesan
durante el proceso de escolarizacién. Bajo las légicas del sentido prictico, los agentes interiorizan las,
estructuras sociales y las asumen como evidentes; configuréndolos subjetivamente en sus modos de
estar en el mundo escolar.
‘Al mismo tiempo, no podemos desconocer que la dominacién simbélica es un territorio de lucha y de
disputa por los sentidos de las cosas sociales. Las estructuras sociales y las formas de clasificacién
escolar se inscriben, bajo mecanismos inconscientes, en los cuerpos; aunque, digémoslo, siempre bajo
la condicién del ejercicio de formas de resistencia. Existen siempre fuerzas contrarias que generan un
85)
Kaplan, Carina V.
contrapeso simbélico. Todo poder supone un contra-poder. Tal vez, ello explica en parte la lucha de
este papé porque su hijo transite la escuela,
‘Lo que me surge reafirmar es la idea de que la escuela es un microcosmos de lo social. Es una suerte de
caja de resonancia de los procesos-imbricados de transformacién de largo plazo en la estructura estatal y
en Ia estructura socio-psiquica. No podemos descuidar el hecho de que los cambios estructurales de
largo alcance caracterizados por la fragmentacién, ia des-civilizacién, la exclusién y las profundas
desigualdades han acarreado diversas transformaciones en la constitucién de la subjetividad.
Por veces, las redes sociales también operan como una caja de resonancia del sufrimiento social
Apuntemos que la nocién de caja de resonancia suele utitizarse como una metafora de lo social que
proviene del émbito musical en que la gran mayoria de instrumentos aciisticos, principalmente de
cuerda y percusién, poseen una suerte de puente (los de cuerda) cuya finalidad es la de amplificar,
reforzar y modular un sonido. La caja de resonancia 0 cuerpo de una guitarra, por ejemplo, es, sin duda,
una de las piezas con mayor relevancia y que més afecta al sonido final y a la personalidad del
instrumento,
Notas sobre la desigualdad
La desigualdad ¢s un rasgo predominante de Ia sociedad actual y uno de los fenémenos més
persistentes. Ataca directamente Ia dignidad humana. Sin embargo, esta tan naturalizada en la vida
cotidiana que la asumimos como parte del paisaje natural. La naturalizacién de la precariedad
constituye un signo de nuestros tiempos. Los sintomas mas preocupantes de la cuestién social
contemporénea (exclusién social, violencia, inseguridad, ete.) tienen origen en un proceso objetivo de
desestructuracién de las condiciones de vida tipicos del capitalismo integrador. Sin embargo, la
profundizacién de estas diferencias puede egar a amenazar la unidad e integracién de las sociedades
‘como un todo (riesgo de fractura social) (Tenti, 1999)
Le Blanc (2007) expresa su rabia contra la precarizacién de las vidas cotidianas a la que asistimos
impotentes, obligados a justificar el ingreso a la precariedad mediante la adhesin a nuevas formas
ideoldgicas. La precariedad termina siendo tan natural como el aire que respiramos. Desde el punto de
vista de las biografias de los sujetos sin voz, “la inmersién en la precariedad, luego en la gran exclusién,
significa una carrera negativa que es el revés de la normalidad social” (Le Blanc, 2007: 9). La
flexibilizacién y la exclusién, en especial la laboral, ha producido muevas estructuras de poder y control
en lugar de crear, con sus falsas promesas, las condiciones para la liberacién.
La desigualdad no es un concepto univoco ni unidimensional. Las expresiones de la desigualdad
remiten tanto a las condiciones materiales objetivas como a las constricciones simbélico-subjetivas de
produccién de las existencias individuales y colectivas.
Siguiendo a Therbom (2015), en su reciente escrito sobre Las campos de exterminio de la desigualdad,
podemos afirmar qu
La desigualdad que deberia incomodar a todos los seres humanos decentes es la capacidad
ddesigual para funcionar en plenitud como ser humano, la capacidad desigual para elegir una vida
de dignidad y bienestar ca condiciones imperantes de tecnologia humana y conocimiento
hhumano (p. 53)
La desigualdad es una suerte de campo de exterminio, insiste Therborn (2015), en el que sucumben
millones de personas en nuestras sociedades a través de fenémenos tales como: muerte prematura, salud
deficiente, discriminacién, sujecidn, racismo, pobreza, exclusidn, falta de oportunidades, sentimiento de
angustia, menoscabo en la auto-confianza,
Subrayemos que la nocién de campo de exterminio remite a la de fibricas de la muerte, a los contros
disefiados para llevar a cabo un genocidio bajo condiciones deshumanizantes, y tiene su origen histérico
en los campos de concentracién y exterminio construidos durante la Segunda Guerra Mundial por el
régimen nazi. El primer campo de exterminio fue Chelmno, que abrié en el Warthegau (la parte de
Meditaciones sobre la desigualdad desde Ia Sociologfa de Ia Educacién
Polonia anexada a Alemania) en diciembre de 19415. Como contratara al horror, uno de los retratos
humanizantes de época que ha trascendido es a través del relato en primera persona de Ana Frank, la
nifia judia que debié esconderse para no caer en manos de los nazis®. No quisiera dejar pasar por alto la
experiencia emocional fuerte de haber podido visitar hace tiempo la casa de Ana en Amsterdam; en
particular, siendo que gran parte de mi familia, como tantas otras, subsistié o permanecié en aquellos
campos de muerte,
La desigualdad es, en definitiva, la denegacién de la capacidad para el pleno funcionamiento bumano.
‘Los seres humanos son organismos, cuetpos y mentes, susceptibles al dolor, al suftimiento y a la
muerte
Los seres humanos son personas, cada una con su yo, que viven su vida en contextos sociales de
sentido y emocién,
Los seres humanos son actores, apaces de actuar en pos de objetivos 0 metas (p. 53)
De estas premisas se detivan tres tipos de desigualdad que interacttian y se entrelazan: vital, existencial
y de recursos.
Retomando nuestra noticia, se puede interpretar que tal vez este papd experimenté subjetivamente un
sentimiento de indignidad, una mezcla ambigua de sentimiento de vergiienza y de culpa al no poder
continuar con el suefio de que su hijo culmine los estudios “a tiempo” y con las expectativas
institucionales.
La idea de sentrse a des-tiempo que viene a expresar nuestro papé es interesante para reflexionar sobre
el tiempo ya que éste representa unos de los simbolos sociales més sis
‘humana en los procesos de individuacién y en el aprendizaje de lo social. El tiempo (asi como lo es
‘también el espacio/territorio) son las dos coordenadas centrales para pensaros y habitar como humanos
este mundo.
Un andlisis critico de la categoria “tiempo” exige entender Ia relacién interdependiente entre tiempo
fisico y tiempo social. Fl tiempo’ es un dato social y un instrumento de orientacién humana imposible
de comprender sin tener en cuenta el acervo cultural que se transmite y se aprende de generacién en
‘generacién. El tiempo se experimenta como una fuerza enigmética que nos coacciona biograficamente y
es, a le vez, un medio de orientacin para la existencia colectiva.
La temporatidad de lo simbético no es una serie puramente fisica; es determinada ¢ incerta
precisamente porque nos remite al tiempo de los procesos sociales vinculado a una cadena de
generaciones (Kaplan, 2011: 96).
Calendario académico, afios de escolarizacién, edades para los diversos niveles del sistema educativo,
pueden ser pensados como signos del acervo cultural de nuestras sociedades contempordneas (Elias,
1989). Referirse al tiempo de escolarizacién remite ineludiblemente a la memoria social, a las
transformaciones de época y a las luchas simbélicas por la conquista de los derechos a la educacién
pliblica de calidad de nuestros pafses latinoamericanos donde, es sabido, no todos los nifios, nifias y
{j6venes gozan de idénticos beneficios en el mercado educativo.
‘Tiempo, capitalismo y desigualdad representan un trigngulo donde estas dimensiones se superponen
‘mutuamente. Nos interrogamos, entonces, desde una perspectiva de larga duracién, por la construcci6n
social de un tiempo de escolarizacién para la infancia, Partimos del supuesto que el macrocosmos del
‘grupo (la clase social de pertenencia) y el microcosmos del sujeto particular (las estrategias familiares
cen relacién con la escolarizacién de los hijos) dependen de su estructura recfprocamente.
5 Consultado en: hupss/www:ushmm org/wle/es/article php? Moduleld+10005768
* Consultado en: hup/iwww annefrank orcs! Ana-Franld
7 Esta idea es recteada a partir de Elia, N. (1989).
Bn
‘Kaplan, Carina V.
El tiempo (su disponibilidad, su uso, su valor social) estabiece la diferencia respecto de los modos y
disponibilidad para apropiarse de capital escolar. En efecto, el volumen de capital cultural acumulado
por la familia implica un tiempo de inversion que antecede a los hijos, no depende de ellos, pero que
condiciona sus trayectorias escolares.
‘Las diferencias de capital cultural de una familia implican, en primer lugar, diferencias en la precocidad
en el inicio de la transmisién y la acumulacién. En segundo término, implica diferencias en la capacidad
de satisfacer las exigencias propiamente culturales de una empresa de adquisicién prolongada
‘Ademas y correlativamente, el tiempo durante el que un individuo puede prolongar su esfuerzo
dde adquisicién, depende del tiempo libre que su familia le puede asegurar, es decir, liberar de le
necesidad econbmica, como condicién de la acumulacién inicial (Bourdieu, 1987: 15)
Hemos intentado interpretar hasta aqui ciertos sentimientos que se traslucen en la carta del papé.
Mencionemos que la emocionalidad ha estado presente a lo largo de la historia de las ciencias sociales,
sin embargo, es necesario aclarar que la experiencia afectiva ha ocupado un lugar marginal dentro de la
teorfa social, prestndole poca atencién a su tratamiento. Quizis la excepcién mas destacada sea el
trabajo de Norbert Elias (1989) en tomo al proceso de civitizacién y al lugar central que las emociones
de vergtienza y miedo ocupan en su corpus teérico.
Un aspecto original de la teoria de Elias es el “miedo sociogenético” que se produce como
rmanifestacién de la autocoaccién en forma de sentimientos de vergienza y pudor. (...) En cada
individuo se produce de nuevo en forma resumida un proceso histérico-social de siglos en cuyo curso
vva adelantandose lentamente la pauta que marca los sentimientos de vergitenza y desagrado” (Blias,
1987: 170).
Elias reflexiona sobre la emocién de la vergitenza y afirma que ella deriva del miedo a perder los dos
premios mis preciados de la vida social: el respeto y el afecto. El sentimiento de auto-respeto requiere
necesariamente de una confirmacién social.
Por otta parte, dentro del campo de estudio de las emociones se reconoce que, en muchas ocasiones en
donde la vergiienza tiene lugar, no se constata una practica deliberada de otros agentes sociales que la
induzcan. En este tipo de situaciones la vergiienza implica la interiorizacién de ciertas normas sociales
y le contrastacién y verificacién de que no hemos actuado acorde a ellas. La mirada de los otros se ha
Jnternalizado y se ha transformado en una forma especifica de autocontrol. Aqui la vergtienza se
‘manifiesta como una emocién de autoevaluacién (Nussbaum, 2006). Esta emocién se hace visible en el
‘cuerpo, constituyéndose este en su medio de expresién.
La emocién de vergtienza se manifiesta a través de signos corporales individuales pero, antes que ello,
es producto de un proceso de interiorizacién de experiencias de socializacién en contextos sociales
determinados, que marcan los limites de los impulsos emocionales y conllevan a la aparicién de
procesos de autocontrol de esas emociones. En la obra de Elias el proceso de individualizacién de los
sujetos es al mismo tiempo un proceso de cambio en la estructura de restricciones (restricciones
hheterénomas/auténomas) acentuindose las formas de restriccién propiamente autSnomes. Las formas
heterénomas de restriccién ejercidas en la infancia proporcionan un modelo para las restricciones
auténomas posteriores.
‘De hecho, las cadenas o redes de interdependencia en las que se encuentran los sujetos van moldeando
aquellos sentimientos y précticas que interpretan como deseables o indeseables. Es un largo proceso de
aprendizaje el descifiar qué emociones es legitimo sentir y exteriorizar y cuales no gozan de esa
legitimidad social en ciertos contextos institucionales.
La desigualdad posee efectos simbélicos sobre la auto-estima social de quienes estin atravesados por
ella, El sentimiento de auto-humillacién tiende a estar més reforzado en los dominados, en los
excluidos, en los mis débiles. Los sentimientos personales y grupales de exclusi6n atraviesan al tipo de
experiencias sociales que percibimos los sujetos en la vida social y los hogeres y estudiantes respecto de
la vida escolar. La amenaza ante la sola posibilidad de existir excluido opera como un mecanismo
eficaz para la reproduecién y produccién de los (auto) limites simbélicos.
(38)
Meditaciones sobre la desigualdad desde la Sociologia de la Educacién
Més atin, se comprende la desilusién del papa ya que, con la interrupcién de los estudios de su hijo, ve
arrancada la promesa de futuro. Suele suceder que, frente a la diffcultad de la familia de brindar ciertos
recursos, en especial en los sectores populares, la escuela aparece como un luger de posibitidad, el ir 2
Ia escuela presupone la ilusién de torcer el destino “‘pre-asignado” segin el origen. Esta promesa provee
uno de los sentidos mas hondos de la escuela estatal y puiblica, a lo largo de las luchas historicas, y hoy
con especial fuerza, que es el de construir la posibilidad de anteponer una alternativa frente a la
desigualdad social de origen; pretendiendo tomar més justa Ia estructura de las oportunidades al
potenciar, sin distincién, las trayectorias socioeducativas de quienes le son confiados.
Una alternativa tedrica frente al racismo académico
En la clasica obra de Ia Sociologia de la Educacién, Los herederos, Pierre Bourdieu y Jean Clauide
Passeron (2003) se preguntan por las razones practicas que explican por qué las y los estudiantes de las
diversas clases y fracciones de clase estirt desigualmente representados en los diferentes niveles
educativos; poniendo en evidencia la correlacién existente entre las probabilidades del éxito/fracaso
escolar y el origen social de los agentes. Esta investigacién de principio de los atios 60 (y en los albores
del Mayo Francés), puso en crisis uno de los tradicionales postulados del republicanismo francés de que
Ja escuela es institucién promotora de la ampliacién de Ia igualdad de posibitidades y la superacién de
Jas asimetrias y jerarquias sociales de inicio.
Los autores concluyen que la institucién escolar, bajo el postulado de la igualdad formal de todos las y
Jos estudiantes, transmuta la herencia social de las clases privilegiadas en méritos individuales. Por
‘caso, a través del mecanismo de la ideologia de los dones o talentos naturales (incluso la naturalizacién
del gusto estético) que es una forma eufemizada del racismo de la inteligencia. Bourdieu denuncia
precisamente de qué forma
La ideologia del gusto natural obtiene sus apariencia y su eficacia del hecho de que, como todas
las eatrategias ideol6gicas que se engendran en la eotidiana lucha de clases, naturalza Tas
diferencias reales, convirtiendo en diferencias de naturaleza unas diferencias en los modos de
dguisicién de la cultura y reconociendo como Ia inica legitima aquella relacién con la cultura
(6 con le lengus) que muestra Ia menor cantidad posible de huellas visibles do su génesis(...)
(Bourdieu, 1991: 65),
Por tanto, desde un enfogue critic, resulta relevante aplicar un pensamiento relacional que involucra a
‘un entramado complejo entre las précticas sociales y el habitus psiquico de los individuos; confrontando
‘con aquellos enfoques que disocian a los individuos, en nombre de una supuesta naturaleza humana y
de talentos o inteligencias innatas, de sus condicionamientos histéricos y sociales.
El talento homologado a un don natural o @ un gen, 0, lo que es similar, a una capacidad dada desde el
nacimiento, se constituye en ciertos discursos en una marca de origen que anticipa inexorablemente un
destino social y educativo. Detras de la creencia social de que hay hombres que nacen con talentos y
otros que no poseen dones para triunfar en Ia sociedad, est implicita Ia nocién de que son las
disposiciones innatas las que justifican y explican las desigualdades sociales y educativas.
Asi, Ia desigualdad social y educativa se enmascara bajo una suerte de potencial individual dado a unos
yy negado a otros por neturaleza. El talento, siendo una cualidad social, bajo ciertas condiciones se
‘ransmuta en sustancial lo que, a mi entender, es funcional a la naturalizacién de los procesos sociales
de exclusién. Asf, un individuo o grupo queda excluido porque de alguna manera “se lo merece” 0, lo
que es lo mismo, “estaba inscripto en su naturaleza”. Este tipo de discursos suelen esgrimirse en
sintonia con las légicas meritocriticas biologicistas deterministas que ponen sus énfasis en las
caracteristicas intrinsecas de los individuos y grupos para el logro del éxito y fracaso social, sea para la
movilidad social o para la concrecién de los estudios.
Tal como lo desarrolla el bidlogo Stephen Gould, a lo largo de la historia, las argumentaciones
reduccionistas biologicistas, centradas en las caracteristicas genéticas de los. individuos, se
correlacionan con episodios de retroceso politico, en especial con las campafias para reducir el gasto del
Bg]
Kaplan, Carina V.
Estado en los programas sociales, a veces con el temor de las clases dominantes, cuando los grupos
desfavorecidos siembran cierta intranquilidad social o incluso amenazan con usurpar el poder.
Una perspectiva socioeducativa critica a la biologizacién de lo social, permite examinar Ia legitimidad y
Ja funcién de distincién cultural de estos atributos (Ia inteligencia y el talento) asignado a un individuo 0
grupo al permitir pensarlo, no como esencial ¢ inexorable, sino como relacional, hist6rico y
contingente, A través de los argumentos fatalistas se ocultan las verdaderas causas de la desigualdad
social, favoreciendo las explicaciones que se basan en la supuesta deficiencia innata de la poblacién
pobre. Se apela al “gen de la delincuencia”, “a la inteligencia dada”, “al talento para aprender”, “al gen
del éxito” como punto de partida para la explicacién y legitimacién de las diferencias. Esta operacién
ideolégica transmuta el orden social desigual en orden bioldgico individual o grupal de cardcter
inmutable.
La ideologia de los dones naturales no solo radica en que las clases dominantes encuentran una
legitimizacién de sus privilegios culturales.que son asi transmutados de herencia social en talento
individual 0 mérito personal; sino que también contribuye al disciplinamiento (achicamiento) de las
expectativas subjetivas de los sectores ms desfavorecidos sobre sus posibilidades de acceso y
‘permanencia a ciertos espacios sociales como lo es Ia institucién educativa,
Por ejemplo, mientras que para los sectores més desfavorecidos la educacién superior se percibe como
“imposible”, para aquellos sectores mejor posicionados en el espacio social se torna como “posible” y
hhasta “normal” o “natural”. La eficacia simbélica de este proceso radica en el ocultamiento del vineulo
que existe entre un orden social y el sistema de clasificacién escolar.
‘Mediante un “lenguaje escolar”, que se objetiva en una red de significados, se transfigura una
clasificacién social en otra puramente escolar que es legitimamente institucionalizada por una escuela
que se muestra neutral y propiciadora de igualdad (Kaplan, 2008).
Las diferencias oficiales que producen las clasificaciones escolares tienden a engendrar (o a reforzat)
1unas diferencias reales, al producir en los individuos clasificados la creencia, colectivamente reconocida
yy sostenida, en las diferencias, y al producir, asimismo y de esta forma, las conductas destinadas a
‘aproximar el ser real al ser oficial (Bourdieu, 1991:23).
Asi, Ia escuela se erige, de modo no intencional, en productora de habitus ajustados a las divisiones
objetivas que son vividas como comunes y naturales. Las taxonomfas escolares son incorporadas
subjetivamente, de modo no consiente, por los estudiantes como principios practicos que atraviesan sus
trayectorias sociales.
Es preciso subrayar, entonces, que las diversas maneras de ser o de sentirse estudiante, es decir, la
condicién estudiantil, se vincula con las propias condiciones de existencia: el origen social, los vinculos
con la familia, los compromisos econémicos, la relacién con Ia cultura y la funcién simbélica conferida
a su actividad (Bourdieu, 1978). Las trayectorias socioeducativas no dependen tanto de las elecciones ni
de las vocaciones ni de las inteligencias sino, més bien, de la estructura de oportunidades que se
distribuyen y se apropian en forma desigual en el mercado econémico y simbélico.
La adquisicién del capital escolar institucionalizado (titulos escolares 0 credenciales educativas) supone
un trabajo personal que requiere de tiempo.
Efectivamente, las diferencias entre el capital cultural de una familia, implican diferencias,
primero, en la precocidad del inicio de la transmisién y acumulacién (..). En segundo término,
implica diferencias en la capacidad de satisfacer las exigencias propiamente culturales de una
empresa de adqusicién prolongsda. Ademés y corre-latvamente, el tiempo durante el que un
inividuo puede prolongar su esfuerzo de adquiscién, depende del tempo libre que su familia le
puede asegurar, es decir, liberar de la necesidad econémiea, como condicién de la acumulacién
‘nici Bourdieu, 1987: 15).
Digamos que la vergiienza de no haber accedido a un titulo, ni el papa ni su hijo, tal como la ha
conceptualizado Johan Gousblom (2008), es una sefial del dolor social. Las’ emociones son
cconstrucciones sociales y retratan los rasgos de la sensibilidad epocal. Como scfiala Sennett (1982)
[40]
‘Meditaciones sobre Ia desigualdad desde la Sociologia de la Educacién
mediante las emociones las personas expresan el significado moral y humano de las instituciones que
habitan, Més atin, los sentimientos de vergiienza son experimentados en modos diversos en el devenir
de la historia y en funcién de la clase social de pertenencia. Asimismo, las emociones son aprendidas;
ninguna emocién es genéticaniente fijada a un patrdn,
Mlouz (2007) arriesga la hipdtesis del capital emocional en las sociedades de mercado. Se trata d
Una cultura en la que las pricticas y los discursos emocionales y econémicos se configuran
‘mutuamente y producen (..) un amplio movimiento en el que el afecta se convierte en un
aspecto esencial del comportariento econémico y en el que la vida emocional (..) sigue la
ogica del intercambio y de las relaciones econémicas (IMlouz, 2007:20).
Recordemos, por caso, que Albert Camus confesé en El primer hombre un perturbador sentimiento que
lo mantuvo durante afios recluido en una reserva.a la vez orgullosa e instintiva: la vergitenza de sus
origenes y la vergtienza de haberla sentido. “La fabricacién cultural-de emociones y sentimientos
ligados a ia valfa social nos constituye en nuestro proceso de subjetivacién” (Kaplan, 2013:47).
La desigualdad, y aqui deseo ir concluyendo mi argumentacién, suele conllevar un sentimiento de
inferioridad que resulta de la ambivalencia experimentada frente a una condicién social estigmatizada.
Ello produce un efecto de interiorizacién de las categorias de desencanto. La vivencia personal intema
de descrédito es el producto del descrédito del que se ha sido objeto.
El proceso de desclasamiento que iba experimentando Camus en el Liceo (donde representaba la figura
del becario —pobre y meritorio—) se levaba a cabo en detrimento de su propia identidad familiar.
Sentia vergiienza de sentir vergiienza de su hogar ante sus compaficros. Mientras que para los hijos de
aquella burguesia colonial, a quienes estaba destinado el liceo, el éxito escolar reforzaba su posicién en
el interior de la familia, en el caso de Jacques (el pequetio Camus), el éxito académico marcaba mayores
distancias eon su mundo familiar de origen.
Camus lo manifiesta con contundencia cuando describe el acto ritual de entrega de los diplomas, que
sisteméticamente tenia lugar antes de las vacaciones de verano. Ese dia se abria la puerta principal del
Liceo que daba a una majestuosa escalinata lena de vasijas con flores, y acudian las familias con sus
hijos para participar en el acto de la entrega de pergaminos. El ritual se iniciaba cuando una banda
militar tocaba los acordes de a Marsellesa, mientras avanzaban solemnes los profesores envueltos en
sus birretes y togas.
En este ritual ceremonioso, los familiares de las y los estudiantes ocupaban el patio. Los suyos
caturalmente habjan legado con mucho adelanto, como siempre ocurre con los pobres que tienen
pocas obligaciones sociales y placeres, y que temen no ser puniuales». Fue en el patio donde Jacques
advirtié que «su abuela era la tinica que levaba el pariuclo negro de las viejas espafiolas y se sintié
incémodo»*. Se trataba del sentimiento de molestia de pertenecer a dos mundos a la vez: al nosotros y a
um ellos, a los incluidos y a los excluidos, a los establecidos y a los forasteros.
Ello implicé que Camus viviera, en cierta forma, entre dos universos sociales divergentes. De hecho, el
prejuicio y la discriminacién protegen el estatus dominante del grupo establecido frente a la amenaza
«que representan los condenados a la marginacién o a la exclusién social (Elias y Scotson, 2016).
Para ir cerrando...
Cerrando mis reflexiones provisorias desarrolladas a lo largo de mi argumentacién, fue al releer una y
mil veces las conmovedoras palabras del papé de la nota de Facebook, que repensé acerca del modo en.
que las esperanzas subjetivas se correlacionan con los limites materiales. El efecto de destino 0 la
anticipacién del porvenir —més o menos inconsciente, mas o menos consciente— radican precisamente
cen una suerte de estadistica simbdlica que mide el ajuste entre las posibilidades o condiciones objetivas
y las probabilidades o expectativas subjetivas. Este célculo simbélico (Kaplan, 2008) restringe el haz de
* Citado en Alvarez Uria: Escuela y Subjetividad,
(41)
Kaplan, Carina V,
posibilidades. A su vez, no es menos cierto que este papa lucha por subvertir el orden de las cosas
sociales.
Pero hemos enfatizado de qué formas los individuos y grupos atravesados por procesos de marginalidad
tienden a auto-responsabilizarse de su destino interiorizando categorias de fracaso. Viven como un
fracaso personal aquello que es consecuencia de las condiciones estructurales de los fenmenos de
climinacién social
El orden social impone en nuestras mentes ciertas categorias de percepcién y formas de nombramiento
con las que pensamos y actuamos sobre la realidad educativa. Las nominaciones tienen un efecto
productivo. Bajo las 1égicas del sentido préctico, los agentes interiorizan las estructuras sociales y las
asumen como evidentes; configurdndolos subjetivamente en sus modos de ver y hacer el mundo.
La eficacia simbélica de las categorlas de inclusién/exclusién radica precisamente en que los sujetos
sociales llegamos a movernos como peces en el agua con estas formas de nombramiento y percepcién
de lo social, naturalizindolas. Para muchos ifdividuos que viven en la exclusién, cl tiempo se diluye y
el vinculo entre el presente y el futuro parece roto, ya que “la ambicién de dominar practicamente el
porvenir (y con mayor razén, el proyecto de pensar y perseguir racionalmente aquello que Ia teoria de
Jas anticipaciones racionales llama la subjetivity expected utility) de hecho es proporcional al poder
efectivo que se tiene para dominar ese porvenir, es decir, al poder que se tiene sobre el mismo presente”
(Bourdieu, 1999: 262),
E] interrogante que surge es respecto a cules son los medios y recursos simbélicos por los que un
‘grupo llega a considerarse superior al otro. Uno de los recursos utilizados por los establecidos es la
asignacién de eriquetas al otto grupo; como afirma Elias: “en todas las sociedades los individuos
disponen de un abanico de téminos para estigmatizar a otros grupos. Estos términos resultan
significativos tinicamente en el contexto de unas relaciones especificas entre establecidos y forasteros.
En el mundo anglosajén, «negro» (nigger), «judio» (yid), «italiano» (wop), «tortillera» (dike) 0
««papista» (papist) son tan s6lo algunos ejemplos.” (Elias, 2003: 228),
Estos esquemas de percepcién y de apreciacién, especialmente los que estan inscriptos en los cuerpos y
en el lenguaje, expresan el estado de las relaciones de poder simbélico. Dar cuenta de las relaciones de
Ta dominacién simbélica es una de las tareas més relevantes de quienes nos dedicamos a la Sociologia
de la Educacién. Tal vez no alcance para concretar una revolucién simbélica pero sf representa un
aporte para desnaturalizar lo que se presenta como obvio e inexorable.
Bibliografia
Bourdieu, P. (1987). Los tres estados del capital cultural. Sociolégica (5), pp. 11-17.
Bourdieu, P. (1977). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo XI.
Bourdieu, P. (1991). La distincién. Criterio y bases sociales del gusto, (M. d. Ruiz de Elvira, Trad.).
‘Madrid: Teurus.
Bourdieu, P. (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama.
Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (2003). Los herederos. Los estudiantes y la cultura. Buenos Aires: Siglo
XXL.
Elias, N. (1987). El proceso de la civilizacién. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Espatia
Fondo de Cultura Econémica,
Elias, N. (1989). Sobre e! tiempo. México: Fondo de Cultura Econdmica.
Elias, N. (2002). Compromiso y distanciamiento. Peninsula: Barcelona.
Elias, N. (2003). Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros. Reis N° 104, pp. 219-
255.
Elias, N. y Scotson J. L. (2016). Establecidos y marginados. Una investigacién sociolégica sobre
problemas comunitarias. México: Fondo de Cultura Econémica.
Gousblom, J. (2008). La vergiienza como dolor social. En Kaplan, Carina V. La civilizacién en cuestion.
Escritos inspirados en la obra de Norbert Elias. Buenos Aires: Mitio y Dévila.
Gould, S. J. (1997). La falsa medida del hombre. Barcelona: Drakontos,
Mlouz, E. (2007). Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo. Buenos Aires: Katz.
[42]
Meditaciones sobre la desigualdad desde Ia Sociologia de Ia Educacién
Kaplan, C.V. (1992). Buenos y malos alummos. Descripciones que predicen. Buenos Aires: Aique.
Kaplan, C. V. (2011). J6venes en turbulencia. Pensamierto critico contra la criminalizacién de los
estudiantes. Revista Propuesta Educativa, N°35, pp. 95-103.
Kaplan, C. V. (2008). Talenios, dones e inteligencias. El fracaso escolar no es un destino. Buenos
Aires: Colibue. =
Kaplan, C.V. (2013). El miedo a morir joven. Meditaciones de los estudiantes sobre la condicién
humana. En Kaplan C.V, (dir.) Culturas estudiantiles. Sociologia de los vinculos en la escuela
(pp.45-65). Buenos Aires: Mitio y Davila,
Le Blanc, G. (2007). Vidas ordinarias, Vidas precarias. Sobre la exclusién social. Buenos Aires: Nueva
Vision.
Nussbaum, M. C. (2006). £1 ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergiienza y ley. Buenos Aires:
Katz,
Rigal, L. (2004), £l sentido de educar: critica a los procesos de transformacién educativa en Argentina,
dentro del marco Latinoamericano. Buenos Aires: Mifio y Davila.
Sennett, R. (1982). La autoridad, Madrid: Alianza Editorial. ~
‘Tamarit, J. (sf). Discurso cientifico, educacién y representacién social
Therbom, G. (2015). Los campos de exterminio de la desigualdad. México: Fondo de Cultura
Econémica.
133]
También podría gustarte
- Presentacion Revista EducacionDocumento1 páginaPresentacion Revista EducacionPaula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- Autoetnografía GagginiDocumento3 páginasAutoetnografía GagginiPaula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- Reseña Con Nuestra Propia Mirada. Seguir Con El Problema Donna HarawayDocumento3 páginasReseña Con Nuestra Propia Mirada. Seguir Con El Problema Donna HarawayPaula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- Mónica Paso - Algunas Metáforas 2011Documento7 páginasMónica Paso - Algunas Metáforas 2011Paula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- Aspee Chacón 2018 - Los Princip - Trumentos en La EducaciónDocumento14 páginasAspee Chacón 2018 - Los Princip - Trumentos en La EducaciónPaula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- Viñao - Sistemas Educativos, Cu - Res y Reformas - Cap. 1 y 2Documento33 páginasViñao - Sistemas Educativos, Cu - Res y Reformas - Cap. 1 y 2Paula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- Kaplan - Inclusión Como Posibilidad, Pp. 1-38Documento39 páginasKaplan - Inclusión Como Posibilidad, Pp. 1-38Paula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- Bibliografia Clase3Documento1 páginaBibliografia Clase3Paula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- DEWEY - Experiencia-Y-Educacion Cap I PDFDocumento6 páginasDEWEY - Experiencia-Y-Educacion Cap I PDFPaula Valeria GagginiAún no hay calificaciones
- Suárez (2016)Documento18 páginasSuárez (2016)Paula Valeria GagginiAún no hay calificaciones