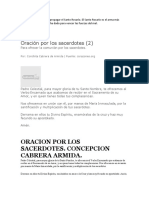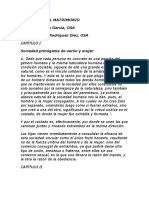Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 32
Cargado por
JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCA0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasTítulo original
Concepcion Cabrera - A mis sacerdotes parte 32
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 32
Cargado por
JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCACopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
CAPITULO LVIII - ENCARNACIÓN MÍSTICA
“Voy a hablar ahora de ese amor divino de paternidad que me enajena,
que me subyuga, que me hace estremecer aun en mi ser de Hombre-
Dios y que hace la eterna felicidad del Verbo: ¡el amor de mi Padre!
Esa fibra de ese amor, ese reflejo del amor del Padre al Verbo, ese
germen santo de su fecundidad que ha puesto en el alma de las
encarnaciones místicas, me atrae, me enamora, y en la tierra causa mis
más especiales delicias.
Claro está que como Dios nado en el mar sin fondo del amor
incomprensible del Espíritu Santo, y que soy feliz, infinitamente feliz en
ese amor que une y que contiene todas las delicias de la Trinidad. Claro
está también que no necesito, como Verbo, más amor, que el amor
eterno, que el amor increado, que el infinito seno de mi Padre en donde
todas las venturas existen.
Pero no solo soy Dios, la segunda Persona de la Trinidad, sino que soy
Hombre-Dios; y como Hombre quiero y necesito caricias humanas,
ternuras humanas, aunque divinizadas; y ninguna más sobrenaturales
que las de las almas que reciben la insigne gracia de la encarnación
mística; ningunas más puras y legítimas y santas que las nacidas en el
reflejo de la fecundidad del Padre, que comunican al alma el matiz y
colorido, y algo, en cierto sentido, del amor mismo del Padre.
Sólo por esto me complace ese amor, aun en María, por lo que lleva de
mi Padre, por lo divino de que ese santo amor está impregnado, por lo
tierno, por lo puro, por lo santo, aunque nacido en el corazón humano y
con todo el reflejo humano.
Yo soy amor, y sin embargo, busco amor. Yo no puedo producir más que
amor, y toda mi vida en la tierra no fue más que un acto de amor
continuado, de amor en diversas formas.
Y todavía en el esplendor de la gloria me gozo en mi naturaleza
humana, en mí ser de Hombre-Dios, complaciéndome como Hombre en
el amor y en las delicadezas del hombre.
Toda la Trinidad en sus relaciones personales y en su acción creadora y
efusiva en todas las cosas, no pueden ser sino amor, amor uno en
donde se encierran las causas y las cosas. Y el Padre es amor, y Yo soy
amor, y el Espíritu Santo es amor, y en mi humanidad sacratísima soy
amor. Y el desequilibrio del hombre solo consiste en apartarse de esa
unidad de amor.
Y por eso puse en el mundo a mi Iglesia, toda amor, para que abarque a
todas las almas del mundo en su seno amoroso, con el concurso de los
sacerdotes que forman y que deben ser todo amor.
Pero no quiero apartarme del punto con que comencé, del amor que se
deriva de las encarnaciones místicas que mis Obispos y sacerdotes
deben tener en más o menos grados.
Cierto que con mis sacerdotes tengo una fraternidad especial por ese
vínculo en María y por tener un mismo Padre que está en los cielos;
pero en razón del sacerdocio conferido y afirmado por el Espíritu Santo,
reciben el poder como de concebir, en cierto sentido, al Verbo hecho
carne, en la Misa, en donde se renueva mi Encarnación, mi Pasión y
muerte. Por esto mismo y por la gracia insigne que reciben (en este
mismo misterio del Altar) de la fecundación del Padre, tienen –en cierto
sentido también- el derecho como de maternidad con Jesús, porque lo
hacen presente en el Altar, no solo místico, sino real y verdadero en
cada Misa, en cada hostia consagrada, por las palabras creadoras y
operadoras de la consagración, que traen consigo la fecundidad del
Padre, por la que se efectúa el milagro palpitante y real de la
transubstanciación.
Cada Obispo, cada sacerdote participa en cierto grado y sentido de la
maternidad de María, de la maternidad de María, de la paternidad del
Padre, del asombroso prodigio obrado por el amor, solo por el amor, del
Espíritu Santo, concurso indispensable para este fin.
Así es que todo sacerdote que reproduce a Cristo lleva el reflejo de
María más marcado que nadie; y por tanto, debe ser como un trasunto
de María, la criatura de la tierra más transformada, puede recibir
ampliamente la encarnación mística en su Corazón; y el sacerdote está
obligado, por esta circunstancia más, a transformarse en Mí, si tiene que
ser María, si quiere acariciarme con la ternura y el amor y pasión divina
y humana de María.
Y en esto no piensan mis sacerdotes; es un secreto más para obligarlos
a su transformación en Mí y a que busquen con ardor la perfección por
su unión con María, por la unión inefable y pura e indisoluble con el
Verbo, por su amor inmenso al Padre, ofreciéndose y ofreciéndome en
sus manos puras, como María en la Presentación, como María en el
Calvario, como María en todos los pasos de mi vida, especialmente en
éstos que he señalado por ser pasos o elevaciones sacerdotales.
¡Oh, si mis Obispos y mis sacerdotes reflexionaran en estas verdades
que los envuelven, en estos esplendores que los alumbran y en estos
misterios que los penetran, cómo ensancharían sus almas y recibirían
humillados y agradecidos el don de Dios!
Cierto que el germen de esta gracia insigne la tienen todos los
sacerdotes, la llevan en su sangre, por decirlo así, al recibir la
ordenación, el Soplo fecundo del Espíritu Santo; porque ese Soplo
siempre produce o comunica al Verbo, única cosa que Dios puede
producir, y en el Verbo a todas las cosas. Pero este germen se
desarrollará más y más por las gracias especiales y gratuitas del Espíritu
Santo. Llevan los sacerdotes el germen; pero el desarrollo de esta
gracia solo efectúa el Espíritu Santo, y exige del alma ciertas
condiciones, y extiende su realización, plena y su eficacia como don
regalado al alma escogida a quien place darlo.
Pero a pesar de esto, todos los sacerdotes tienen obligación de cooperar
al desarrollo del germen de esta gracia en sus almas para su propia
santificación y bien de otras muchas almas.
Que mis sacerdotes se empapen de estas verdades íntimas, que las
mediten despacio en el interior de sus corazones para agradecerlas
primero, y después para utilizarlas; y que dilaten sus almas para su
transformación en Mí, para complacencia del Padre y para gloria de la
Trinidad”.
También podría gustarte
- La paternidad espiritual del sacerdote: Un tesoro en vasos de barroDe EverandLa paternidad espiritual del sacerdote: Un tesoro en vasos de barroCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Todos Mis Futuros Son Contigo - MarwanDocumento196 páginasTodos Mis Futuros Son Contigo - MarwanJesús Gouki Kryptonian95% (22)
- Concepcion Cabrera de Armida - A Mis Sacerdotes...Documento128 páginasConcepcion Cabrera de Armida - A Mis Sacerdotes...Juan Oñate100% (11)
- ACTOS EN LA Divina VoluntadDocumento14 páginasACTOS EN LA Divina Voluntadsandra100% (3)
- Misa Criolla (Acordes)Documento5 páginasMisa Criolla (Acordes)Puedes Resolver100% (2)
- Actos de Amor A Jesús Sacramentado - Libro Compilado Por Patty BustamanteDocumento29 páginasActos de Amor A Jesús Sacramentado - Libro Compilado Por Patty BustamantePatty Bustamante Avendaño100% (1)
- A Mis SacerdotesDocumento141 páginasA Mis SacerdotesYi Sus100% (1)
- La genealogía femenina de Jesús: rastreando Su ascendencia a través de las mujeres en la BibliaDocumento22 páginasLa genealogía femenina de Jesús: rastreando Su ascendencia a través de las mujeres en la Bibliareyder1975100% (1)
- La Inhabitación de Dios en El Alma JustaDocumento121 páginasLa Inhabitación de Dios en El Alma JustajafmcrAún no hay calificaciones
- Hora Santa Antes de PentecostésDocumento11 páginasHora Santa Antes de Pentecostésoswl68Aún no hay calificaciones
- Espiritu Santo - ConsagracionDocumento1 páginaEspiritu Santo - ConsagracionBiaspidAún no hay calificaciones
- Yo Soy El Espiritu SantoDocumento67 páginasYo Soy El Espiritu SantoLV O LI100% (1)
- HorasantaJesúsViernesSantoDocumento4 páginasHorasantaJesúsViernesSantoyaninaAún no hay calificaciones
- Baby Showers BíblicoDocumento8 páginasBaby Showers BíblicoCiberPiscisAún no hay calificaciones
- Adoracion Al Santisimo Sacramento Del AltarDocumento13 páginasAdoracion Al Santisimo Sacramento Del AltarMarieleDosSantos100% (1)
- Ejercicios de Cuaresma 2009Documento88 páginasEjercicios de Cuaresma 2009ferod19Aún no hay calificaciones
- Adoración Al SantisimoDocumento15 páginasAdoración Al SantisimoOscar AguilarAún no hay calificaciones
- Una Hora Ante Jesús en El SagrarioDocumento2 páginasUna Hora Ante Jesús en El SagrarioIGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)100% (1)
- Consagraciones Diarias V8 MinDocumento10 páginasConsagraciones Diarias V8 Minnini ramosAún no hay calificaciones
- Adoracion Al Santisimo SacramentoDocumento23 páginasAdoracion Al Santisimo Sacramentovalenmiguel100% (2)
- Levanta tus ojos y miraDocumento8 páginasLevanta tus ojos y miraGloria SánchezAún no hay calificaciones
- Los Mitos, Los Mensajeros y El Misterio de La NavidadDocumento22 páginasLos Mitos, Los Mensajeros y El Misterio de La Navidadalexfrio100% (1)
- Engendrados en El Vientre de MariaDocumento5 páginasEngendrados en El Vientre de MariamariavoirinmariaAún no hay calificaciones
- Hna. Clare Crockett Sola Con El Solo Hna. Kristen GardnerDocumento264 páginasHna. Clare Crockett Sola Con El Solo Hna. Kristen GardnerJaidiver Saavedra100% (1)
- HORA SANTA - Katalina RivasDocumento20 páginasHORA SANTA - Katalina RivasPatrick AmbAún no hay calificaciones
- Adoración Al Santísimo SacramentoDocumento15 páginasAdoración Al Santísimo SacramentoDianey LealAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 39Documento4 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 39Juan OñateAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 20Documento3 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 20Juan Sebastian Oñate SalamancaAún no hay calificaciones
- Jesús pide transformación en los sacerdotesDocumento3 páginasJesús pide transformación en los sacerdotesJUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Adoración Al Santísimo Sacramento Del AltarDocumento8 páginasAdoración Al Santísimo Sacramento Del AltarAdrián OrtegaAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 30Documento4 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 30JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- A Mis SacerdotesDocumento3 páginasA Mis SacerdotesFray Julián Arias100% (1)
- Adoración Al Santísimo Sacramento Del AltarDocumento9 páginasAdoración Al Santísimo Sacramento Del AltarSoy de DiosAún no hay calificaciones
- Rosario y SacerdotesDocumento66 páginasRosario y SacerdotesAndresGomezRAún no hay calificaciones
- SANTUARIO MARÍA BLANCA ESTRELLA DE LA MAR. Consagracion Al Inmacualado Corazon PDFDocumento4 páginasSANTUARIO MARÍA BLANCA ESTRELLA DE LA MAR. Consagracion Al Inmacualado Corazon PDFIngrid Garcia MoránAún no hay calificaciones
- Acto de Fe y AdoraciónDocumento6 páginasActo de Fe y AdoraciónPerez Fabiola100% (1)
- Acto de FeDocumento8 páginasActo de FeConcepcion GarciaAún no hay calificaciones
- HORA SANTA Catalina RivasDocumento16 páginasHORA SANTA Catalina RivasOmar Orlando Guarín GómezAún no hay calificaciones
- Cenaculo en Vientre de Maria 16-10-2016Documento42 páginasCenaculo en Vientre de Maria 16-10-2016mariavoirinmariaAún no hay calificaciones
- Guía Adoracion Del Stmo Sacramento - OdtDocumento8 páginasGuía Adoracion Del Stmo Sacramento - Odtsusanalihotmail.esAún no hay calificaciones
- adoracionDocumento7 páginasadoracionwilliam reyesAún no hay calificaciones
- Adoracion SacerdotalDocumento3 páginasAdoracion SacerdotalAgustin LopezAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 44Documento6 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 44Juan OñateAún no hay calificaciones
- Adoración Al Santisimo Sacramento Del AltarDocumento12 páginasAdoración Al Santisimo Sacramento Del AltarHumbertbetocasilimas MartinezAún no hay calificaciones
- El Tratado de La Misa PalmariaDocumento407 páginasEl Tratado de La Misa PalmariaCharef9011314Aún no hay calificaciones
- La esencia y origen del sacrificio en la MisaDocumento371 páginasLa esencia y origen del sacrificio en la MisaluisAún no hay calificaciones
- Textos Del S.D. Pablo Ma. Guzmán, MspsDocumento184 páginasTextos Del S.D. Pablo Ma. Guzmán, Mspslulupank100% (1)
- El Espíritu Santo y Conchita Cabrera (Otro Documento Es Sobre La Cruz Del Apostolado)Documento14 páginasEl Espíritu Santo y Conchita Cabrera (Otro Documento Es Sobre La Cruz Del Apostolado)Camilo FuentesAún no hay calificaciones
- Acto de Fe y AdoraciónDocumento15 páginasActo de Fe y AdoraciónJose Miguel Almeida SuárezAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento6 páginasUntitledLucimelbAún no hay calificaciones
- Adoracion Al Santisimo SacramentoDocumento10 páginasAdoracion Al Santisimo SacramentoAbrilPiña-HofstadterAún no hay calificaciones
- Oración InicialDocumento12 páginasOración InicialJosé Carlos Ibañez Ariza0% (1)
- MariaDocumento5 páginasMariapablo mercadoAún no hay calificaciones
- Op17 Yo Tengo FeDocumento117 páginasOp17 Yo Tengo FeLaura GarciaAún no hay calificaciones
- Acción de Gracia Al Fin de Cada AñoDocumento3 páginasAcción de Gracia Al Fin de Cada AñoMAVI84Aún no hay calificaciones
- horasantaANODELAFE2Documento4 páginashorasantaANODELAFE2moyaommAún no hay calificaciones
- Pergamino Consagracion Espiritu SantoDocumento1 páginaPergamino Consagracion Espiritu SantomaccomAún no hay calificaciones
- Consagración Al Espíritu SantoDocumento1 páginaConsagración Al Espíritu Santovosh1984Aún no hay calificaciones
- Consagración Al Espíritu SantoDocumento1 páginaConsagración Al Espíritu Santovosh1984Aún no hay calificaciones
- 40 HorasDocumento6 páginas40 HorasBryanOrellanaAún no hay calificaciones
- Llamados de Amor Del Corazón Doloroso e Inmaculado de MaríaDocumento6 páginasLlamados de Amor Del Corazón Doloroso e Inmaculado de MaríaMiguelAún no hay calificaciones
- Del Alma A JesusDocumento109 páginasDel Alma A Jesusqfliliana2100% (1)
- Oraciones para La Hora SantaDocumento4 páginasOraciones para La Hora SantaLeo CruzAún no hay calificaciones
- AdoraciónDocumento17 páginasAdoraciónJose AntonioAún no hay calificaciones
- Hora SantaDocumento14 páginasHora SantaLoryAún no hay calificaciones
- Alejandroferreiros 10Documento3 páginasAlejandroferreiros 10shambala1Aún no hay calificaciones
- Un camino monástico en la ciudad. Libro de vida: Fraternidades Monásticas de JerusalénDe EverandUn camino monástico en la ciudad. Libro de vida: Fraternidades Monásticas de JerusalénAún no hay calificaciones
- Aprender A Investigar 2-3Documento3 páginasAprender A Investigar 2-3JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Aprender A Investigar 2-4Documento3 páginasAprender A Investigar 2-4JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Aprender A Investigar 2-2Documento3 páginasAprender A Investigar 2-2JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Aprender A Investigar 2-5Documento3 páginasAprender A Investigar 2-5JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 29Documento3 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 29JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 28Documento3 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 28Juan Sebastian Oñate SalamancaAún no hay calificaciones
- Aprender A Investigar 2-1Documento3 páginasAprender A Investigar 2-1JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 31Documento3 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 31JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 27Documento3 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 27Juan Sebastian Oñate SalamancaAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 38Documento6 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 38JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 24Documento5 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 24Juan Sebastian Oñate SalamancaAún no hay calificaciones
- Concepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 26Documento4 páginasConcepcion Cabrera - A Mis Sacerdotes Parte 26Juan Sebastian Oñate SalamancaAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 30Documento6 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 30JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 37Documento4 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 37JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 33Documento5 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 33JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 35Documento4 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 35JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 36Documento4 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 36JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 27Documento7 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 27Juan Sebastian Oñate SalamancaAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 32Documento5 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 32JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 34Documento5 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 34JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 32Documento5 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 32JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 33Documento5 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 33JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 29Documento6 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 29JUAN SEBASTIAN O�ATE SALAMANCAAún no hay calificaciones
- San Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 24Documento4 páginasSan Agustín - Recopilación de Escritos Combinados 2 Parte 24Juan Sebastian Oñate SalamancaAún no hay calificaciones
- Unidad 5to - 2019Documento8 páginasUnidad 5to - 2019Juan Francisco RomeroAún no hay calificaciones
- La ObedienciaDocumento2 páginasLa ObedienciaAndres CantilloAún no hay calificaciones
- San Judas TadeoDocumento2 páginasSan Judas TadeoDavid Quirós LazarenoAún no hay calificaciones
- Actividad 1 - 3 AñosDocumento6 páginasActividad 1 - 3 AñosValery Ruiz CastilloAún no hay calificaciones
- AleluyaDocumento8 páginasAleluyaJose Luis Sarabia ContrerasAún no hay calificaciones
- Santa Rosa de Lima Digital-4Documento4 páginasSanta Rosa de Lima Digital-4Catarino RamosAún no hay calificaciones
- Hora Santa MDocumento4 páginasHora Santa Mmaria del rosario hernandez cruzAún no hay calificaciones
- Evangelio Segun PabloDocumento15 páginasEvangelio Segun PabloCamilo TorresAún no hay calificaciones
- Virgenes Martires y Santas MujeresDocumento61 páginasVirgenes Martires y Santas MujeresPaula Martínez SagredoAún no hay calificaciones
- NOVENA-EN-HONOR-AL-NINO-JESUS-DE-PRAGADocumento4 páginasNOVENA-EN-HONOR-AL-NINO-JESUS-DE-PRAGAYeraldin Trillos PeñarandaAún no hay calificaciones
- Jesús-María-BelénDocumento2 páginasJesús-María-BelénXiomar Elsith Davila DiazAún no hay calificaciones
- Ordinario de La MisaDocumento16 páginasOrdinario de La MisaGino NoreñaAún no hay calificaciones
- Rosario Misionero DOMUND 2019Documento4 páginasRosario Misionero DOMUND 2019Patricia Meneses FloresAún no hay calificaciones
- Definiciones MadreDocumento14 páginasDefiniciones MadreJaime Peña ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Bendición del Escapulario de la Virgen del CarmenDocumento9 páginasBendición del Escapulario de la Virgen del Carmenchesterlani_eprAún no hay calificaciones
- Conociendo A JesúsDocumento2 páginasConociendo A Jesúsmegarodri8Aún no hay calificaciones
- Dramatización Del Nacimiento de JesúsDocumento3 páginasDramatización Del Nacimiento de JesúsA PFAún no hay calificaciones
- Moniciones Asuncion de MariaDocumento8 páginasMoniciones Asuncion de MariamjfajardogAún no hay calificaciones
- Conferencia AteneaDocumento17 páginasConferencia AteneaTataritosAún no hay calificaciones
- NavidadCapillaDocumento8 páginasNavidadCapillazaratexgAún no hay calificaciones
- Concilio Vaticano II documentos claveDocumento2 páginasConcilio Vaticano II documentos clavewaga7100% (1)