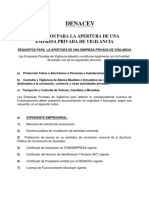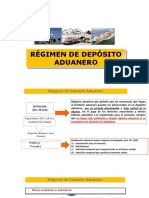Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Boletin 27
Boletin 27
Cargado por
Cassius DolphTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Boletin 27
Boletin 27
Cargado por
Cassius DolphCopyright:
Formatos disponibles
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO
Y
MEMORIA LEGISLATIVA
Año III No. 27 Septiembre Octubre 2003
La nacionalización de la industria eléctrica en el contexto del desarrollo estabilizador
La discusión en torno a qué hacer con el sector energético es ya impostergable. Una industria
de tal envergadura, en el contexto de las reformas del Estado, hace imprescindible reflexionar
sobre el pasado y entender la situación política y económica del país, y su íntima relación con
el sistema económico mundial. En este espacio dedicado a entender el contexto histórico de las
iniciativas legislativas, nos ocuparemos tan sólo de los antecedentes y de la situación que vivía
el país previo y durante la nacionalización de la industria eléctrica en 1960.
En 1938, unos días después del decreto de expropiación del petróleo se reorganizó el
viejo partido oficial en el Partido de la Revolución Mexicana. Como un frente popular agrupó en
sus filas a los sectores clave para la reconstrucción de un nuevo México inmerso en la fiebre de
un nacionalismo que situaba al Estado como el conductor de la economía. Estos sectores ya
estaban agrupados en organizaciones como la Comisión Nacional Campesina o la
Confederación de los Trabajadores de México, de tal manera que el cardenismo sentaba las
bases para un crecimiento económico sustentado en la corporativización de los sectores
sociales, pilar del partido, y en el fortalecimiento del Ejecutivo. Gobiernos posteriores como el
del Gral. Manuel Ávila Camacho y el del Lic. Miguel Alemán Velasco modificaron
significativamente el discurso y la práctica de gobierno debido a la inserción del país en el
mercado internacional afectado por la guerra mundial, que hacía imprescindible la
industrialización y el crecimiento económico mediante la sustitución de importaciones y
exportación de productos mexicanos para la industria bélica, todo favorecido por una
conciliación de clases sociales que, bajo el lema de Unidad Nacional, clausuró cualquier
posibilidad de lucha entre ellas. Bajo esta lógica se crearon el Seguro Social, la Junta de
Conciliación y Arbitraje, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y se disolvió el
PRM para hacer de la revolución una institución a cargo del Estado en manos del Partido
Revolucionario Institucional. El alemanismo aprovechó el crecimiento económico favoreciendo
la inversión pública en infraestructura paraestatal a partir de capitales extranjeros y nacionales.
El marco internacional de la guerra de Corea y la recesión de Estados Unidos provocarían un
déficit en la cuenta pública y una inflación, aunados a la sangría del erario por el
enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
Los cincuentas marcaron otro rumbo, Ruiz Cortines al mando del nuevo gobierno
redefinió el sistema político y económico mediante la austeridad en el gasto público, alicientes
fiscales y proteccionismo para la industria nacional. La devaluación de 1954 y la determinación
de incentivar la inversión nacional, propiciaron la puesta en marcha de un nuevo sistema
económico que pretendía estabilizar la economía para que, en consecuencia, la política se
equilibrara. Los sectores sociales manifestaron inconformidad por la situación salarial pero
evidenciaron, además, el hartazgo por las prácticas "charristas" de intervención estatal en la
dirección sindical y su método represivo.1 El nuevo orden económico, con el Estado como
regulador, controló y estabilizó precios y salarios, intensificó la industrialización de productos
manufacturados --pero no la de bienes de capital imprescindibles para la independencia real de
la industria--, y protegió a los industriales nacionales con exención de impuestos, concesión de
créditos y tarifas bajas en bienes y servicios, manteniendo un mercado cautivo y poco
competitivo.
El Estado regulador creció inconmensurablemente con la industria del petróleo,
petroquímica, siderurgia, electricidad y como benefactor de sectores populares. Por tal motivo
el periodo de desarrollo estabilizador se ha llamado también de bienestar social, pero una
contradicción subyacía en el sistema: el crecimiento económico no iba a la par del
desmesurado desarrollo poblacional y de concentración en las ciudades, y tampoco estaba
generando ahorro interno porque dependía para su financiamiento del capital extranjero. De
esta manera, en el largo plazo, la expansión de la deuda externa y las dificultades para
sostener una política populista de subsidios estatales fue desequilibrando el frágil orden
económico pero, paradójicamente, la práctica de incentivos o la "política del pan" permitió
que las bases populares vivieran momentos de comodidad y de confianza en el sistema.
De esta manera, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, y una vez sofocado el
movimiento ferrocarrilero --cuya radicalización descansó en la gestión de fuerzas ajenas a los
mismos sindicalistas, como el Partido Comunista--,2 el gobierno creó el Fondo Nacional de
Fomento Ejidal3; consolidó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO)
y aprobó la reforma al Art. 123 constitucional que en su apartado B establecía las garantías
de los trabajadores al servicio del Estado. Sobresueldos, compensaciones y participación en
las utilidades de las empresas; la garantía de seguridad social para los trabajadores del
Estado, . mediante la creación del ISSSTE y el incremento de derecho-habientes en el IMSS,
evidenciaron la estrategia y el sostenimiento del sistema político mexicano bajo el liderazgo
absoluto del PRI. No hubo margen de competencia de otros partidos y menos aún
disidencias campesinas como la de Rubén Jaramillo en Morelos o el movimiento democrático
e independiente encabezado por Salvador Nava en San Luis Potosí. Este escenario fue el
que imperaba durante la determinación del Ejecutivo para nacionalizar la industria eléctrica.
En la exposición de motivos para la adición al párrafo sexto del Art. 27 constitucional,
que aparece en la sesión del 25 de octubre de 1960 en el Diario de los Debates de la
Cámara de Senadores, 4 el presidente declaraba que, como lo había expuesto en su
segundo informe de gobierno del 1 de septiembre anterior, "México ha sostenido
tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han
de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo
mexicano". La generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía debía
sustentarse en "razones de beneficio social y no en motivos de interés particular". En
palabras del Gral. Cárdenas: razones de "utilidad pública". En efecto, desde el Proyecto de
Ley de Energía Eléctrica, de agosto de I 19385 el Ejecutivo, aunque reconoció la modalidad
de concesiones y permisos para la I explotación de la energía, sentó las bases para ". ..ir
realizando gradualmente la nacionalización financiera de los negocios eléctricos”6 porque al
Estado correspondía, además, la coordinación de los planes regionales que
espontáneamente surgieran para integrarlos en un plan nacional de electrificación. Se
pretendía que la Comisión Federal de Electricidad, como organismo descentralizado,
controlara y dirigiera paulatinamente el potencial hidráulico del país para la prestación del
servicio público. Las cooperativas, organizadas y protegidas por la CFE, tenían el derecho de
comprar energía generada por los concesionarios conforme a una tarifa oficial. El límite de 50
años para otorgar las concesiones y la apropiación del Estado de los bienes de
infraestructura y del fondo de retiro y reembolsos sin indemnización alguna una vez expirado
el plazo, provocó que el gobierno de Ávila Camacho, más conciliador con los empresarios,
propusiera modificaciones a la ley en el sentido de que se ampliaran los plazos y se pagara
al Estado anualmente el importe de la inversión realizada por el concesionario a un 2% del
valor de los bienes, de tal manera que el capital de la CFE se incrementara.
La aprobación de esta reforma extendió los plazos de las concesiones, argumento que
se retomó para fundamentar la nacionalización definitiva de la industria. En el siguiente
número, profundizaremos la discusión sobre el debate sostenido en ambas cámaras para
aprobar la reforma al párrafo sexto del Art. 27 constitucional. Por el momento sólo
concluiremos que la medida tomada por Adolfo López Mateos formaba parte de toda esta
concepción política y económica donde el Estado cumplía con un papel histórico
fundamental: ser gestor y regulador del orden social en donde el Ejecutivo era el orquestador
de la escena, y el trasfondo, la Constitución de 1917 emanada de los movimientos
revolucionarios que iniciaron en 1910.
1 Al final del gobierno ruizcortinista, movimientos sindicales de telegrafistas, maestros, electricistas, petroleros y ferrocarrileros demandaron una
democratización de las bases sindicales frente a la fuerza corporativizada de la CTM. El de los ferrocarrileros fue brutalmente reprimido durante el gobierno de
López Mateos.
2 Vid. Enrique Krauze. "Adolfo López Mateos. El orador", en La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996). México,
Tusquets Editores, 1997. Pp. 235-300.
3 De hecho, se afirma que después del Gral. Cárdenas --17 millones de has.-- el presidente que más tierras repartió fue López Mateos con 16 millones, pero aunque
para 1964 se había repartido el 25% del territorio nacional con un aproximado de 200 millones de has. en todo el país, lo que mayormente repartió fueron tierras
no aptas para el cultivo.
4 El 27 de septiembre de 1960 se considera el día en que el Estado tomó pacíficamente la industria con instalaciones y todo su personal. De hecho en el Diario de
los Debates, varias legislaturas locales declararon día festivo o nacional dicho día. Vid. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, días 4 y 25 de octubre;
4,10 y 24 de noviembre de 1960.
5 La Ley de la Industria Eléctrica se aprobó y salió publicada el 31 de diciembre de 1938 en el DOF.
6 Dictamen de la Cámara de Diputados sobre el Proyecto de Ley de la Industria Eléctrica. AHyML, Congreso XXXVII, Libro 149, tomo 3, Exp. 33.
Industria Eléctrica en México: Prolegómenos de una reforma estructural en ciernes.
Un tema pendiente dentro de la agenda política nacional es el que se refiere a la reforma del
sector eléctrico. El debate vigente estriba, básicamente, en la disyuntiva de abrir o no ese
sector al capital privado. No queremos simplificar el problema, que de suyo tiene una gran
variedad de matices, intereses y opiniones; queremos, en cambio, que este espacio sirva
para apuntar brevemente el derrotero que ha seguido el marco legal en cuestión, y en el
siguiente número de esta publicación dar cuenta de las propuestas que actualmente existen
sobre el particular.
La industria eléctrica en México está regulada con sustento en nuestra Carta Magna,
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Reglamento de la propia Ley.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica1 fue creada por iniciativa presidencial
bajo la inequívoca impronta del nacionalismo revolucionario. Luis Echeverría argumentaba en
su exposición de motivos que:
"El Estado Mexicano decretó la nacionalización de la industria eléctrica, fundándose en la
Constitución Política y en las necesidades económicas y sociales cuya satisfacción era
urgente. Suspendió el régimen de concesiones y preparó material y jurídicamente, una nueva
era de la industria eléctrica mexicana. Una vez más la Constitución daba testimonio del
ímpetu y vigencia de nuestro proceso revolucionario." En ese sentido, el Proyecto de Ley
presentado ante el Congreso de la Unión, a decir del Ejecutivo, constituía la culminación de
una de las luchas históricas de México por el rescate de sus recursos e industrias
fundamentales.2
Más de tres lustros después, esta Ley fue reformada y con ello se abrió la posibilidad
de que el capital privado pudiera participar en algunos rubros del sector eléctrico nacional. La
propuesta de reforma fue presentada ante la Cámara de Senadores el 19 de noviembre de
1992; en ella, el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, consideraba que era
pertinente promover adecuaciones legales "con el objeto de incluir en la Ley las figuras de
producción independiente de energía eléctrica y la pequeña producción; así como redefinir
las figuras de autoabastecimiento y cogeneración"3 En particular la reforma al artículo 3 de la
Ley en cuestión abría la posibilidad a la inversión privada; ahí se precisaba lo que no se
considera servicio público, a saber:
I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o
pequeña producción;
II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para
su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración,
producción independiente y pequeña producción, previo permiso que otorgue la
secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal;
IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales,
destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y
V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de
interrupciones en el servicio público de energía eléctrica.
También se propuso la reforma al artículo 36 para precisar las características de las
figuras de autoabastecimiento en la fracción I, cogeneración en la fracción II, producción
independiente en la fracción III, pequeña producción en la fracción IV, y la importación o
exportación en la fracción V . Por otra parte, la reforma del Artículo 38 acotó la duración de
los permisos:
"Los permisos a que se refieren las fracciones I, II, IV Y V del artículo 36 tendrán duración
indefinida mientras se cumplan las disposiciones legales aplicables y los términos en que
hubieran sido expedidos. Los permisos a que se refiere la fracción III del propio artículo 36
tendrán duración de hasta 30 años y podrán ser renovados a su término, siempre y cuando
se cumpla con las disposiciones legales vigentes.,,4
La iniciativa de reforma fue aprobada por mayoría, pero con oposición del Senador del
PRO, Porfirio Muñoz Ledo, quien afirmaba que el proyecto en cuestión violaba la Ley
Suprema y dejaba muchas dudas en cuanto a la transferencia de funciones a los particulares
en lo relacionado al sector eléctrico. El Senador por el Distrito Federal manifestó lo siguiente
durante el debate:
"Yo quisiera, sintéticamente, resumir las razones fundamentales de nuestra oposición a esta
iniciativa. En primer término, y esto sería razón suficiente para oponemos con toda firmeza,
porque burla los fundamentos y el texto de la Constitución Política del país...
En segundo término, porque pone en peligro áreas fundamentales para la soberanía del país,
por un otorgamiento de concesiones no discriminatorias y muy posiblemente de frontera a
intereses estratégicos extranjeros" En relación con los particulares decía que:
"Hay muchas formas para resolver los verdaderos problemas de la generación de energía
eléctrica, y no trasladarlos irracionalmente a los particulares. No sabemos a qué particulares
y no sabemos con qué propósitos definidos”.5
Para defender el proyecto de reformas hizo uso de la palabra el Senador del PRI,
Jesús Rodríguez y Rodríguez. En su intervención se declaró a favor de que el sector privado
invirtiera en la generación de energía eléctrica para apoyar así el progreso del país:
"Entonces vamos a buscar esos recursos, y vamos a buscarlos de la manera más natural, en
quienes quieran invertir en el progreso de México[...]sí me preocupa y sí me duele la
marginación de muchos mexicanos. La vida primitiva que llevan [...] comunidades aisladas;
carecen de los más elementales servicios de agua y de energía; eso es lo que preocupó al
Presidente Salinas; eso es lo que nos preocupa a los priístas; por eso es esta iniciativa, por
eso pedimos que haya esa inversión privada, esa inversión de particulares en una fase que
es perfectamente constitucional, que no la use el Estado”.6
El proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1992.
En el siguiente sexenio el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, presentó el 3
de febrero de 1999, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que se proponía en la iniciativa era sentar las bases de un marco legal e
institucional para una nueva industria eléctrica nacional que permitiera la participación del
sector privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la
electricidad; establecer, en suma, un proceso que diera lugar a un mercado eléctrico
competitivo. El propósito último del Ejecutivo era satisfacer la creciente demanda de energía
eléctrica, bajo el argumento de que no se contaban con los recursos suficientes para hacer
frente a esa demanda. La solución que planteaba era la participación de la inversión privada
en el sector.7 En su exposición de motivos, Ernesto Zedillo lo planteaba en estos términos:
"Pretender enfrentar los retos del sector eléctrico exclusivamente con recursos fiscales,
implicaría estar dispuestos a afectar programas de desarrollo e infraestructura social y evitar
así que muchos mexicanos obtengan los mínimos de capacidades y bienestar necesarios
para acceder a un trabajo adecuadamente remunerado que les permita elevar su nivel de
vida[.. .]Sin embargo, los recursos públicos son limitados y las necesidades de inversión
crecientes. Por esto, para asegurar la disponibilidad de inversiones públicas para el bienestar
social, al tiempo que atendemos las necesidades de la industria eléctrica nacional, debemos
ampliar los espacios necesarios para la concurrencia de los sectores público, social y privado
en su desarrollo."
La iniciativa proponía reformar el párrafo sexto del artículo 27 y el cuarto del artículo
28, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 27
[...] Corresponde exclusivamente a la Nación el control operativo de la red nacional de
transmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares.
Artículo 28-
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las
siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás
hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos; generación de energía nuclear; el
control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, y las actividades que
expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía
satélite, los ferrocarriles y la generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía eléctrica son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo
25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la
soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el
dominio de las respectivas vías de comunicación, así como de las redes generales de
transmisión y de distribución de energía eléctrica, de acuerdo con las leyes de la materia."8
La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Puntos Constitucionales, de
Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, sin que fuera dictaminada.
El pasado 22 de mayo de 2001 el actual presidente de la República, Vicente Fox,
expidió el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. El decreto modifica los artículos 126 y 135 del
citado Reglamento, para permitir que los particulares que ahora tienen capacidad de
generación, en caso de tener excedentes, los pongan a disposición de la Comisión Federal
de Electricidad, siempre y cuando tengan una capacidad instalada total hasta de 40
megavatios.9
Legisladores integrantes de la Comisión Permanente en la sesión pública del 27 de
junio de 2001 acordaron, de último momento, incluir en el orden del día un punto de acuerdo
para que el Congreso de la Unión interpusiera una controversia constitucional por el decreto
en cuestión. El punto fue aprobado de manera unánime,10 constituyéndose en un hecho
inédito en la biografía política del país. Los legisladores argumentaban que "el Ejecutivo
invadió facultades del Legislativo al expedir un decreto que modifica el Reglamento de la Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero que en realidad introduce cambios que van
más allá de ese precepto y constituyen el inicio de la privatización de ese energético.”11
La controversia constitucional fue presentada el 4 de julio de ese mismo año ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. El 15 de mayo de 2002, esta instancia dictaminó a favor del
Poder Ejecutivo:
"Por todas las anteriores consideraciones, disentimos del tratamiento y sentido del criterio
mayoritario, y estimamos que los artículos 126, párrafos segundo y tercero y 135, fracción II y
párrafos antepenúltimo, penúltimo y último del Reglamento de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, reformados y adicionados mediante Decreto Presidencial publicado en el
Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de mayo de 2001, no contraviene la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, ni tampoco precepto constitucional alguno.”12
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 22 de diciembre de 1975, pp. 43-48.
2 AHML, Legislatura XLIX, Ramo Público, Libro 285, Expediente 22, f. 4.
3 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, 19 de noviembre de 1992, p. 3.
4lbid,p.7.
5 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, 9 de diciembre de 1992, p. 10.
6 lbid. P. 13.
7 Alberto Morales Prieto, La industria eléctrica delfuturo en México: soluciones a un problema no planteado. México, Miguel Angel Porrúa, Senado de la
República, 2001. pp. 16-20.
8 AHML, Legislatura LVII, Ramo público, Libro 18, Expediente 263, ff. 10,22-24.
9 La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2001, pp. 13-14.
10 Versión estenográfica de la Comisión Permanente, sesión pública del 27 de junio de 2001.
11 Andrea Becerril, "Presentará el Congreso una demanda contra Vicente Fox por legislar en materia eléctrica", en La Jornada, 28 de junio de 2001.
12 Manuel Bartlett Oíaz, El debate sobre la Reforma Eléctrica. México, Senado de la República, 2003, p. 226.
H. Cámara de Senadores
LIX Legislatura
MESA DIRECTIVA
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente
Sen. Carlos Chaurand Arzate
Vicepresidente
Sen. César Jáuregui Robles
Vicepresidente
Sen. Raymundo Cárdenas Hernández
Vicepresidente
Sen. Yolanda Eugenia González Hernández
Sen. Lidia Madero García
Sen. Rafael Melgoza Radillo
Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés
Secretarios
C.P. Jorge Valdés Aguilera Lic. Arturo Garita Alonso
Secretario General de Secretario General de
Servicios Administrativos Servicios Parlamentarios
Lic. Graciela Brasdefer Hernández
Tesorera
Dra. Josefina Mac Gregor Gárate
Directora General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa
Colaboradores
Patricia Torres Meza Octavio Jiménez Reyes
Boletín Informativo Publicación Bimestral
Septiembre Octubre 2003
Allende No. 23 Ext: 4835-4162
Correo Electrónico: archivo.histórico@senado.gob.mx
También podría gustarte
- Cuadro Clasificación de Las Normas Internacionales de AuditoriaDocumento2 páginasCuadro Clasificación de Las Normas Internacionales de AuditoriaAmanda Chicas100% (6)
- Hojaldre 1Documento126 páginasHojaldre 1Cassius DolphAún no hay calificaciones
- TDR Planta de Oxígeno Medicinal - Tambogrande PDFDocumento16 páginasTDR Planta de Oxígeno Medicinal - Tambogrande PDFChristian MontenegroAún no hay calificaciones
- 01 Evaluacion de Coordinador Si MochaDocumento11 páginas01 Evaluacion de Coordinador Si MochaCassius DolphAún no hay calificaciones
- Requisitos para La Apertura de Una Empresa Privada de VigilanciaDocumento5 páginasRequisitos para La Apertura de Una Empresa Privada de VigilanciaRolando Marcelo Carraffa Alfaro67% (3)
- Sociedades Comerciales - Dr. Luchinsky-ProgramaDocumento15 páginasSociedades Comerciales - Dr. Luchinsky-ProgramaCeferino PabesiAún no hay calificaciones
- Asesoria Laboral en RRHH EnebDocumento51 páginasAsesoria Laboral en RRHH Enebmanuel fco chavezAún no hay calificaciones
- Cipriano DC-3 Nom-031Documento1 páginaCipriano DC-3 Nom-031Cassius DolphAún no hay calificaciones
- Directorio MAYO2022Documento13 páginasDirectorio MAYO2022Cassius DolphAún no hay calificaciones
- Od - Ehs..004 Guia PermisosDocumento10 páginasOd - Ehs..004 Guia PermisosCassius DolphAún no hay calificaciones
- EXAMEN-CERVECERA CorregidoDocumento15 páginasEXAMEN-CERVECERA CorregidoCassius DolphAún no hay calificaciones
- PL - Ehs. Nava Safety Plan 2021Documento33 páginasPL - Ehs. Nava Safety Plan 2021Cassius DolphAún no hay calificaciones
- Plan de EmergenciasDocumento16 páginasPlan de EmergenciasCassius DolphAún no hay calificaciones
- F-SST-063.2 Analisis de Seguridad de TrabajoDocumento4 páginasF-SST-063.2 Analisis de Seguridad de TrabajoCassius DolphAún no hay calificaciones
- AST MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA 11 AL 17 JUL 2022Documento4 páginasAST MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA 11 AL 17 JUL 2022Cassius DolphAún no hay calificaciones
- Plan de Rescate en Espacios ConfinadosDocumento4 páginasPlan de Rescate en Espacios ConfinadosCassius DolphAún no hay calificaciones
- Directorio Casa LeyDocumento4 páginasDirectorio Casa LeyCassius DolphAún no hay calificaciones
- Curriculum 3a ServiciosDocumento28 páginasCurriculum 3a ServiciosCassius DolphAún no hay calificaciones
- Catalogo de Remaches GESIPA PDFDocumento28 páginasCatalogo de Remaches GESIPA PDFkardonharmanAún no hay calificaciones
- Estación Parque Centenario de La Aerovía, Con Avance Del 70% - Comunidad - Guayaquil - El UniversoDocumento9 páginasEstación Parque Centenario de La Aerovía, Con Avance Del 70% - Comunidad - Guayaquil - El Universogpatriciodabid8Aún no hay calificaciones
- Ley Reguladora de La Actividad de Las Sociedades Públicas de Economía Mixta PDFDocumento14 páginasLey Reguladora de La Actividad de Las Sociedades Públicas de Economía Mixta PDFiskazuAún no hay calificaciones
- Secretaria de TransporteDocumento6 páginasSecretaria de TransporteColectibondiAún no hay calificaciones
- Contrato de Locacion de ServiciosDocumento2 páginasContrato de Locacion de ServiciosJean Rodriguez LauraAún no hay calificaciones
- Aurotizacion de Facturacion 1876Documento4 páginasAurotizacion de Facturacion 1876ANDRES C.Aún no hay calificaciones
- Codigo Tributario de NicaraguaDocumento10 páginasCodigo Tributario de Nicaraguaikaros21Aún no hay calificaciones
- CONCLUSIONDocumento2 páginasCONCLUSIONagrofarina c. a. farinaAún no hay calificaciones
- M7 U1 A1 MOME NormatividadDocumento11 páginasM7 U1 A1 MOME NormatividadMartha MedinaAún no hay calificaciones
- Impuesto A La Renta Grupo 1Documento21 páginasImpuesto A La Renta Grupo 1Pandy Mora CarranzaAún no hay calificaciones
- Constitución de Una SociedadDocumento2 páginasConstitución de Una Sociedaddiana fernanda castilloAún no hay calificaciones
- Formulario Solicitud de Requisición de Subsidio Por Patria PotestadDocumento1 páginaFormulario Solicitud de Requisición de Subsidio Por Patria PotestadYULEINYS CONTRERAS PABONAún no hay calificaciones
- Tesis Gestion de Cobranza Muni CajamarcaDocumento112 páginasTesis Gestion de Cobranza Muni CajamarcaNereyds JacoboAún no hay calificaciones
- Dip Regimenes de DepositoDocumento9 páginasDip Regimenes de DepositoMalhi Mariana Rios HuarcayaAún no hay calificaciones
- TDR Residente de Obra 2020 CcolccaDocumento2 páginasTDR Residente de Obra 2020 Ccolccajose luis meza galianoAún no hay calificaciones
- Consorcio MAPDocumento4 páginasConsorcio MAPJorge PedrozoAún no hay calificaciones
- Uipc ImssDocumento28 páginasUipc ImssGustavo Martinez PortilloAún no hay calificaciones
- 26 07 23 ExpansionDocumento56 páginas26 07 23 ExpansionCluisAún no hay calificaciones
- Act 12 FiscaljDocumento5 páginasAct 12 Fiscaljerikel rojo anayaAún no hay calificaciones
- Si Se Puede x2Documento12 páginasSi Se Puede x2JOSE JEFFERSON HERNANDEZ CUEVAAún no hay calificaciones
- Borrador Derecho de Petición GuilleDocumento2 páginasBorrador Derecho de Petición GuilleAlexander MorilloAún no hay calificaciones
- Res Final Cas 011 2021Documento2 páginasRes Final Cas 011 2021jaymAún no hay calificaciones
- FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA. Material de Trabajo 07-05-2020 AREA TECNICO PROFESIONALDocumento8 páginasFLUJO CIRCULAR DE LA RENTA. Material de Trabajo 07-05-2020 AREA TECNICO PROFESIONALSusana SotoAún no hay calificaciones
- INFORME #018 Requerimiento de AccesoriosDocumento11 páginasINFORME #018 Requerimiento de Accesoriosluis guimaraesAún no hay calificaciones
- Buquebus DiciembreDocumento2 páginasBuquebus DiciembreGERARDO GONZALEZ LARROSA (EL TEATRO ESPACIO DE ARTE)Aún no hay calificaciones
- NSS TarjetaDocumento1 páginaNSS TarjetaRh ItzbAún no hay calificaciones