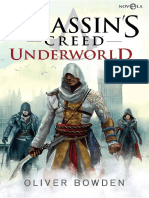Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Triángulo de Las Tres P.
El Triángulo de Las Tres P.
Cargado por
Sea Barnes0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas45 páginasTítulo original
El triángulo de las tres P.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas45 páginasEl Triángulo de Las Tres P.
El Triángulo de Las Tres P.
Cargado por
Sea BarnesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 45
EL TRIANGULO
DE LAS TRES «P»
Psicologia, participacién y poder
Ana Gloria Ferullo de Paraién
PAIDOS TRAWA
‘clakiccecRSNR es enn eNe ae
76 Ana Gloria Peralta de Parajén
A partir de lo desarrollado hasta aqui se puede entender
' importancia fundamental que le atribuimos a la partici,
Pacion desde lo psicolégico. Ya cuando comentamos Ia
construcci6n histérica de la nocién de participacién la sos.
tuvimos como posibilitadora no sélo de la supervivencia si.
no también de Ia construccién de los sujetos. Y esto ee
teafirmé en reiteradas oportunidades, especialmente cuan,
do planteamos una teoria del sujeto, en este mismo capita,
Jo, a partir de su inacabamiento inaugural, come un
proceso de construccién siempre renovado en la eterna
busqueda para cubrir esa falta constitutiva y lograr la ile.
soria completieud perdida.
Por consiguiente, cabe solo recordar que el sujeto nece-
sita ser parte de lo social, de lo contrario perece. Sus lazos
con el otro no son contingentes sino esenciales, y atravie~
san un desarrollo histérico que va desde los lazos fusiona.
les de los momentos iniciales de la vida, hasta. le
complejisima ¢ inagotable red de laros de las mis diversas
calidades, intensidades y formas que se construyen/destra.
yen a lo largo de ella. Y que constituyen su ser y su hacen
Precisamente es porque este ser y hacer estin determinades
socialmente que lo social tiene la posibilidad de influir eo
los sujetos y éstos, en lo social
°n sintesis, retomando nuestro desarrollo general, sos~
kenemos que la participacién es, fundameniabnente, ejercicio
del poder. Y, en cuanto tal, es un camino posibilitader de la
implicaci6n del sujeto en su propia vida y en la de su co.
munidad. Debidamente utilizada puede ser un importante
medio de crecimiento personal y social, con todos los ries
08, limites y consideraciones éticas que, como hemos
plantcado, inevitablemente Ia acompafian, Asi entendida,
Se convierte de inmediato, en una herramienta clave para
cl trabajo del psicélogo cualquiera sea el campo en que de
semper sus tareas.
rr
CAPITULO 3
La participacion como herramienta
de trabajo del psicélogo en el campo
de la psicologia social comunitaria
Estamos ya en condiciones de redondear el recorrido
hecho hasta aquf en lo que hemos denominado el sridngu-
fo de las tres “P”, articulando los temas vistos de participa
cion y poder con el de psicologia. Nos centraremos, en
especial, en la psicologia social comunitaria por ser nues-
tro campo de interés dominante con relaci6n a la temitica
estudiada, pero todas las consideraciones hechas valen tan
to para este campo especifico como para la psicologia en
general, tal como lo presentamos en este punto
De los multiples caminos posibles a seguir para delimi-
tar un campo de trabajo profesional -en este caso concre~
to, el de Ia psicologfa social comunitaria— hemos optado
Por partir del anilisis de la posicién que en él se le asigna
al psicélogo y, desde alli, proponer la demareacién de lo
que se denomina psicologia social comunitaria. Veamos
entonces, en primer lugar, dicho posicionamiento.
3.1, El psicéloge como trabajador del campo de la salud
Una de las concepciones posibles sobre la identidad
profesional del psicdlogo lo coloca, actualmente, como un
78 Ana Gloria Ferullo de Parajén Le participacién como berramienta de trabajo del pschlego... 7
tabajador del campo de la salud.definida ésta en
cep. siologica de los pardmetros definidos como normales
cién mas amplia. Nosotros adherimos a esta propnesta por 4 partir de eriterios estadisticos. La unidad de anélisis
una serie de razones que conviene ir explicitando. wal individuo y la practica médica supone, funda
Un punto importante es que posibilita pensar dle mane~ s entalmente, una intervencin de tipo curative que
ra integral el campo de la psicologia ~siempre que a uno Je
interese este aspecto~ y permite aproximar tradiciones his~
no toma en ©
tmbientales, socioculturales y comportamentales que
ca el complejo entramado de factores
toricas diferentes y hasta enfrentadas. Partamos, para acla- | gon determinantes conjuntos de nuestra salud.
rar esto, de las connotaciones que se disparan a partir del La politica sanitaria derivada de este paradigma da
término salud. La linea mas tradicional lo relaciona inme- mayor importancia a la distribucién equitativa de los
diatamente con el estereotipo cultural segan el cual salud imag actuales recursos técnicos a todos los sectores de
es equivalente a auscncia de enfermedad. Predomina aqui Ja poblacién que a una educacién pars la salud, donde
el viejo y arraigado modelo biologico-médico, de plena vi- clacento esti puesto en la prevencion y en su promo-
gencia actual a pesar del surgimicnto de nuevos y fecundos Gan, Prnere los supuestos que estén vigentes en esta Ii
modelos en los que se han resignificado los términos en nea, convendria destacar aquel que considera que al
juego. Estas resignificaciones luchan por imponerse pero incremento en los niveles de salud de una poblacion
no se logra atin, en absoluto, el desprendimiento del senti- depende, exclusivamente, de los logros alcanzados
do tradicional adjudicado a este término. Actualmente por la medicina. Aqui el problema del poder que sigue
conviven ambos campos semintices y la relacién entre Pando en juego es evidente, y éste cuenta con ta
ellos ocasiona dificultades pragmaticas que favorecen mas fuerza que le otorga el consenso social como legitimas
la confusion que el intento de esclarecimiento, dor. No discutimos la indudable vigen
No pretendemos desalojar un sentido firmemente puesto, pero sf destacamos la importancia de su
arraigado aduciendo razones
intificamente wilidas”. In- Cxplicitacién para que se pueda pensar en a conve-
dudablemente éstas existen, pero los juegos de poder que | niencia de su reconsideracién eritic:
son los que sustentan, en definitiva, el fuerte arraigo de la | Ouro serio obsticulo en juego, que refuerza el sentido
linea de sentido tradicional del término salud le proporcio- | restringido del término salud y dificulta la renov: acion
na una resistencia a cualquier
novacién semntica que no Ge su campo semantico, esta constiuido por los im-
se puede desconocer. Lo que si puede proponerse como portantisimos intereses econémicos que se mueven
intento de clarificacién es la explicitacion de esta misma ee torno al binomio salud-enfermedad. Este rubro
dificultad, mostrando simplificada y sintéticamente la do- Constituye en Ia actualidad una de las grandes indus-
ble linea de significaciones del término salud: tas de alcance mundial que, entre otras cosas, puede
dar solidez o destituir gobiernos segiin sea el mayor ©
a) En sentido restringido, este término sigue aludicndo menor apoyo que se le brinde. Este dato sirve, por si
a Ia ausencia de enfermedad. Descansa, como sefali- Solo, para darnos idea de la envergadura de los intere-
bamos, en el enraizado modelo biolégico-médico. ses en juego. ‘
Recordemos que desde esta significaci6n la enferme- b) En sentido amplio, lo primero que cabria destacar °s
dad est4 concebida como una alteracién anitomo-fi- el cambio de acento‘de Jo negativo a lo positive, La
— a
so Ana Gloria Ferullo de Parajin
salud se define ya no s6lo como ausencia de enferme-
dad sino como presencia de potencialidades y ca
dades en los hombres que desencadenan bien
bara su realizacin y permiten tral
de “un mayor desarrollo y bienestar”
n biisquedas
jar para el logro,
; Justamente
tos son dos dle los términos que aparecen citados con
mayor frecuencia en las distintas definiciones dase
en esta linea, Un rastrllaje semantico de
trales que se
; Jas ideas cen-
Proponen en estas definiciones nos con.
firma estos resultados: en todas ellas se habla de Ia
biisqueda y/o logro del desarrollo burmano integra, de
tena bienester del mejoramienta de ls condiciones de
ida de los seres bumanos, de una mayor calidad de vida de
las personas, etc ” ee
Se entende
ne mejor el alcance de este sentido de “salud”
si apes ave ex soatenide por el modelo, denomi-
ado biopsicosocial o integral, que se centra en la vali
ral total, en el “estilo de vada” de cada pueblo ae
Ja importancia que tiene como deternisinte de la salud
Esta se viswaliza como un problema social que, como tal,
compete a la sociedad toda en tanto se define la salud no,
s6lo como uno de los derechos esenciales de
le los seres
des basieas, L; roeaitee'
biisqueda que esto dispara se ditige
» ara se ditige a
creat y estimular la autorresponsabilidad para lograr
conservar ¢ incrementar los niveles de salud cxistentes,
ri esta a Poseer salud ya no es sdlo no estar en-
fermo —léase no tener sintomas orginico-fisioldgices
sino poder erecer como sujeto y como miembro de la
Propia sociedad. Es la salud, en definitiva, la que crea las
condiciones que posibilitan y/o dificultan el crecimiento,
Y son los seres humanos los que deberin conocer estas
condiciones para poder trabajar con ellas y sobre ellas
Este amplio panorama nos revela una particul
1 jaridad
que evaluamos como positiva: el término salud en si
emtido
La participacién como herramienta de trabajo del psicélogo... $1
amplio, al no estar definido de manera univeca ~y, por
consiguiente, clausurante~ se abre a multiples lineas de
significaciones que imprimen una direccionalidad conver
gente al accionar profesional, pero sin cerrar los diferentes
caminos a través de los cuales puede aleanzarsela, As
falta de acuerdo generalizado en una definicién Gnica so-
bre qué se entiende por “salud en su sentido mas amplio”,
resulta positive dado que proporciona una riqueza opera~
tiva. Permite la coexistencia de concepciones disimiles so-
bre una base comin, segtin las distintas corrientes, en los
diferentes campos de especializacin posibles de la psico-
logia actual,
Pasando a lo negativo que deriva de la existencia de es-
tas miiltiples definiciones, vemos que las metas buscadas
de “desarrollo humano integral”, “bienestar”, “mayor cali
dad de vida” 0 cualesquiera de las otras propuestas posi-
bles, a veces son expresadas de tal manera que pueden
llevar a serias e ingenuas confusiones si olvidamos que las,
metas nunca podrin, por suerte, ser log, ali-
dad. Creemos que con lo planteado anteriormente en rela-
cion con el poder y la contradiccién quedan aclaradas,
desde lo psicolégico, las causas de estas limitaciones. Se
entiende asi por qué el Ilsmado bienestar siempre va a
tar recortado desde el malestar, nunca ~también por suer-
te desalojable del todo. Por qué es precisamente el
malestar el que posibilita la realizacién de cualquier traba-
jo. Por qué aquello que limita -lo “negativo”— es también
lo que origina la baisqueda. Por qué la falta es constitutiva
y posibilitadora de la construccién del ser. Por qué la uto-
pia es inevitable, necesaria y conveniente, pero no deja por
eso de ser una ilusion.
Lo planteado hasta aqui permite ir teniendo una idea
de la envergadura de Ia tarea propuesta y de sus implica-
ciones. Es indudable que las consecuencias del cambio de
modelo en lo que se refiere a la concepci6n de salud gene
ra ondas expansivas de gran aleance
a2 Ana Gloria Ferullo de Parajin
ién del psicslogo
Podemos ahora, retomando nuestro punto de partida,
volver al psicélogo y su posicionamiento para avanzar Ine,
g0 hacia la demarcacién de la psicologia comunitaria tal
como nos lo habiamos propuesto. Sostencmos que la fin
ded tittioa del crabajo de Ia psicologia es la misma, indepen.
dientemente de los distinsos campos y las diferentes accion gue
se realicen en ellos: todo psicilogo puede definirse como un trie.
Fedor del campo de a salud entendida en su acepciin mas amplia,
En cuanto tal, debe contribuir al logto de las mejores for.
mas de vida posibles para los seres humanos, siendo ellos
mismos quienes deben determinar, en cada caso y em cake
situacion, qué es lo mejor para ellos
Con esto explicitamos nuestra opcién para definir la
Treks Perseguida, el para qué de ta accién del psicdlogo
Creemos que hablar de salud en los términos utilizados fg
brisqueda de las mejores condiciones de vida posible para los serra
Pinnnves— woutiene los ingredientes de direccionalidad, de
heterogencidad, de ilusin y de limitaciones inevitable,
mente presentes y que es importante no olvidarlos. No nos
detendremos ahora mas en este punto, a pesar de lay ach
raciones que pueda estar requiriendo, porque lo retomare.
Mos a continuaci6n, con relacién a la psicologia social
comunitaria,
Kero hagamos slo un comentario con respecto a lo que
fundamenta esta propuesta unificadora: la posicifin profesio,
nal del psicslogo. Sabemos de las resistencias de nruchoo
PsicSlogos a ser posicionados como “trabajadores del cane.
Po de la salud”. Y creemos que esas resistencias son com
Prensibles y validas, no sélo por los problemas de Inchas
por el poder que estan en juego sino, también, por los te
mores al siempre vigente “imperialismo médieo” y sus de~
rivados y, sobre todo, por los problemas de. identiciad
profesional que pueden ocasionarse. Pero reiteramos que
Ia propuesta se refiere silo a la posicién on tanto lugar pro-
La participacin como herramienta de trabajo del psicélogo... $3
fesional socialmente asignado por consiguiente, con aus
previsibles variaciones espacio-temporales-, condicionado
por el para qué de ese lugar y determinante de la infinita va
J de roles que el psiclogo desempefia como tal. F:
te que obra como comin de-
rieda
desde esa posicién determi
nominador; desde alli se abre el cada vez mis rico, variado
y nunca definitivamente cerrado abanico de roles posibles
que el psicdlogo ha desempefiado y desempefiaré. Creemos
mie astral conceptas de posicion
és de la historia de
que es justamente esta confustén entre
y rol lo que ha mantenido vigente, a tr
la psicologia, los siempre renovados y nunca resueltos de
el rol del
bates tendientes a definir So ene aeiiny i
psiclogo. No es por ese camino que pueden lograrse defi-
Helen poruales oles, ul vateresey las con betst espe-
8 posicidn, nos hablan de lo multiple y
heterogéneo a la vez. que nos remiten a su determinante po-
sicional. Este si puede ser acotado, aunque creemos que s6-
lo puede hacérselo. con todas las limicaciones y.
plasticidad comentada. No podria ser de otra manera te~
hiendlo en euenta que este posicionamiento del psicélogo
debe dejar lugares para las demarcaciones de los diferentes
impos ile trabajo, de sus distintos ambitos y con las varia
las herramientas tedricas, metodolégicas y téenicas con las
que él cuenta actualmente. Dicha demarcacién debe contar
con la suficiente plasticidad como para permitir ir dando
respuestas a los cambios hist6ricos que inevitablemente se
dan en todas las profesiones y que se concretan en renov:
das y generalmente urgentes demandas sociales.
Enearando este mismo planteo a partir de preguntas,
podriamos esquematizarlo diciendo que la posicién del
psicologo responde a dos interrogantes bisicos: “quién y
para qué?", que constituyen el basamento de los otros in
terrogantes que pueden surgir y que podrian resumirse en
mo?” sin olvidarnos de los no tan visibles p.
cle?, geudndo? y
rables a partir de
“equé? y ge s
ro vitales en toda intervencién “gdé
nto?”. Graficamente, podriamos repr
3s Ana Gloria Ferulto de Parajin
que
Si intent
propuesta an
MMOs Contestar estas preguntas desde nuestra
terior, las respuestas a fas dos que estén en la
base serian: “el psicdlogo para aportar, desde lo psicoligi.
€o. a I biisqueda de las mejores formas de vida posible que
ellos sexes humano/s determinen para si mismo/s”. Si
quisiéramos dar respuestas a las demas slo podriamos h
cerlo ajustadamente a partir de la consideraciv ile cada si.
tuacién concreta de interven
realizar.
stamos afirmando con esto que no son las conductas
Visibles, sino el lugar desde el que se las reatiza lo que perm
te entender un accionar profesional. Si pensamos en un
giemplo concreto tomando un equipo de trabajo interdis.
ciplinario en tareas de psicologia comunitaria, podemos
encontrarnos con psicdlogos que dan masajes a niios de
hasta cinco afios en sus domicilios, lo que hace que el ob
servador de una escena como ésta lo ronule de fisioterapeu-
{a antes que de psicSlogo. Pero tengamos en cuenta que
cxiste un para qué de sus aeciones y el masaje esta dirigido
al restablecimiento de los vineulos madre-hijo a través del
aprendizaje, por parte de la madre o el sustituto, de formas
de contacto corporal, muy descuidado en la zona donde se
realizaba este trabajo, Ia cual presentaba un alto nivel de
desnutricin infantil. Por eso es tan infructuoso ¢ initil
La participaciin como berramienta de trabajo del psicilogo... 85
centrar la atencién en los haceres concretos dentro de los
equipos -si bien son inevitables estos roces por las cuestio-
nes de poder en juego-, discutiendo si hacemos lo mismo
o,no en una interminable lucha por ly defensa de los pro
ios espacios, olvidando que éstos no estin sostenidos des-
fe las conductas, manitestas sino. desde In final
perseguida con ellas. Clarificaciones de este tipo dentro de
i os deben considerarse una eta~
pa necesaria para tener en cuenta en Ia constitucin y el
mantenimiento operativo de dichos equipos.
Con esto queremos dejar en claro que sabemos de los
pros y los contras de la opcién propuesta y creemos que
a: s de identidad profesional que resuel
ve que los que ocasiona. ‘También creemos que cualquier
Gees Hregecs que be liga lnualmdneelibe dency os eee
e2s0 ¥ por ahora, nos parecieroa mis tos pros que los con
fin, es cucstion de optar opciones nunca define
Jos equipos interdisciplinai
son mms fos probl
Se, ioe Gel pams No coger ox tate
“bipolaridad de los obstéculos” (Bachelard, 1984) y, por sa-
lir de un atolladero quedemos atascados cn el polo opues-
mo lo muestra con evidencia la habitual pendularidad
propuestas humanas a través de la historia
3.3. La psicologia social comunitaria
3.3.1, Algunas demarcaciones posibles
Como se habri advertido, estamos usando indistinta-
mente la denominacién psicologia comunitaria 0 psicolo-
fia social comunitaria puesto que partimos del
reconocimiento de que toda psicologia es social, “en un
sentido amplio, pero plenamente justificado” (Freud,
1973, p. 2563). Las implicaciones teéricas de esto tienen
importancia bisiea para todo el desarrollo del trabajo por-
que reafirman la perspéctiva que hemos elegido para reali-
86 Ana Gloria Ferullo de Parajén
zarlo y que ya explicitamos oportunamente. Recordemos
s6lo que estamos sosteniendo lo social no meramente co,
mo determinante sino como constituyente del ser buzmany
¥ que afirmamos la posibilidad de este “producto” de reac,
tuar sobre lo social, como sostén y modificador. No impli.
ca esto, como ya Io sefalamos, desconocer los distintos
npos de trabajo de la psicologia todos muy vilidos de
demarcar-,sino que pretendemos destacar su unidad més
alli de ellos, remarcar que la disciplina no esta fracturada
segtin sea el sirea a Ia que uno se esté refiriendo y la pers.
pectiva desde la cual lo haga.
Con respecto a la psicologia social comunitaria podria
Pensarse que el problema de su demarcacién basica esta
centrado en torno del término “comunitaria”, pero la
cuestion no es tan simple por varias razones.
En primer lugar, este término ~al que ya aludimos bre-
mente en el primer capitulo~ se adecua muy bien a una
categoria que podriamos lamar “palabras-trampa”, por-
que bajo una apariencia de claridad referencial nos encon
framos con que tal claridad no existe en absoluto. Y con
€st0 no estamos aludiendo sélo a la falta de criterios Gni-
cos para definir qué es una comunidad, sino que queremos
marcar, fundamentalmente, esa falsa apariencia de referen~
te unitario, compacto, integrado, cincunseripto y todas lis
otras asociaciones de sentido que dentro de esta linea se
connotan cuando se habla de “la” comunidad. Creemos
que éste es un aspecto poco tomado en cuenta y sobre el
cual debe reflexionarse detenidamente porque puede tener
efectos de verdadero obsticulo epistemolégico con rela
cién a la psicologia comunitaria. Tal vez seria mas conve-
niente hablar de “abordaje comunitario” que de “abordar a
la comunidad,” porque disparatia efectos distorsionantes al
crear [a ilusoria impresién de unidad, de objeto claro, dis-
tinto y acabado, algo que puede ser visualizado y aprehen-
dlido como un todo integral. Por el contrario, sabemos que
Jo comunitario nos remite a uno de los émbitos de trabajo
erect
Li partivipaciin como berramienta de trabajo del picloge... 87
je la psicologia (Bleger, 1974a) que tiene una presentacién
fenoménica miltiple, heterogénea y contradictoria,
‘Ex segndo Inger y retomando la polisemia de este tér-
mino que, como ya vimos, nos coloca frente a la mis va
da gama de definiciones, podriamos. sintetizar las
diferentes posturas en una simplificada polaridad. \
En uno le fos extremos estaria quella que es asemida
or Jos que, muy encuadrados en los limites existentes en-
ieeaiabicos ndierdecl, geupal, axgentaational prone
nitario, sélo estiman que se esté trabajando a nivel
comunitatio cuando se aborda un mbito territorial deter-
minado en el que se incluyen distintas organi
das_en el sentido estricto del té
nerosos, que habitan en un mi
co, com una historia comin ~ys construida o
yr construir en algunos casos-, con sentimicnto de pert
nencia comunitarie (aunque fuera en un rainimo grado) y
que manuenen entre ellos relaciones personales directas ©
indirectas. Es decir que estin compartiendo un social-
trico determinado en ua sentido muy amplio, lo que im-
plica compartir una situacion de vida, hecho que
a de sus dificultades y posibilida-
Jones so-
ciales_ tom
Comprende grupos m
determina que la mayor
des sean comunes.
n cl otro extremo se ubicarfa la postura de los que, uti-
lizando un criterio mis flexible, consideran comunidad a
todo conjunto de personas diferenciado por compartir ciertos as-
pectos de la sociedad de la que forman parte. Asi, puede incluit
supos de los mas diversos tamafios, siendo el tinico requi-
sito. necesario que los miembros del colectivo tengan un
tamente,la conciencia de la exis
tencia de este comuin denominador es lo que sostendra el
sentido de comunidad (Sarason, 1974; Sanchez, 1999) de ese
conjunto de personas con los que se esté trabajando, que
puede estar instalado previamente o surgir durante la rea-
lizaci6n de Ia intervencién en cuestidn, si es que los inte~
grantes no se conocian ‘anteriormente. Incluso la finalidad
comin denominador. J
ss Ana Gloria Ferutlo de Parajin
especifica de la intervencién puede muchas veces estar di-
rigida a hacer surgir y/o consolidar dicho comin denon
nador como, por ejemplo, puede ocurrir en el caso de un
barrio que se esté constituyendo, 0 en una comunidad cu
yos vineulos son muy débiles y esta altamente atomizada),
No nos detendremos ahora en enumcrar esta variedad de
lefiniciones de comunidad, que pueden ser recordadas por
los que tengan especial interés en ello a partir de los tens
especificos (por ejemplo, Montero,1994,1998), Tampoco es
nuestro interé
TEs en este momento comentar las ventajas y
desventajas que puedan atribuirse a las dos posturas comen,
tadas. Sdlo queremos ~admitiendo que ambas son vilidas e
tima instancia— aclarar que nuestra Iinea de trabajo se en.
cuadra en Ia ltima opcién sefialada y pasar a comentar ay.
Pectos mas definitorios, a criterio nuestro, que la amplited
con que se decida recortar el campo de trabajo concreto.
Asi, continuando con nuestra enumeraciOn, en tercer he
gar estimamos que, si bien esta idea de imhita sirve de re
ferencia para nuestra demarcaci6n, no es suficiente porque
ft comunitaria no esta definida solamente por la
amplitud con que se considera el fendmeno en estudio si-
no, basicamente, por la finalidad perseguida y el tipo de ac
ciones que con esa finalidad se originen y sostengan, Es ent
Finalidad y el alcance y el cémo de la acciin lo que define, en
Ultima instancia, si se esté 0 no trabajando a nivel communi.
tario, Los sujetos implicados en esto pueden ser personas
concretas, grupos de los mas diferentes tipos, organizacio-
nes, pero siempre los efectos buscados intentan alcanzar al
mayor niimero posible de personas de la comunidad en
cuestiOn. Reiteramos, si bien siempre
y necesariamenti
se combinan acciones con individuos, grupos y organiz.
ciones de una comunidad, lo que interesa, en definitiva,
son los efectos logrados sobre la totalidad de esa comuni-
dad en particular. Esto marca el cardcter supraindividual de
toda psicologia comunitaria, que aparece siempre destaca
do como uno de sus rasgos esenciales (Blanco, 1988). ¥ po-
‘SESE
La participacién como berramienta de trabajo del psicéloge... $9
dsiamos senalar, entre sus otros rasgos caracteristicos gene-
rales —no olvidemos que, como toda practica profesional,
tiene sus particularidades regionales, nacionales y locales,
la convenicnte interdisciplinariedad la dimensitn institucional
-que desarrollaremos oportunamente por su importaneia-,
la concepcidn del sujeto como sujero active, las biisquedas
dirigidas al logro de la participacién, la concientizacién, la au-
gestion y, muy frecuentemente, el cambio social —que tam-
bién comentaremos mas adels
encoadre de trabajo y el fundamento del mismo.
Hay ouro punto para tener en cuenta en estas demarc
ciones que estamos realizando: si alguien se esté pregun-
tando ~por to desarrollado hasta aqui si ta psicologia
comunitaria es la nueva nopia correspondiente a la final
zaci6n del siglo XX (Martin Gonzalez, Chacon Fuertes y
Marcines Garcfe, 1988) y comientos del 3001, muestra res
juesta es afirmativa, ya que creemos que es una de las re:
firsts udipices que estamos dando nctnalinenitcllosiseres
humanos. Pero aclaremoslo un poco mis ;
No sélo la busqueda de a psicologia comunitaria, sino
lo planteado, en general, con relacién a la salud en su acep
i6n mas amplia, encierra su cu aie: bueno
jue asi sea. Cada época puede y debe luchar por la cons-
i Mtecldn den unsnde ctejon. Scaket iaventadlo derds los
més distintos angulos de Ia actividad humana, y la ciencia
male coe mineits proces Simi teas ee seer
ni esta ajena a cllo. ¢Cémo, si no, entender las propuestas,
por ejemplo, de un Jacob Moreno, de un Kurt Lewin, de
la Escuela de Frankfurt, de Enrique Pichon Riviere? El pa
ra qué de estas disimiles propuestas —todas valiosas a su
manera~ ha sido el mismo: contribuir a la construccién de
un mundo mejor para cl ser humano. Pero, determinar
cual es ese mundo es algo que escapa al terreno estricto de
la ciencia y queda inscripto en lo ideolégico. Ambos aspec
tos -lo cientifico y lo ideolégico— constituyen componen-
tes imposibles de deslindar totalmente.
1e a fin de explicitar nuestro
90 Ana Gloria Ferutio de Parajén
Recordemos sélo la insoslayable limitacién que tiene ¢|
sujeto en cuanto hacedor de ciencia. El reconocimiento de
esta limitacién permitié ta superacién —al menos en parte
de viejos postulados que sostenian la posibilidad de neutr
lidad ideologica y de prescindencia valorativa de ese sujeto
que hace ciencia. ‘También se han logrado, en muchos ca
sos, la superacion de otras ingenuidades que sostenian que
exelusivamense desde la misma ciencia se hacen las prescrip.
ciones de qué cs lo mejor para los seres humanos y al ser-
vicio de qué fines deben trabajar los profesionales. O la
referida s6lo a Ia biisqueda de los cambios cuyos alcances
tuvieron efectos estructurales, macrosociales y que ha sido,
como dijimos, sustituida -no por no deseable sino por inal.
canzable~ por biisquedas mas puntuales y acotadas, Se re-
valoriz6 el logro de toda potenciacién de los sujetos, por
ands pequefios que hayan sido los cambios que ella supuso.
Son estos razonamientos los que avalan lo que de ut6-
pico encicrran las metas de salud propnestas. Y también
son ellos los que hacen que hayamos evaluado como posi-
tivos ~como seitalibamos anteriormence- tanto el matiz de
utopia como la falta de definicién univoca del término sa-
lud en su sentido més amplio. No podemos pecar de inge-
nuidad tal como para pensar que podrian conseguirse
acuerdos generales cientifico-ideolégicos sobre qué es y
cémo lograr mejor ese “mayor bienestar” o“ desarrollo del
ser humano”, etc., que se proponen como metas cuando se
emprende la bisqueda de la salud tal como muchos la con-
cebimos actualmente. Pero tampoco podemos dejar de re-
conocer la importancia de que obren tales metas y de que
los seres humanos emperiemos todos nuestros esfuerzos en
alcanzarlas desde los mas diversos campos. Entre ellos f-
gura, como uno de los de gran importaneia, el campo de la
Ciencia, Esto tal vez. permita ir logrando mejores formas de
vida ~segiin lo que se quiera y pueda entender por tal- sin
poner un tope clausurante a una busqueda que, por suerte,
nunca concluira.
pacién como herramienta de trabajo det psicilogo... 91
La participac h ajo
i cl fialar un punto sumamente po-
inalmente queremos se p
1 to que deriva de estas misinas cuestiones y se concen
mak é yticipaciin que, por su comple-
‘on los aspectos éticos de la participacién que, p
i cr abordados desde diferentes perspectiva
jidad, pueden ser abordados desde diferentes p
Meamos dos que nos parecen importantes:
4) Una de lls es I que aude a gun define qu oo me
ar para determinados sores bremanos, refiriéndonos a los in-
Jr aes de cada comunidad conereta con Ja que se
crbaja. Ya cnoneiamos, anteriormente, nuestra respuesta
an set los mismos interesados los que determinen,
cogent es lo mejor para ellos.
cada caso y en cada sitacién, qu rel
HE prablema no s6lo deriva de que todos v eada uno de
Ios sujetos tenemos ideas, mas @ menos conscientes, com
Mepecto a qué es bueno y qué es malo para los seres hums
aaeetino, ademés, de que no podemos dejar de tenerlas.
[av concepeiones pucden lograr ser compartidas lo qu
Siompre desmanda tir importants abajo ce constieurin
fle Ios marcos de referencia tedrico-ideolbgicos de cual
(quiet equipo” por todos los profesionales de la salud que
chten abajando juntos, Pero no tenemos ninguna gare
“ie que van a existir coineidencias entre lo que eadla co-
mmunidad piense que es lo mejor para si misma y lo que
prensen sohre este punto 10s equipos de salud que van a
trabajar con ella
{eo mis que puede garanczarse es I acu :
io bueno y lo malo para mi" puede ser . 18)
ertada la prudencia con que inicia su
mos acertado el recorte que hace
Esto no s6lo por la pro~
sino, 80-
Nos parece mun
definicién. Tambie
fl proponer el objeto de estudio 1
puede aceptar reformnlaciones— :
rte deja planteado el lugar det
F buen estimulo,
puesta en sf “que pus
re todo, porque el Fecor
" ae area comtin, Este es un ‘
é a desencadenar biisquedas que
unque sea polémico, par ss 9
seneribuyan a fortalecer Ia muchas veces confusa a aa
profesional del psicologo, fundamentalmente en los ¢2
trabajos interdisciplinarios como el que aqui nos ocupa
Finalmente, una ultima definicion. Fs la que proponen
psicdlogos espafioles que, al igual que los latinoamerica-
vos, estin trabajando con mucho interés en este campo:
psicdlogo en Ja
nos, est
> una ciencia de la
EEntendemos I Psicologta Comunitatia 6 sade
ENG spend en a gue conan le dissineasdciplinas Mis
ce aldle, picologicas, soiolgeas, epklemilOgieas, e=-
u fundamencan be rograas de intervencién
ee pevencin de a enfermedad, a promocign dela slic
efecto pcs salud. Rodaguex Mavi, Pastor Mi
7 pc Rasps 1988, on Martin Gontaler y otros, 1980, p.
disticas, etc., qu
sarees rR
100 ‘ina Gloria Ferullo de Parajén
CAPITULO 4
Yemos que, precisamente, es el roundo carieter de in.
terdisciplinario que ene la psivologin comunitaria, y
pesicion del psiedlogo como trabajador en el campo de {t
Salud lo que se destaca en primer lugar en esta propueste
Adem:
lo oper:
Ia marca como una interdisciplinariedad nos,
va sino también teGrica: los fundamentos de
imervenciones estin dados por las disciphi
zan. Es decir, que en esta de
las
5 que las real
nicion se reiteran las caracte.
risticas ya mencionadas de estar eminentemente cenussdy
cn la intervenci6n, con fines de prevencion y promos
Es importante la inclusién que se hace aqui de la educseisy,
Para Ta salud. ‘Tengamos en cuenta que, si bien esta finaly
dad no aparece explicitada con tanta frecuencia, sic npre
esta presente porque se encuentra, necesariamente, cone,
nida en las otras dos. No se las puede desligar en tanto tae
da trea de preveneisn primaria y/o promocion de ls call
implica acciones de educacion para la salud.
Asi, hemos utilizado estas definiciones no slo para mos-
trar algunas lincas de trabajo con relacion a la psicologin co.
hunitaria sino, también, para ir complementando, a parcr
de las propuestas hechas en ellas, las particularidaddes de on,
% emel jesarrollado hasta aqui
Cabe ahora, complementando lo di i
in punto fundamental al que ya aludimos anterior
abor
F si ernos en él. Hemos sostenido que
mente pero sin detenernos en 0
do estudio sobre la participacion debe estar debidamente
ven tanto los procesos de pardipacién som
e dan en tempos y
contextuali 2
productos de aprendizajes sociales que P
Sspatios deterninados, quedeben ser considerados en sain
cidencia sobredeterminante. Esto plantea un requerimiento
ce: que el psicdlogo en tanto trabajador del
te creciente campo de in de la psicologia actual. Cree- de mayor alcance: que el psicélogs s ads ampliow tor
mos que lo desarrollado hasta aqui jeja en elare algunos de campo de la salud entendida en su sentido a raempli ae
los des contrales de nuestro posicionamiento en psicolois i ce leet fae neat ela e ug,
comunitaria y puede servir de base para continuar con otros la dimensién sociohistérica de los sujetos. Sostene
ampo de tra-
Finalizamos asf el recorrido por lo que denominamos el bajo en el que ese quchacer del psicdlogo esté inserto~ co-
tridngulo de las tres “P” —psicologia, oat 2 : con xehidién ‘a. los esaiilios sabre Ta
que propusimos como bat dora y sostenedora de
Ruestra propuesta. Creemos que estos tres temas han side
explicitadlos y enlazados como para permitimos, como con.
clusién del recorrido, postular a la perticipacisn, em unto oxtt
ehercicio del poder de ls ujets, como una berramenta funndan
tal de trabajo en el campo de la pricologia social comurini Te
to ¢s asi en la medida que la psicologia persigue —slesle Ia
perspectiva que hemos sefialado— el logra de dicho
en su biisqueda de potenciar a los seres humnanos
participacién y poder ey en pages
articipaciin que ahora nos ocupam,
OY Plerinm de tmeloriipe dy inteorencilp-ape.cesedh
nivel comunitario requiere el conocimiento de lo sociohis-
t6rico en juego es valido para las distintas disciplinas inte
grantes de cualquicr equipo de trabajo en este campo, pero
Eobra especial énfasis en el caso de la psicologfa. Como ya
hemos visto, ésta ha logrado pasar ~mas alli de las corrien-
desarrollos. Siempre necesarios lempre provisorios, | tanto en general —cualquiera sea el nivel y el
102 Ana Gloria Ferulto de Pavajén Lo social, dimensiin oloidada de la participacion 103
tes te6ricas que se adopten, si bien e:
=
n las particularidades
propias de cada una~ “del individuo al sujeto”, que ya no
¢s pensado como un punto de partida, sino que ha pasado
@ ser un punto de Hegada siempre provisorie, nunca final,
nunca definitivo, en tanto nunca es una construcci6n total, Jo destruyen. ¥ qu
mente cerrada ni acabada.
ype todo ser humano existe necesariamente en un tiempo
“a 2 vitable y necesario
yen un espacio que constituyen su inevitable y °
J Gal historico, pmrte esencial del complejo entramado de
sobredeterminaciones que operan sobre él, lo construyen y
por otra parte, haya en general una
nbign a partir de la psicologia, de la vi
miento de esta temtica en Ia medida en
gue seria de esperar dado el reconocimiento anterior.
Atal punto es asi que consideramos que esta dimensién
-llimese lo social, lo institucional y, consecucntemente, €
pnotoria ausencia, t
Pero acercarnos a este sujeto asi concebido también exi sualizaciGn y tra
ge dejar de considerar “lo social” como inexistente abstrac-
cién y pasar a incluirlo en sus concreciones sociohistérie;
38
~sus singulares “formateos” sociales, lo que haremos to.
mando como eje el concepto de institucin. Esto permite
explicitar una de las dimensiones mas importantes, com.
plejas y, paraddjicamente, menos abordada por la psicolo-
gia alo largo de toda su historia: la dimensién institucional
del ser humano. Las conclusiones propuestas a partir de
esta lectura se realizan en funcién de su
un mejor conoc
oper
importancia para
niento del ser humano a fin de intentar
ar mejor en nuestro campo de trabajo.
4.1, La dimensién institucional de los sujetos y los
grupos
Una afirmacién que, como ya dijimos, estimamos pue-
de sostenerse en general es que todo el teorizar y el accio-
nar de la psicologia actual tienen como referente
Permanente al ser Aumano, que esti muy lejos de ser esa
“inexistente burbuja” ~frecuentemente denonimada “indi
viduo” a lo largo de la historia de nuestra disciplina~ sino
que es, como destacibamos anteriormente, un sijeto conse
truido en y por lo social. Pero lo curioso es que lo primero
con que nos encontramos al acercarnos a estudiar las rela-
ciones entre los seres humanos y lo social son mareadas
evidencias de las dificultades de la psicologia para visuali-
zar estas relaciones. Resulta contradictorio que se dé, por
una parte, el reconocimiento generalizado
plicito de
SRR ETEeMeR Ed
2 nto formales
poder en sus manifestaciones prescriptivas tant
Como intormales-es ef tema mis invisible y menos trabajado
i udio. Lo vemos tin
istortcamente en nuestro campo de :
wa recordamos, por ejemplo, el recorrido histérico de Is
vieja y nunca totalmente resuelta polaridad tensional indi
viduo-sociedad como si pensamos en los estudios sobre lo
grupal reali
na ane han dado respues amente val
2 nos muestra que se han dado respuestas sums
riadas, que van desde el extremo en que las denominadas
relaciones individuo-sociedad no son tenidas en cuenta
orque se las ignora o se las niega, basta las que conside
fan lo social como entiamado constitutive no accidental si-
no esencial para los sujetos (las menos frecuentes), pasando
como posiciones intermedias~ por las concepciones que
plantean Ia relacién como de influencia del “afuera” sobre
>" (considérese, como ejemplo de esta postura, Ia
ana —diferenciada de Lewin indudablemente—).
Algo semejante sucede si recordanios los estadios sobre lo
grupal, que han estado y estin, predominantemente, contra:
losen el “interior” de los grupos. Flan abiert allt importan-
tes visibilidades —piénsese, por ejemplo, en temas como
. liderazgo, resolucion de conflictos, toma de
ados desde la psicologia.
ala citada polaridad, una sintesis histori
line
normas, rol
n 6 jacidn, ete.-, pero la con-
decisiones grupales, cohesién, mediaci6n, ete.-, pero la con-
trapartida de eso fue que, en la mayorfa de los enfoques, que
do en Ja invisibilidad Ia dimensi6n social de los mismos.
104 Ana Gloria Ferullo de Parajin
Veamos entonces eémo puede pensarse este paso del in-
dividuo ~del “hombre isla”, uno y completo —a
incompleto siempre en. cc
“sostenido por” y “relleno d
sujeto, ser
struccién nunca definitivg
” sociedad-. ¥ tomemos, co,
mo ya propusimos, el concepto de institucién con toda +
Tiqueza teorica para pensarlo desde las perspectivas que de
élse disparan.
4.2. Lo insti
‘onal y sus distintos niveles de anilisis
Hablar de la dimension institucional del sujeto y
grupos nos Ile
de los
antes que nada, a la consideracion del tér.
mino institucién, que se caracteriza por ser altamente poli.
sémico. Y es justamente este aspecto el que determind su
eleceién como herramient
disparadora de sentidos, al
mismo tiempo que considerar las diferentes acepciones
con que ha sido y es utilizado este término nos pe
aproximarnos, progresiv
mente y en orden de generalidad
I alcance que lo socio-hist6rico tiene en la
co} ny sostén del orden humano y de sus “habitan-
tes”. A tal fin recortaremos algunas puntuslizaciones sobre
significaciones dadas al término institucién, y nos deten.
dremos solamente en dos de ellas, que estimamos sufic
tes para el logro de los objetivos propuestos y que son las
siguientes: algunos aportes provenientes del andlisis insti.
tucional francés —fundamentalmente de Lapassade (1975),
que sostendra importantes significaciones-, la definicién
de Castoriadis (1983) y, finalmente, una tercera —que abor.
daremos en el apartado 4.3
término (
» el enfoque etimolégico del
rominas y Pascual, 1985),
los_usos historicaimente dados, las diferentes
pciones con que fue utilizado este término inchuye dis-
tintos niveles, en orden de generalidad creciente. Veamos
los dos que nos interesa destacar inicialmente.
jn obvideda de la participacion 105
Lo social, a
a de instita-
nento, dominé Ia id
ra sea la de~
sganizacién cualqui ‘
sa como sinonime © ase esta itima. Como ejemplo
clon oomcon qe 5 Pieser (1972) quien, definiéndola de
fini mos recorda ®“Fecimiento en sf diciendo que es
eee je funciones que se realiza den-
pean on jerard¥ spacio delimitado, en un espacio
a: “disposiciOn JeTar a
Steam edificio STE% 9 (98), sponte
Fo po dexerminadOs’ (P) studir a la forma general de las
vriormente 5° PT ayctos de la sociedad institu
ales, COMO PE mentos de su historia. Asi, la
relat inados © entalmente, como un siste-
vin dererminados TT dament como un
v pves concel Pidsig75). Decengsimonos en este eam
on
pm
prime! e oF;
mo de
1) En un
y tiempo
y vemp
Posterior
vente
insceucion
mma de veglas (L4P8
bio por eu
jilica nUEY
ii
posi
a) Por un
yrizar la
ste Ja insti
sta a poder pen
creta a pode! Pre
pistéricas fe
re empezat Aa asi, Pt
enti. Se PUse® Tho
7 suituciOn §
gredad ment
oun inst
mportanc “que estaba relegada o igno:
08 ¥ BrP erspectiva dado, al pasar de
mbio Cot como una organizacién con
tuciila como las legalidades sociales
ensle tales Organizaciones, posibili-
iderar aquello que les estd dando
sar no ya en el manicomio
1 Ia institucién de la enfer-
ne resignifica al manicomio co-
‘de esa institucién y empieza
co
Mer gin Significante como sosten
nsion sig
ar aire dP" oncepcién: ciertas conductas
ancerio, empiczan a ser consideradas
Pe 1c vuelve conveniente ac:
hommanera se vuel a :
ia MY ellos de determinada forma. Asi,
con relacion reget, mantener alejada y contro-
ca celery STE weallcan dlgunde delos
recluis, isla Ep fi teary
enfermedad Yencia y Hegan a crear y
Tada Ia eas moran viBenc
tidos qu
most
dora de la
de los seres
de determin
a
Ana Gloria Ferullo de Parajon
mantener legalidades y organizaciones que respon
den a ellas.
Desde este punto de vista, estudiar la. participacion
pierde utilidad ~y la posibilidad de realizarse con al-
gtin efecto para sus destinatarios~ sino es en relacién
con seres humanos coneretos, con sus legalidades so-
ciales y los sentidos que las mismas establecen. Lo
que hace necesario saber qué es participacién para
ellos, qué sentidos estén en juego haciendo posible la
manera particular en que la coneiben y, consecuente-
mente, aetiian. Las palabras preseriptivas propias de
un social-hist6rico cualquiera, que tienen sentido en
el mismo ~por ejemplo: vacunar es prevenir-, pueden
no hallar frecuentemente cabida, literalmente ha-
blando, en otros universos seménticos
Puede resultar sorprendente esta ingenua y absol
tista manera de pensar de los seres lrumanos, que los
lleva a concebir que el mundo ~y lo que contiene~ es
“como a ellos les consta que es”. Olvidan con esto
que hay muchos otres seres humanos a quienes tam-
bién les consta que cl mundo es “como a ellos les
consta que es”, coincidiendo cada versién- mucho,
poco o nada con las demas. Justamente sostener la
necesaria dimensi6n institucional de los sujetos y de
los grupos nos muestra cémo esta caracteristiea es
predecible, inevitable y necesaria de ser tenida en
cuenta siempre que se trabaje en el campo de la psi-
cologia.
b) De tanta importancia como lo anterior es que, al de-
jar de ser pensadas exclusivamente como lo institui
do, las instituciones cobran dimensiin bistéviea. Ya no
son legalidades fijas, eternas, necesarias asi como es-
tin dadas para la vida de la sociedad, etc., sino que
surgen como sistemas de reglas socialmente sancio-
nados, propios de cada tiempo y espacio. Esta lectura
combate Ia naturalizacién que acompaiia habiv
|
‘Lo social, dimensién olvidada de la participacion 107
sualizarlas como,
mente a las instituciones, permite
: cos, las “desacraliza”. Y sus CO%
sentides. Des
roductos hist6r
erencias son fundamentales en varios
-aquemos al menos dos de ellas:
cee ugan el hecho de que cabren dimension
histrica abve las puertas al canabio de las instituciones co-
han tenido un comicnzo, si
mo posibilidad bumana. S 120,
hho estin alli desde siempre, puede empezar a pensar-
amente” que seguir alli pa
se que no tienen “neces
ta giempre de la misina manera ~con los pros y los
apone y que
conuas que este tipo de pensamiento s
dehen ser cuidadosamente considerados a Ia hora de
planificar cualquier tipo de intervencron _
En segundo lugar, al permitir pensar Ia dlimensién
institucional como proceso siempre en marcha, don
s consolidoras como fuera
ficadoras de lo instituido ~punto que considera
onunuackon-+ sre i posibidad de plan:
farse ef grdo y el tipo de institucionalizacin que se da
matica que se esté estudiando. Se abre
s caminos de interrogacién, que Hevan
nto y como esta one
considera
en la probl
asi multipl a
desde el planteo de hasta qué p
instituido aquello que estudiamos, ha-ta la « fe
vin de qué efectas causa sobre los sujetos en quienes rige.
ee end rowtonh Je la evaluacion y.
0 timo nos eonduce al tensa de
si bien sabemos que toda accién evaluativa ¢s suma-
nem Jelleada por ls inevitables mezclas de compo-
nentes cientificos e ideolégicos siempre presentes en
parimetros que se utilicen, tengamos presente
eins ve un punto ya presentado a partir de lo de-
sarrollado en los capitalos anteriores. Queda asi e*
plicitado que esta evaluacién implica, desde In
postura que hemos asumido, la consideracién, por
parce del psicélogo, de esa dimensi itacional
Gesde el punto de vista de la salud de los suetos ef
tendida en swacepcién mas amplia. Lo que, en de
iil
108
tna Gloria Feral de P :
Ferulle de Parajon Lo social, dimension olvidada de la participaciin 109
nitiva, es decir que imp
ie implica considerar hasta qué pu
to se cst posibilitando @ noel desenvolvimiente dey
poder “en tanto potencia del ser-de los sujeton eee
eeeaipre en la’ medida que estos mismos sujeres ey
erminen como meta para ellos mismos, °
ercer higar, otra importante evidencia que sea
Ur de esta nueva forma de pensar la dimen
HeEtucional de lo humano es la diferenciacion yon
xistencia de los Grdenes inti ente. Reon,
stenca de tstituido e instituyente, Reooy
demos que desde Durkheim en adelante ol ace
pee re Euesto, fundamentatmente, en lo iesthaice
Pe Presenta las instituciones como un dato extereee
Ios sues, pero deja de lado la otra dimension teoen
imental que consiste en el orden instituyenee Mun
Sino gat egeREN com UN dato exterior a lon sje ;
sei on anon 4) Finalmente, vemos que a partir de este nivel de ané-
te de los mismos para seguir case ee AE j Iisis aparecen, como ust Guil indivadue del orden i
passadle quien sostiene ques praesent yninaaigegd RSL ine
Leslingtis sujetos y grupos con los que se esta trabajando. Esta~
ituciones, por otra parte las mos hablando de normas en el sentido mas abarcati-
ino, incryendo no sélo las formales
ner «ue lo instituido no requiere de sostén, que se man
seria el cambio.
Las consecuencias de un error de este tipo son cierta-
mente serias. Es importante clarificar el grado de implica:
cién de los sujetos y grupos con los que estamos trabajando
no s6lo con relacién a las modificaciones sino también al
mantenimiento de determinadas situaciones, lo que pone
de manifiesto la relevancia del papel de los sujetos tanto con re-
lacin al canrbio como a la continuidad. Y, consecucntemente,
la responsabilidad que les cabe a todos ya cada uno, y las
posibilidades que se les abren en este aspecto. Asi, desde
i esta perspectiva, nadie es —ni puede serlo aunque quiera
ajeno ni “neutro” con respecto a sus respectivos drdenes
institucionales.
si bien el hombre sufre
funda y mantiene gr
€ gracias a un Consenso que no
We No es tinicamen vo del
utuyente, ta cual puede ademas, ae para volsen nee, cana, mantles de forionc, eke
tassios in ea Para volver a ciones, organigramas, manuales de funciones, etc.
‘ones. El hecho de que una institu
i plicitos que determinan acuerdos de partes y que tie:
nen tanta o mis fuerza que los explicitos en las
prescripciones de las conductas humanas-. Son estos
sistemas de pautas establecidas que rigen el fanciona-
micnto de las instituciones los que se convierten, en
medida que son compartidos por sus miembros, en
marcos de referencias compartidos y determinan sig~
nificaciones comunes. Tengamos presente que se tra-
-n, fundamentalmente, en sistemas de posiciones/
onales y de distribucién del
Esta cita de Lapassade per i
-apassade permite clarificar no sélo
yente y lo instituido—sino tambien un punte feck qn
a so cn muchos autores; lo instituyente no alude
oduce el cambio en lo ins-
mente a lo mevo, a lo que intr
fanido| Comprende no séto lo que funda “lo diferente
Ao ambign fo que manviene lo dado. Si descuidomes cl oan
‘mantenimiento de lo instituyente cacremos en el erer ta
du
roles, redes comunic:
poder.
110 Ana Gloria Ferullo de Parajin
2) Avancemos con Ia otra definicién que queremos con-
siderar aqui para luego comentar las consecuencias de este
recorrido con relacién a la participacion. El concept de
institucion cobra, probablemente, su maxima amplitud en e}
enfoque dado por Castoriadis (1983), quien a partir también
de reconocer las distintas significaciones dadas a este térmi-
no, lo define como: “red sinbilica, socialmente sancionada, en
fa que se combinan, en proporcién y relacién variables, ua contpo-
nente funcional y un componente imaginario” (t. 1, p. 227).
La conveniencia de esta propuesta surge cn tanto per-
mite integrar las perspectivas teéricas historicamente da-
das y, ademas,
as enriquece al marcar la existencia
Portancia junto a los componentes simbolicos y fun
cionales ya ampliamente reconocidos y a los cuales reafit~
ma- de la dimensién imaginaria. Otorga preeminencia al
imaginario social c
de un colectivo, ¢
caciones qu
mo Conjunto de significaciones propias
operan, on tanto universo de signifi-
stituyen una sociedad, como organizadores
de sentido de cada época del social-histérico (Fernander,
1993). Como sefala Castoriadis:
.€s esta institucién de las significaciones la que, para cada
sociedad, plantea lo que es y lo que n
cs, lo que vale y lo que
no vale y cémo es 0 no es, vale © no vale lo que puede ser y
valer. Es ella Ia que instaura las condiciones y las orientacio.
nes comunes de lo factible y de lo representable, gracias a lo
cual sc mantiene unida por anticipado y por asi decirlo por
construccién, Ja multitud indefinida y esencialmente abierta
(..] que es, en cada momento y concretamente, una sociedad
(ol. H, pp. 326-27).
Asi, con este tiltimo enfoque sobre lo que es una insti-
tuci6n, complementando los ya dados, tenemos las herra~
mientas conceptuales necesarias para poder pensar los
diferentes niveles de generalidad con que se dan las produecio~
nes de significaciones bumanas que es, en definitiva, el tema
de base que estamos abordando-
¥ la siempre presente
Lo social, dimensién olvidada de la participacién 111
*inevitabilidad” de estas pesuasrones insane sostenedo-
s de Ia fragilidad constitutiva de los scres humanos,
se chtgunon realizar una sess uy apretada de eS
tos niveles que subyacen en una institucion, sc in ol reco
rrido hecho hasta aqui, podriamos proponer los tres
siguientes: ccaales ain on
oe El primero corresponde, come ya is al, las of
nes concretas. Por ejemplo: iglesias, clubes, hos:
orate, a ‘a nt reeles, teatros,
pitales, sanatorios, colegios, empresa
universidades, tribunales, etcétera;
oOTEI segundo corresponde a las formas de legalidades
-instiwuidas © instituyentes~ que ages aceon
Por ejemplo: la institueion de la sald, cle fa justicia, del co
rial lela belleza, de la diversion, de In religion, de la
transgresién, del delito, de Ia socializacion, de la par
cidn, ercér:
rresponde a las eategorias de » 2 a
Social historico y a la clasificacién que hace de todos los
“contenidos” existentes en él. Recurtiendo a una imagen
aque pensamos puede ser itil podriamvos representarnos
este nivel como un inmenso mucble Heno de
partimientos rorulades con todas las categortas que cada
sociedad se fije como posibles: “alimentos”, “seres a
nos”, “objetos sagrados”, “remedios”, “muebles’, ae hos:
buenos”, “heehos malos’, “formas de: vivir bien”, “formas
je vivir mal”, “vida”, "muerte", ete. Reiterando, es esta 1s~
Bece de las significaciones —propia de cada sociedad y de
exda época~ la que esti en juego en todas las euestiones
humanas y no se puede pretender trabajar sobre estas cue
tiones —como es el caso, por ejemplo, de Ia participacién.
sino se parte de su reconocimiento. , “on
Asi, podriamos comparar este tltimo nivel oer 7
que proporciona la “materia prima” para la conforsiGn de
Ja trama argumental social y, al anterior, con la legislaciér
de la puesta en acto de esa trama ya cxistente. Esta, a su
12 Ana Gloria Ferulle de Pavajin
se materializa en m
iples organizaciones coneretas,
aparecen ubicac "
el primer nivel
4.3. Los niveles de an:
de lees
is como herramienta
a de lo social
De esta manera vemc
acepeiones da
cémo, a partir de las diferentes
jas historicamente al témino institucion,
nos encontramos con titiles herramicntas de lectura de
esos eneadenamientos de redes de significaciones que per.
miten a los sujetos disponer de parametros propios de ca-
da €poca para pensar y actuar. Estos marcos constituyentes
y referenciales funcionan como ideas-fucrza que regulan
conductas y deben ser necesariamente conocidos a la
hora de pretender cualquier intervencién para afectarlas,
Con esto no estamos diciendo que la institucién de las ins
tituciones propias de cada sociedad dispare uniformidades,
sino que incide, sf 0 ef, en los sujetos que se cunts
2. Pensemos, por ejemplo, en una cultura como la nue
tra en la que el imaginario de belleza femenina actual sc
las mujeres jévenes y delgadas: was ese imaginario se suj
tan tanto las que lograron encuadrarse en él ~aun a costa
de lo que fuere— como las que no lograron acetcarse, res-
pondiendo de las mas diversas formas a esa imposibilidad
=negaciones, culpas, malestares
: ios; incluso la anorexia
y la bulimia aparecen encuadradas en las producciones de
rio actual. Tengamos en cuenta cémo sin sa
lir de Oceidente, y un siglo atris, el imaginario de belleza
nenina vigente tenfa muchos mas kilos y menos aspecto
de juventud eterna que el actual. O cémo, retrotrayéndo-
hos mas en tiempos y espacios, aparccen ideas de belleza
muy disimiles, relacionadas con lo que actualinente pod.
mos rotular como deliberadas deformaciones corporales:
labios colgantes, lbulos de las orejas estirados, cuellos
alargados, cinturas y pies pequenos, deformados para re
Lo social, dimensién olvidada de la participacién 115
ducirles el tamafio, y muchas otras modalidades que se po-
dvian citar
rtos cambios sociales serios y abruptos son especial
nteresantes para ver cémo se va gestando esta ins-
titucién de las significaciones. Es posible visualizar el
impacto que producen y sus diferentes intentos de elabo-
racidn, de posicionamientos y reposicionamientos por par
te del imaginario correspondiente, lo que siempre Heva un
mplo de estos cambios esté dado por
que han producido un
tiempo. Un buen ej
dos temas muy de nuestra épo
“antes” y un “después”: relaciones sexuales SIDA y sol/ca
pa de ozono. Vemos que en nuestra sociedad actual se es-
tin instituyendo los imaginarios sociales correspondientes,
que todavia estan en estado embrionario, que lo que apa-
rece ~en el mejor de los casos es la preocupacién, el inte-
rés, el asombro, el desconcierto, In duda. Y, en el peor, la
exclusion y la negacion en sus diferentes formas. ¢Como
podemos convencer a los miembros de nuestra sociedad de
la necesidad de protegerse adecuadamente del “sexo” y del
“sol” si previamente no conseguimos una recategorizacion
social de ambos? Ambos han sido hist6ricamente objetos
privilegiados en el escaparate de la vida y ahora han pa
do a ocupar también un lugar central en cl anaquel de la
mmerte. Dificilmente podamos entender los obstaculos con
los que tropieza toda accién preventiva en este sentido si
olvidamos Ia dimension institucional en juego que, espe-
cialmente en estos ejemplos, deja enlazadas la contradie-
cin de la vida y la muerte de una manera dificil de
“metabolizar” con la urgencia que, desde la p:
podria requerirse
‘Con esto estamos sosteniendo que es la dimension ins-
titucional de toda sociedad —entendiendo institucién en el
sentido mas amplio del término- la que determina, por
mplo, qué es ser bello, ser hombre, mujer, nifilo, qué es
el trabajo y el dinero, qué es Dios y qué la familia. No pue-
den pensarse desde uh mismo punto de vista las relaciones
ut Ana Gloria Ferullo de Parajin
homosexuales en nuestra sociedad y en cl mundo griego
clisico, o las relaciones prematrimoniales en nuestra socie-
dad y en el mundo musulmén actual. Pero, insistamos, son
redes simbélico-imaginarias que crean y sostienen lazos
dentro de los mundos de vida humanos, pero si
tirse en fabricas de clones. ¥ esto es f
table desde Ia psicologfa si records
desenvolviéndose, a través de un nunca acabado juego dia-
éctico, es la nunca del todo superada polaridad tensional
individuo-sociedad ~porque no es super
reformulaciones que se han dado de ella desde diferentes
corrientes tedricas. La mayor dificultad que aparece aq
como en toda polaridad tensional, es lograr mantener te6.
ricamente ambos polos en vigencia, pues muy Ficilmente la
fuerte presencia de uno de ellos concentra nuestra aten-
ci6n y nos leva a desatender su otra parte. Ana Maria Fer~
nandez (1992) presenta muy adecuadamente esta biisqueda
que intenta sostener la citada polaridad:
cilmente fandamen-
nos que lo que aqui esti
able~, con todas las
las producciones de un grapo runes dependerin exclusiva:
granes. Tampoco. seri mero rellejo @ easenario donde lo
smaginario institucional pod desplogarse En cade grup la
combinatoria de sus dilerente inachipelonce peeteee wa
no vo singular ieee
ests forms, se pretende inseribir lo grupal en lo instcu-
ional, sin perder lo espectfico de ln grupaltad. Fs neces
sontener al especificided sin hacer de los grape ieee pod
tnismo tiempo, tomar como vector de aniiets ia danemon
insteacional: Se piensa mis bien en tn mordmiesto tal eae
de grupo e instticion se signifean y resignficen tae 7
permanentemente. Porque s bien no hay grupos sin inseey
ian, equé insieveién podvi ser aquella eno ser habe
Por grupos, por momentos aliados 0 antagénicos; en conflic-
to onaciendo asu vez en redes sobdarias,vacilando entre los
Lo social, dimensiin olvidada de la participacion 115
cidn y nacimiento de lo nuevo? En sintesis, un grupo se ins-
cribe en un sistema institucional dado, de la misma manera
{que Ia institucién solo vive en los grupos humanos que la
constituyen (pp. 162-163).
Reconociendo la complejidad de este tema, remarque-
mos que es imprescindible no slo tener en cuenta Ia dimen-
sién institucional en el trabajo con sujetos y grupos, sino
también la wtifidad de considerarla en tanto posibilita en
tender los sentidos en juego, punto de partida para cual
quier diagndstico y posterior intervencién que se quiera
realizar. Asi, podremos comprender que para algunos “va~
ca” remita a la categoria de alimento ~incluso “muy apeu-
toso” para muchos en nuestra sociedad~ y para otros
tegoria de “objeto sagrado”. ¥ a partir de es~
tas diferentes significaciones serin también previsibles las
diferentes respuestas que se darin, También asi podemos
entender fa pregunta de la embarazada con respecte a por
qué debe ir a controles médicos si ella no ests enferma s
no que esti embarazada. Estos diferentes ordenes institu-
cionales en juego esterilizan todo intento de acciones de
mita ala
prevencién que se quiera implementar y crea malestar en
tre las partes comprometidas en las acciones que perciben
que no se entienden entre si porque “la otra parte” no lo~
gra entender de qué se trata.
En definitiva, antes de trabajar para el logro de mejores
niveles de participacién para determinados sujetos, grupos
‘© comunidades, tenemos que saber qué es participacion
para ellos. © sea que lo que esti en juego son universos de
significaciones, no individuos que “se supone” deben pen-
sar como piensa el equipo de trabajo en cuestién y actuar
como éste les indi
iones de la participacion
en zonas rurales y urbanas
Signific
5.1. Qué buscamos y desde donde.
“Todo es cuestién del color d
cristal con
que s
La busqueda encarada en este estudio de campo esta
guiada por nde responder el siguiente mnterro-
gante: zqué tipo de concepciones sobre la participacién so-
Gial tienen habitantes de la provincia de “Tucus
ica Argentina residentes en diferentes zonas
de la misma?*
sguntarnos desde donde hemos realizado este estu-
dio nos remite al marco referencial utilizado —que son
mpre existentes, aunque no siempre explicitados
Hasta aqui hemos postulado que la parti-
es un proceso constitutive de los sujetos
en tanto pro-
ade
ni consciente:
Gipaci6n soci:
gue no puede dejar de darse y que, ala
ceso de aprendizaje social, Heva la marea sociohisté
sus atravesamientos institucionales con
Precisamente para la lectura de e: y sus pro-
ducciones consideramos que los distintos niveles de anali-
1. Para una descripcién sintética de las zonas geogrificas estu-
diadas, véase el anexo I
16 Ana Gloria Feratle de Parajin
4-4. Sintetizando conclus
mes parciales
Para concluir este punto y destacar sintéticamente a
nos de los ejes centrales planteados en él con relacin I
imensi6n institucional de los sujetos y los grupos, podefa
mos sostener que:
* Lasinstituciones, cualquiera sea el nivel de gene:
dad con que se las piense, responden a la necesidad
de los sujetos de dar forma, regularizar, diseiplinar
controlar, sujetar, ordenar (recordando que aun el de.
sorden y Ia indisciplina requieren sus instituciones),
conquistar, apropiarse, posicionarse en el mundo para
poder vivir en él. Justamente a esta linea de sentido
nos remite Ia iiltima acepcién que dijimos ibamos a
considerar: la etimologica. Porque, desde lo etimolo.
gico, institucién -del latin: mstitwere—alude a fundan,
establecer algo que no existia antes. ‘También remite
a ley u organizacion fundamental. ¥ justamente eso
es lo que hacen: fundan un orden que refuerza y tra
ta de dar respuesta a la fragilidad constitutiva de los
grupos humanos que, a su vez, deriva de la fragilidad
constitutiva de su “materia prima”: los sujetos, La
fragilidad dada por el inacabamiento constitutivo de
este particular ser viviente que es el humano hace ne~
cesario que surja lo instituyente y se consolide como
instituido. Es su reaseguro contra esa fragilidad
Asi, la
stituciones son no sdlo lo que posibilita y re~
gua lo so
ial sino lo que lo comstituye: los seres hrema~
nos necesitan a las instituciostes para ser, permanecer y
bacer: Estin construidos, determinados y sostenidos
por las instituciones que los atraviesan. Si bien viven
gp wn “mundo-en-si" lo hacen mediatizados por un
“mundo-para-si” que es una construccién social de
significaciones historicamente dadas.
a re
oa
Lo social, dintensin obvidada de la participacion 197
+ De esta manera, no se puede actuar sobre los sujeros
sin tomar en cuenta aquello que los constituye y sos~
tiene como tales. ‘Trabajar con los sujetos implica que
no se puede olvidar la dimensién socio-histérica en
anto mundos de
juego, dada por lo institucional en
signifies vigentes, Y esto es valido tanto con re-
lacidn al equipo de trabajo como a la comunidad con
a que se quiere trabajar. Asi, desde las “puntas del
ovillo” mis ficiles de visualizar -como pueden ser los
mais diversos tipos de producciones humanas como
discursos, ritos, mitos, costumbres, represen
sociales, opiniones, ete, podemos llegar directa
mente a la dimensi itucional que los origina y
sostiene. Consecuentemente, ella debe ser conocida y
modificada si se quiere introducir algin cambio. En
este trabajo planteamos e6mo esta dimension puede
ser leida desde diferentes niveles, a partir del univer-
so de significacines que la genera y constituye, y del
sistema de xormas que la operativ
ecorrido hecho hasta aqui que da
Je el punto de vista
Con esto cerramos el toh
respuesta a qué es la participacién de: :
lc la psicologia y, mis especificamente, de la psicologia so-
fl comes Essai seca’ cocieiste
cial comunicaria
sicamente en un contexto de descubrimicnto, este marco
de referencia te6rico en el estudio de las significaciones de
la participaci6n en zonas coneretas y veamos qué resulta-
dos obtenemos con ello
120 Ana Gloria Ferullo de Parajén
sis de la dimensién institucional de los sujetos y los gra
desarrollados precedentemente nos proporcionan seas
cuado marco de referencia teérico para aproximarnos a]
estudio de las significaciones de la participacién. Las ven
tajas existentes, segiin nuestra opiniéa, que determinaron
su cleccion se debe, basicamente, a la amplitud y flexibilidad
Con que este marco tedrico nos permite abordar el tema en
anilisis. Consideremos esto un poco ins detenidamente
Nuestro interés bisico, como lo afirmamos hasta aq
Se centra en las significaciones de la participacion, Y la més
amplia de las acepciones de institucién citadas que la de
fine como “red simbélica socialmente sancionada, en la
glue se combinan, en Proporcion y selacion variables,
componente funcional y un componente imaginario”
(Castoriadis, 1983, tl, p. 227)- nos brinda adecondee
bilidades para
posi-
a) definir significaciones camo los efectos de sentido que
se dan en las producciones humanas, en este caso con
creto con relacién a la participacién social, lo que nos
Beets ana ve sbrie gin clausuta predeterminada ls
producciones de sentido sin tener que restringirnos a
ta puntualidad del significado,
b)poder pensar esas significaciones que instituyen lo so-
I de manera debidamente contextuada dado el ca-
Ficter necesariamente historico destacado hasta aqui
de la nocién de participacién —al igual que el de toda
otra significacion iyeran \-. Esto da la posibilidad de
que entren a jugar el tempo y el espacio en sus singu-
Inridades en cuanto efectos sobre las subjetividades
que en él habitan. Asi se hablé de imaginario social
para aludir al conjunto de significaciones propias de
cada colectivo que operan como organizadores de
sentido de cada época. Esto nos permitiria hacer re-
cortes en esta gran categoria -equiparable al orden de
Ja cultura en sus presentaciones concretas- para abor-
ee
‘Trabajo de campo, Significaciones de la partieipacién... 124
dar producciones de significaciones mas _puntuales
que resulte necesario analizar, como ser representa-
ciones sociales u otras producciones de sentido de los
sujetos;
©\considerar las significaciones de la participacién con la
flexibilidad que posibilitan los tres niveles de anilisis
sealados. Ya no sélo podemos tomar en cuenta esa
red simbélico-imaginaria desde algunos de sus dngu-
los, sino también en cuanto nivel de institucionaliza-
cién en juego, que podra ser precisado en la medid
que el anilisis lo haga conveniente.
‘Trabajamos con nuestros datos a partir de este encua-
dre, viendo hasta qué punto cabe sostenerlos 0 modificar~
los de acnerdo a las conclusiones que se vayan obteniendo.
gCémo lo hacemos?
Algunas consideraciones metodolégicas
Dado que la biisqueda enearada apunta a las significa~
ciones de la participacién social en determinadas comu-
nidades, utilizamos el andlisis de textos —entendiendo
texto en su mas amplia acepcién, como manifestacién co-
municacional entre los sujetos~ para explorar las princi-
pales lineas de significacion vigentes en la muestra
Estimamos que, segtin lo ya desarrollado sobre significa
ciones, éstas requieren un abordaje flexible y miltiple en
la medida en que no las concebimos como construcciones
cerradas de sentido, que tienen un sinico referente sino
como efectos de sentido, cuyos significados no son fijos ni
estin cristalizados. Son inestables, estén sobredetermina~
dos por las miiltiples dimensiones que hemos planteado
en el marco teérico lo que, consecuentemente, nos remi~
te a.una labor hermenéutica como un no de aproxi-~
macién adecuado.
122 Ana Gloria Ferallo de Parajén
En sintesis, el presente estudio tiene un encuadre me-
todolégico fundamentalmente cualitativo, pone el acento
en el contexto de descubrimiento y esta realizado desde un
nivel exploratorio-descriptivo.
5.3. ¢Con quiénes trabajamos?
Se utilizé una muestra de tipo incidental integrada por
140 sujetos, adolescentes estudiantes de ambos sexos,
miembros de instituciones educativas oficiales. De éstas se
tomaron deliberadamente las de mayor nivel de educacién for
mal existentes en las zonas geograficas seleccionadas. Apa-
recen diferencias muy importantes que abarean los niveles
universitario, secundario y primario, como se describe a
conrinuaci6n.
E150% de la muestra, pertene
70), esta constit
te a zona urbana (n=
a por alumnos iearios “Universi
dad Nacional de Tucumn- residentes en la ciudad de San
‘Miguel de ‘Tacuman. El 50% restante, perteneciente a la
zona rural (n= 70), residen, a su vez, en dos microrregio
nes de esta provincia: 50% en el Valle Calchaqui —alumnos
del nivel secundario de la Escuela Agrorécnica de la locali-
dad de Amaicha del Valle y 50% en cl Valle de Trancas
~alumnos que finalizan el ciclo primario, de la Escuela N°
221 de la localidad de Chuscha-
Elegir estas tres instituciones que, como sehalamos, son
las de maximo nive
educativo formal que existen en sus
respectivas zonas, responde a nuestro encuadre teérico.
Pone fuertemente de manifiesto la incidencia de la varia
ble geografico-espacial en cuanto a posibilidades y limites
que presentan las subjetividades que en ese espacio se
constituyen. Crecmos que ef tiempo y el espacio, las dos ine
vitables y centrales dimensiones dé lo sociohistérico que
aparecen siempre como fuertes marcas en toda cultura, 0
han recibido ni reciben toda Ia atencién que cabria darles
eabajo le canipo. Significaciones de la participa. 123
aan las investigaciones psieol6picas en wereral Incluso, en
stra opinion, este descuido se inerementa com relacién al
len utilizar para su delimitacion
fapacio, por cuanto Se
tspajoe romados desde un punto de vista exclusivamente
f 1 delimitaciones
ferno a los sujetos que lo habitan ya sea
vaficas, politicas, ete, y ast se corre el riesgo de ne pes
‘en “un mismno espacio”, de culturas
cibir la coexistenc 2
cy diferentes. Por esto el criterioutilizado en Ta selescion
Me las instituciones apunta a destacar este aspecto, a la ver.
soe ampli Ta variabilidad de Ia muestra, To que se esta
ersinente dada ta finalidad perseguida :
re cleceiGn de adolescentes se debe a que nos parecid
Je varios puntos de
un recorte de interés, y apropiado de: d
vista. En primer ugar, constitu una etapa del desarrollo
especial “ebullicion” que, entendemos, coloea a Tos su-
jetos en condiciones favorables pa poder opinar sobre es-
eetema. No olvidemos que nuestra temiiticn est
\ rechamente relacianada con el cambio social, y los gre
ware preadolescentes y de adolescentes son algunos 1e
Jos que mas potencialidades tienen en este sentido. En se-
gando lugar, es una franja etaria free nentemente clegida
para trabajar como receptora de acciones comunitarias pe
ro que no cs elegida con igual frecuencia para que expre-
sen sus opiniones fos de vista con respecto a las
problem head que a intentan abordar con ella. Pedirles la
Hefinicidn de sus propios puntos de vista resulta menos Co
imi de fo que se piensa. Creemos que esto puede consti-
tuir un valor agregado del trabajo en la medida que la
tansferencia ya realizada a los participantes haya sido ade-
tcoada y también to sea Ia que el uabajo posibilite realizar
ch adelante. Finalmente, vemos que el estudio de la parii-
Sipacin en relacion con esta etapa espectfica mo es un 66>
especialmente enfocado en las
ma que apa
investigaciones realizadas que revisamos y citamos OOF:
hamente, 1o que también refuerza el interés cn abordarlo,
Operativamente, demarcamos 1a adolescencia como
124 Ana Gloria Ferullo de Parajén
una etapa del desarrollo que involucra marcados cambios
fisicos, psiquicos y sociales. Constituye un periodo de tran.
sicién entre la ninez y la condicién adulta, que abarca des,
de los 10 afios a los 20 aproximadamente y que tiene
importancia fundamental en la construecién de los sujetos
en sus respectivas culturas. La variable edad se considers
con la amplitud suficiente para responder tanto al criterio.
de variabilidad, que estimamos enriquecedor, como a las
caracteristicas socioculturales de las zonas estudiadas, don.
de la adolescencia tiende a adelantarse y acorta
contests rurales, y a extenderse en los urbanos
Asi, las variables a nivel de estudios alcanzados y edad
presentan homogeneidad intragrupal y heterogeneidad in
tergrupal con relacién a las respectivas zonas geogriticas
de resideneia, de acuerdo con los distintos niveles de las
instituciones educativas elegidas. Esto, vale repetirlo, por
ser un determinante institucional y, ademas, porque amplia
Ja diseribucién de las civadas variables resulta un elemento
enriquecedor de las significaciones buscadas, siempre que
no se deje de considerar la incidencia de esas variables
cuando se analicen los resultados obtenidos,
De esta manera, los datos reflejan caracteristicas de las
diferentes zonas geogrificas y sus respectivas instituciones
“maximas”, que hemos estimado conveniente destacar da-
do nuestro encuadre te6rico. Asi, las dos variables citadas
~edades y nivel de estudios— muestran el indisoluble entra-
mado espaciotemporal que, como sobredeterminantes de ni-
vel primario, estin_ presentes en todo lo relative a los
Sujetos y sus respectivos mundos de vida cotidianos.
Si bien, por el tipo de muestra utilizada, los resultados
puntuales* de este estudio valen exclusivamente para la
* Véase el Anexo II, alli se adjuntan las tablas con los datos de la
muestra correspondientes a las variables edad, sexo, nivel de estudio
alcanzado y actividades principales,
‘Trabajo de campo. Significaciones de ta participacién... 125
nos posibilitan el logro de los objetivos
: sario para sostener el de-
misma, a la vez
propuestos en tanto recurso nec’
fio enlace entre teoria y practica, constcayendo un Fe
npo de aplicacién tedrica.
‘obre los instrumentos
Para la recoleccién de datos a los fines del presente es-
tudio se confeccioné un instrumento que consta de tres
partes: encuesta, material grifico y enteevistas comple.
mentarias a informantes clave.
Este instrumento estuvo dirigido a presentar estimulos
diferentes que actuaran de manera convergente como dispa~
radores de las significaciones que, para cada sujeto, tiene la
participacion, y permiticran asi el maximo despliegue posi-
ble para eadia uno de los entrevistados. Se buses lograr Ia ex-
pliciraciém de las redes seminticas en juego, la deteccién de
Jas principales lineas de sentido circulantes. A fin de lograr
estos propositos la version final utilizada consté de veinte
items, ocho cerrados y doce abiertos, referidos a les siguien-
tes cuatro puntos sobre los que se obtuvieron las respuestas:
\cteristicas demogrficas de Ia muestra
‘stimacién de la participacion de las personas:
. desde un punto de vista general
‘in distintas reas de actividades
(indicando motives facilitadores y obstaculizadores)
3. Fstimacion de la propia participacién
4. Significaciones personales atribuidas a la pe
ticipa-
ficas y verbales
‘Tanto la inclusion de las preguntas abiertas como Ia de!
dibujo estin determinadas por el tipo de datos que se bus-
"
126 Ana Gloria Ferullo de Parajin
ca obtener: las signifieaciones que k ci6
f 1es que la participacion soci
tiene para nuestra muestra. Pretendemos que los ajo
nos respondan con tod:
las claridades, oscuridades, lagu.
has y contradicciones que haya en ellos con respecto alte.
ma que nos ocupa, lo que hace conveni ibn
de detonantes directos © indirectos, grafieos y verbales,
que ofrezcan la mayor oportunidad de disparar ¢ ‘
ficaciones en juego y den lugar a sus deslizamientos. Fs de-
cir, que el diseno utilizado apunta al logro de las
condiciones mas favorables de plasticidad, dada la comple-
isa inagotable y multifacética del material que se busca
obrener,
Con este mismo objetivo se gradué la presentacién de
los estimulos a fin de ir facilitando el afeauniente Pp ne
tino de los sujetos y su aproximacic
que les permitiera abordar con la m
ble los frems finales (la repr
cién y el comentario final opcional).
La prueba del instrumento se realiz6 en las mismas 20-
cargo de las mismas personas en ambas ctapas.
= materit 7 recogido se complementé con entrevistas a
informantes clave de ambas zonas geograficas, dirigid
Fetesslenent xicomescadtecopehiirieis tetera
respecto al grado de participacién existente en dichas zonas
Ademias de estas fuentes primarias de informacié
nes ¢ informes del trabajo de extension comunitaria desa-
rrollado por la Universidad Nacional de Tucuman en las
zonas rurales estudiadas (UNT, 1989, 1995 y 1999).
al vema, en forma tal
yor fecundidad posi-
5.5. Procedimientos utilizados
La aplicacién tuvo |
establecimientos edu
gar en las aulas de los respectivos
cativ
's con la participacién voluntaria
Trabajo de campo. Significaciones de la participacin... 127
de los alumnos, previa autorizaci6n de las autoridades co-
rrespondientes.
Posteriormente, s¢ Hevaron a cabo las citadas entrevis~
tas a informantes clave a fin de complementar los datos ob-
tenidos. Se interrogaron a lideres formales ¢ informales de
fas tres localidades ~autoridades y miembros de Jas respee-
tivas instituciones~ y se seleccionaron a doce personas,
cuatro de cada localidad.
El andlisis de texto realizado parte ~de acuerdo con Ia de-
finicion de texto ya dada~ de su concepeidn como acto co~
municacional, por lo que est necesaria ¢ inevitablemente
situado, determinado no s6lo por el referente sino por la po-
sicion del emisor en las relaciones de facrzas de su campo
social, incluyendo al receptor y sus lazos con el mistno. Por
esto es que si bien se trabaja fandamentalmente sobre el tex~
to, se tienen presente sus condiciones de produccién, entre
Jag cuales influyen especialmente los lugares reales ¢ imagi-
narios que cl emisor se atribuye a sf miisino y al receptor.
Con esto se pretende lograr no s6lo Ia descripeién de las s
nificaciones en juego sino poder proponer algunos postula~
Jos relatives a dichas condiciones de produccién de los
mensajes, operantes en los resultados obtenidos.
Asi, se trabajé con téenicas de andlisis tendientes a ob
tener indicadores que permitieran Ia descripcién de las sig-
nificaciones y la postulacién de algunos conocimientos
referidos a los actos comunicacionales que las expresaban
Para ello se hizo un andlisis tematico, y se obtuvo la tabu-
Jacion de datos brutos y relatives, como frecuencias y por
jes, a fin de ordenar los elementos constituyentes del
exto analizado. Consecuentemente, se cumplieron las tr
pas basicas establecidas:
2) preanilisis: preparacion del material y determinacién
del plan de andlisis por seguir ~establecimiento de
los criterios de andlisis o dimensiones bisicas que van
a organizar el sistema categorial, deverminacion de
res Ana Gloria Ferullo de Parajin
dichas categorias y de la codificaci6n por utilizar
b)analisis propiamente dicho: ejecucién de lo planifics
do ¢ interpretacién de los resultados;
©) formulacion de conchusiones (punto que trataremos
en el siguiente «
a
Conclusiones sobre las significaciones
atribuidas a Ia participacion
en el estudio de campo realizado
Recordei
105 que iniciamos este estudio plantedndonos
qué significaciones tine la participacion para nuestra
muestra ~adolescentes estudiantes de ambos sexos, resi-
dentes en zonas rurales y urbana de la provincia de Tacu-
man, Argentina—. A partir de los resultados obtenidos,
estamos en condiciones de presenrar lis cone
vitablemente parciales y provisorias, como lo son siempre
todas las conclusiones en el campo de la ciencia. Las con-
sideraremos teniendo presente nuestro postulado inicial, a
partir del cual, sobre la base del desarrollo teérico presen-
tado en los primeros capitulos, nos Hevé a plantear a la
participacién social como proceso constitutivo de los sujetos que
no puede dejar de darse y que, a la vez, en tanto proceso de
aprendizaje social, Heva la marca sociobistorica de sus atrave-
samientos institucionales concretos:
Este postulado, a su vez, nos permitié sostener otros
dos derivados de él
1. Hay distintos tipos de participacién, que incluyen las
mis diversas modalidades, grados y efectos, que pue~
den ser evaluados tanto positives como negativos
desde el punto de vista del sujeto y sus comunidades,
156 Ana Gloria Ferullo de Parajén
largo del recorrido realizado en est:
frealizado en este estudio, acorde con el
nivel exploratorio-descriptive del mismo, mie
existencia de caminos que invitan tenta
twansitados en futuris investigaciones.
y que indican la
doramente a ser
CAPITULO 7
Propuesta metodolégica
En este capitulo abordamos la propuesta de un disenio
de wabajo grupal que resulte adecuado para propiciar Ja
emergencia de la participacidn, en especial de la que he
mos denominado participacién critica por considerarla un ti-
po de participacién consistente con la posicién tedrica que
vonimos sosteniendo el midngule de kis tres “P” que rela
ciona psicologia, participacion y poder. Pasemos entonces
a las consideraciones necesarias previas, que posibilitan
una mejor presentacién del disefio propuesto.
7.1. Sobre diseios de trabajo grupal
Los disefios de trabajo grupal se refieren a la planifica-
cién de los procedimientos adecuados para crear y sostener
las condiciones potencialmente disparadoras de determi-
nados efectos que se buscan aleanzar. Es decir que tienen
tun alcance amplio, abarcativo de una diversidad de opera
ciones sistematicas pero flexiblemente organizadas.
Con respecto al porqué de nuestra preferencia a hablar
de disefios de trabajo grupal en vez de técnicas grupales, la
respuesta mas general que podemos dar ¢s que ¢stimamos
158 Ana Gloria Ferutlo de Parajén
que esta ultima denominacién est excesivamente erosio-
nada por el uso, que produjo en ella no sélo un desgaste
desdibujador sino también falscador: se las ha mitificado
socialmente, dejando de referirse a cualquier procedimien-
to de trabajo utilizado por un grupo y convirtiéndose en
aquello que promete dar solucién a todos los problemas
grupales ¢ institucionales. Frente a esto, una estrategia a
seguir es, por un lado, explicitar cudles estimamos que son
Jos puntos a clarificar desde la psicologia con respecto a
ellas y, por otro, evitar usar esta expresin ~ya que no te-
nemos la ingenuidad de pensar que las explicitaciones cita
das pueden neutralizar con facilidad las significaciones
culturalmente instituidas que, si se mantienen, es porque
tienen importancia en ese universo cultural-y reemplazar-
Ja por ota que estimamos mas adecuada en esta oportuni-
dad, como es Ia de “disefios grupales”.
Pasemas enronces a las explicitaciones que creemos ne
cesario hacer partiendo de una pregunta bisica: zqué son
las técnicas grupales? Para darle respuesta tomaremos dos
textos representativos de posturas diferentes: Cirigliano y
Villaverde (1987) y Grupo Alforja (1989-1990). Ambos
nos muestran, con diferentes énfasis propio de los distin
tos posicionamientos de sus autores, el compromiso de lo
te6rico, de lo metodoldgico y de lo ideoldgico que supone
siempre e] uso de las técnicas. Nos permitirén, a la vez,
realizar algunas citas que evidencien lo anterior y recorrer
esta temitica comentando otros puntos que nos interesan
destacar.
Recordemos que Gustavo Cirigliano y Anibal Villaver-
de, dos educadores argentinos de reconocida trayectoria,
estin ubicados en una linea lewiniana muy estadouniden.
se. La cita que incluimos corresponde a la 18? edicin —la
primera se hizo en 1966- y atin se continuaron realizando
ediciones posteriores a la de la cita, lo que nos muestra que
el libro sigue sin perder vigencia. Incluso muchos lo con-
sideran como uno de los libros clasicos en esta temstica en
|
|
|
|
Propuesta metodotigica 150
auestro pais, Fstos autores hablan de las técnicas de grupo
iciendo que “son maneras, procedimientos o medios sis
tematizados de organizar y desarrollar la actividad de gre
po, sobre la base de conocimientos suministrados por Ts
teoria de la dindmica de grupo”.
Dicho de otra modo: “Los medion o Tos mésodos ey,
Jeados en situaciones de grupo para lograr la accién de
en se denominan técnicas grupales (Beal, Bohlen y
Raudabaugh, 1964, p. 131 citado en Cirigliano y Villaver-
de, 1987, p. 78). 7
‘Hagamos algunas puntvalizaciones a partir de estas de
finiciones:
= Las técnicas grupales se refieren 9 las senicas
sontide restringide (la definicién que dan ellos) era
senrido emplio (la que enuncian a contimascion, citan
seid mi Pe gidenacs de ls menetonada Hines
Geno muy lograda-inspiracton lewiniana), pero sin
sclaray esta diferencia que estimamos importante ha
ser afin de ir sosegando las fantasias de que existen
tecetas infalibles para trabajar con grupos, tal como
fe afirma con frecuencia en muchos textos,
‘Asi, ex eonveniente hablar de técnicas en semtido apo
sludiendo 2 una dimensién siempre presente en todo
gaupo, que se refiere a cémo se est’ haciendo lo que se
cote haciendo. ‘Todo grupo siempre encara de alguna
fmanera sus objerivos ~aunque esa manera sea la de evi
tar encaratlo- siempre tiene un cémo hace 1o que Ba.
ae elo que no hace y ese c6mo, en sentido amplio, son
te edees que liza en ese momento. Desde este
panto de vista, es impensable un grapo sin wh c6mo
perando en él y, seiteramos, ese como ~o medios nt
Heados si hablamos en términos de fuerzas de la dint
mica interna del grupo son las técnicas grupales.
Tre cambio, cuando se habla de téenicas en sentido &-
trinta nos estamos refiriendo no ya a cualquier Proce
100
Ana Gloria Ferullo de Parajin
dimiento que se utilice sino a aquellos que ya estin
sistematizados, incluso “bautizados” y que son deli-
beradamente elegidos ¢ implementados para el logro
de determinados fines.
Asi, las definiciones de Cirigliano y Villaverde se re~
fieren a las técnicas en ambos sentides sin diferen-
ciarlos. Esta falta de diferenciacién, que sigue siendo
la postura predominante en los autores que abordan
el tema, hizo que tienda a pensarse en ellas solo en
sentido restringido, concibiéndolas como un artifi-
cio, un recurso no habitual al que los sujetos no es
tin acostuml
los, sin darse cuenta de que siempre
las estamos utilizando, que siempre estén presentes
en cualquier quchacer grupal. Concebirlas sélo en
sentido restringido produce un fuerte impacto en los
sujetos, que suele manifestarse, basicamente, en dos
pos de efectos contrarios entre si, que derivan de
sta concepsion de lay tenicas como algo nuevo, di-
ferente a lo habitual. Por un lado, los efectos de re-
sistencias frente al cambio que acarrean dificultades
paralizadoras del grupo. Por otro lado, los efectos
derivados de la concepcidn “solucién magica que po-
sibilitaré alcanzar todo objetivo y solucionara todes
Jos problemas”, que evan a prestar més atencién a lo
formal ~incluso a ritualizarlo~ que a crear una posi-
cién reflexiva y critica, con un aleance abarcativo mas
flexible e integral.
Estos efectos se ven sensiblemente atcnuados cuando
se logra pensar las técnicas en sentido amplio, como
aquello a lo que el grupo esté habituado, que perma-
nentemente ha utilizado aunque lo haya hecho sin un
mayor grado de conciencia, Hay una marcada dife-
rencia entre sentirlas como una normatizacin exter-
na que posiciona de manera més pasiva y rigida a los
integrantes de un grapo~ a vivirlas como la posibili-
dad de que el hacer espontinco del grupo pueda ser
Propuesta metodoldgica 161
do, planificado, evaluado y ajustado por el mismo
pensado, pl . 4
grupo para hacerse més efectivo. Aqui los obsticulos
epistemoldgicos estan dificultando, en particular, el
paso del “grupo-en-si”
en-si” a] “grupo-para-si”, del grupo
concebide s6lo como medio ambiente natural invisi
ble, al grupo también pensable como un recurso fa-
cilitador 0 entorpecedor de todo quehacer sobre el
que pueden hacerse ajustes. Repetimos: poder pensar
las técnicas en sentido amplio permite encarar mejor
estos obstaculos y favorece la posibilidad de reposi-
namientos més actives, mas acordes con un sujeto
agente capaz de algtin tipo de participacién critica
que es lo que estamos buscando propicias
Los psicologos pueden dar muy buen test
Ja fuerza con que estd instituida esta concepcion de
las técnicas grupales como recurso magico que todo
lo soluciona, porque frecuentemente se recurre a
ellos con este tipo de pedido. Lo que resulta asom-
broso es que este profesional (que por su formacién
especifica deberia tener muy clares los limites con
que se enfrenta todo procedimiento de abajo gru-
pal) quede atrapado en la misma red significante en
la que estan los que hacen cl pedido ¢ intente darle
respuestas tan simples € imposibles de lograr como lo
son estos mismos pedidos de los que parten
Reforzando mas esta afirmacin de que las denomi-
nadas téenicas son una dimensién bisica y perme
nente de lo grupal, encontramos su presencia en la
etimologia nine def término “grupo”, Recordemos
que las dos principales lineas de sentido que se deri-
van de este término son cfrculo y nudo (Anzicu y ies
tin, 1980). La primera nos remite a que, para que 1
conjunto de personas sea grupo, debe tener aigans-
10 de organizacién, lo que, consecuentemente, €
consecuentemente, una determinada circulacion del
162
Ana Gloria Ferutlo de Parajin
poder. Asi se est haciendo referencia directamente a
Jas técnicas grupales en cuanto deverminan, precisa
mente, la forma de organizacién que toma el grupo
“luego, su estructura, su circulacién del poder~. Pe-
ro también la linea de sentido que se dispara desde
“nudo” alude a las téenicas en cuanto se refiere a que
los sujetos, para llegar a constituir un grupo, no solo
deben tener alguna organizacién sino que, bisica-
mente, deben estar ligados, anudados de alguna ma-
nera. ¥ las técnicas, en tanto disparadoras de efectos
miiltiples en el grupo, inciden necesaria ¢ inevitable-
mente en esos anudamientos y/o de: nientos
que se van a producir.
Hasta aqui hemos diferenciado la utilizacién de tée-
nicas en sentido amplio —los procedimientos siempre
presentes en todo grupo sin que éste tenga, necesa
riamente, consciencia de ello-, de su utilizacién en
sentidy 1esuingido el empleo deliberade de proce-
dimientos sistematizados-, y hemos marcado Ia con
veniencia potenciadora de la combinacién de ambos
criterios, que posibilita el reconocimiento de que
siempre se estin utilizando algunos procedimientos y
que todos los miembros de cualquier grupo pueden
analizarlos y ajustarlos segtin lo estimen conveniente
para sus propésitos.
Las definiciones comentadas Ievan el selfe histérico
del momento en que fueron dadas ~década del sesen-
ta~ y, con su perpetuacién a través del tiempo, nos
muestran la vigencia que sigue teniendo esta linea de
pensamiento (resultaria sumamente interesante dete-
nerse a analizarla pero, por ahora, slo cabe marcarla
con otra seftal caminera para futuras investigaciones)
Nos estamos refiriendo al pasaje de Cirigliano y Vi-
Maverde citado: “maneras, pracedimientos o medios
sistematizados de organizar y desarrollar la actividad
de grupo, sobre la base de conocimientos suntinistrados
Propuesta metodoldgica 163
a teorta de la dindmica de grupos” (Cirigliano y Vi
llaverde, 1987, p. 78). ¥ el hecho es que no hay tal
teoria ni nunca la bubo. En el campo de lo grupal, al
ignal que en el campo de la psicologia toda -y de los
otros campos de la ciencia en general~ no hay “una”
teorfa sino que son numerosas las corrientes tedricas
que aportan a él. Més atin: si pensaramos en dinarni-
ca de grupos de la manera mas puntual posible, limi
tandonos a los aportes de K. Lewin (que, como se
recordari, fue quien introdujo el término en el cam~
po de la psicologia contemporanca), tampoco
correcto hablar de “la teoria de Ja dinémica de gru
pos” porque la produccién lewiniana -también Ia~
mada teoria del campo- no cs “una teoria de
dindmica de grupo”. Como el mismo Lewin (1978)
expresa con respecto a su rica y prematuramente
wunca produceién
probablemente la mejor manera de caracterizar 1s teorfa
el campo sea manifestando que se trata de un mézodo,
decir, un mécoda de andlisis de las relaciones eausnles y
jn de constructos cientificos (p. 55).
labor:
El aporte lewiniano esta constituido fundamental
mente por fecundas propnestas que, como él mismo
lo sostuvo siempre, constituyeron hipstesis de tra
bajo —de valor y riqueza incuestionables~, pero que
no pueden pensarse como “una teoria”, Tampoco él
hablé nunca de “una teoria de Ia dinémica de gru-
po”, sino que una de las primeras veces que utiliz6
esta expresién fue, precisamente, para sefalar la ne~
cesaria integracién teoria-prictica. Recordemos
este autor el que expresa, como ya citamos,
que citam
que “nada mas Gul que una buena teorie”. Asi, él
habla de la dindmica de grupo como de vn impor
tante campo psicoldgico de trabajo
168
Ana Gloria Ferutlo de Parajin
En el campo de la dingmica de grupo, mas que en ningun
owe dominio psicolégico, extn Unidas snccodcloph
mente la teoria y la préctica de manera que, seen es
con habilidad, pueden proporcionar respuests's loa at
blemas tedricos y al mismo Uempo intensifiews exe oor
aye racional a nuestros problemas sociales prictcose
3 uno de los requerimientos basicos para suvolucoe Gee
win, 1944, p. 20),
¥ si recorremos sus textos, Jo que permanentemente
nos impacta es su afanosa biisqueda, su rigurosidad
epistemolégica (no olvidemos que proviene de la fi.
sica y esti buscando un sostén semejante al de ella
Para las ciencias sociales, lo que fue un intento de
gran importancia en Ia historia de estas ciencias)
Vean ta distancia sideral que hay entre la propucsra
lewiniana —de mucha influencia en nuestra propia
Propuesta~ y los “recetarios” de dinimica de grupo
que, iatrogénicamente, se han dado y se
do dentro de lo que, indebidamente, se difundid y ce
conoce como linea lewiniana. Asi, la idea contenida
en Cirigliano y Villaverde de que la ciencia, funda.
mentalmente desde el campo de la denominada dint.
mica de grupos, tiene “las respuestas” para los
problemas del quehacer grupal considerados con una
Iviandad muy cercana a lo ingeauo es la que domino
desde mediados del siglo XX y sigue haciendo sentir
sus efectos en Ja actualidad.
Creemos que el problema central en este punto no es
cl que puede presentarse en el interior del campo de
‘ncia en cuanto diferencias entre autores. El pro-
ma central esta cn el efecto de la produccién de
los autores mencionados sobre el piblico en general,
que encuentra en “los libros” (estimados como con
tenedores del saber, con fuerte valor emblematico
como representantes y garantia de cientificidad) pro-
gun dau
Propuesta metodoligica ls
mesas de respuestas mucho mas ambiciosas que las
que realmente pueden darse, ya que no se aclaran debs
damente los limites ni las complejidades en juego. Fcc, es
Jo que sustenta en gran parte los permanentes reque
rimientos que se le hacen al psicdlogo/a (desde los
mis diversos campos: politicos, deportivos, laborale.
religiosos, educativos, familiares, etc), pidiéndole
que “enseiie dinimica de grupos” y apareciendn
siempre, como una de las demandas centrales conte.
hidas en este requerimiento, que se les solucionen asi
sus problemas cotidianos. Y aqui cabe a cada uno de
nosotros, en tanto psicdlogos/as, la responsabilidad
de asumir el requerimiento marcando claramente
cudles pueden ser las contribuciones para hacer y
cuiles los limites que ellas tienen Io que indudable-
mente tocar el tema del conflicto como motor de lo
grupal, ya desarrollado, y que esta en la base de estas
demandas~.
Para finalizar los comentarios con respecto a est:
“sello hist6rico” del que estamos hablando, hay oro
matiz a destacar: siempre, explicita 0 implicitamence,
se parte de una valoracéén positiva de las técnicas gru.
pales en sus efectos. Tomemos como ejemplo a
Carewright y Zander (1972), también important
representantes de Ia linea de inspiracin lewiniana
quienes, cuando sintetizan Ia finalidad de la dinami-
ca de grupos, hablan de “mejorar el fncionamiento
de los grupos y sus consecuencias sobre los indivi
duos y la sociedad” (p. 17).
Asi, como postura dominance en este ten
sin titubeos la bondad de las téenicas grupales, siem
pre al servicio de los objetivos grupales que, también
parece un componente
@ insontenible A diario
a, se afirma
siempre, son buenos. Aqui
ideolégico de una ingenuid:
vemos como se pueden utilizar ~y se utihizan- las téc
nicas grupales con los fines mas diversos: para crear
166
Ana Gloria Ferullo de Parajin
y para destruir, para sostener y para demoler, para la
vida y para la muerte. No debe olvidarse la afirma-
cién también siempre presente ~y que se contradice
con el supuesto anterior sin que eso le quite fuerza, lo
que podria ser otra interesante serial caminera a waba-
jar oprtunamente- de que en sf no son ni buenas ni
malas, som sélo medios y, como tal, dependen de los usos
que se hagan de ellos. Esos usos -y aqué aparecen las
negaciones histéricas~ pueden ser también malos pa-
ra los grupos, para sus miembros y para la sociedad
toda, como encontramos permanentemente ejemplos
en la historia y en lo cotidiano. Fs de destacar la si-
multaneidad con que se afirma que son sélo medios a
la vez que se sostiene sus efectos benéficos, sin que se
produzca colisién de ningiin tipo.
‘Todo esto nos muestra la compleja coexistencia de
los diversos niveles de anilisis en juego y la presencia
de la contradiccién como motor en todos ellos. Des-
de los niveles personales —incluidas sus dimensiones
biolégicas y genéticas— hasta los socioculturales
-desde institucién en sentido restringido hasta el or-
den de la cultura en su acepcién mas amplia~ como ya
vimos
Pasemos al otro texto citado (Grupo Alforja, 1989-
1990. Publicaciones de Educacién Popular), que
nos sirve como buen ejemplo para mostrar una pos-
tura diferente porque en él se explicitan muchos de
los habituales implicitos que predominan en este te-
ma de las técnicas. Los autores se presentan al lec-
tor, antes de comenzar el texto on si, como una
asociacién civil sin fines de lucro -Centro Ecumé-
nico de Educacién Popular (CEDEPO)- que inte-
gra el Consejo de Educacién de Adultos de América
Latina (CEAAL) y, a través de él, forma parte del
Consejo Internacional de Edueacién de Adultos cu-
ya finalidad, segiin expresan, es aportar a la educa-
T
Propuesta metodoligica 187
cién popular argentina y latinoamericana. Hablan
de téenicas participativas en educacién popular, sosve-
niendo que
Las técnicas son sélo instrumentos en un proceso de for~
macidn, Son sélo herramientas que estin en funcin de
fn proceso de formacién w organizacién (Grupo Alforja
1989-1990, pp. 4-5).
Continuando con nuestras puntualizaciones, 4 partir
alar que, coined
cafirma el carécter
de este texto podriamos s re
mente con Ia postura anterior, se
de medio: que se les otorga. Pero, sin embargo, aqui
cita la Jgica ¢ ideolégica
se explicita la concepeién metodolégi f
que las encuadra y les otorga sentido, ejemplificando
el polo opuesto al recién visto, Dejan entrever mu-
cho mas las cuestiones de poder que estan en juego, sea
minorias activas
reitera asi el
procesos ¥,
lando que buscan la construccién ¢
como herramientas de cambio social. s
vigor que la organizaciin tiene en estos
consecuentemente, su importancia como administra
dora del poder. También sirve como un buen cjem~
plo de que las téenicas grupales que se_utilizan
constituyen hervamientas que siempre inciden en los ri
pos, independientemente de que éstos tengan © no
sus Finalidades explicitadas y sean 0 no consetentes de
ellas. Subrayan, en este encuadre, la importancia aly
soluta de la participacién para el logre del apren
que es una nota destacable para nosotros por cuante
se nlaza directamente con nuestros desarrollos cn
testa linea: participacién-ser y hacer de los sujetos-apren
dizaje-cambios-satud. ;
Oura puntuacién de interés -dado que sigue apare-
ciendo con frecuencia~ se refiere a la predominante
falta de diferenciaci enive métados y téentens, que cree
mos conveniente hacer porque permite ~al pensar ¢
168,
Ana Gloria Kerallo de Parajn
método como el camino a seguir y las técnicas como
los vehiculos para utilizar~ mantener una discrimina-
cién parte/todo que encuadra y da sentido a la parte:
no es lo mismo utilizar, por ejemplo, una discusién
grupal dentro de una metodologia participativa que
dentro de una no participativa aunque la técnica siga
siendo, nominalmente, la misma.
‘También, de manera reiterada aparece la recomenda-
cién que realizan los autores que trabajan sobre este
tema con respecto a la necesidad de integracién, com-
plementariedad, adecuacién y/o creacién de vécnicas se-
gtin los requerimientos de las situaciones lo que se
conecta con ideas contrarias a lo que veniamos vien-
do hasta aqui, acercindose més a la plasticidad, a la
falta de rigidez, a la no posibilidad de “recetas fijas”
en Ia utilizacin de ellas-. Estimamos que esta nota,
sumada a la que aclara que las técnicas son siempre
medios y no fines, constiuyen ~en ent pla
idea de relatividad y biisqueda— los iinicos indicado-
res que aparecen en los textos mas difundidos que ¢s~
tarian mitigando Ia ilusién de que existen recetas
infalibles ya confeccionadas, que reducen el proble-
ma del trabajo grupal simplemente a encontrar la
adecuada para el caso en cuestion.
‘Oro punto compartido en general por los distintos
autores se refiere al procedimiento a seguir: primero
el grupo debe abocarse a clarificar su gué —tarea, ac~
tividad, objetivo— y, de acuerdo con éste, debe deter~
minar luego su e670 -Ias técnicas a utilizar que, como
decfamos, otorgan una determinada estructura que
sera la que se estime como més adecuada para Ia con-
secucion del qué buscado—. Asi, las técnicas, medios
© procedimientos a seguir constituyen lo que el gru-
po debe atender en segundo ugar, inmediatamente
después de fijar los objetivos. Coincidimos con este
orden de atencidn de los dos interrogantes citados,
Propuesta metodoligica 169
pero sin olvidar todos los otros que los estin soste
niendo y que, frecuentemente, no son tomados en
cuenta. Los dos anteriores constituyen sélo la punta
visible del iceberg, que aparecen difundidos como los
interrogantes clave que todo grupo debe atender pa
ra poder funcionar adecuadamente ~incluso ordena
dos temporalmente como ya vimos: primero, el ques
segundo, el como-. Pero con esto se deja de lado los
que le estén dando base ~ya comentados en este tra
bajo con relaci6n a la posicién del psicélogo~ que.
como se recordar4, son los siguientes:
cue
donde, eudnd, cuanto
quienes \
para qué
Detengimonos brevemente en los dos superiores.
Con respecto a “qué” y “cémo”, la tarea mas seria
por lograr es darles y mantener cierta unidad op:
tiva, lo que supone, a partir de los muchos “qué” y
“cémo” que pueden proponer los sujctos, definir un
comin denominador que permita operar en conjun-
to y con una direccionalidad definida. Con esto no
estamos diciendo que lograr un acuerdo de este pe
signifique que solo existen el qué y el como acorda
do, sino que, si bien éstos siempre seguirin siendo
plurales, dicho acuerdo sirve para cncauzar —si bien
170
Ana Gloria Ferutto de Parajén
no “poda”- las ramificaciones que siempre estarin
presentes ~intensificindose mas en algunos momen-
tos los disensos y, en otros, los consensos; con reco-
rridos que también serin semejantes por momentos,
comprendiendo a todos los miembros y, en otras
oportunidades, se diferenciarn marcadamente, como
si se hubiera perdido el rambo que se acordé seguir-.
EI punto anterior nos remite a los reguisitas @ zener en
cuenta para la realizacion de cualguier diserio de trabajo
grupal. También aqui encontramos, coincidentemente
con lo visto en los diferentes aspectos que ya fuimos
comentando, un predominio de planteos que resultan
superficiales y simplificados. Frecuentemente estos re-
quisitos aparecen como listados poco sistematizados de
recomendaciones para tener en cuenta, pero sin mos-
trar claramente los cinco tipos bdsicos de variables en jnego
a las que ¢50s listados remiten: 1) conjunto de personas
que constituyen el grupo (variable sujetos com los que se va
4@ trabajar), 2) con algtin objetivo (variable déreccionali-
dad inmediata y mediata); 3) insertos en un tiempo y en
un espacio (encuadre, condiciones de implementacién
que abarcan desde lo materialmente necesario hasta lo
institucional en todos sus niveles: variable condiciones de
implementacion que incluye su sostén institucional), 4) wna
persona que sostenga ¢l encuadre (coordinador, lider,
monitor o equivalente: variable sostén institucional encar-
nado) y 5) con aspectos éticos siempre en juego, en tan~
to todo diseio es un disparador potencial de efectos
(variable ética). Lamentablemente, esta iltima es la me-
nos abordada. Creemos que siempre tiene importancia
fundamental en la medida que cualquier trabajo grupal
implica seres humanos. Pero también estimamos que
esta responsabilidad en el uso prudente de los disefios
grupales se acrecienta al maximo para los psicdlogos/as
dado que la formacion profesional que reciben, cuales-
quiera sean las lineas tedricas en juego, los habilita en
Propuesta mretodoligiea tn
el conocimiento de los efectos constitutivos y sostene-
dores de los seres humanos entre si. Y si conocen el po
der de produciin constructive que tienen, también
conocen el de produccién destructiva que pueden tenet
Es dentro de este encuadre que enrenderos a tos disefios de
trabajo grupal, en general, como la planificacion de los
procedimientos considerados adecuados para crear condicio
nes potencialmente disparadoras de determimados efectos.
Esto nos permite destacar nuevamente, el papel de
administrador del poder que, sostenemos, tienen Los
procedimientos que se utilizan. Son éstos los que re-
gulan Ins condiciones mas 0 menos porenciadoras del
Ser de los sujetos implicados en cualquier situacion
grupal. Por eso es importante prestarle atencién con
junta a aquello que un grupo presenta como sus ob-
jetivos con los procedimientos que dice va a utilizar
para alcanzarlos. Las contradicciones en este punto
pueden ser menos excepcionales de lo que se podris
suponer, lo que se ve claro sobre todo a nivel institw
Gional, No pocas veces encontramos instituciones
cuyas metas son habilmente protegidas por sus pro-
pias rutinas institucionales; permiten asi tanto la pre~
acién de un decir sobre el poder como la de una
decir. Y de
circulacion del poder muy diferente a e
‘esta manera Ia institucién en cuestién se mantiene,
con sus consecuentes efectos tranquilizadores gene
rales si bien no igualmente gratificantes—
Pasemos ahora a presentar, dentro de este eneuadre,
(0 propuesto.
Im Ana Gloria Perullo de Parsjén
7.2. Autodiagnéstico y planificacién participativa
7.2.1. Consideraciones generales
El punto anterior, que deja planteado cémo realizar una
propuesta metodolégica, se vincula con el tema de las de
nominadas técuicas grupales lo que, como vimos, nos intro-
duce de Heno en un campo sumameate complejo,
polémico y delicade para la psicologia. Estimamos que
quedan debidamente explicitados los porqué de estas rotu-
laciones, que podrian ser sintetizados desde el punto de
vista de las técnicas grupales sosteniendo que:
1. las téenicas grupales constituyen una cuesti6n fan
damentalmente tedrica, metodoldgica ¢ ideolsgic:
y, en altima instancia, una cuestién técnica (Fer-
nindez, 1989/92), aunque con mucha frecuencia se
Jas encare Commu si s6lo fuera usta Euesti6n tecnica;
2. son disparadoras de efectos,
3. administran el poder que circula en todo grupo.
Siendo asi se hace necesario no descontextualizar el di-
sefio que proponemos del desarrollo previo que constituye
su base, porque perderia la especificidad que puede tener
como herramienta de trabajo grupal, y verse reducido a
una opcién participativa mas entre las numerosas y difun-
dlidas que existen y se renuevan permanentemente.
Precisamente el valor que puede tener este diseito deri-
va mas de destacar la necesaria articulacién entre las di-
mensiones sefaladas —teéricas, metodologicas
ideolégicas~ que sostienen todo disefio, que de éste en si
mismo. Este puede tener semejanzas formales con otros,
aunque los efectos que se disparen tomen direcciones
opuestas (como puede suceder siempre con todo diseito:
precisamente es el basamento anterior el que permite eva
lary mantener Ja direccionalidad que se pretende seguir)
|
i
Propuesta metodolégica 3
Este aspecto nos enfrenta directamente con el tema de
la posibilidad de manipulacién deliberada que existe encre
os seres humanos -uno de los grandes anhelos humanos y
también uno de los mayores temores~ a partir de utili
adecuadas “recetas” de técnicas grupales. No negamos su
gran incidencia, ya que seria negar lo que venimos soste-
niendo a lo largo de todo este trabajo sobre lo grupal como
el medio ambiente humano espec
fico que construye/sostie
ne/destruye a sus sujetos. ¥ es justamente a partir de este
poder de lo grupal, la extrema prudencia que se requicre
en toda intervencién que se realice. Pero a la vez. afirma
mos que, a pesar de todos los recaudos técnicos que se ut
licen, el “coeficiente de impredecibilidad” de los sujetos
nunca puede ser suprimido. Solo puede ser anestesiado
No hay recetas que, conservando la vida, logren extirpar
definitivamente las busquedas siempre renovadas del ser
poder en sentido amplio~. Y esto no solo con respecto a las
ccetus” estimadas ~por quicn sea Ins” en,
sus efectos, sino que abarca también las “muy buenas” (si-
tuacion que ejemplifica muy bien el caso de Adin y Eva
que, ain viviendo en el Paraiso, siguieron buscando).
Asi, es dentro de este encuadre general que incluye los
citados limites —inherentes a la “condici6n humana” en su
necesaria encarnacién hist6rica~ que proponemes el tipo
de participacién que hemos denominado critica como un
recurso de la psicologia cn su biisqueda de potenciacin de
los sujetos.
Como se recordara, habiamos diferenciado la participa-
cién critica de la acritica. La primera se refiere a un tipo de
participacidn que no sdlo requiere de la intervenci6n cons-
ciente de los sujetos, sino que posibilita que esa conscien-
tizacin se acreciente en la medida que cada sujeto le
pueda ir sosteniendo. Supone un proceso de desarrollo
paulatino que acompaiia les efectos basicos de inclusion
con otros efectos complementarios, como son los de refle
xi6n, compromiso, ‘responsabilidad y autogestién. Sefala
174 Ana Gloria Ferulto de Parajén
mos también que el acento operativo en este tipo de parti
cipacién esti puesto en las posiciones y los roles, a partir
de los cuales se sostienen los lazos sociales: cada uno pue-
de legar a sentirse como uno distinto de los demés, pero
con los que esta ligado —/a wnién en ta diferencia
Por el contrario, la participacién acritica busca exclusi-
vamente la adhesi6n de los sujetos, sin pretender ni intere-
sarle (incluso evitindolo deliberadamente) el logro de la
reflexién consciente de ellos. Deciamos que aqui la situa-
cidn se invierte porque el acento ests puesto en el tipo de
azo social que se busca, que ¢s fusional ¢ indiscriminado
“la unién en la igualdad: todos somos uno
Es decir que mientras la primera abre espacios poten-
ciales para el crecimiento de cada sujeto gice los quiera uti-
lizar ~lo que habiamos marcado como requisito que otorga
validez.ética a las intervenciones realizadas desde el campo
de la psicologia comunitaria-, la segunda busca lograr, ex-
clusivamente, el acatamiento reflejo del “efecto rebanio”.
Convendria tener siempre presente que abrir espacios
potenciadores es inseparable, de acuerdo con nuestra pos-
tura ya fondamentada, de la potenciacién organizativa y ver-
bat. Sin olvidar que éstas, a su vez, son absolutamente
interdependientes.
Si las estructuras organizacionales inciden decidida-
mente, como dijimos, en Ia administracién del poder que
circula en los grupos, el abrir espacios a las palabras se con-
vierte en la herramienta humana por excelencia para la
construccién de los mundos de vida y de sus sujetos. En
gran medida somos las palabras que tenemos que, no olvide-
mos, ademas nos tienen y sostienen—. Por eso todas las accio-
nes tendientes a propiciar y fortalecer el acceso de los
sujetos a ellas constituyen uno de los ms importantes re-
cursos fortalecedores que se puedan utilizar en la bisque~
da de potenciacién de todo ser humano.
Recordemos, para finalizar este punto, dos cuestiones.
En primer lugar, estamos hablando de tipos de participa-
Propuesta metodolégica 175
orias extremas
cién que, en cuanto tales, marcan cate
ire las qne se intercalan, en proporci6n y relaciones varia
bles, las participaciones concretas. En seguaco lugar,
ninos presente que, si bien estos dos Fipos de partici
cin como toda participacisn,
1a Ja ambivalencia del lazo social
obstaculos en su concrecién, estimamos que éstos se acre
cientan si buscamos el logro de una participaci6n critica
“sobre todo pensada como logro que mantenga su conti-
juidad en el iempo- en el caso de que ella no esté instite
cionalizada a nivel sociocultural, en su correspondiente
jeben enfrentar
orden de la cultura
7.2.2, Esquema del diserio propuesto
Nuestra busqueda y su hoja de rata
“Tengamos presente que buscames uu discho de trabajo
grupal que resulte adecuado para propiciar Ia cmergencia
de la participacién erftica por considerarla un tipo de parti-
cipacién adecuada para el logro de la potenciacin subjeti-
va. También tengamos presente que esto ultimo es lo que
constituye nuestra busqueda en iiltima instancia. Queda asi
expuesta nuestra “hoja de ruta” que, como cualquier oa,
tiene un destino ultimo que sostiene el rambo y también
muchas metas parciales en el camino, todas ellas entrelaza
das e interdependientes.
' Como Gea, entonces, un espacio de trabajo que brin:
de condiciones adecuadas para el logro de esa participa
cién critica de los sujetos, no sélo como recurso dirigido al
acer grapal sino, fundamentalmente, como medio poten
ciador del ser de los sujetos?
La respuesta de base es simple. Se trata de postin a
1S icipantes un lugar de enunciacién, insutuido © inst”
2 cpanit del coal se sostenga y desplicgue todo el
recorrido posterior. Es decir que se trabaja tomando como
16 Ana Gloria Ferutlo de Parajéin
Ge Posiciones concretas en un espacio donde puedan
“pensarse, evaluarse y decidirse”, Sabemos que los rovule
Posicionales constituyen un recurso fundante muy poten.
te. En relacién con este tipo de disefios, nos ha resultado
sumamente facilitador utilizar, para estes espacios de tra
bajo, la denominacién de “Nosotros, lo..”, completando en
te nombre incompleto con el término correspondiente
Seguin las posiciones de los participantes sobre los que se
esté trabajando (por ejemplo: “Nosotros los preceptores de
menores”, “las madres que trabajamos”, “los vecinos de ¢s_
te barrio (9 edificio 0 municipio)”, “los directivos de esta
organizacién”, etc.). Asi podriamos seguir enumerando in,
finiras opciones de participantes (los adolescentes, los gr
Pos indigenas, los alumnos de tal universidad 0 carrera, los
habitantes del planeta Tierra, etc.). Lo importante es que
queden, ya desde el nombre del espacio de trabajo que se
les habilite, instituidos posicionalmente, nombrando quié~
nes son los que estan alli rennidos. Ya que la tarca, como
dijimos, es poder “pensarse, evaluarse y deciditse”, resulta
imprescindible -e inevitable~ hacerlo desde algun lado.
Por consiguiente, es importante que ese punto de referen.
cia tenga un disparador comin como el utilizado.
De la tarea sefialada se derivan los dos momentos basi-
cos de estos espacios: el autodiagnéstico y la planificacion
participativa,
a) Autodiagnostico: dirigide al logro de la autocons-
Glencia en un aqui y ahora que les permita a los par-
Uicipantes obtener no sélo un cusdro situacional
personal/grupal/comunitario sino un balance.
b) Planificacin participativa: como consecuencia di-
recta del balance anterior, este segundo momento
esta dirigido a posibilitarles Ia concrecién de accio-
nes relacionadas con el balance hecho que tiendan a
consolidar lo que hayan evaluado como positivo y a
rectificar lo negativo,
Propuesta metodoligica 8
Asi, en sintesis, nuestra propuesta metodolégica se ope
rativiza en una denominacion elarsmente posicionante con
un recorrido que dé respuesta a estos dos momentos.
‘Veamos ahora una de las formas posibles de implemen-
tar estos momentos.
Exapas basicas del diseno
L Apertura
ATT "Caldeamiento” general o inespecifico. E's un mo-
mento fandante clave ya que instituye explicita
mente las posiciones en juego, de acuerdo con lo ya
comentado con respecto a la denominacién que sé
le dé al espacio de trabajo. A partir de este efecto
bisico, se atienden las presentaciones de todos los
integrantes —utilizandose los tipos de presentaciér
que se consideren mis adecuados segiin las varia~
bles en juego- Se busca asi no sélo disminuir las
tensiones iniciales a fin de que sea posible comen-
zara escucharse, a hablar y a pensar de manera
compartida, sino que se busca hacerlo desde un lu
er tambien comparsido. Adernés; eta necesidd
apertura instaura de una manera explicitamente
uated la siempre presente polaridad igualdad/di
ferencia —igualdad posicional, diferencia de subjeti-
vidades-, que debe no s6lo ser tenida en cuenta
sino regulada sosteniendo la tensién que le es pro-
pia para que no se desequilibre a favor de uno de los
polos y esterilice toda nuestra biisqueda, ya sea por
simbiosis (hegemonia de la igualdad) o fractura (si
lo que se impone es la diferencia amenazante)
1.2. “Caldeamiento” especifico .
1.2.1. A partir de gquignes somos los que estamos
aqui reunidos? (punto 1.1.) se pas:
dar el plan de trabajo a seguir:
tamos aqui hoy? Consecuentemente, qu
se va a tratar, en qué horarios y dénde? Las
178 Ana Gloria Ferullo de Parajén
respuestas variarin segiin quiénes sean los
participantes y sus situaciones vitales. (Vol-
viendo a los ejemplos: madres de nifios des-
nutridos, docentes de una escuela de
adultos, ejecutivos de multinacionales, ar-
tistas de determinado teatro, etc.) Como
generalmente el ntimero de participantes es
grande, el acuerdo se elabora por negocia~
cién entre los representantes de los subgru-
pos y el coodinador general.
1.2.2. Reflexin critica sobre el momento ante-
rior: resignificacién de lo vivido a partir de
la verbalizaci6n y socializaci6n o “puesta en
comin” de las vivencias. Algunos puntos
centrales de interés para considerar se refie~
ren, por ejemplo, a las diferencias que han
experimentado al trabajar en grupos peque-
hos o grandes, a la amportancia y utilidad de
hacer un acuerdo de trabajo (gpara qué sir
ve2), a las posiciones de representante-re-
presentados (zewiles son las exigencias y
responsabilidades de cada una de ellas y sus
mutuos condicionamientos). La visibilidad
central buscada se refiere a que logren posi
cionarse como lo que son en esta situacién
que les interesa considerar (autoconscien-
cia) y también a la toma de conciencia de la
existencia de diferentes formas de trabajo
grupal, con distintos efectos cada una (per
mite empezar a construir el paso del “grupo
en si” al “grupo para si”).
IL. Desarrollo
1. Autodiagnéstico propiamente dicho: realizado por los
participantes sobre ellos mismos y su realidad desde
un punto de vista situacional (por ejemplo: zcuil es
Propuesta metodoligica 179
nuestra situacién actual como adolescentes que nece-
sitan trabajar y estudiar? Es convenicnte realizar un
trabajo paulatino, utilizando distintos tipos de dispara~
dores (plisticos, verbales, grificos, etc.) que finalicen
con los de tipo verbal. Cada paso que se realiza man-
tiene el mismo disco de base: trabajo cn subgupo
plenario y vuelta reflexiva sobre Io actuado
la recuperacién critica (tanto de los saberes nuevos co-
mo de los “no sabidos” y de la metoilologia utilizada)
Realizando este recorrido se busca primero deseribi
la situacién y, en un segundo momento
sus posibles causas. Un esquema factible de estos dos
momentos puede ser el siguiente:
LL. eCusl es nuestra la situacién?
1.1.1, Trabajo en subgrupos: cada uno clabora sus
propucstas de respuestas.
5.1.2, Plenusio. pues en conmin de lo eraksiado
por cada subgrupo.
1.1.3. Reflexidn eritica sobre lo actuado
(El proceso continga hasta
tados buscados en este primer momento del
autodiagnéstico: lograr dar respuestas al in-
terrogante planteado y trabajar las respuestas
ordenandolas en las categorias “aspectos po
sitivos” y “problemas”.)
1.2. zPor qué? (Se mantiene el mismo esquema de tra~
bajo anterior)
1.2.1. Respuestas de cada subgrupe.
1.2.2, Plenario.
1.2.3. Reflexion critica sobre lo actuado.
Utilizacién de los disparadores adecuados hasta le-
gar a los resultados buscados en este segundo mo-
Inento del autodiagndstico que son: a)_ la
potenciacion de los sujeros a partir de la identifica
Gin de los propios aspectos positives, lo que incide
a los resul~
180 Ana Gloria Ferullo de Parajén
directamente en la posibilidad y en la forma de enca-
rar los problemas; b) la priorizacion de los problemas
con un doble criterio: segiin su importancia y segiin
su mayor posibilidad de soluci6n. Se busca que que-
den escritos, al menos, los tres mas importantes y los,
tres mis ficiles de solucionar en funcién de las po-
tencialidades existentes 0 que se pueden lograr.
2. Planificacién participativa
2.1. Seleccién del problema sobre el que se comenzara a
wabajar. Se hace estratégicamente conveniente co-
menzar por el que hayan clasificado en primer lugar
entre los “mas faciles de solucionar”, a fin de poder
ir realizando Jos aprendizajes necesarios para cons-
tituirse y operar como grupo de trabajo. En esta
etapa lo vital es que se logre Ia resolucion de cual-
quier situacién que los participantes hayan conside-
rado de interés encarar. El éxito de las acciones
iniciales, verdaderos “entrenamientos potenciado-
res", condiciona fuertemente el futuro de este tipo
de proceso grupal. No olvidemos que en los grupos,
al igual que lo que sucede en los automéviles, arran-
car en primera antes de poder poner las otras mar-
chas no es perder el tiempo sino respetar las
exigencias propias de una modalidad de funciona-
miento que no se puede obviar.
2.2. Plan de trabajo a seguir
2.2.1. Planificacion de cada subgrupo.
2.2.2. Plenario: puesta en comin de lo trabajado
por cada subgrupo y acuerdo de planificacién
general
2.2.3, Reflexion critica sobre lo actuado.
‘Utilizacién de disparadores que faciliten la orga
nizacién buscada, como ser las palabras ordena-
doras de le planificacion (por ejemplo: qué,
cémo, con qué, quiénes, dénde, cuando, cxénto).
=
Propuesta metodolégica 181
UL Cierre
1, Evaluacién critica ~general y analitica~. Al igual que
lo sefialado en puntos anteriores, los disparadores
técnicos especificos que se utilicen para estas evalua-
ciones dependerin de cada situacion concreta
Autosugerencias
3. Reajustes generales y seleceién del nuevo problema
con el que se continuaré trabajando (el proceso que
da asi abierto en busca de la concrecion de una nue-
va accién grupal, remitiendo al punto 2.1.)
Dejamos asi planteado un diseho que estimamos ade-
cuado para propiciar ¢ inerementar la participacién critica
Hemos esquematizado el procedimiento general que utili-
zamos, teniendo presente que siempre debe ser modifica
do en alguna medida —teniendo en cuenta los cinco tipos
de variables ya enunciadas~ para adecuarlo a las exigencias
planteadas por cada situacidn conereta de trabajo por rea-
lizar.
Usilidad de esta metodologéa
‘Vernos asi que, Ia utilidad de esta metodologia deriva de
su relacién con el tema del poder ~entendido en su sentido
mds amplio- y su circulacién en los grupos por cuanto con
tribuye a la potenciacion de los sujetos, finalidad central de
toda psicologia comunitaria.
Los principales resultados logrados giran en torno a los
mayores niveles de concientizacion de los participantes so-
bre sus potencialidades con relacién al abordaje y coneci-
miento de su realidad inmediata en las diferentes
situaciones vitales que les atafien personalmente. De esta
manera se cumple el ciclo saber-poder con implicacion
personal
182 Ana Gloria Ferullo de Parajin
Antes de terminar este punto queremos incluir un co-
mentario final relacionado con el recorrido historico que,
en general, ha seguido el saber sobre los grupos. Podemos
marcar tres grandes momentos en ese recorrido que mar-
can el logro de nuevas visibilidades, de importantes con-
quistas en la construecién de conocimientos en este
campo. No significa que las nuevas perspectivas hayan ido
sustituyendo las anteriores, sino que, por el contrario,
“conviven” combinandose en proporciones y relaciones di-
ferentes.
En el primer momento se considera al grupo como par-
te del medio ambiente natural o momento del grapo-en-si
=con wna existencia similar a la que tiene el agua para las pe-
ces que estén dentro de ella, vomando este ilustrativo aporte
de la antropologia cultural
En el segundo momento, el grupo ya cobra visibilidad
pero se lo concibe, fundamentalmente, como herramien-
ta, como instrumento a tener en cuenta por su incidencia
en el logro de resultados. Aparece asi el “dispositivo de los
grupos” —fundamentalmente a partir de fines de los aiios
treinta en la sociedad estadounidense (Fernandez,
1989/92) que se extiende, luego, de manera creciente,
generando nuevos desarrollos, que tuvieron y tienen fe
cundos despliegues tedricos, metodolégicos, técnicos €
ideolégicos como era esperable que se diera en un campo
de estudio tan rico y polémico como el grupal. Pensada
esta segunda etapa en relacién con Ia circulacién del po-
der -siempre en juego en toda situaci6n grupal~ presenta,
a su vez, toda una gama de posibilidades. Estas van desde
el polo en el que se busca obtener al méximo Ia adminis-
tracidn externa del poder, al polo que pretende el logro,
también en la mayor medida posible, de su administracin
interna, en Ia que aparecen las formas autogestivas, ten-
dientes al grupo-para-si, autoconsciente, donde ubicamos
la propuesta de disefio hecha
Propuesta metodoligica 183
Pero desde la psicologia conviens avancar en estas eta
as resignificantes, por cuanto es importante que pueda
Bee endcrse slo grapal de Ia limitacion de ser pensado
simplemente como un recurso técnico ~herramienta para
“hacer mejor" y quede evidenciado con mas fuerza su va~
Jor instrumental con relacidn a ls produccin subjetiva, co
mo herramienta para “ser”. Lo que equivale a rescatar al
otro con todo el peso que tiene como productor de subjeti
vidades, O, diciendo Jo mismo desde otro Indo, reseatar al
sujeto como construccién hi , necesariamente,
Se da a través de los orras/Otro ta cultecra~. Ex
definitiva, Ia biisqueda no s6lo apunta 3 1
objeto” al “grupo-sujeto”, sino que también pretende ir del
“sujeto-paciente” al “sujeto-agente”.
Volviendo a nuestro lugar profesional, creemos que po-
dria pensarse como exigencia profesional tener presente
siempre ambas significaciones: la del grupo-en-si y Ja del
grupo-para-si, que permiren pensur los disefios grapales
€on toda la complejidad que suponen en tanto herramien-
tas constructoras de subjetividades. Siempre ~desde nucs-
tra postura- de acuerdo con lo que esas subjetividades
quieran, puedan y decidan construir para sf mismas.
pasar del “grupo:
También podría gustarte
- La Enciclopedia Marvel.Documento356 páginasLa Enciclopedia Marvel.Sea Barnes67% (6)
- Happy Birthday! - CompressedDocumento31 páginasHappy Birthday! - CompressedSea BarnesAún no hay calificaciones
- Star Trek: Khan #1 CómicDocumento24 páginasStar Trek: Khan #1 CómicSea BarnesAún no hay calificaciones
- Secret Wars: Vol.1 #0Documento19 páginasSecret Wars: Vol.1 #0Sea BarnesAún no hay calificaciones
- LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD EN EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INFORMACIONAL HUMANO: Consideraciones Fundamentales.Documento23 páginasLA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD EN EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO INFORMACIONAL HUMANO: Consideraciones Fundamentales.Sea BarnesAún no hay calificaciones
- Thunderbolts 5Documento23 páginasThunderbolts 5Sea BarnesAún no hay calificaciones
- Journey Into Mystery #642Documento67 páginasJourney Into Mystery #642Sea BarnesAún no hay calificaciones
- Test Psicológicos y Entrevistas: Usos y Aplicaciones Claves en El Proceso de Selección e Integración de Personas A Las Empresas.Documento14 páginasTest Psicológicos y Entrevistas: Usos y Aplicaciones Claves en El Proceso de Selección e Integración de Personas A Las Empresas.Sea Barnes100% (1)
- Superior Iron Man Vol1 001Documento23 páginasSuperior Iron Man Vol1 001Sea BarnesAún no hay calificaciones
- Magneto Nota Hero 01Documento23 páginasMagneto Nota Hero 01Sea BarnesAún no hay calificaciones
- Psicofisiologia de Los Procesos Complejo PDFDocumento177 páginasPsicofisiologia de Los Procesos Complejo PDFSea BarnesAún no hay calificaciones
- La Leyenda de Los VolcanesDocumento3 páginasLa Leyenda de Los VolcanesSea BarnesAún no hay calificaciones
- Avengers Endgame Prelude (2 de 3) Luja2099 - Jomp95Documento26 páginasAvengers Endgame Prelude (2 de 3) Luja2099 - Jomp95Sea BarnesAún no hay calificaciones
- El Autoconcepto en Niños de 4 A 6 AñosDocumento22 páginasEl Autoconcepto en Niños de 4 A 6 AñosSea Barnes100% (1)
- Cuadro Comparativo - Desarrollo HumanoDocumento3 páginasCuadro Comparativo - Desarrollo HumanoSea BarnesAún no hay calificaciones
- Assassin's Creed - Underworld - Oliver Bowden PDFDocumento321 páginasAssassin's Creed - Underworld - Oliver Bowden PDFSea BarnesAún no hay calificaciones