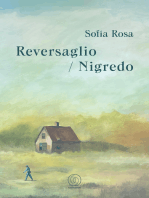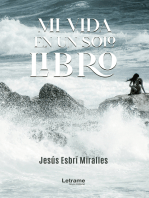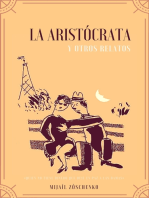Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fragmento Svetlana
Cargado por
Kari Acevedo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas2 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas2 páginasFragmento Svetlana
Cargado por
Kari AcevedoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Monólogo de toda una vida escrita en las puertas.
Svetlana Alexievich.
Quiero dejar testimonio…
Eso era entonces, diez años atrás, y ahora eso se repite conmigo cada día. Ahora… Eso
va siempre conmigo.
Vivíamos en la ciudad de Prípiat. En la misma ciudad que ahora conoce todo el mundo.
No soy escritor. No sabría contarlo. No soy lo bastante inteligente para entenderlo. Ni
siquiera con mi formación superior.
De modo que vas haciendo tu vida. Soy una persona corriente. Poca cosa. Igual que los
que te rodean; vas a tu trabajo y vuelves a casa. Recibes un sueldo medio. Viajas una vez
al año de vacaciones. Tienes mujer. Hijos. ¡Una persona normal!
Y un día, de pronto, te conviertes en un hombre de Chernóbil. ¡En un bicho raro! En algo
que le interesa a todo el mundo y de lo que no se sabe nada. Quieres ser como los
demás, pero ya es imposible. No puedes, ya es imposible regresar al mundo de antes. Te
miran con otros ojos. Te preguntan: «¿Pasaste miedo ahí? ¿Cómo ardía la central? ¿Qué
has visto?». O, por ejemplo, «¿Puedes tener hijos? ¿No te ha dejado tu mujer?». En los
primeros tiempos, todos nos convertimos en bichos raros. La propia palabra «Chernóbil»
es como una señal acústica. Todos giran la cabeza hacia ti. «¡Es de allí!».
Estos eran los sentimientos de los primeros días. No perdimos una ciudad, sino toda una
vida.
Dejamos la casa al tercer día. El reactor ardía. Se me ha quedado grabado que un
conocido dijo: «Huele a reactor». Un olor indescriptible. Pero sobre esto todos leímos en
los periódicos. Han convertido Chernóbil en una fábrica de horrores, aunque, en realidad,
parece más bien un cómic. Esto, en cambio, hay que llegar a entenderlo, porque hemos
de convivir con ello.
Le contaré solo lo mío. Mi verdad.
Ocurrió así. Por la radio habían dicho: «¡No se pueden llevar los gatos!». Mi hija se puso a
llorar, y del miedo a quedarse sin su querido gato empezó a tartamudear. ¡Y decidimos
meter el gato en la maleta! Pero el animal no quería meterse en la maleta, se escabullía.
Nos arañó a todos. «¡Prohibido llevarse las cosas!». No me llevaré todas las cosas, pero
sí una. ¡Una sola cosa! Tengo que quitar la puerta del piso y llevármela; no puedo dejar la
puerta. Cerraré la entrada con tablones.
Nuestra puerta… ¡Aquella puerta era nuestro talismán! Una reliquia familiar. Sobre esta
puerta velamos a mi padre. No sé según qué costumbre, no en todas partes lo hacen,
pero entre nosotros, como me dijo mi madre, hay que acostar al difunto sobre la puerta de
su casa. Lo velan sobre ella, hasta que traen el ataúd. Yo me pasé toda la noche junto a
mi padre, que yacía sobre esta puerta. La casa estaba abierta. Toda la noche. Y sobre
esta misma puerta, hasta lo alto, están las muescas. De cómo iba creciendo yo. Se ven
anotadas: la primera clase, la segunda. La séptima. Antes del ejército… Y al lado ya:
cómo fue creciendo mi hijo. Y mi hija. En esta puerta está escrita toda nuestra vida, como
en los antiguos papiros. ¿Cómo voy a dejarla?
Le pedí a un vecino que tenía coche: «¡Ayúdame!». Y el tipo me señaló a la cabeza, como
diciendo tú estás mal de la chaveta. Pero saqué aquella puerta de allí. Mi puerta. Por la
noche… en una moto. Por el bosque. La saqué al cabo de dos años, cuando ya habían
saqueado nuestro piso. Limpio quedó. Hasta me persiguió la milicia: «¡Alto o disparo! ¡Alto
o disparo!». Me tomaron por un ladrón, claro. De manera que, como quien dice, robé la
puerta de mi propia casa.
Mandé a mi hija con la mujer al hospital. Se les había cubierto todo el cuerpo de manchas
negras. Las manchas salían, desaparecían y volvían a salir. Del tamaño de una moneda.
Sin ningún dolor. Las examinaron a las dos. Y yo pregunté: «Dígame, ¿cuál es el
resultado?». «No es cosa suya». «¿De quién, entonces?».
A nuestro alrededor todos decían: vamos a morir. Para el año 2000 los bielorrusos habrán
desaparecido. Mi hija cumplió seis años. Los cumplió justo el día del accidente. La
acostaba y ella me susurraba al oído: «Papá, quiero vivir, aún soy muy pequeña». Y yo
que pensaba que no entendía nada. En cambio, veía a una maestra en el jardín infantil
con bata blanca o a la cocinera en el comedor y le daba un ataque de histeria: «¡No
quiero ir al hospital! ¡No me quiero morir!». No soportaba el color blanco. En la casa
nueva cambiamos incluso las cortinas blancas.
¿Usted es capaz de imaginarse a siete niñas calvas juntas? Eran siete en la sala. ¡No,
basta! ¡Acabo! Mientras se lo cuento tengo la sensación, mire, mi corazón me dice que
estoy cometiendo una traición. Porque tengo que describirla como si no fuera mi hija. Sus
sufrimientos.
Mi mujer llegaba del hospital. Y no podía más: «Más valdría que se muriera, antes que
sufrir de este modo. O que me muera yo; no quiero seguir viendo esto». ¡No, basta!
¡Acabo! No estoy en condiciones. ¡No!
La acostamos sobre la puerta. Encima de la puerta sobre la que un día reposó mi padre.
Hasta que trajeron un pequeño ataúd. Pequeño, como la caja de una muñeca grande.
Como una caja… Quiero dejar testimonio: mi hija murió por culpa de Chernóbil. Y aún
quieren de nosotros que callemos. La ciencia, nos dicen, no lo ha demostrado, no
tenemos bancos de datos. Hay que esperar cientos de años. Pero mi vida humana… Es
mucho más breve. No puedo esperar. Apunte usted. Apunte al menos que mi hija se
llamaba Katia… Katiusha. Y que murió a los siete años.
Nikolái Fómich Kalaguin, padre.
Voces de Chernobil. Svetlana Allexievich. (Fragmento)
También podría gustarte
- Amarguras de Un Joven Escritor-FonsecaDocumento7 páginasAmarguras de Un Joven Escritor-FonsecaMónica Betancourt MarínAún no hay calificaciones
- Las Dos Caras Del PlayboyDocumento37 páginasLas Dos Caras Del PlayboyJ GZAún no hay calificaciones
- Edmundo Paz Soldán - EntropíaDocumento5 páginasEdmundo Paz Soldán - EntropíaArturo RangelAún no hay calificaciones
- Las Dos Caras de PlayboyDocumento3 páginasLas Dos Caras de PlayboyHidario Vargas Alison GabrielaAún no hay calificaciones
- Stolen Heir - B.B.2 - Sophie LarkDocumento371 páginasStolen Heir - B.B.2 - Sophie LarkDamaris Sauceda86% (14)
- LEYENDAS TERRORÍFICASDocumento12 páginasLEYENDAS TERRORÍFICASÓscarAún no hay calificaciones
- AbismoDocumento178 páginasAbismoalba carmonaAún no hay calificaciones
- Cuando Yo Tenia Cinco Anos Me Mate - Howard ButenDocumento142 páginasCuando Yo Tenia Cinco Anos Me Mate - Howard ButenSebastian GiachelloAún no hay calificaciones
- Resumen de Los Últimos Días - 25 - Por Héctor VillateDocumento45 páginasResumen de Los Últimos Días - 25 - Por Héctor VillatehectorvillateAún no hay calificaciones
- Istarú Ana-La LocaDocumento8 páginasIstarú Ana-La LocaMaddy QuinteroAún no hay calificaciones
- Una Herencia Peligrosa (Amanda Black 1) - Juan Gomez-Jurado-holaebookDocumento115 páginasUna Herencia Peligrosa (Amanda Black 1) - Juan Gomez-Jurado-holaebookkaren Pastrana93% (15)
- Noche de Alba - Josefina EstradaDocumento9 páginasNoche de Alba - Josefina EstradaAmadeo G. Puente NovellAún no hay calificaciones
- 7322 SbyallcaDocumento184 páginas7322 SbyallcaHeydi ChisaguanoAún no hay calificaciones
- Los trabajos perdidos: El México de carne y huesoDe EverandLos trabajos perdidos: El México de carne y huesoAún no hay calificaciones
- La Ley Del PenduloDocumento91 páginasLa Ley Del PenduloxalsteibolAún no hay calificaciones
- Rafael Palacios - La Ley Del PenduloDocumento91 páginasRafael Palacios - La Ley Del PenduloAnonymous xKkcNEyGAún no hay calificaciones
- La Abuela ElenaDocumento11 páginasLa Abuela ElenaMarcelo Costa Texto Sentido100% (1)
- Muro de SilencioDocumento432 páginasMuro de SilencioNot That Castro100% (1)
- Análisis Del Texto El TunelDocumento2 páginasAnálisis Del Texto El TunelJean Pierre Castañeda ObregonAún no hay calificaciones
- La Maldición LeclercDocumento2 páginasLa Maldición LeclercNatalia GómezAún no hay calificaciones
- AY NI QUE YO FUERA INEXPERTA MARTIN PETROZZADocumento14 páginasAY NI QUE YO FUERA INEXPERTA MARTIN PETROZZAMartin PetrozzaAún no hay calificaciones
- Explosivo (Serie Destruccion No - Gleen L. BlackDocumento200 páginasExplosivo (Serie Destruccion No - Gleen L. BlackMaría Castro60% (5)
- El Monstruo PerfectoDocumento28 páginasEl Monstruo Perfectomelisa50% (2)
- La ViejaDocumento5 páginasLa Viejamorgana_fey_1Aún no hay calificaciones
- Los JuegosDocumento10 páginasLos JuegosAdrian Agustin LópezAún no hay calificaciones
- 7.-Actividad #7 - Caperucita FerozDocumento3 páginas7.-Actividad #7 - Caperucita FerozRosario Gonzalo Rengifo0% (1)
- Capítulo 1 (La Mediadora)Documento5 páginasCapítulo 1 (La Mediadora)sandraAún no hay calificaciones
- Las Otras. Carolina BruckDocumento17 páginasLas Otras. Carolina Bruckmaralcram16128100% (1)
- Forever Parte 1 - Recordar - Nuria Pariente NoguerasDocumento602 páginasForever Parte 1 - Recordar - Nuria Pariente NoguerasLaisy Yañez RiquelmeAún no hay calificaciones
- BukowskiDocumento41 páginasBukowskiCristobal Riquelme PichunAún no hay calificaciones
- Fortun, Elena - Celia en El ColegioDocumento95 páginasFortun, Elena - Celia en El ColegiopandoragreegAún no hay calificaciones
- SergeDe EverandSergeJuan de SolaAún no hay calificaciones
- Lenguaje Mi Primer Libro 2°Documento63 páginasLenguaje Mi Primer Libro 2°Anonymous qrcUNlF6Aún no hay calificaciones
- Dirty-Love. Kris-Buendia-1Documento125 páginasDirty-Love. Kris-Buendia-1JohannaZambranoAún no hay calificaciones
- La triste visita del viejoDocumento4 páginasLa triste visita del viejoPaola Fuenzalida SotoAún no hay calificaciones
- El Caso Morel - Rubem FonsecaDocumento183 páginasEl Caso Morel - Rubem Fonsecalulu100% (1)
- Boda desesperada: la protagonista se prepara en medio del caosDocumento20 páginasBoda desesperada: la protagonista se prepara en medio del caosannnakulakAún no hay calificaciones
- El Efecto Transilvania - Juan Ramon BiedmaDocumento238 páginasEl Efecto Transilvania - Juan Ramon BiedmaJuan Pedro Martín Escolar-NoriegaAún no hay calificaciones
- Monólogo de BienvenidaDocumento2 páginasMonólogo de BienvenidaEmanuel RuizAún no hay calificaciones
- ¿Dónde está la pequeña Zi zi?: Una nueva aventura de Joli y ManuchaDe Everand¿Dónde está la pequeña Zi zi?: Una nueva aventura de Joli y ManuchaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Obsesion de Sanguijuelas.Documento7 páginasObsesion de Sanguijuelas.Consu NavarroAún no hay calificaciones
- FisicaDocumento10 páginasFisicaRamirez Ibañez PerlaAún no hay calificaciones
- Cuando Mi Hermano Menor Jerry Tenía Apenas 5 Años Contrajo Una Terrible en FermedadDocumento3 páginasCuando Mi Hermano Menor Jerry Tenía Apenas 5 Años Contrajo Una Terrible en FermedadlexandroAún no hay calificaciones
- Aparicion Guy de MaupassantDocumento6 páginasAparicion Guy de Maupassantdinorah gallardoAún no hay calificaciones
- Cuento de Rodrigo Rey RosaDocumento3 páginasCuento de Rodrigo Rey RosaTabernaculopito TbbplandelpitoAún no hay calificaciones
- 133 Bisontes Tomo 2Documento172 páginas133 Bisontes Tomo 2Hugo Giovanetti ViolaAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaCarina CaceresAún no hay calificaciones
- TESIS MP RamírezDocumento46 páginasTESIS MP RamírezKari AcevedoAún no hay calificaciones
- La Voz de Los Directores 2016 PUCDocumento44 páginasLa Voz de Los Directores 2016 PUCKari AcevedoAún no hay calificaciones
- Lectura 2 M2Documento29 páginasLectura 2 M2ricardodelagarzaAún no hay calificaciones
- Nociones para El Desarrollo de La Comprensión Lectora en Primaria de Juan A. Núñez CortésDocumento18 páginasNociones para El Desarrollo de La Comprensión Lectora en Primaria de Juan A. Núñez CortésSindy V. Olvera100% (1)
- Apuntes para MetodoDocumento7 páginasApuntes para MetodoKari AcevedoAún no hay calificaciones
- Traducción ChileDocumento12 páginasTraducción ChileKari AcevedoAún no hay calificaciones
- Traduccion 2 VolanteDocumento14 páginasTraduccion 2 VolanteKari AcevedoAún no hay calificaciones
- Cassany & Castellá 2010 Aproximación A La Literacidad CríticaDocumento22 páginasCassany & Castellá 2010 Aproximación A La Literacidad CríticaSebastian Rossonero0% (1)
- Los Métodos de Educación ComparadaDocumento5 páginasLos Métodos de Educación ComparadaKari AcevedoAún no hay calificaciones
- El Arte de Formular Preguntas EsencialesDocumento58 páginasEl Arte de Formular Preguntas EsencialesJotbe Bustamante100% (24)
- ¿Necesitamos Un Curso de DDHH en La Educación ChilenaDocumento3 páginas¿Necesitamos Un Curso de DDHH en La Educación ChilenaKari AcevedoAún no hay calificaciones
- 4 - Portafolio de Lexctura Personal (7° A IV°)Documento14 páginas4 - Portafolio de Lexctura Personal (7° A IV°)Kari AcevedoAún no hay calificaciones
- 1+OB+-+Fundamentos+OB+ 00Documento10 páginas1+OB+-+Fundamentos+OB+ 00Kari AcevedoAún no hay calificaciones
- PattonDocumento37 páginasPattonKari AcevedoAún no hay calificaciones
- Principios de cooperación de Grice y conversaciónDocumento4 páginasPrincipios de cooperación de Grice y conversaciónKari AcevedoAún no hay calificaciones
- Politicas Curriculares de La Útima DecadaDocumento14 páginasPoliticas Curriculares de La Útima DecadaImago Mundi JuegosAún no hay calificaciones
- Ficha de Registro de InvestigacionDocumento1 páginaFicha de Registro de InvestigacionKari AcevedoAún no hay calificaciones
- Clase 3 2018Documento39 páginasClase 3 2018Kari AcevedoAún no hay calificaciones
- BurnoutDocumento9 páginasBurnoutKari AcevedoAún no hay calificaciones
- 17+OB++-+Entusiasmo+y+engagement+ 00 PDFDocumento8 páginas17+OB++-+Entusiasmo+y+engagement+ 00 PDFKari AcevedoAún no hay calificaciones
- 22+OB+-+Job+crafting+ 00 PDFDocumento8 páginas22+OB+-+Job+crafting+ 00 PDFKari AcevedoAún no hay calificaciones
- TALLERDocumento3 páginasTALLERKari AcevedoAún no hay calificaciones
- 7+OB+-+Satisfacción+laboral+ 00Documento8 páginas7+OB+-+Satisfacción+laboral+ 00Kari AcevedoAún no hay calificaciones
- Guía Taller de InnovaciónDocumento2 páginasGuía Taller de InnovaciónKari AcevedoAún no hay calificaciones
- 20+OB+-+Demandas+ 00Documento15 páginas20+OB+-+Demandas+ 00Kari AcevedoAún no hay calificaciones
- Guía Género NarrativoDocumento5 páginasGuía Género NarrativoGiselle SalazarAún no hay calificaciones
- 18+OB+-+Recursos+ 00Documento11 páginas18+OB+-+Recursos+ 00Kari AcevedoAún no hay calificaciones
- Ppt. Lenguaje La Epopeya 14-07-2017Documento14 páginasPpt. Lenguaje La Epopeya 14-07-2017Elena Zapata AravenaAún no hay calificaciones
- Politicas Curriculares de La Útima DecadaDocumento14 páginasPoliticas Curriculares de La Útima DecadaImago Mundi JuegosAún no hay calificaciones
- Manifiesto productivista Rodchenko StepanovaDocumento2 páginasManifiesto productivista Rodchenko StepanovaAgustina PerezAún no hay calificaciones
- CheulDocumento16 páginasCheulNicolasa Chirino100% (1)
- Finalistas XVI Olimpiada Colombiana de Química - UNALDocumento5 páginasFinalistas XVI Olimpiada Colombiana de Química - UNALandreacatalina7Aún no hay calificaciones
- Oración 17 Grandes Maestros NalandaDocumento4 páginasOración 17 Grandes Maestros NalandaJulián Lobo Millán100% (1)
- Deber de Lenguaje 2018Documento4 páginasDeber de Lenguaje 2018Elvis MendozaAún no hay calificaciones
- IV. Daniel 8: Plena Comprensión en El "Tiempo Del Fin"Documento1 páginaIV. Daniel 8: Plena Comprensión en El "Tiempo Del Fin"Danny Andres PerezAún no hay calificaciones
- El Origen de La VidaDocumento3 páginasEl Origen de La VidaRicardo Martinez MichelfelderAún no hay calificaciones
- Andrés Menjivar - Diez Razones para Gaurdar El SábadoDocumento7 páginasAndrés Menjivar - Diez Razones para Gaurdar El SábadoRobson AlvesAún no hay calificaciones
- Diseño Iluminación ArtificialDocumento53 páginasDiseño Iluminación ArtificialKaren Moreno SánchezAún no hay calificaciones
- LaboratorioDocumento4 páginasLaboratorioAlexandra MarinAún no hay calificaciones
- Liquistocks Calzado at DuckDuckGoDocumento2 páginasLiquistocks Calzado at DuckDuckGopadesecharAún no hay calificaciones
- Guia 1 Historia de La Filosofia para RecuperarDocumento16 páginasGuia 1 Historia de La Filosofia para RecuperarLaura Martîn100% (1)
- La isla del tesoro: Resumen y preguntas de comprensión lectoraDocumento2 páginasLa isla del tesoro: Resumen y preguntas de comprensión lectoraRos LamaAún no hay calificaciones
- My Sweet ProstituteDocumento1164 páginasMy Sweet ProstituteManuela Aguirre78% (18)
- Panel Iglesia Andahuaylillas FinalDocumento1 páginaPanel Iglesia Andahuaylillas FinalMoni Condezo Solano0% (1)
- Atc CargotecturaDocumento8 páginasAtc Cargotecturajulian vargasAún no hay calificaciones
- PinturaRománicaEspañaTécnicasEstilosDocumento3 páginasPinturaRománicaEspañaTécnicasEstilosLoreley CarcamoAún no hay calificaciones
- 149 WolframioDocumento6 páginas149 WolframioFranciscoAún no hay calificaciones
- Chamanismo Colonialismo y El Hombre Salv PDFDocumento4 páginasChamanismo Colonialismo y El Hombre Salv PDFJose Edgar Pascuas100% (1)
- Md. Estructuras Puente ZarumillaDocumento2 páginasMd. Estructuras Puente ZarumillaJohn Paul Collazos CamposAún no hay calificaciones
- Biografía de Cristóbal ColónDocumento216 páginasBiografía de Cristóbal ColónAndresAún no hay calificaciones
- La Tierra Que Nos Vio NacerDocumento2 páginasLa Tierra Que Nos Vio NacerJhosseam MoleroAún no hay calificaciones
- CULTURASDocumento43 páginasCULTURASLupita OlanAún no hay calificaciones
- Implicaciones de La Parodia de "The Purloined Letter" de Edgar Allan Poe en "La Muerte y La Brújula"Documento13 páginasImplicaciones de La Parodia de "The Purloined Letter" de Edgar Allan Poe en "La Muerte y La Brújula"Fabricio Tocco ChiodiniAún no hay calificaciones
- Textoestudiante 130727234010 Phpapp02 PDFDocumento208 páginasTextoestudiante 130727234010 Phpapp02 PDFJenny Torres VillarroelAún no hay calificaciones
- La Bandera de Todas Las Naciones - JVCDocumento12 páginasLa Bandera de Todas Las Naciones - JVCVictor TancaraAún no hay calificaciones
- Unidos en CristoDocumento68 páginasUnidos en CristoDanielTapia100% (2)
- Informe de AnatomiaDocumento5 páginasInforme de AnatomiaAngel quispe mamaniAún no hay calificaciones
- La Metaficción Es Una Forma de Literatura o de Narrativa AutorreferencialDocumento28 páginasLa Metaficción Es Una Forma de Literatura o de Narrativa Autorreferencialed zamAún no hay calificaciones
- La Pantera y Los PastoresDocumento1 páginaLa Pantera y Los PastoresGustavo VázquezAún no hay calificaciones