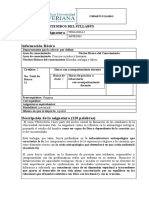Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
EL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE - Compressed PDF
EL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE - Compressed PDF
Cargado por
juan0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas62 páginasTítulo original
EL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE.compressed.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas62 páginasEL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE - Compressed PDF
EL MARCO ANTROPOLÓGICO DE LA FE - Compressed PDF
Cargado por
juanCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 62
I- LA INFRAESTRUCTURA ANTROPOLOGICA.
DE LAFE
Est6n proparados a responder
a todo el que les pida razén
de la esperanza que ustedes
tienen, pero héganlo con
humildad y respeto.1 Pe 3,15,
1. Por qué partir de una antropologta?
Al hablar de fe se piensa esponténeamente en Dios
y en el mundo trascendente de Dios. Pero este con-
tenido de la fe, dejé hace mucho tiempo de ser una
realidad incontrovertida y universalmente aceptada
como algo evidente. Por consiguiente, si la problematica
de la fe (y de la teologfa), no puede ser comunicada sino
humana y dialogalmente a los hombres, como de resto
toda experiencia, esta comunicacién debe partir del
mismo contexto en que se origina, vomo proceso de
experiencia de relacién personal.
‘Esto implica, como lo veremos luego mas en par-
ticular, tomar seriamente en cuenta los con-
dicionamientos histérico-culturales en que se mueven
nuestros interlocutores, dado que la comunicacién
auténtica se realiza como participacién en las experien-
cias que determinan la attitud fundamental ante la
vida, algunas de las cuales son constitutivas de nuestra”
fe. Conocer, pues, la posicién del interlocutor es con-
dicién indispensable para obtener una respuesta
positiva a los cuestionamientos que plantea la misma
fe. No puede haber didlogo en la fe entre quienes
parten de presupuestos distintos y emplean lenguajes
diferentes, sin siquiera haker tomado conciencia ce ello.
San Pablo fué plenameate conseiente del problema,
cuando dice: "Los judfos quieren ver sefiales milagrosas
y los griegos buscan sabidurfa, pero nosotros anun-
1
ciamos un Mesias crucificado. Esto les resulta ofensivo
(escandaloso= repulsivo), a los judfos ya los paganos les
parece una necedad, pero para los que Dios ha llamado,
sean judios 0 griegos, este Mesfas (Cristo), es el poder
y la sabidurfa de Dios, pues lo que en Dios puede
parecer una tonteria, es mucho mds sabio que toda
sabidurfa humana y lo que en Dios puede parecer
debilidad, es mas fuerte que toda fuerza humans....Y
estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa, sino
de Jesucristo y més estrictamente de Jesucristo
erucifieado... Y cuando les hablé y, les prediqué el
mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al
contrario los convencf por medio del Espiritu y el poder
de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder
de Dios y no de la sabidurfa de los hombres" (1 Cor
1,22-25; 2,2.4-5).
Los griegos buscan sabidurfa, es decir, la evidencia
que se espera de una visi6n filoséfica, de tipo racionalis-
ta (eccular), o de una demostracién propiamente tal; los
judios, por su parte, esperan la manifestacién incontro-
Yertible del poder divino, en el contexto de una concep-
cién mégico-sacral. Con esto Pablo nos indica las
posiciones fundamentales ante el mundo y ante la vida,
de los grupos representativos de la sociedad en que
vivié y nos hace var claremente su posicién, en cierta
forma, incompatible con el mensaje de la cruz, ya que
parten de una visién unilateral, inspirada en el anhelo
profundamente humano, de la racionalidad y de la
certeza existencial. Dentro de estos esquemas, los
hombres se proyectan sobre aspectos parciales de la
realidad, simplifiedndola, falsedndola. Esta posicién se
lama “idoologia" en el lenguaje moderno (1).
Lo importante para nosotros es saber si y cémo lo
que entendemos por el misterio de la cruz de Cristo da
experiencia hist6rica, existencial del amor fiel y
definitive de Dios que se bizo manifiesto en Cristo y
eficaz internamente por la azcién del Espiritu)), pone en
crisis las ideologias, ejerce una critica liberadora de las
relaciones de dependencia y opresién que rigen la
sociedad convencional y que en tiltimo término alienan
al hombre y le impiden caminar hacia su propia iden-
tidad, por medio de un auténtica relacién interpersonal
(existencial), fundamento de la fe.
Por este motivo, si pretendemos dar todo su alcance
‘a lo que llamamos fe, come conocimiento experiencial
de la persona, es preciso justificar razonablemente, su
estructura hist6rica, sus diversos contenidos y los
fundamentos objetivos de sus posibles proyecciones.
El punto de partida no puede ser sino antropoldgico,
dado que se trala de un proceso especfficamente
hhumano, sujeto a una serie de condicionamientos
culturales y cuyo objeto primario, que se presenta en la
base misma de todo conocimiento humano, es el hombre
mismo,
Por ello, una de las metas preferenciales de la
moderna investigacién consiste en desarrollar una
ciencia completa del hombre, que lo abarque desde sus
orfgenes hasta su destino final. Asf en el campo de las
1 Este concepto de ideologia se remonta a K. Marx y F.
Engels, aunque el inventor del término fué Antoine Destuit de
Tracy on 1796, en la 6poca de Ie ilustracién. E. Herms, Gottes-
Ichre und Ideologiebegriff, EvTh 38, 1978, 61-78. Un compor-
tamiento ideoldgico consiste en >resentar un interés particular
como interés general. Cfr. Johannes Heinrichs, Theorie welchor
Praxis? c6 Undialektische Diskrepanz von Theorie und Praais:
Ideologie, pgs. 60-87.
ciencias ‘humanas, van apareciendo la biologia
(genética, embriologia,etc), la sicologia, el derecho, la
sociologia, la filosofia y le teologia. De este modo, se
trata de seguir al hombre en todas las fases de su
desarrollo.
Del andlisis cientifico, fenomenolégico, surgirdn las
cuestiones concretas en qu2 se configuran las preguntas
del hombre sobre s{ mismo, como aspectos deter-
minados, a partir de los cuales, adquieren sentido los
interrogantes acerca de: el de dénde, hacia dénde, el
cémo, el por qué y el para qué de la existencia
humana. Todas estas preguntas habré que justificarlas
como implicadas en las experiencias fundamentales del
hombre y como necesarias para la comprensién de las
dimensiones ontolégicas, subyacentes a lo fenoménico.
La justificacién de nuestro punto de partida consiste
en que el hombre, por la estructura misma de su
iteligencia, no puede renunciar a comprenderse y por
ello, en una forma u otra, teorética o practicamente,
tendré que enfrentarse con la cuestién radical del por
qué y para qué de su existencia. De la respuesta que se
de a esta pregunta, dopende el sentido de la vida y la
escala de valores que han de regir légicamente todas
las actuaciones del hombre, privada y publicamente. De
esa respuesta depende fundamentalmente el valor del
hombre para el hombre
2. El hombre, el Gnico ser que pregunta
Como ya se hab{a indicado, una de las caracterfsticas
que distinguen al hombre de todos los seres que lo
rodean es la posibilidad y la necesidad de preguntar. Ni
siquicra el animal, que os capaz de percibir su entorno,
tiene la posibilidad de interrogarse: permanece vin-
culado al dato concreto de los fenémenos que lo con-
dicionan, sin poder distanciarse de ellos, ni cuestionarse
4
ante ellos.
Dice E. Coreth: "Preguntar por su propia esencia
s6lo el hombre puede hacerlo. Aqui es valida jus-
tamente la afirmacién de que ninguna otra cosa,
ningtin otro ser vivo del mando es capaz de hacerlo
‘Todos los demas seres tienen una existencia o presencia
inconsciente y por ende, ajena a cualquier problemati-
cidad, No pueden preguntarse por su propia esencia. El
interrogador en exclusiva es el hombre que cuestiona
todo y hasta a sf mismo por su propia esencia; con lo
cual trasciende la inmediatez de la realidad dada, en
busca de su fundamento" (2).
Este hecho explica la manera de encontrarse ol.
hombre en su mundo como creador de cultura y al
mismo tiempo, lo distingue del animal, que por estar
practicamente determinado por su medio, en virtud de
su instinto, permanece ligado a un espacio definido, que
no le es posible rebasar.
Dado que la pragunta del hombre por sf mismo, la
distingue de todo otro ser en el mundo, se impone el
inquirir ulteriormonte cudies son las condiciones de
posibilidad y necesidad de la pregunta, como un paso
necesario para determina: el fundamento de esta
diferencia.
Es claro que para que se justifique una pregunta, se
requiere desconocer 0 ignorar aquello que se pregunta.
‘Una pregunta acerca de lo que ya se sabe, es superflua.
Y sin embargo, sélo se puede preguntar cuando ya se
conoce de alguna manera, aquello que se pregunta; de
lo contrario, la pregunta serfa imposible pues careceria
de objeto y de sentido. Se presupone, pues, un precono-
cimiento de lo que se pregunta. Pero este conocimiento
2B. Coreth, Qué es el hombrs? Esquema de una Antropologia
filoséfiea. Introduccién. Herder, Barcelona, 1976, pg. 30.
5
previo es todavia indeterminado y en cierta forma,
vacfo. Es un saber consciente de sus I{mites pero que
sobrepasa lo inmediatamente dado, lo que ya se conocia
y anticipa de alguna manera, aquello por lo que se
pregunta. Este preconocimiento es el que suscita la
interrogacién y la hace posible.
‘Solamente porque el hombre sabe algo de sf mismo,
se comprende en ciertos aspectos, por eso.es posible y
comprensible que pueda freguntarse. No obstante, se
trata de un saber que no climina la pregunta, sino que
condiciona su posibilidad. La comprensién parcial de sf
mismo, hace que siga siendo para sf mismo un enigma,
un misterio. Esta dualidad condiciona el ser del hom-
bre.
El conocer y el limite ce ese conocer, el actuar y el
limite de la actuacién, el poseer y el Ifmite de esa
posesi6n y por ultimo, la suprema limitacién, que es el
limite de todo, la muerte, percibida como un tener que
morir, es lo que experimentamos dolorocamente como
restrictivo y oprimente, es decir, como algo que no
corresponde, més atin, que contrasta con la exigencia
més intima del hombre y por ello, abre el espacio a un
interrogante que se cierne siempre ante la conciencia
del hombre.
Justifica la pregunta el deseo de saber qué se oculta
més allé de los Ifmites de su saber, de su experiencia,
de su vida. La pregunta acerca de su identidad, de lo
que é1 es, significa ir més all de lo factual, de lo objeti-
vable. Esto es precisamente lo que constituye la con-
dicién de posibilidad del poder proguntar. Esta con-
dicién de posibilidad est’ dada en toda realizacion
humana, la cual queda siempre abierta a un futuro
incierto, como parte de un proceso indetenible, irrever-
sible, hacia un deber ser, ineludiblemente inconcluso.
Tos caminos de su vida no estén trazados de an-
temano: el hombre es, en cierto modo, lo que él va
6
haciendo de sf mismo. La existencia es la posibilidad
abierta de ser libre para pocer ser, en el sentido propio
de la palabra. Pero qué puece llegar aser el hombre, és
‘una posibilidad y un reto que caen todavia en el vacio
y ésto es precisamente lo que el hombre trata de
‘esclarecer en la busqueda de una respuesta a su
pregunta.
Dando un paso m4s en este proceso, el hombre
comprende que debe someter lo que sabe de s{ mismo
en forma espontdnea, inmediata, a una profunda
reflexién con el fin de precisar su contenido y lograr ex-
plicitarlo y a ser posible, expresarlo tematicamente,
como corresponde a la natural inclinacién del hombre,
que piensa haber dominado su objeto, cuando puede
remitirse a datos visibles, cirectamente comprobables.
De hecho, en la actualided existe un gran ntimero de
ciencias particulares de cardcter empfrico que se
proponen explicar exhaustivamente al hombre bajo el
aspectn fisien, hiolégico, sicolégico, sociol6gico, cultural,
religioso, ete.
Pero todas las ciencias particulares estan limitadas
en. su contenido y método y aunque pueden aportar
aspectos parciales de sumo interés para el conocimiento
del hombre, tropiezan cor. el problema de no poder
encontrar un principio unificante y ordenador de estos
elementos heterogéneos. Es claro, que la coordinacién
do una pluralidad de elementos aislados, supone como
condicién indispensable, la previa unidad del todo.
El llegar a esta unidad y totalidad precedente, capaz
de coordinar resultados parciales, supera el campo de
las posibilidades de una ciencia particular, dado que
cada ciencia estudia una parte de la realidad, perfecta-
mente delimitada y bajo un punto de vista, asf mismo,
perfectamente definido. Esto comunica precisién y
validez al procedimiento cientffico. Se circumscribe aun
determinado aspecto y deserrolla los métodos congruen-
7
tes, pero prescinde de otros aspectos y conexiones que
no pertenecen a su objeto especffico y que escapan a los
métodos que le son propios. Por esta razén, la ciencia
particular es esencialmente ebstracta; jams alcanza el
todo concreto, ninguna ciencia particular abarca al
hombre complete, ninguna es capaz de afirmar algo
sobre su esencia. Ni siquiera se propone esa cuestién
Ademés y esto es de importancia decisiva, como toda
ciencia particular es ciencia experimental (empfrico-
objetiva), no puede penetrar en lo que es propiamente
humano. La ciencia empfrica se ordena a un deter-
minado objeto. Cuando la investigacién cientffica se
aplica al hombre, mejor dicho, a un aspecto parcial de
él, lo convierte en objeto que se observa y analiza desde
fuera: lo cosifica. Pero las dimensiones que caracterizan
al hombre como tal, y que confleren un sentido total a
la existencia humana, no entran dentro del campo
visual de una ciencia empfrico-objetiva.
Precisamente cuando el hombre se pregunta nor sf
ismo en forma rad experimenta a s{ mismo, en
‘su_propia_subjetividad, como_Ia_condicién previa,
esencial de toda afirmacién objetiva, y so percibe como
mareo_trascendental de toda investigacién que lo
coloque ante s{ mismo como objeto.
Karl Rahner nos orienta en esta reflexién sobre el
hombre como sujeto: "Esta subjetividad trascendental
no es dada ella misma como objeto, sino que hay quo
concebirla como condicién de posibilidad antecedente a
toda fijacién objetiva de cualcuier ciencia y experiencia
empfrica y positiva. Asf se explica cémo puede pasar
desapercibida aunque acompafia de manera atematica
e implicita toda posible experiencia objetiva. Este
horizonte ilimitado, que hace posible la oxperiencia
como objeto, esta més allé del conjunto de elementos
analizables del mundo. Esto constituye precisamente su
subjetividad o su ser personal" (3).
"Ser persona significa la autoposesién de un sujeto
como tal en un consciente y libre ser referido al todo"
(@). Esta subjetividad espiritual del hombre no es
espfritu infinito porque permanece destinado a la
percepcién de la realidad objetiva sensible. Esta
roferencia trascendental a la totalidad del ser aparece
como condicién apriorfstica de toda realidad a posteriori
teniendo en cuenta que todo conocimiento finito comien-
za por la experiencia sensible.
En este estar condicionado a estos objetos percibe el
hombre Ia finitud del conocimiento unido al inter-
rogante ilimitado de una pregunta siempre abierta, que
cae en el vacfo. "Este estar puesto entre la finitud y la
ilimitacién es lo que constituye al hombre y le muestra
que en su ilimitada trascendencia y en su libertad se
experimenta como el que recibe un ser determinado e
histéricamente condicionado”.
Y precisamenta: "Dado que el hombre en sn con.
dicionamiento y limitacién esta sustrafdo a sf mismo,
ya que no puede constitufrse on fundamonto y meta de
su espiritualidad limitada, pero abierta al horizonte
ilfmite, se sigue que en su relaci6n cognitiva y libre con
el mundo, esté implicada ya su referencia trascendental
a su origen y destino titimo, aunque él no lo puede
objetivar adecuadamente. Si é| llama a eso "Dios", os
claro que no se refiere a ningtin objeto de la experiencia
categorial finita, ni a un ser delimitado o a un factor
detectable de’ una serie causal determinada
3K. Rahner, Curso fundamental sobre la fo. Introduecién al
concepto de cristianismo. Horder, Barcelona, 1979, pgs.35-53,
esp. 40.
4 Op cit. pg. 41
ciont{ficamente" (5).
3. La pregunta fundamental: Quién soy yo real-
mente?
Por eso "ser hombre", para quien entiende la pregun-
tay busca una adecuada respuesta, significa, segin la
expresién de Karl Heinz Weger: "No solamente vivir
Ja vida sino vivirla conscientemente, en el ejer-
cicio de la libertad y la responsabilidad; entender
Ja tendencia natural a la busqueda de sentido,
como un deber y una tarea que se traduce en
dirigir la capacidad de entrega y amor, exclusiva
del hombre, hacia un objetivo que la haga digna
de vivirse; significa la decisién de llegar a ser el
hombre que tengo capacidad de ser y que me he
propuesto ser’(6).
La biisqueda de una sespuesta a los interrogantes
del hombre hay que centrarla primordialmente en al
Ambito de la realidad accesible al conocimiento directo
del hombre, es decir, el mundo, la humanidad, la
historia. Si esta realidad intramundana apareciese
como autosuficiente, es decir, como portadora en sf
misma, de su fundamento ditimo, de un sentido total,
como el ambito de una posible realizacién integral del
hombre, una pregunta ulterior sobre una realidad
trascendente, carecerfa de fundamento y de sentido.
En otros términos, si en las preguntas que el hombre
se hace con el fin de descifrar la inedgnita de su origen
5 Op. cit. pg: 53
6 Karl Heinz Weger, Der Mensch vor dem Anspruch Gottes,
Glaubensbegriandung in einer agnostischen Welt, Verlag Styria,
‘Wien, 1981, pg29.
10
y ut destino final, no aparecen indicios que apunton
més alld del hombre, y de sus relaciones con el mundo
y la historia, la cuestién de la trascendencia, 0 sea de
una realidad mas all de lo espacio-temporal, estarfa
privada de significaci6n, ya a nivel de la misma pregun-
ta.
Pero hay evidentes razones que nos sacan de un
punto de partida inmediatista: tenemos la experienci:
de no haber venido al mundo ni por propia decisién, ni
por propia accién. Este hecho fundamenta una pregunta
obvia: por qué existo?. Si yo nosoy el fundamento de mi
existencia, quién me la ha dado y quién me mantiene
en ella? El acudir a una serie de fundamentos in-
mediatos (los propios padres), que a su vez carecen de
fundamento autosuficiente, remite necesariamente a un
fundamento que esta mas allé y fuera de la serie.
De la misma manera que se impone la cuestién del
origen, la inevitabilidad de la muerte, como un dejar de
existir, hace significativa y justifica la cuestién del
Ultimo sentido de la vida. Dado que el hombre es el
‘nico ser en el mundo capaz de preguntarse, indica que
el munds, no es intoligible, on dltima instancia, sino
como mundo del hombre y para el hombre y asf la
cuestién Gltima de por qué y para qué el mundo no
tendré sentido sino dentro de la cuestin ltima sobre
el por qué y el para qué del hombre.
Kant ya habfa formulado esta pregunta en forma
més orftica: "Que puedo saber, qué debo hacer, qué me
est permitido esperar?" (7). El hombre se encuentra
con una existencia que él mismo no ha escogido y
dotado de una libertad que le impone la tarea inelu-
dible de realizar él mismo sus propias posibilidades en
‘11. Kant, Kritik der reinen Vernunft. WW. III, Berlin, 190,
22-523; Logik, WW, IX, Berlin, 1923, 24.25,
u
ol ejercicio de esa libertad.
‘J. Alfaro hace una aclaracién muy pertinente: "La
cuestién del sentido de la vida implica dos aspectos: a)
si la vida es inteligible, es decir, si presenta indicios
que permiten comprender su por qué y para qué; b) si
Ja vida presenta un valor capaz de empefiar nuestra
libortad, Sentido de la vida quiere decir inteligibilidad
y valor inseparablemente unidos" (8). La vida tiene
sentido si su estructura ontolégica, presente en el acto
mismo de existir, implica una finalidad y abre deter-
iminadas posibilidades (valores) que puedan motivar la
libre decision personal; decisién que en todo caso,
involuera a otros, puesto que la vida humana exige la
dimensién comunitaria.
‘Ademés hay que tener en cuenta que la cuestién
acerca del sentido dltimo de Ja vida tiene cardcter
‘ascendental, puesto que es _condicién_previa_de
sibilidad de las cuestiones particulares y las supera
fA todas ellas. Estv significa que cl sentido total esta
implicito (es presupuesto ontol6gico) en todas las
acciones particulares del hombre en su mundo, lo
suponen y convergen hacia 61. Aunque el hombre no lo
sepa o no lo quiera, el sentido de su vida depende de su
conocimiento, de su decisin y de su accién, porque no
se trata de resolver un problema meramente objetivo,
sino de encontrar lo mas nondo y decisivo de su vida.
El hombre es un ser interpelado radicalmente por la
cuestién que 61 mismo es para sf y la respuesta no la
puede encontrar en s{ mismo, puesto que su existencia
no tiene su razén de ser en sf misma, no es autofun-
dante. De aqui se sigue que Ia cuestién del sentido
‘iltimo de Ia vida trasciende el campo de lo
8 J. Alfaro, De la cuestiér del hombre a la cuestién de Dios,
ed. Sigueme, Salamanca, 1988, pg-19.
12
empfricamente verificable y por eso supera la
competencia de las ciencias.
Precisamente al tratar de responder a esta cuestién,
surge la reflexién filos6fica que busca el fundamento
‘ltimo de todo lo real en el hombre y en el mundo y asf
se comprueba que al plantears2 seriamente la cuestién
acerca del hombre, ésta desemboca por sf misma en la
cuestién de la condicién tiltima de posibilidad de lo que
el hombre vive y experimenta en su relacién con el
mundo, con los otros, con la historia, a saber, en la
cuestién del fundamento iltimo trascendente, que
designamos con la palabra "Dios’. Esta palabra expre-
saré el contenido y la exigencia resultante del anélisis
de las dimensiones fundamentales de la existencia
humana, es decir, de una antropologia (9).
‘Dambién seré claro que la respuesta a esta cuestién
no podré ser evidente pues no es demostrable una
dimensién de la realidad que trasciende Io empfrico; es
solamente mostrable y vetificable en la experiencia en
que se percibe esa dimensién y se hace operativa, de
esta suerte el hombre conserva ante ella su libre
decision.
Esto mismo nos indica el camino que tenemos que
seguir en la bisqueda de una respuesta: el punto de
partida serd la experiencia existencial, es decir, la
experiencia que el hombre vive de si mismo en el acto
de existir, la precomprensién de la existencia, implicita
en la existencia misma, (una antropologia trascenden-
tal) lo cual abarca: la relacién del hombre con el mundo
9 Cfr. A. Ortiz Osés, Antropslogia hermenéutica, Madrid,
1973. As{ Dios aparece por primera vez en la perspectiva del
hombre como "aquel sin el cual nada es, como el origen y razén
de ser de todo cuanto existe", es decir, como un puro término sin
definicién posibl
13
Ger en el mundo), su relacién con los otros (dimensién
interpersonal y comunitaria), la trama de esas mismas
relaciones, tomadas en su conjunto organico, que
constituyen la historia y finalmente su relacién a la
muerte, como término singular de la historia que cada
uno vivo y de la que no se puede preseindir cuando se
trata del sentido Gltimo de la vida.
El método que debe seguirse es, pues, existencial:
en cuanto se parte de la experiencia vivida por el
hombre en el acto mismo de existir y de la precompren-
sion implicita en esta experiencia; es fenomenolégico
en cuanto que la descripcién del fenémeno deja que la
realidad se muestre y revele asf las implicaciones que
estén més alla de lo fenoménico: es decir, tiene que
preguntarse sobre las condiciones previas de posibilidad
de la experiencia vivida y sobre los presupuestos
ontolégicos necesarios para que la realidad pueda ser
tal como se muestra. El hombre no puede frenar
arbitrariamente su reflexion hasta no encontrar una
respuesta satisfactoria 0 comprobar que la cuestién
carece de significado. La caestién del sentido de la vida
es radical y total y por eso no puede omitirse la pregun-
ta sobre ei fundamento tiltimo.
El método es pues, trascendental en cuanto busca
los presupuestos ontolégicos necesarios para la com-
prensién de la experiencia manifestada en el fenémeno.
‘Trascendental significa que procede segyin la exigencias
del comprender humano ea su dinamismo de preguntar
y buscar siempre ultericrmente. Los que niegan la
significatividad de las cuestiones metaempfricas supo-
nen que més alld de lo empfrico, nada hay que com-
prender, con lo cual se contradicen, pues entran inevi-
tablemente més alld de lo empirico al emitir un juicio
sobre ello.
‘Sila reflexién sobre la oxperiencia de la que surge la
cuestién del hombre, conduce por sf misma, més all4
14
del hombre, del mundo y de Ja historia, porque en ellos
no_se puede encontrar una respuesta satisfactoria,
entonces serfa preciso plantearse ion de una
realidad trascendente.
ESTO SIGNIFICA QUE LA CUESTION DE DIOS NO PUEDE
SURGIR SINO EN CUANTO ESTA IMPLICITA EN LA CUESTION
DEL HOMBRE, es decir, en cuanto exigida y necesaria
para responder, hasta su tiltima instancia, ala cuestién
del hombre sobre s{ mismo. En otros términos, mien-
tras no sea posible comprender hasta el fondo lo que
implica ontolégicamente la existencia, es preciso
plantearse la cuestién del traszendente.
Y as{ concluye el citado J. Alfaro: "La cuestién de
Dios podré, pues, ser justificada solamente como el "por
qué" tiltimo exigido por la cuestién misma del hombre,
es decir, como condicién tltima de posibilidad e in-
teligibilidad de lo que el hombre vive en su relacién al
mundo, a los otros, a la historia, a la muerte...El
contonido mimo de la idea de Dios padré manifastarse
solamente a lo largo do la reflexién antropolégica,
impuesta por la necesidad de comprender el sentido de
la experiencia existencial total: seré un contenido
sugerido por la cuestién misma de] hombre (norma
hermenéutica para la justificacién de la idea y del
Ienguaje sobre Dios)".
"Mas atin, hay que decir que si el hombre no es-
tuviera constitutivamente abierto al trascendente (si
estuviera totalmente encerrado en su relacién
puramente inmanente al conjunto mundo-humanidad-
historia), no podria ni siquiera plantearse la cuestién de
Dios..Se podr4 decir, por cons.guiente, que como en el
fondo no es el hombre el que leva la cuestion del
sentido de su vida, sino el Ilzvado e interpelado por
ella, asf sera él levado e interzelado por la cuestién de
Dios. Propiamente hablando, no serfa el hombre el que
busea a Dios, sino Dios el que vendrfa al encuentro del
15
hombre" (10).
Karl Rahner, entre otros, orienta su reflexion
teolégiea en esta direccién: Considera al hombre como
"Espfritu en el mundo’, esto significa que fundamental-
mente en su proyeccién kacia la realidad fuera de sf
mismo, vuelve hacia s{ mismo. Pero ademds de ésto,
que el hombre esté referido a aquella trascendencia
(uperacién del dato inmediato de conciencia) que lo
constituye en un ser que pregunta, que ama, que tiene
conciencia y libertad y experimenta la culpa y la
responsabilidad, trascencencia que _ se convierte al
mismo tiempo, en el més profundo misterio que
confronta al hombre. Su nombre, como queda indicado
anteriormente, podrfa ser "Dios", pero no como objeto
sino como fundamento y razén de ser de toda realidad,
y ante todo de la realidad del hombre mismo.
Por otra parte, como ser que pregunta, el hombre se
hace oyente de una posible Palabra y por consiguiente
capaz de escuchar y comprender un lenguaje accesible
a él, en el Ambito de su historia, Esta Palabra no puede
ser algo extrafio y exterior a él, sino respuesta a sus
interrogantes © interpretacién de lo més intimo y
profundo de su existencia. Sin esta mediacién antropo-
légica, el hombre se ‘verfa en presencia de formulas
ininteligibles, de afirmaciones incomprensibles, de
expresiones mitolégicas, extrafas a su vida.
‘En consecuencia, segin Rahner, "El mensaje cris-
tiano es la interpelacién interpretativa de la realidad,
10 J. Alfaro, op. cit. pz26-27. Cfr. Michel Combis, Le
language sur Dieu peut-il avoir un sens?, Univ.de Toulousele
Mirail, 1975. Abraham Heschel, Dieu en quéte de homme.
Philosophie du judaisme, ed. du Seuil, Paris, 1955. Hans
Engelland, Die Wirklichkeit Gottes und die GewiGheit des
Glaubens, Die Frage nach Gott. Vandenhoeck & Ruprecht,
Gattingen, 1966.
16
que se da en el mismo oyente" (11). ¥ lo que Mama-
mos "gracia": "No es otra cosa que (la radicalizacién
del) el ser mismo del hombre, asumido fundamental e
integralmente y no un piso superior, afadido a una
construccién ya completa, llamada naturaleza humana"
(12).
‘De aqu{ se sigue que en todas las formulaciones que
se hacen en nombre de la fe, "el hombre debe pereibir
que lo que en ellas se afirma esta en conexién con la
comprensién que el hombre tiene de sf mismo, y al
ie tiempo pertenecen al campo de su experiencia"
13).
4. La respuesta a la pregunta acerca del hom-
bre
Dios y su revelacién, de acuerdo con la concep-
cién cristiana, es la respuesta a la pregunta: qué
es el hombre?
La teologia se hace antropologia, precisamente como
antropologia determinada teolégicamente y en este
sentido abarea todas las dimensiones del hombre, a
condicién de asumir temdticamente al hombre en su
profundidad total.
De aqui se sigue que la historia universal, como
historia del hombre y la historia de salvacién se iden-
tifiean, lo cual muestra la indisoluble unidad entre el
11 Karl Rahner, Schriften zur Theologie, Bd XII, Zirich,
1975, 403
12 Kaz] Rahner, LThK I, 626
13 K. Rakner, Schriften zur Theologie, Bd. VIII, 1976, 80
17
amor de Dios y el amor al préjimo. Con razén puede
concluir el citado Rahner que la antropologia general es
una cristologia deficiente y la cristologfa es una
antropologia que se trasciende a s{ misma, pero atin
asf, sigue siendo radicalmente una antropologia.
‘A esto hay que afiadir, que el dato a posteriori y su
exigencia, en la revelaciin hist6rica, realizada en
Jesucristo, es siempre para Rahner, lo natural y punto
de partida y de llogada que no puede ser anticipado por
nada (es decir, que no es deductible a priori). En esto
consiste su fundamental diferencia con Feuerbach. Pero
a partir de este dato indeductible, formula Rahner, en
forma retrospectiva, su planteamiento teolégico-trascen-
dental que es, al mismo tiempo, antropolégico (14).
La palabra Dios corresponde, pues, a una experien-
cia de la trascendentalidad del espfritu, que al mismo
tiempo que constituye al hombre como ser que se
interroga, lo orienta haci un horizonte global como
condicién del ser y del espfritu, ol cual no puede ser
finito, condicionado, objetivable ni limitado. Todo este
proceso, en su totalidad, es antropolégico (15).
Pero es prociso tener en cuenta que si hablamos de
fe en un contexto que siendo antropolégico, es también
filoséfico y teolégico, suponemos que la fe, como proceso
‘eminentemente personal, se oxtionde analégieamente a
todos esos campos del conccimiento, aunque conservan-
14 Heinrich Fries, Theologie als Anthropologie, en K. Rahner-
H. Fries, Theologie in Freiheitund Verantwortung Késel Verlag,
‘Manchen, 1981, pes.54-08.
15 Gerhard L. Moller, Der Auf-gang Gottes in anthropozen-
trischen BewuBtsein. Eine Alternative. Der Traszendenzbezug
des Menschen, en Alois Buch- Heinrich Fries, Die Fragen nach
Gott als Frage nach dem Menschen, Patmos Verlag, Disseldorf,
1981, pes.45-50.
18
do su especificidad en cada uno de ellos, es decir, que
podemos hablar de fe genérica (en el campo de las
relaciones humanas), de fe filoséfica y de fe teolégica.
5. El hombre un ser en el mundo: el espacio y el
tiempo
No existe un yo encerrado en sf mismo, un hombre
sin el mundo a su alrededor. El hombre como sujeto no
se da sin el mundo puesto que la conciencia de sf
mismo se genera mediante un est{mulo exterior.
Aristételes ya lo hab{a comprendido cuando dijo que "el
alma no piensa sin fantasma representacién, imagen"
(16) y Santo Tomés afirma que “nuestro espfritu
Ilega a la conciencia de sf mismo al eaptar otra cosa"
an.
La identidad del yo, el desrertar de la conciencia de
s{ mismo, se hace posible mediante algo exterior (no
idéntico a sf mismo), que podemos llamar materia y que
percibimos en dos formas diferentes: en la yux-
taposicién espacial y en la sucesién temporal. Ambas
dimensiones se concretan en el Ambito biolégico en
nuestro organismo y constituyon nuestro proceso vital
y en la dimensién colectiva, en la humanidad actual y
correlativamente, en la evolucién histérica de la
humanidad.
Pero como el hombre no es solamente un ser de la
naturaloza sino un ser cultural (es decir, que actéa
consciente y finalisticamente sobre la naturaleza y
viceversa), su espacio especifico es la comunidad o
16 Peri psyches III 7: 481 al 17.
" De verit. X 8, K. Rahner interprota esta conversién al
fantasma en su obra Espfritu en el mundo. 1939.
19
sociedad y su tiempo espectfico es la historia. Ambas
realidades se concretan en lo que lamamos
instituciones sociales y tradiciones histéricas.
6. El hombre ser comunitario (social = en rela-
cién): la experiencia, el lenguaje
Si examinamos mAs de cerca el proceso que funda
nuestro existir como hombres, encomtramos que se
inicia como relacién. Dada la estructura corporal del
hombre, el ejereicio de su actividad especifica requiere
la salida, a través de sus sentidos, hacia lo que no es é1
mismo (més exactamente, la interioridad del yo). De
hecho el hombre nace como capacidad de respuesta ya
que no puede preguntar, ni cuestionarse antes de haber
sido interrogado por otro; es decir, que la respuesta esté
condicionada a un estimulo previo recibido de fuera.
Pero eso otro con lo cual debe relacionarse el hombre
para llegar a la coneiencia de sf mismu, uv es
simplemente el mundo material, sino los otros hombres,
es decir, el mundo de lo personal. Ya no puede decirse:
"pienso, luego existo" sino "amo, luego tu existes";
amamos, luego existimos.
‘Una simple cosa no se puede amar, sino desear
(apetecer, ambicionar, ccdiciar), lo cual es también
propio de los animales. Ua hombre no se hace hombre
porque apetece o codicia algo, sino porque ama a
alguien, es decir, opta por un semejante en la confron-
tacién de dos libertades. Mediante el reconocimiento del
otro se Iega a ser uno mismo. En primer término yo
soy captado como persona en general, en lo cual todos
somos idénticos; por consiguiente el hombre vale para
el hombre por ser hombre, no por ser tal hombre (de tal
nacién, edad, religisn, tcl, lo cual es de gran importan-
20
cia (18).
Segiin esto, Ia vida a nivel humano, se inicia y
realiza como relaci6n con otro. Mediante la relacién
se verifica el proceso de concientizacién, inseparable de
la formacién del lenguaje. BI mundo comienzaa existir
para el hombre en la medida en que es lenguaje, es
decir, en la medida en que es significante, en que las
perconas, las cosas y el acontecer son portadores de
sentido y en consecuencia, despiertan en el hombres su
propio dinamismo consciente.
Desde el centro del lenguaje se desarrolla todo lo que
podemos denominar "nuestra experiencia del mundo" y
en especial, la experiencia hermenéutica o capacidad de
interpretacién. El que algo se haga lenguaje, depende
de la estructura ontolégica del hombre, de su constitu-
cién como proyecto dindmico capaz de desarrollar una
conciencia, eh busca de su propia identidad, objetivo
inseparable del proceso mediante el cual realiza su
eapacidad. Dice H. G. Gadamer. que "la constitucién
6ntica de lo comprendido es ser lenguaje" (19).
Por consiguiente, para el hcmbre, el mundo esta ahi
en una forma bajo la cual no existe para ningtin otro
ser viviente situado en él y esta existencia est consti-
tufda linguisticamente. Como veremos, el lenguaje
recibe de la palabra la propia determinacién.
‘La absoluta necesidad de este proceso se manifiesta
ademés en el hecho de que el hombre no esta deter-
minado instintivamente, ya que para el ejercicio de sus
inclinaciones naturales no posee la orientacién interna,
18 Hegel, Phanomenologie des Geistes: WW II, 145-150.
Grundlinien der Philosophie des Rachts # 158.27.
19 H. G. Gadamer, Verdad y Método, ed, Sigueme, Barcelona,
1975 pg. 567
21
inherente congénitamente a ella, como sucede con el
animal, sino que tiene qce aprender a usar y valorar
sus tendencias naturales, conformando mediante el
‘aprendizaje, que no es un entrenamiento, las correspon-
‘dientes estructuras cerebrales.
‘A diferencia del animal, nace incapaz de lograr por
sf mismo la propia supervivencia, necesita, siempre
ayudado por otro, construir paulatinamente su propio
medio vital, mediante un proceso de concientizaci6n que
le permite adaptarse al medio y tratar de modificarlo y
aun dominarlo.
‘A través de un largo proceso y ayudado por otros,
aprende el hombre a procurarse el alimento y a discenir
el tipo, la calidad y cantidad que le son convenientes;
de ahf que sea necesario no dejar al aleance del nifio,
medieinas y objetos que le puedan causar dafio por su
uso indiscriminado. El nifio tiene que aprender a
aplicar y manejar correctamente la inclinacién natural
ala propia conservacién. El hombre es sujeto de apren-
dizaje, no de entrenamiento y por ello hay que rodearlo
de cuidados y de una pecagogia que ni requiere ni son
titiles para el animal.
El hombre no posee en forma alguna, una naturaleza
"presocial" como el animal, el cual aun en un extremo
aislamiento puede conservar y desarrollar sus instintos.
Sin la sociedad el hombre no puede ser para el hombre
sino un monstruo, puesto que no se da ningtin estado
precultural, que pueda reaparecer por regresién (20).
En los nifios semiabandonados y descuidados por sus
padres, se muestra que hay una edad determinada para
aprender a caminar y a hablar. El citado Lucien Malson
esté de acuerdo con el siquiatra Paul Sivadon cuando
20 LMalson, Die wilden Kinder. Frankfurt 1972 pes.
68.35.99.88,
22
dice: "El aprender a hablar a su debido tiempo deter-
mina en el hombre toda su vida intelectual. Es decir,
que un nifio que nace normal puede degenerar prac:
ticamente en un idiota, cuando las condiciones de-su
ensefianza han sido dosfavorables...La personalidad se
desarrolla en la medida en que el medio ambiente
ofrece al nifio, a su debido tiempo, los aportes cul-
turales correspondientes a su edad" (21).
‘Ademés, a diferencia del animal, el Ambito de la
actividad del hombre se extiende més alld de toda
frontera conocida, porque en principio abarca la
totalidad de la realidad, a la cual tiene acceso en-una
forma u otra, correspondiente a los diversos grades y
diversas formas de conocer.
7. La experiencia
Este proceso que acabamos de esbozar, se puede
acaigar con un coneopta muy eamplaja y diffeil da
definir, pero que se considera hoy como fundamental en
una visién antropolégica de la revelacién y la fe, Se
trata del concepto de experiencia, puesto que es el
origen de la fe en todas sus dimensiones.
K. Lehmann afirma: "Es uno de los conceptos més
enigméticos de la filosofia...es un conocimiento que
brota de la recepeién inmediata de lo dado. La presen-
cia de lo experimentado se da asf mismo, constituye
21 Fra Salimbene relata en una crénica del 1250 que el
emperador Federico IT, que era may aficionado a los experimen-
tos cientificos, queria investigar el lenguaje original de la
humanidad. Algunce nifics debfan ser confiades a una nodriza
sordomuda, es decir, carente de todo lenguaje humano. Se queria
investigar de qué lenguaje innato se podrian servir esos nifios.
El ensayo fracasé, pues los nifios morfan. W.Wickler, Antworten
der Verhaltensforschung. Munchen, 1970, 189s.
23
una forma de suprema certeza e irresistible evidencia"
22). L. Richter conceptia que el problema de la ex-
periencia, "pertenece por s1-naturaleza a una de las
aporfas filoséficas insolubles" (23). ¥ H. G. Gadamer
afade: "Por paraddjico que suene, el concepto de
experiencia me parece uno de los menos aclarados”
@4).
En el lenguaje comin, el término experiencia sig-
nifica la habilidad adquirida, la familiaridad con
determinada actividad proceso, el dominio de ciertos
procedimientos que se derivan de la practica sin recurso
una ciencia teérica.
En este sentido aparece por vez primera en Aris-
tételes, también en un contexto epistemolégico. Lo que
interesa a Aristételes en la experiencia es inicamente
su aporte a la formacién de los conceptos. La experien-
cia primero es particular, pero luego se descubre a lo
largo de nuevas experiencias lo que es vélido para todo
lo que sea del mismo tipo (25). Sin embargo, cuando
se considera la experiencia s6lo por referencia a su
resultado, se deja de laco su verdadero sentido y
alcance. Constituye una etapa precientffica del conoci-
miento de lo particular.
Sin pretender dar un cefinicién de la experiencia,
sefialamos un rasgo carazterfstico, esencial en ella,
como punto de partida de una descripcién més por-
menorizada. Se da una experiencia cuando la persona
22K. Lehmann, art. Expeciencia en Sacramentum mundi,
THY, col. 72-76.
23 L, Richter, RGG Srd. ed II, 551.
24 H. G. Gadamer, op. cit. 421.
25 Aristételes, Metaphysicorum liber I, c.1, n. 4-7.
24
{el yo, el sujeto), esta en relacién con el mundo, eonsigo
mismo, con el absoluto trascendente-inmanente: Dios.
‘Segtin eso, entendemos por experiencia el acto por
el cual la persona capta su propia relacién,
inmediatamente, directamente, con anterioridad
a toda reflexién y analisis. Se trata de algo vivido,
realizado.
El estar en relacién puede asumir variadas formas
segiin los elementos que ostablecen la relacién y que
dan lugar a diversos tipos de experiencia, los cuales no
se excluyen necesariamente.
Es claro que el espfritu humano (como eapacidad de
autorreflexién) no lo percibimos coneretamente sino
como la fuerza vital que comunica su ser humano a un
organismo (cuerpo!) y por otra parte, siendo esencial a
la corporalidad humana el ser expresién del espiritu, se
sigue de ello que el proceso del conocimiento exige
necesariamente la interaccién unitaria del instrumento
corporal y de la capacidad espiritual. Todo cunucer
comporta ineludiblemente una estructura sensible y de
esta ley no se excluye ni el conocimiento de lo trascen-
dente, ni el del mismo Dios.
‘La moderna investigacién ha corregido la afirmacién
aristotélica de que nada hay en la inteligencia que no
haya pasado por los sentidos, al precisar que nada
realmente es percibido sino por un proceso intelectual,
mental. Nada hay en el sentido sino a través de la
inteligencia: es decir, que los sentidos nada perciben sin
que se de un proceso mental (espiritual), que hace
posible la percepeién sensible. En otras palabras, sélo
la iluminacién intelectual da valor cognitivo a los
sentidos y hace posible una experiencia. Percibitmos a
través de los sentidos, pero 20 propiamente con los
sentidos.
A este respecto, se suele dar un gran error que
consiste en la despersonalizacién de la experiencia al
25
reducirla a impresiones, sensaciones, sentimientos en
los que el sujeto es puramente pasivo o a una actividad
de tipo intelectual (conceptual) encerrada en s{ misma.
La experiencia sensible como el ver, el oft, el tocar,
no es simplemente inmedista; los datos percibidos por
cada sentido particular, considerados en sf mismos,
aisladamente, son el resultado de un proceso de abstra-
ecién, puesto que nosotros, por ej. no vemos solamente
colores, ni luz, entendidos como fenémenos fisicos; lo
que vernos son las cosas, los objetos, situaciones, en un
contexto més 0 menos amp.io; eso es lo que percibimos
inmeditamento; no el simple ver independientemente
del ofr, del sentir. Es preciso distinguir el fenémeno
fisico, que afecta directamente el sentido (sensibilidad)
y puede ser valorado cientificamente, de la percepcién
interna, experiencial del mismo.
‘Lo que estamos acostumbrados a distinguir como
ver, ofr, percibir es una totalidad inmediata, anterior a
toda distincién, separacion secundaria, lo cual ubre la
apertura global al mundo, incorporada a nuestra
pereepeién intelectual de conjunto. Lo inmediato es
simple, global, indiferenciado y afecta todo el hombre
en su actividad consciente.
8. El hombre un ser en y por la historia
a. Historia e historicidad
Hemos visto como el hombre realiza su ser de
hombre en el escenario del mundo, por medio de la
relacién y la experiencia personal. La accién que allf se
desarrolia es lo que conocemos con el nombre de
histor
El hombre es un ser hist6rico porque est sumergido
en un devenir temporal, en una sucesi6n y sim embargo
se mantiene por encima de ella. El es la vez objeto y
26
sujeto de la historia on su pequefia y en su amplia
dimensién; se comporta respecto a ella pasiva y ac-
tivamente. Como objeto depende del acontecer que no
puede manejar; como sujeto permanece inaccesible a la
necesidad de ese devenir. Su historicidad significa que
todo el pasado humano, ejerce un influjo, posee hoy una
importancia para él. "Lo que somos, 10 somos al mismo
tiempo histéricamente’, dice Hegel (26)
Cada individuo tiene su propia historia, resultado de
una herencia y de sus propios aportes, siempre en el
contexto de una comunidad humana, fruto del trabajo
de todas las pasadas generaciones y de la mutua
dependencia generada por la permanente intercomuni-
cacin necesaria para el desarrollo del hombre.
J. A. Méhler hace la siguiente reflexion: "El per-
manente trato y comunicacién con los extrafios es
inseparable de la formacién humana en general, de tal
manera que mientras més se amplfa esta comunidad y
mutua dependenciu, es decir, mientras més desaparece
el concepto de algo extrafio para nosotros, tanto més
progresa la humanidad...Estas manifestaciones qué otra
cosa nos estén indicando sino una maravillosa,
misteriosa y nunca suficientemente descifrable
asimilacién de cada hombre en la humanidad, de modo
que cada uno es més capez de comprenderse a sf
mismo, cuanto mds parece sumergirse en la totalidad,
de modo que el hombre solamente puede encontrarse de
nuevo solamente en la humanidad?" (27)
El hombre, es pues, un ser fundamentalmente
histérico y su autocomprensién estd condicionada por
su historicidad. Por historicidad se entiende, pues, el
26 G. W. F. Hegel, WW XVII28,
27 J.A. Mohler, Symbolik. Mainz-Wien, 2 ed. 1883, 321.
27
hecho do no poseer el ser estéticamente sino en un
proceso de ser hacia un deber-ser, impulsado inter-
namente por la tensién de fuerzas que determinan un
movimiento de intercambic y superacién, elementos
fundamentales de la evolucién creadora (28)
‘Una reflexién sobre este acontecer humano y sus
diversas posibilidades, la llam6 J.G. Herder: "Filosofia
de la historia". Sin embargo, el verdadero creador del
término es F. M. A. de Volta‘re, quien ya en 1764 habia
formulado la necesidad sentida por el piblico de que la
historia debfa ser escrita exclusivamente por fildsofos,
puesto que “la filosofia no pertenece a ninguna patria
ni a ninguna faccién" (29).
H. I. Marrou propone esta deseripeién de lo que se
entiende por historia: "La historia es el conocimiento
del pasado humano" (80). No confunde la historia con
la obra literaria que pretende referirlo. Entiende por
pasado humano el comportamiento susceptible | de
comprensidn directa, de captacién interior, acclones,
pensamientos, sentimientos y tambien todas las obras
del hombre, las creaciones materiales y espirituales de
sus sociedades y de sus civilizaciones, efectos a través
de los cuales podemos llegar hasta sus realizadores, En
una palabra, el pasado del hombre en cuanto hombre,
28 Joseph de Finance, Escai sur Yagir humaine, e. Il
Lihorizon du désir. Le dépascemsnt; Rome, 1962, pg. 125-130,
20 F. M. A. de Voltaire, Oeuvres complates, ed. Beuchot,
Paris, 1929-84, 41, 451. Essai - Avant propos, 15, 247: “Jamais
le publique n’a mieux senti qu’l n’appartient qu’aux philosophes
éerire Vhistoire” puesto "que le philosophe n'est daucune
patrie, d’aucune faction".
30 H. I. Marrou, El conocimiento historico. Ed. Labor,
Barcelona, 1968, pg.27.
28
en oposicién al pasado biolégico.
Lejos de hacerse contempordneo de su objeto, el his-
toriador lo aprehende y lo sitéa en perspectiva dentro
de las profundidades del pasado: lo conoce en cuanto
pasado. Pero este intervalo que nos separa del objeto
pasado no es un espacio vacfo: a través del tiempo, los
acontecimientos han ido teniendo consecuencias,
desplegando sus virtualidades y no podemos separar el
conocimiento de los mismos del de sus secuelas.
Segtin esto, la historia abarca la sucesiGn de las
modificaciones en las condiciones de la vida
humana (principalmente de orden relacional), en.
la medida en que son reconstruibles a través de
la interpretacién de testimonios.
A Ia historia pertenecen la trama de cambios o
modificaciones de la sociedad humana, pero no tomados
aisladamonte, sino en cuanto constituyen un contexto
que pueda ser analizado criticamente: La reflexién
filoséfiea sobre la historia invcetiga ol papel de la razén
en la historia, en busca del sentido y el fin de la misma.
En realidad no es la historia la que nos pertenece,
sino que nosotros pertenecemos a ella (81). En el
mismo sentido ha dicho W. Dilthey: "El mundo (la
naturaleza), no es lo que da sentido a la vida del
hombre, Estamos abiertos a la posibilidad de que el
sentido y la significacién se ociginen primeramente en
el hombre y en la historia" (32).
31 Hans Georg Gadamer, Verdad y Método, ed. Sigueme,
Barcelona, 1975, pg. 344.
82 W. Dilthey, Gesammelte Schriften VII, 291.
29
B. La Contingencia
Pero al mismo tiempo, el hombre experimenta su
mundo, su estar en él, y la forma conereta de estar en
é1, como algo CONTINGENTE. La contingencia.consiste
en no existir necesariamente, ni necesariamente asf, es
decir, en el poder existir 0 no existir 0 existir de esta o
de otra manera.
En la situacién concreta de existir lo contingente,
podemos distinguir dos fermas diferentes: Por una
parte, la del curso de lcs acontecimientos que se
suceden con regularidad, como los dias y las noches, los
meses y los afios y en general, lo que llamamos proceso
de la naturaleza y en los cuales est involucrado el
hombre. Por otra parte, dentro del marco de la
naturaleza, el conjunto d2 procesos que de alguna
manera pueden ser manejados por el hombre.
‘La experiencia de la agricultura le ensetié al hombre
que puede canalizar, bloqucar, fomontar y modificar de
muchas maneras el curso de la naturaleza. Puede
iluminar la noche, modificar el clima, luchar contra la
enfermedad y en general superar los Ifmites en que la
naturaleza parecia encerrerlo. A partir de la agricul-
tura, se extendié la voluntad y la aceién del hombre a
otros campos y aparecié la palabra cultura para desig-
nar la actividad transformante del hombre, que intro-
duce tales modificaciones como respuesta a sus necesi-
dades, deseos y aspiraciones. Esta capacidad del
hombre para transformar y utilizar la naturaleza ha
avanzado de tal manera que la gama de posibilidades
que se ha abiorto a su accién, ya son imprevisibles.
El hombre, pues, se ha experimentado a sf mismo
como un ser condicionado por ciertos procesos, que no
caen bajo su dominio, pero al mismo tiempo como aquel
que puede causar, modificar y promover situaciones que
influyen profundamente, decisivamente en su manera
30
de ser y estar en el mundo. Esta forma de experimen-
tarse incluye algo que es fundamental y especifico y es
la capacidad de la autorreflexién, es decir, de volver
sobre su propio acto y de valcrarlo. Esta capacidad es
la que lo constituye como ser (espiritual) hist6rico, libre
y responsable.
¢. La tradicién
El complejo movimiento de la historia coloca al
hombre ante un futuro, pero sumergido al mismo
tiempo, en un pasado que lo condiciona de miiltiples
maneras: el conjunto de elementos del pasado y que
ejercen un influjo sobre el hembre, podemos Iamarlo
LA TRADICION. Estar inmerso en la tradici6n significa
estar sometido a una serie de prejuicios que constituyen
su realidad histérica mucho m4s que sus juicios dado
que la autorreflexién Mega posteriormente y no es sino
parte de su vida (2)
Prejuicio no significa juicio falso sino el hecho de no
haber sido somotido a una valoracin que podria haber
sido positiva o negativa. La inteligencia previa, que en
muchos casos es inevitable, puede aceptarse provisio-
nalmente pero en el proceso ulterior debe someterse a
una aclaracién 0 comprobaciéa critica. Precisamente la
tarea de la raz6n critica consite en superar los prejui-
cios ilogitimos y en determinar y fundamentar la legiti-
midad de otros.
La tradicién posee una autoridad que se ha hecho
anénima y nuestro ser histérico y finito esté con-
dicionado en su accién por esa autoridad de lo transmi-
tido y no s6lo por lo que se acepta razonada y critica-
menie. La autoridad que pose la tradicién’ no debe
38 H.G. Gadamer, op. cit. pg. 344
31
aceptarse en un acto de sumisién, que suponga la
abdicacién de la raz6n, sino en un acto de conocimiento
y reconocimiento.
La autoridad, que en principio es un atributo de la
persona (pero se extiende también a ciertas deter-
minaciones de las personas consignadas en leyes y
preceptos), la adquiere ésta sobre la base de un
razonamiento por el cual se le reeonoce su competencia
en un determinado campo, como superior, educador,
especialista y en el supuesto de que dada su situacién,
posee elementos de juicio fuera de lo comén, Jo cual la
capacita para tomar decisiones acertadas y respon-
sables. Por consiguiente, le autoridad forma parte de
los prejuicios que deben ser sometidos a critica.
En la medida en que la autoridad usurpa el lugar
del propio juicio, se constituye de hecho en un prejuicio
y origen de prejuicios como acontece en la pretendida
‘obediencia ciega. La madurez no significa liberarse de
toda tradicién, pero of implica el que éota deba ser
asumida criticamente, de acuerdo con su validez, como
un momento de la historia y de la libertad. Tanto su
conservacién como su innovacién deben ser el resultado
de actos positivos de la razén, En 1 Tes 5,19 se dice:
"No extingais el Espfritu...examinadlo todo (sometedlo
a prueba) y quedaos con lo bueno’.
‘La comprensién es circular y consiste en la interpre-
tacién de una tradicién a la luz de la experiencia propia
del intérprete y de una anticipacién de sentido que se
determina desde la comunidad que lo une con la
tradicién. Todos estos elementos se compenetran y
estén en continuo proceso de formacién.
El sentido, por consiguiente, est determinado por el
horizonte histérico del intérprete y en consecuencia por
la comprensién de una tradicién que permanece activa
y se conjuga con las nuevas experiencias del hombre
4).
La distancia en el tiempo no es algo que tenga que
sor superado trasladdndose a mundos extrafios con los
cuales no tenemos vinculacién elguna. Nos desplazamos
con verdadera conciencia histérica cuando tratamos de
constituir ese gran horizonte que supone la posesién de
la propia situacién, la conciencia de alteridad y de
individualidad irreductible. Una conciencia ver-
daderamente histériea aporta siempre su propio pre-
sente y lo hace viéndose a sf misma como a lo his-
t6ricamente otro en su verdadera relaci6n.
Es preciso evitar la asimilacién precipitada del
pasado con los propios modelos de sentido. El.presente
‘estd en proceso constante de formacién en la medida en
que se sostiene la relacién activa entre la tradici6n y el
horizonte del intérprete, que a su vez puede formarse
al margen del pasado. Comprender es siempre el
Proceso de fusién de estos presuntos horizontes (35).
Esta distancia en el tiempo que supone la tensién
entre una tradici6n (texto) y un presente, hace posible
34 Sin embargo, hay que tener en cuenta otro factor que
influye decisivamente en la interpretaciOn de la tradicién, de la
propia experiencia y en las decisiones correspondientes y es la
ideologia. Asi lo expone Franz-Xaver Kaufmann: "all thinking
which is subjected to practical interests is necessarily ideological.
In order to attain truth it ia imperative to illuminate the
respective historical and social limitations of euch thinking by
the sociology of knowledge and to Isave the search for truth to
groups which are as free of political interests as possible,
‘namely, the "unbound intelligentsia’. Sociology of knowledge and
problem of authority, en Authority in the Church ed. by Piet F.
Fransen, Louven University Pross, 1983, pg.23. Cie. B. Welte,
Ideologie und Religion en F. Bockle ste. eds. Christlicher Glaube
in moderner Gesellschaft, vol. 21, Freiburg, 1980, pgs. 80-106.
86 H, G, Gadamer, op. cit. pg. 877.
33
resolver la cuestién critica de la hermenéutica; cuyo
objetivo consiste en distinguir los verdaderos projuicios
bajo los cuales comprendemos, de los falsos que produ-
cen una distorsién en el proceso de acercamiento a la
realidad.
El hacer patente un prejuicio implica poner en
suspenso su validez, lo cual sucede alli donde algo nos
interpela respecto a la tradicién. La suspensién de todo
juicio e igualmente de tode prejuicio asume la forma de
la "pregunta". La esencia de la pregunta consiste en
abrir y mantener abiertas diversas posibilidades. Este
proceso se realiza dentro del ambito de visin
delimitado por todos los condicionamientos histéricos a
que esta sujeta la conciencia pensante.
9. Diversas formas de la experiencia en la
historia
‘Hemos visto cémo la experiencia vs el acto por el
cual se toma conciencia (directa 0 refleja) de la propia
relacién con el munds, consigo mismo, con el Absoluto
trascendente, inmanente, como algo vivido
histéricamente, realizado, no solamente pensado. Es,
pues, un concepto pluridimensional.
Podemos distinguir, de acuerdo con nuestro
propésito, tres formas principales de la experiencia: a.
la empirica; b. la experimental; c. la experiencial o
existencial, que es complexiva (36).
a. La primera forma o tipo de experiencia podemos
denominarla ‘empfrica’ y abarca las percepciones
inmediatas, precriticas, ro sometidas atin a reflexién,
‘36 J. Monod, El azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofia
natural de la teologfa moderna, Trad. F. Ferrer, Lerin, Bar-
celona, 1971, pgs. 1648s. 179s.
34
que componen la vida cotidiana en nuestro contacto
directo con el mundo que nos rodea.
Esta forma es el punto de partida de todo conoci-
miento, pero es superficial y puede ser muy inexacto.
Podrfa decirse que contiene mds bien los elementos de
la experiencia més que una verdadera experiencia. A
ella pertenecen las percepciones sensibles inmediatas:
vemos salir el sol, percibimos los colores, apreciamos
distancias, tamatios, etc. El peligro reside en la segu-
ridad que despierta y que tiende a hacer aparecer como
innecesario 0 injustificado todo analisis ulterior,
La ciencia moderna ha puesto de relieve. que la
realidad esté constitufda por estructuras inteligibles y
por ello se conoce més exactamente con el pensamiento
que con la percepcién sensible. Es preciso, pues,
someter a critica toda percepcién sensible inmediata,
como todo conocimiento de sentido comin, que es
todavia indiferenciado.
b. Una segunda forma podemos Ilamarla "experimen.
tal" porque se realiza reflexivamente y con un fin
determinado dentro de cendiciones previamente
establecidas. Constituye el instrumento propio del
cientifico moderno que acopia elementos para la
estructuracién de las ciencias de la naturaleza.
Comprende el estudio metédico y sistemético de los
datos aportados por la experiencia empirica. Tambien
se puede experimentar con las personas pero entonces
se trata de captar lo que en ellas es determinable, lo
que no depende de su libertad
Las ciencias humanas tratan al hombre como un
objeto que puede descomponerse en sus partes y puede
llegar a forjarse la ilusién de que ya nada queda en él
que no caiga bajo su dominio. L. Kolakoski hace la
interesante observacién de que el modo de tratar la
ciencia su objeto es una verdadera necrofilia pues lo
dispone como un muerto para una autopsia. De este
35
modo cree haberlo dominado (37). Sin embargo, lo
que es especificamente humans, lo personal, no puede
objetivarse, no puede reducirse a un dato directamente
controlable, demostrable, como veremos mas adelante.
c: La tercera forma de la experiencia que podemos
lamar "existencial" (experiencial o complexiva), incor-
pora la totalidad de la oxperiencia humana, pues
abarca todos los niveles de la existencia y del horizonte
del ser que pueden ser captados de alguna manera y
valorados por el hombre. A él pertenecen las experien-
cias basicas humanas como la de alegria, tristeza,
soledad, responsabilidad, fidelidad, frustracion, odio,
amor (38).
Lo especifico de este tipo de experiencia es la unién
entre una apropiacién espiritual y la apertura a una
nueva experiencia dentro de un proceso siempre abierto
en el cual se acepta la libertad del otro. Supone el paso
del_dato _empirico al valor (sentido) espect ficamente
hhumano, mediante el eso de interpretacién-com-
prensién (39)
10, Elementos esenciales de la experiencia
existencial.
‘Los elementos que vamos a mencionar se verifican
37 L. Kolakoski, Die Gegenwartigkeit des Mythos, Minchen,
1973, pe. 95.
38 W. Beinert, Die Erfahrbarkeit der Glaubenswirklichkeit,
en Mysterium der Gnade, Fes:schrf. fir J. Auer, pgs. 134-145.
89 Jean-Paul Resweber, qu’est-ce quinterpréter? Essai sur
les fondementa de Vherméneutique. Ed.du Cerf, 1988. Paul
Ricoeur. Le conflit des interprétations. Essai d'herméneutique.
Ed. du Seuil, Paris, 1969.
36
primordialmente en la tercera forma de la experiencia,
que podemos considerar como el punto culminante del
proceso de humanizacién y sefiala la forma de actuar
el hombre en el nivel especificamente humano.
a} La experiencia se origina cuando se capta simul-
taneamente la relacién personal del sujeto que conoce
con el objeto conocido. Por ello la experiencia en el
sentido complexivo, existencial, no quiere decir sola-
mente percepcién objetiva sino toma de conciencia de
la relacién previa del sujeto con el objeto conocido, es
reflejo de una situacién en la que el hombre se en-
cuentra implicado. Supone la participacién real del
sujeto (no meramente material) en ol acontecimiento, lo
cual implica la toma de conciencia de la alteridad del
objeto conocido (experimentado). Hay otro conmigo
(40). Por consiguiente, no basta la participacién
material: la toma de conciencia es un elemento decisivo
La concienciacién va siempre acompafiada de una
interpretacion que consiste en un descifrar compren-
sivamente lo que se percibié reflejamente.
Hegel lo expresa asf: "El principio de la experiencia
contiene una determinacién sumamente importante y
es que para aceptar y estar seguro de un contenido él
hombre tiene que estar presente en ello, mas precisa-
mente, que él encuentre ese contenido unido a la
certeza de si mismo". En la Fenomenologia del Espiritu
Hegel ha mostrado cémo haze sus experiencias la
conciencia que quiere adquirir certeza de sf misma.
Para la conciencia su objeto es el en sf, pero lo que es
el en sf sélo puede ser sabido tal como se representa
para la conciencia que experimenta. De este modo la
conciencia es el en sf para nosotros. El dolor es real en.
40 J. P. Jossua, Experiencia cristiana y comunicacién de la
fe. Cone. 85, 1975, pes.239-251, esp. 244.
37
quien lo sufre, la alegria en el que esté alegre (41).
b. Como segundo momento de la experiencia se
requiere el éncuentro irmediato con’ el ‘objeto”del
conocimiento: La experienda es, pues, un conocimiento
que no se realiza por medio de la representaci6n- idea,
concepto-, el recuerdo, la simple informacién, la
reflexién, la imagen o el s{mbolo, ni a modo de
conclusién légica 0 mediante el proceso de abstraceién.
Desde este punto de vista, con Max Miller, podemos
describir la experiencia como "presencia o
manifestacién inmediata de algo que se revela (o mani-
fiesta) a sf mismo como dor. de sf mismo, de alguién que
esta presente y que en virtud de su presencia, él
mismo se da a conocer. Esto es propio del acontecer en
que se realiza la verdad". Méds _brevemente:
“Experiencia es presencia inmediata y directa de
aquello que se muestra a sf mismo" en el sujeto que
experimenta, en contrapcsicién a todo conocimiento
mediado 0 indirecto (42). Conocimiento del objeto en
el sujeto.
Como ya se dijo, lo que estamos acostumbrados a
distinguir como ver, ofr, percibir sensiblemente
constituye una totalidad global inmediata y anterior a
toda separaci6n o distincién secundaria. Este ver, ofr,
etc. implica una apertura global al mundo, incorporada
una actividad consciente (directa 0 refleja) que abarca
y afecta a todo el hombre. "Lo experimentado tiene
caracter complexivo y afecta inmediatamente al hombre
41 G.W.Fr Hegel, Pheenomenclogio, es. Hofmeister,
Einleitung 73.
42 Max Miller, Exfahrung und Geschichte, Freiburg-
Manchen, 1971. pgs 223-296.
38
total (43).
No se pucde confundir una vivencia con una
experiencia. La vivencia se refiere propiamente al
aspecto subjetivo mientras las experiencia esté
profunda e indisolublemente incorporada al objeto
pereibido.
¢>Como tercer rasgo distintivo de la experiencia hay
que destacar su "historicidad': esto significa, en primer
término, que la experioncia no puede aislarse,
prescindir del influjo del contexto social concreto en que
vive el hombre; éste siempre se mueve en el dmbito de
su influencia, la cual se hace claramente perceptible en
el lenguaje, como veremos més adelante.
Historicidad de la experiencia significa ademas que
en su sentido bumano total ésta no puede realizarse de
acuerdo con leyes fijas 0 con la seguridad de obtener
determinados efectos; ni siquiera puede repetirse a
voluntad como un experimento cientifico que puede ser
ejecutado por cualquiera. La experioncia coté ligada al
momento conyuntural, oportuno, que puede ser tinico y
por consiguiente, irrepetible
A la historicidad de la experiencia corresponde
también esencialmente su apertura fundamental, dado
que la historia nunca permarece igual a si misma, lo
cual trae consigo la toma de conciencia de’ su
imperfeccién, de sus vacios y limites y su ineludible
dependencia, de su relacién constitutiva con la
experiencia del otro. Precisamente la conciencia de la
propia imperfeccién diferencia lo afirmado
ideolégicamente de lo realmente experimentado, La
experiencia le ensefia al hombre que no es duefo
absoluto de su tiempo, de su futuro y lo pone en
presencia de los condicionamientos ineludibles a que
43 Max Miller, op. cit. pge-17-18
39
estan sujetos todos sus planes y proyectos. En esto
consiste la experiencia de la propia historicidad,
(correspondiente a la historicidad de la experiencia).
d. La experiencia presenta un cuarto rasgo,
dependiente de su historicidad (apertura) y que consiste
en el cambio que se produce en el hombre, el cual a
partir de su experiencia, contempla el mundo y vive de
diferente manera en é1. Este cambio en la forma de
estar en el mundo presenta un rasgo de negatividad con
referencia al anterior: él no es como antes; pero al
mismo tiempo aporta algo positivo: ha sucedido algo
nuevo y de manera inesperada (44).
El hombre se remite m4s’ allé de su propia
experiencia, esto significa que la experiencia remite a
una dimensién de distancia entre lo que se hace y lo
que se puede obtener. "Esta dimensién, dice D.Mieth,
que no existe sin la experiencia (praxis) porque nace de
su caracter referencial, que es mds de lo que la
experiencia (praxis) puede aleanzar y disponer y que sin
Ja experiencia (praxis) se convierte en pragmatismo,
constituye lo que llamamos "metapraxis" (45).
En este sentidolas experiencias bésicas tienen
cardcter metapréxico, sin que por ello se conviertan en
teorfa. Por ejemplo, la experiencia (praxis) del amor
entre dos personas remite, en la medida en que se logre
adecuadamente, a unas fosibilidades que estén mas
44H. M. Baumgartner, Kontinuitét und Geschichte. Zur
Kritik und Metakritik der historischen Vernunft, Frankfurt,
1972.
45 D. Mieth, Hacia una definicién de la experiencia. Cone.
183, 1978, pg..366.
40
alld de su alcance en el momento en que se dan (46).
e.Las experiencias viven en la medida en que no
estén cerradas sino que permanecen en movimiento de
apertura y esperanza. Bloquear una experiencia’ es
jhacerla perder su fuerza bdsica y configuradora
(creativa) sometiéndola a tabties y convencionalismos,
normas y dogmas inmutables que terminan por
ahogarlas y hacerlas desaparecer finalmente.
‘La estricta fijacién ritual (a través de una serie de
rébrieas), de la celebraciéa sacramental, se ha
convertido desafortunadamente, en una amenaza real
y permanente, do la pérdida de la experiencia de fe,
esencial a todo sacramento. Insensiblemente se corre el
riesgo de sustituir la experisncia de fe, por un rito
cuidadosamente realizado y que va adquiriendo una
eficacia magica en la conciencia de quienes lo practican
en el contexto de condicionamientos culturales y
sociales.
TE] intento miomo de asegurarse los resultados de
anteriores experiencias contribuye a privarlas de su
propio dinamismo. "Quien considere el amor, la
confianza, la esperanza, la fe como algo que se posee,
arriesga a perder esa posesién. La experiencia como
forma de sabiduria nunca se agota" (47). "Toda
experiencia que merece tal ncmbre, esta cruzada por la
expectativa y el riesgo" (48).
£, Un quinto elemento constitutivo de la experiencia
es el lenguaje. Tiene sus rafces en la estructura
existencial del estar en el mundo, del hacerse presente
46 AS. Kessler, A. Schoepf, Ca. Wild. Erfahrung. Handbuch
philosophischer Grundbegriffe, II, Késel Verlag, Manchen, 1972,
pes. 979-386, esp. 366.
47D. Micth, op. cit. pgs. 366-367.
48 H. G, Gadamer, op. cit. pgs.432.
41
También podría gustarte
- El Pais de Los MentirososDocumento2 páginasEl Pais de Los Mentirososjuan0% (1)
- Como Pensar Sobre El Cerebro EcharteDocumento5 páginasComo Pensar Sobre El Cerebro EchartejuanAún no hay calificaciones
- El Desprecio Hacia El Cuerpo en La Mentalidad Cristiana Del MedioevoDocumento5 páginasEl Desprecio Hacia El Cuerpo en La Mentalidad Cristiana Del MedioevojuanAún no hay calificaciones
- Declinaciones en GriegoDocumento8 páginasDeclinaciones en GriegojuanAún no hay calificaciones
- Syllabus Institucional Teologia I 2019-RevDocumento7 páginasSyllabus Institucional Teologia I 2019-RevjuanAún no hay calificaciones
- Analisis La Docta IgnoranciaDocumento1 páginaAnalisis La Docta IgnoranciajuanAún no hay calificaciones
- Taller 6 Análisis y Evaluación EstadísticosDocumento2 páginasTaller 6 Análisis y Evaluación EstadísticosjuanAún no hay calificaciones