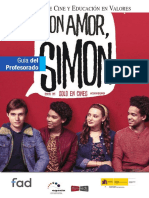Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Visión de García Barrientos
La Visión de García Barrientos
Cargado por
Fran Agüera Luque0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
41 vistas27 páginasTítulo original
La visión de García Barrientos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
41 vistas27 páginasLa Visión de García Barrientos
La Visión de García Barrientos
Cargado por
Fran Agüera LuqueCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 27
6.
«VISION»
Corresponde este capitulo al estudio del cuarto elemento fisn-
damental del tcatco, ¢s decir, el piblico, Se trata, por tanto, de cen-
trar ahora Ia atencién en los fendmenos, de capital imporeas
afectan ala recepcién dram: ie prefiero denominar “vision!”
para subrayar el carécter primordialmente visual de la
fro es por presencia y potencia visidn ~especticulo-,
cuanto publico, somos ante todo espectadores, y la palabra griega
Sécetpov, fica sino eso: minadotero, mixadors (Orte-
gay Gasset, 1958: 40). El p
de enfoques diferen puntaremos, y de gean inte
como por ejemplo el sociolégico. Pero me parece que
constituye el aspecto pertinente para el estudio de la dramacurgia,
Las cuestiones que agrupamos bajo el marbete de “visién dra.
satica” se encuentran particularmente necesitadas de ta
sobre todo de clatficacién. Lo cierto es que
sideraciones més bien escasas y confusas. Mi
tule es sobre todo la de poner orden en panorama
tando sistematizar los perfiles que la visi
las fuentes de cont
das cautelas y distancias, de conceptos
ital, entre ellos, paricalarmane, ef d= farrador", al qué ya nos hemos
‘eferido antes. La diferencia esencial entre los dos mades de represen-
en este capl-
193
liad habivada, estan abt. Un sblan-
1a del nocher un cencauro es
Querimoslo ©
guajeny nuesre
ra sornbras de faniliridad, de secuencia
| verso sin sentido, de la escrtura con-
ntemente aleatotio. Alguna finaidad de
1 de reproducciéa socialmente sancionada, es, hasta
la iteranuray las ares plstcas,no tanto una opcion
wccan wa he tae
[Ahora bien, no se crea que rodo es subjes
compara Las Meninas de
‘con el peso aplastante de la
del euadro de sevillanoerece asta
mis, por sus imp gicas, con el Iado subjet
fendmeno, En realidad, se trata de las dos caras indisociables -el posi-
tivo y el negativo~ de la misma categoria.
6.1.1. Dinancia narnativa y distancia dramética
La distancia esté intimamente relacionada con el “modo” de
representat ficciones, de ral manera que la op
entre didgess (relaco puro) y mimesis (epresent on
rida al lenguaje, dialogo) ir, a grandes rasgos, con Ia
contraposiidn entre distancia Io mismo
jones en la lengua do:
fe telling (contat) y showing (mostrar) o de simple narra-
resentation. No cabe duda deque te-nazracion, oral o
.en por ejemplos una opéracién
wee que la representacién teatral de
la migina:en ésta hay un espacio real que representa al escenario del
‘crimen, seres humanos que encaman al ima, pala-
bras proferidas y acciones re efec
repiten o las de és
‘méximay en Ja narracién todo
‘esti representado mediante el Jengu
principio, minima y sélo se aproxima
idad es, en pi
. acciones, palabi
196
teatro cuando lo que se representa, con palabras, son otras palabras”
s decir, en las partes dialogadas. Asf pues, globalmente,la distancia
‘spupssemtatvacs -constitudva deTa narracién, y la ilusién de reali-
“Pe Je. que cis csminae agui es el juego de la distancia den-
‘De nuevo exGenette quien propos
comenzando por su disincibn entre telts de
de referente no”
=~ dé Tos persona
ia distancia es mucho menor
puede considerarse
rracién; mientras que todo, y no sélo
listintos grados que
de palabras de mayor a
"= no tienen equivalence en
hhablan efecrivamente los personajes, si se quiere
lo directo libre”: no regido por narrador o marco narrativo alg
En el llamado “relato de sucesos", un factor determinante de la
distancia es el grado de “vis
‘ma, siempre presente, ya que es su vor, su pal
yeel relato y su ausencia «fet i
tivo: el fi
bras el papel de “dra
Ja mds inapropiada de
‘natrador®, no son evidentemente verdaderos dra
~-maturgos -figura por definicién ausente en el drama~ sino perso-
‘iajesseudodramaturgos y, en el peor de los casos, seudonarradores:
se fiat; pes, dé-un “efeeto", no de una catego: iquiera for-
mal). Desde este punto de vista, el drama o el teatro, como tepre-
‘seitacidn “in-mediata” del universo ficticio, presenta el ode
17
o
distancia representativa, alcanza el méximo de ilusién de realidad,
ocupa Is Cig de Ta nimesis” represencativa
‘Owo factor deci
jue se proporciona sobre el
abundancia de detalles. Es
la informacién narrativa especializada pe
crear sion de realidad. -
El drama parece comportarse a este respecto de forma contraria
ala endencia ih Hue heres visto confiemase hasta shorn
Pucs,en efect sobre el mundo ficticio se rige en el
dtaina por un principio deere economia, La
10 slo carai
iende a reducirse alo rigurosamente pertinen
representar un mundo Meno, abigarrado, a proceder por acu-
mulacién; el drama procede, por cl coi al naciddo del mundo
ppara marcar sus lineas de fuera, etliza, es un arce de despojarniento,
de reduccién a lo esencial {:No seré éste, por cir
fo imparable de la novela y el progresivo
sociedades dominadas por una vulga
te, como las occidentales de los dos
de lo pertinente en el drama parece
los “efectos de realidad” caract
warracién pura; ala
ién de realidad, el drama puro~ que los géneros respec
‘en definitiva las obras, acti
6.1.2, Aspectos de la distancia en el teatro
Sin perder de vista nunca que se trata de una dis
nnamente tedrica, puramente conceptual, es posible y util considerar
198
cs spscts cla dicancia dramatic, seg se mda én en
4) Temitica o argumental, entre fiecién y realidad,
2) Teteepretat ica (tepreseneativasericio ens), entre
interpretado,
iva o pragmatics, entre sala y escena 0 piblico y
insistird demasiado en lo imbricados
teatral puede ser particularmente breve y sencilla aqui
gracias a las ideas y a los ej ie adelantamos en cada uno de
los res capitulos anterior
1e separa el plano de |
prelideré Io diffel que
cro, pero no en el de la
sentada y represent
2 Y que esta
real, en que se produce y que la produce. La
io” y “nacuraleza de lo real
Es referida al personaje como
dad: en las dos formas de disean:
“Raciény la degradacién del perse
tincia 0 “identificaci6n” que denominaraos Piemanizacién, En cuanto
al tiempo y al espacis
199
we quetido subrayar el ci
pretacion y ref specto de la distan:
ién entre lo interpret
(0 de la distancia ejerce la plenitud de sus poderes
te ser estudiado con especial provecho en el tra
iad sel espa-
» espacio faé-
4.6). Est
ados
J ocapaseguramente el centro dea erty dela
1.5.8). En lo referente al tiempo, se tata
lad fcticia
Ja fibula y la real de la esce
ciones o rupturas del desarral
nolégico, de la frecuencia si
como la perspectiva tempor
de distancia interpretativa, El efecto de
dad de cada una de estas “anomalias’ en el publ “
wroporcional a su grado de asentamiento como convencién, Ast, por
See ecto iador de las alteraciones de
velocidad exte
aeslagueva
d 1 al personaje di (con i GOBTE cara: actor/papel)
Sylo que edlo miso, dela al ala escona deumitien Copach tame
bi¢n doble: a
mn resulta casi desbordante si se tie~
ne en cuenta ico (y la sala) se desdoblan en el
teatro segin el je realidad/FeciOn Si ese desdoblamiento es slo
immplcio, como acurreen la mayoria de los casos (el pdblice de Aus. -
(ona se convierte en contemporineo de Antigona,
Foc jemplo, a afta del plc coincide en eto sem
lo, se anula o 5éVacla’ ra
cio, Mas complicada resul
‘Produce una dramatizacién explicita del publico.
en la representacign de Hl rag
do a asumir el pape
io V0 00k gue esta un experimen
@h fectpetar la histor
- Aunque de forma menos paten-
al se produce también cuan-
ibn del pblico es implicia,y caracteriza la rccpeién
teatral: el pablico no sblo percibe las dos cars, eel y fc
sonaje, sino que las percibe desde dos perspectivas o distancia,
tuna y fiticia la otra. Lo mismo puede decirse de la sala, que es ni
sds ni menes que el espacio del p
Es este aspecto el que centa la consideracién de la distancia tem-
poral que se hacia mas atras (v. 3.7) y que permitia disti
Uipos de diama histirico, contemporincoy futrari
as (poli smismas (aniaeronic
‘En estas formas de distancia @stdn' muy imbricados el
pacid, por lo que cabe considerar la espacial de
i de ellas, 0 por lo menos late fy
iad del lugar dramético, hasta el la
201
‘ido literal, como la forma de relacién, abierta 0 cerrada, entre sala
do al espacio, En cuanto a l y
mitico, depende de muchos y diferentes factores: ademds de los
aspectos emacica y semidtico (la humanizacién del
intérprete, por ejemplo, aumenran la
ico), del grado de caracterizacién, la cali-
6.1.3. Iasionismo y distancia en la recepcién teas
Perfilado el concept de distancia y establecidas algunas distin-
ciones"que pueden resulkarttiles para el andlisis, hay que llegar a lo
que de verdad interesa, que es a plantear cémo afecta a la recepcién
teatral el fendmeno que estudiamos; del que no son pocas las con-
steratica, se han venido
los términos pertinentes. ¥ es que
‘identifica
trabajo del que repito aqui
procede de la divulgacién del pensai
y no trabaja a favor dela claridad de
ino a favor d por otra parte
ia con la “perspectiva’. Vale la pena detener-
se un momento en tuna precision que es més que terminoldgica y en
vo para lo que hemos dado en la
fa como en la prictica
sionismo como nadi
que es igualmente cierto que «la rebe-
lidn anti-lusionista de Brecht, contra el trance, la embriague? y la
no es tan nueva como pretei 3
basta recordar lo que dijimes antes, por ejempl
del accor (5.86). Ahi Jo que entendemos a
le al concepto brechtiano de “Verfiemdung”,
iacién” en ver de por “extrafia~
way ms que leer al propio Brecht
202
(1933-1941: 294 y 29:
cardcter es, ante todo, simplemente, privar a ese proceso 0 a ese
Cardcter de todo lo que tiene de evident i
yy hacer nacer en su lugar extraieza y cur
fiat] es, pues, : procesos y los persor
como procesos y personajes histéricos 0, dicho de otra manera, efl-
meros». Para nosotros la distancia es un aspeeto de la part
reatral, de la.visi6n, dramatica, presente cn cualg
10, sobre el que se puede actuar para lograr determinados fines
Hfectes, uno de los cuales seri extra
wanera de servirse de la distan
procedimienco pata co
pone (cf Sartre, 1960).
ado el “ef
r naje)», acentia su relacién con la
distafica y pone de manifiesto of doble aspecto, comunicativo o prag-
i interpretativo, Fste tilkimo ho deja de estar muy
rechtiana: uno de los procedimientos des-
ii discanciada consiste en la interpze-
soinaje por parte del actor. En honor
dela nidsinta dlatidad posible en las-distinciones, me inclino decidi-
omo ant6nitmo de distancia, pero en un
‘cular: el del espectadior que se identifica con el mundo ficticio
y esto ¢s lo decisivo— de que pierde la cons
ectador de teatro. Es lo que considero mas preciso lla-
203,
tible, siempre
ia, na dé manera uniforms
formas variables de una obra a
lano de la participacién, de la doble escisién, actor/p%
co y representante/cepresentado, que caracteriza la situacién comu-
nicativa propia del teatro. Por eso se trata de una oposicién que, como
estas tiltimas, no se puede neutralizar en beneficio de uno de los téx-
minos. El actor que se transformara en su perso
cara con él de manera absolura, cambiarfa su co
4, pod
¥ lo mismo se puede decir del espectador, tanto cuando
re avisar a Romeo de que
muerto, como cuando, xe i
s que la cara representante, real, del espect por una
rezlciarte “mala eo, mds pobablomente por inept de los
actuantes,
Lo que ocurre en el teatro es, por el contrario, como afirma des-
de un punto de vista psicoanalit ave Mannoni (1964: 228),
aque nunca el del personaje, que no debe aspi-
rar demasiado a -n una palabra, que se va al teatro para ver
representar, espectadores hay identficaci6n con el actor
‘como actor ¥ a la ver con el personaje, en una combinacién original
aque ¢s privativa del teatro y que no se presenta en otras formas de
especticulo». Dos testimonios mas acabardn de perfilar [a idea:
Ver a Olivier hacienda de Shal
des parecidas [alas de w
papel; esti exhibiendo adernés su
1964: 150),
Exe desdalaseno parla proce un ees cea
rable en el teatro popular, donde los espectadorescono-
‘ena los actres Bl especador experiments n deol
‘micato singular cuando ve en papeles diferentes al mismo actor
al que conoce en escena desde hace mucho tiempo. En menor
medida se experimenta Ya este sentimiento cuando se ve aun
actor por primeta vex. {..] Esta dvaidad fae abiereameate resale
‘ada por todos los tpos de teatro no realists y fue un evidente
206
in copulativa, no disyun
nismo y distancia la que define la participacién en el veatro, en cual-
quier fornia 0 manifestacin de teatro y s sdlo el predominio, més
‘ormenosroramdlo; de uf de las dos categorlas el que permite con-
wapomer formas draidticas 6 teatrales ilusionistas y a
wis. La mids famosa y fundada de estas contraposiciones es la que,
basada en la distancia, aunque no sélo en ella, establece Brecht
(1933-1941) entre la forma “arisee dramdtica y la forma
” en estos términos: «Llamamos aristotélica
gia que provoque esta identificacién» (237), mien-
tras que el principio de la forma épica «consiste en provocar, en
lugar dela identificacibn, la distanciacién [el extrahamiento)s (294).
El carécter no absoluto de esta di juede norarse ya en el
«No hay més principi
beradamente no hayamos nunca infringido: el de subordinar siem-
pre todos los principios a la rarea social que nos proponemos llevar
a cabo con cada obra» (308).
Que Ia dramdtica y la épica no constituyen dos formas alter-
nativas de teatro, sind Aids bien dos Formas o dos limites del tea-
ff, de acuerdo con la tesis qte aqut sostenemos, aparece recono-
riot que acompana al esquema en que contrapone las dos draima~
‘urgias teza ast: «Este cuadro no marca oposicioncs absoluta:
simplemente desplazamientos de acento. Asi pues, en el interior de
formar al piiblico [¢
dé‘Fécurtir tanco a la sugestion afectiva como a la perst pura
‘méiit€ racional» (260). En otro lugar afirma que se puede hablar
de teatro “ izado” sélo «si la identificacién no es absoluta: el
espectador no pierde ur en ef teatro. Es
siempre consciente del hecho de que
su placer es.
nar Feconociendo «la resistencia opuesta a la metamorfosis que sub-
205
siste siempre en el espectador confrontado al est
6 como la parte de metamorfosis que se mantiene
2374-375). Y Ber-
entre la sala y la
go de identificacién distan-
oo). ¥ sabiendo de antemano que
cero,ni pleno para la distancia 0
‘Si se piensa en las dos obras qui
renci, encontraremos Lace de boberia mds vleada hacia ba citar
devealidedy un grado exuemo de iliac,
por leve sino por profunda: cllo
claridad en el lenguaj, radicalmente postico pero a
incluso “popular”, de los dislogos. Habria que pr
‘que estos diagnésticos se hacen a partir de lo que sugiere la lec-
ura dela obra eserita, y se rata de un fenémeno que depende mucho
de la puesta en escena, en la que se decide en gran medida. No es
imposible plantear un montaje naturalista del primer esperpento 0
de Lope, Shakespeare, Cor ni dar a La casa de Bernarda
Alba un tratamiento expresionista, por ejemplo. Con todo, hay gene-
0s, como la farsa, y obras como Los inteesescreadoso cualquiera de
Francisco Nieva en: los que predomina sin duda la distancia, y otros
y otras de obligado ilusionismo como el melodrama, como Tosca 0
Tio Vania. Adolfo Marsilach juega a fondo la carta de la distancia en
Yo me baja en la prixima, cy wsted”a base de continuas y repetidas rup-
turas de cualquier veleidad ilusionista. En un reciente espectéculo de
importacién, La mujer de negre, adapracion por S. Mallatratt de una
wdolo en gran parte y evidenciando
in teatral de los fragmentos que se esceri
206
fican, dentro del marco narrativo; de otra, la secuencia de momentos
‘en que se lleva al maximo el ‘equetido por el género, tan
t mediante golpes de efecto de corte sieta-
ones Fancasmales y dems
un ejemplo de distancia represent
la obra literaria, como muestra
tadas finalidades con que se pued:
de distancia (0 de ilusionismo) tercera tran-
‘0 primero de La visita de la vieja dama de Friedrich
se seared aca de lean y clan a eget de
(a escn, wo tosco bance rin labrar. EL Pais stO se ube al bance
‘con wn corazin de cartin oe entre las manes cm las letras Ey C
cntrelazads. Los otro: tres se coloca ago en sorno al bance, con
ramas én las anes sirulande drbole:
PRIMERO.- Somos pinos, abetos, hayas..
SEGUNDO. Somos esbeltos drboles de tn verde oscuro,
“de péjaros.
pida.
TERCERO.- Venados y Umidos corres.
Cuasro.- Rumor de hojasy vgjos sutos
Este juego de los érboles epresentados por personajes draméti-
‘os encarnacios por actores que dicen que son drbol
ecurren también al sistema de signos més conver ellengua-
je, para su representacién, se vuelve a zepetiren el Acto tercero:
Los CUATRO vienen com el bance de madera, pero vestides de
de sinclar drboles
vemos a ser pinos y abetos,
intezesa del caso es, como decia, sefiala la fu
cc atribuye el autor en el “Epilogo” a este ef
«Cudndo los cuatro gulenses miman arboles y animal
no se trata de surrealismo, sino de hacer més soportable la
penosa escena de amor que se da en el bosque, es decir, l penoso
acereamicnto de un viejo a una dama medio invalida, acercamien-
to mas soportable en una escena con tinte poético».
207
6.2. Perspectivan: Obj
Bajo el marbete de “perspectiva’, que puede considerasse siné-
nnimo de “punto de vis 0 y por ende més ambi
ferentes matices que presenta la cues
‘abe ninguna dda acerca de
s© opone a los otros dos grandes gén
ales ypropiamenteltrasog, la nara
el hegeménico ea la
ido por alto esta ps verdaderamente fisn-
damental del teatro ¢s como se equivocan cuantos se dedican a tras-
fas del modo narrativo (en el que hay que
modo dramético. En el teatro el espectador ve
ramente con sus propios ojos; en el cine lo ve
relato lo imagina a teavés de una mediacién subjetiva, de ua
rn cuya mirada y en cuya voz, respectivamente, se sustenta
, 1997, que defiende con inteli-
y amablemente me citaa favor de su tess). En
ino una experiencia vivida por las dos clases de sujetos que
jenen en ella y la constituyen, actores y espectadores. La obra nar
iva y la cinematografica, en cambio, cristalizan, como todas las
escrituras’ “bro, pelicula~ que es independiente de
los sujetos que lo produjeron y que lo consumen. Esta parece s
vista a grandes rasgos, la telacién paradéjica del teatro con la s
tividad. Y veremos que lo caractetistico de este aspecto de la recep-
cidn teatral que llamamos perspectiva ser4, lo mismo que acabamos
de ver para la distancia, la tensién dialéctica irreduerible entre dos
polos: Ia objetividad y la subjetividad, la identificacién y el extraiia-
iento del pablico.
smamos perspecti
pecto mis “vi vale asomarse
tan fascinante sempre y tan instruct ppoamas homé-
florece cuando les apunta el bozo».
Antes y después, asistimos en el poema a otras muchas apariciones,
sobre todo de Atenea, bajo distintas formas humanas. Por ejemplo,
‘en el canto XII, al despertar Ulises ya en Itaca, se le aparece
sacon el aspecto de un adolescente. Cuando aquél,receloso,
te, Atenea érecuperd su forma fernenina, com
mosa y acrogante mujers y le reprocha
antes. El fendmeno en cuestién se puede vislumbrar en esta otra apa-
ricién de Atenea con apariencia de mujer calta y hermosa: se pro-
duce en el canto XVI y
ble a Ulises, pero no a Telémaco, que «la tenia antes sin verlav; s6lo
que Homero nos lo escamotea enseguida: Atenea hace una sefia a
Ulises, que sale de la cabafia y atraviesa el corrals
de hablan y la diosa le devuelve «su hermosa prese
‘También en la Miada son frecuentes esas apati
diferentes figuras. En el ca
encarna en tn heraldo qu
oigan a Odiseo. Pero es en el arranque del poema
ys) dor de “ver” el fenémeno con toda
por detrés plantése y al Pel
cabelera, / «dl silo haciéndose visibl
participantes en la asamble:
to se agrava y af cz insoslayable si pasamos al modo
dramatico, esto es, si pensamos la escena en términos de represen-
lo que hay que determinar entonces es qué ve
el pablico: za Acenca, como Aquiles, y como Macbeth ve el espec-
to de Banquo, 0 2 nadie, como todos los dems ps
tem ala escena? Y elegir es forzoso: o el puiblico se
visidn ~subjeriva— del personaje (perspectiva interna)
de ella, como los demés pers
fuera, “extrafiada’ o, si se q
6.2.1. Perspectiva narrasiva y perspectiva dramética
smitica apenas sc ha tomado
cia la claridad al respecto: vease el tratami
de Pavis (1980),
108 aspectos més 0 menos figurados
de vista en el teatro, que tienen su correlato en la narrati-
va, es este estrictamente “ocular”, el més patente, el que plantea con
‘mayor crudeza el problema de la perspectiva drama i
que estudiaremos enseguida (en 6.2.2.
comparaci
topifca que e con aque abr de hacer la confront
a peser de muy meritorios,
esfuerzos, como el de Genette (1972: 203-6), por separar ambas
categorias (of Garcia Barrientos, 1992: 43-45). Y es que no siempre
resulta facil 5 10 menos desligartajantemente, “quien
suena la historia (el narrador), de “quien perci-
(digamos el “focalizador”). Como ni el tex-
son algo “contado” (verbalmente), es decir, producido
no cabeen clos “narador” (propiamente di
x que el “focalizado:
10 de la visién, el ojo que mira a través de la cimara, reina en
cario, no compite con narrador ~imposible— alguno, sino que lo
12, ni siquiera esta claro que pueda hablarse realmente de un sujeto
210
onda pepper damatcn con la “persona gramatical” yhabl
por ejemplo, de “dramaturgia en primera persona’, perpetrando,
la pretendida mevifora, un oximoro:
uso en la narraci
jal —que el narrador (p
‘mera o en tercera person:
de vista: «Decir de un:
cr bel pena
y silo de élse trata) able en pric
poco o nada que ver con el punto
ia a menos que seamos
ides particulares de los
\dores se relacionan con efectos especificosr (Booth, 1961: 142);
de haber, porsienpl relatos o al menos episodios, eseritos en
xrdadeta es, sin embargo, la
sgtin Genette (19
ende a la focalizac
lor para contar, y no
no habiendo, no pudiendo hal
alguna, carece de
no habla porque
en qué persona habla alguien que
re. ¥ a pesar de todo.
tuna obra de teatro en
que, en lugar de desme
cancia que sep:
dramatica’, 0 sea
(1.2.6). Los pe
José Luis Alonso de Santos son “yo”, “mi padse”,
vecina®, etc. y la primera acotacién de la seen
isando lag baldosas de mi case, que no sé por qué es ahora Toda la
Blanca. grande, slencioss. Lo portant cast en a cant de 4 que
l Geode primera persona, posibilidad normal cn narrativa y poesia,
si cabe también de manera forzada —por ingenuidad 0 como mero
juego de transgresin~ en la literatura dramatica, esa costa de care-
cer de cualquier trascendencia teatral, de permanecer como “exce
dente” literatio, puramence verbal, no dramtico, sin posibilidad nin-
; pero son necesariamente “él” para el espectadar
vay los escucha; «todos estin presentes de la misma manera delante
de nosotros» (Souriau, 1950: 142); «en un relato en el que el narra-
dor dice “yo un personaje desempeiia un papel aparte, diferente de
Jos demés; en el drama todos se encuentran en el mismo nivel»
'Y todo es consecuencia de lo mismo: el cardcter“rigue
wo" de la enunciacién teatral: :
a diferencia, ésta de caricter modal: si no me equi-
vyoco, para es necesario que el punto de vista sea
corresponda a un ser humanos para el modo naztativo, no.
1'caso del cine referido al sentido més inme-
Ba
sconal o impersonal) en vez de “focalizador” —que parece impli-
seer es aon lar del punto de vista en el
lo que proporciona Souriau (1950: 128, not
le Hommes de bonne volonté. «Un personaje pasea pot
oa alle desde el pun-
visca dela calles. Esto es imposible en
I porque el espectador estd viendo con sus
etree lo que ve
se con la
taes foraoament per ; ee
jopins ojos en el momeato mismo en que se prod
Este vision eee puede -no sin dificultades~ identifi
perteneciente al mundo ficticio, pero no, a mi
desde un punto de mira situado dentro de |
co real desde el que ir ‘el espectador. :
ia dela perspectiva dramatica es, me parece, més sen
Miu fade a arrativa, Se reduce ala dicotomia entre
marcada: visin desde fixera: obje-
212
desde la omnisciencia.
0 del showing, del modo dramético de representacién y es, en efee-
to, la posibilidad “normal” o no marcada de la perspectiva en el tea-
tro; miencras que en la narracién se trata de una categorfa proble-
fuica (of Gartido De 45-147), de una posibilidad
mposible narrative: el relato sin
‘ria que nadie cuenta, que se cuenta sola (es decir,
ce en prinelpi
personajea lo large ariab)
tino para un tramo diferente del drama
spectiva interna
“alteraciones”, esto es,
del conjunto se mamtiene lo bastante fuerte como para qu
de modo d siga siendo pertinente», tal como las define
Genette (1972: 211), y que son de dos tipos: paralepsis, por la que
se oftece més informacidn de la que cabe esperar del tipo de pers-
pectiva que rige el conjunto; y panalipis, mediante la que se oculta
informacién que el tipo de perspectiva permite oftecer, Un caso de
este tiltimo tipo he creido advertic en Seneca o el beneficio dela dud
de Antonio Gala (of Garcia Barrientos, 1998b), obra en la que pare-
ce ligico que el publico comparta cuantas perplejidades asalten la
conciencia moral de Séneca puesto que es el punto de vista de éste
cl que se ve obligado a asumis, pero no tanto que se le haga dudar
sobre hechos que Séneca conoce pero que su “discurso” escamotea,
ido el personaje en realidad para si mismo y al
borde de
El cardcter no mediato de la representacién dramética descarta
{a posibilidad, can frecuente y poderosa en natrativa, de
itada u omnisciencia”, Por si acaso: supucsto que los
nte falsos narradores y verdade-
A te
‘narrador omnis
tiza caucasiano de Brecht, por ejemplo, no implica en
absoluto que asistamos al drama desde una perspectiva i
que podrian hacer pensar en la omniscien- de figura. La que se hace entonces problemstica es la fromtera entre
smo, una disuncién de aleance. Pien- las perspectivas externa ¢ interna implicita. Y puede entenderse asi
logos interiores” de Bxtrato interludio : ra como el més radical intento de preservar la
enla | iatez” del drama.
Algunos fends
cia permitirdn epunc
en los “mone
‘en las dos voces de Hollis que van alve
in Bradford zAdénde uas, Hollis Jay2, ela vor de su
pensamiento, que es como él se oye a si mismo, de barftono pro-
fundo» y «la vor que el mundo oye», que «es de un tono algo mas
altor, o en El Hombre de Sentencia provisional de Josef van Fioeck,
6.2.2, Aspectes dela perspectiva en el teatro
Ante todo habia que distinguir la perspectioa dramética, que es
{que en la siltima escena del primer acto «es el pensamiento técita de
Esteban» y en la segunda escena del acto segundo el intézprete de a arencién, del punto de vista puramente escé-
Jos pensainientos de Ilsa y Esteb forma que los pesona- ‘que se resuelve enteramente en la puesta en escena y depen-
jes ano reac iu ficticia presencia», es decis, no perciben de por completo del director 0 metteur en scéne: me refiero, por ejem-
plo, al giro de ciento ochenta grados que aplica Stanislavski a la
perspectiva frontal del convencionalismo teztral cuando en el segun-
do acto de La gavioua de Chejov hace que los actores se sienten en
el banco colocado en el proscenio de espaldas al publico. Es este tipo
de perspectiva esénica, 0 i se quiere al director que lo manipula, el
que determina en titimo término lo que el puiblico ve y cémo lo ve,
‘como es evidente que pers-
Ja-que si percibe el piblico. En todos los casos se trata de algo dis-
tinto al aparte 0 el monélogo declarativo, que el personaje dice. De
tea fa duda de
los fruto de un hipotét 10 personaje qi
de Bradford, capta a Ellie slo desde fuera pero enfoca tanto el exte=
rior como el interior de Hollis.
Son precisamente cucst
coducir en el anzlisis el concepto de “dramaturgo” ral com
definimos en 1.2.7, como “doble hipotético” del publico 0 proyec-
cidn de éste al plano ~en realidad vacio— de un “yo” global de la
visién dramética. Y tal vez resulte operativo, en fi, distinguir una
idad incermedia o fronteriza de perspectiva a la
implicada por el conten sién dram:
Barrientos, 1992: 43), que supone una identificacién con | 7
iplicado, y no con el personaje, al que Ia vista del publico, la conversacién que m:
rita, Resulta as en esquerna: de la corcina, Brivénico y Junie: y conchuy
este cambio del na obra completa-
feamos este ejemplo
&tey Junie hablan
tulto tras una corti-
= Objetividad: Perspectiva externa: Extrasiamiento,
— Subjetividad: Perspectiva interna: 1950: 121-138 y 236-239)
se encuentran algunas de las observaciones mas perspicaces —quizés
+ Implicisa: Wd j6n con “dramaturgo”. FE __poreso tan poco tomadas en consider
+ Fiplicia: Wdemificacién con personaje. FB tadramético, que considera un gran “secreto del arte”» (239)
hecho arquitecténico muy importantes (126) que afecta tanto a la
‘Admitida esa posibilidad y la figura de un “dramaturgo” diga- r0. Pero el concepto ‘muy rico en suge-
mos “interno”, se caerd en la cuenta de que fenémenos mucho mas 2. una estricta definicin. Bajo la férmula de
normales o frecuentes ~el escenario simulrénco, los meros cambios. «persps 28) o descrico figuradamente como «la pucr-
Ue lugar, cualquier elipsis, ete implican en ciea medida ese tipo [| _ te de encrada a través de la cual el espectador ve en perep
aig 4 25
de la siruacidn» (124), es un ¢jemplo
asa clacificacin: en Cae de mauecar¢
visea dr es siempre el de Nora,
jén esti claramente constituida; pero slo hasta la
cen que se produce un patético desplazamiento hacia el punto de vi
ta de su marido. Hl pers. es, pues, aquél ebajo cuyo ang
‘una perspectiva visual in.
‘&epeetador con el d
beudarizacion, es con
Particularmente
mino de compara én visual con un perso-
je no plantea ningsin problema: se trata de un prc
Jatamente normal, conocido como “cimara subjetiv
que, una ver colocada Ja cémara “tomavistas” en el lugar. de los ojos
‘de tit pelsOngje, podremos ver cualquier cosa menos a ese per
je WGenette (1972: 209) no se le escapa, desde luego, que también
a narracién litera 10 de perspectiva (ampliada a todo el
campo de la percepcidn) «implica con toral iigor que el personaje
focal no sea descrito nunca, ni siquiera designado desde el ext
Y que sus pensamientos o sus percepciones no sean nunca analizadi
objetivamente por el narrador». Pues bien, en el teatro
gar casi siempre con la contradiccién de ver simulténeamente
onaje y al personaje ~objetivo- de
spectro de Banquo, a Orestes y a las
En cine (y en narrativa) la visién resultante de la perspectiva inter-
de la cdmara subjetiva, puede ser objetiva o “
snductor— o bien subj
990: 37-38)
do el universo de la obra, en una situacién dada»
el not ene a su alcance procedimi
ples y eficaces, arrador en primera perso-
na. Pero la eéenica narrativa més proxima al punto de vista dramé-
ade contr en teresa persona, pero de forma qu lea
to nos haga entrar «en la piel de un personaje que es como el rstigo
piincipal, el ordenador de este universo, el centro esencial de refe-
ia -el Yo fenomenoligico-» (127). La imporrancia del fenéme-
hecho de que «cualquier situacién puede
smo perspectivas diferentes comporte, segtin
ental
Si algo se pudiera reprochar a la concepci na,
por cierto, parece dar por desconcada a perspe remna, la iden-
tificacién con algtin personaje en precisamen-
uir los “aspectos” de la perspectiva drama
diferentes en su funcionamiento, aunque muy rel
someramente,
de Souriau ~gue,
STesio ssasi-y
‘manifiesco el cardcter normal no marcado de [a perspectiva externa
cen cl teatro: silo que vemos tiene visos de objerividad, de pertenccer
a la realidad excerior, sera visto autométicamente “desde fuera’, en
perspectiva externa; para atribuir lo que vemos en escena a “al
es preciso que aparezca inequivocamente marcado como algo interior,
sperceptible desde fuera, como
I. Perspectiva sensorial
Se trata del aspecto primordial de la perspectiva dram:
que afecta en sentido literal a li “Visa”, esto es, aquello en q
siste bésicamente el drama. Es también aquel al que nos hemos vent
do refiriendo casi en exclusiva en las paginas anteriores y, sobre todo,
cn los apartados dedicados a la perspect
(4.7) y el personaj
ocularizacién y perspec
cabria denominar endoscopies la
recurrira la hip dramatargo” como instrumento ex
‘ativo, {Cudndo? Cuando la visién-objeo es claramente subjeti
rosamente “objetivo” de la “enunciacién’” teatral, el imperio de la
va externa, ;Desde qué punto de vista vemos en el
de vista ~al ojo~ del
Frisch, que impone la identificacién,
tun grupo o clase de personajes, lo
de Aventura en fo gris de Buero Vall
Con mucha frecuencia (en k homeéricos antes records
sais lejos) se planteara el problema o la duda entre el caréc-
dela visién dramatica y la naturaleza maravillosa 0
sobrenatural ~peto objetiva—de la misma. En La muchacha de Evo-
dene, del autor suizo René Morax, forman parte del reparto dos per-
sonajes “maravillosos”, La Muerte y San ‘Teédulo. Este aparece pri-
en el acto segundo, bajo la ap: de un Peregrino, pero
en el terceto su presencia se produce con los atributos inequivocos
de una apaticidn sobrenatural: en medio del repicar de todas las cam-
ppanas se encienden las luces de todo el pueblo, suena un cintico mis-
terios0, «el pértico de Ia iglesia se ilumina y aparece SAN TEODULO,
envuelto en una luz dorada. Viste el eraje blanco y oro d
cruz de oro en la mano. Toda la m
Ulises?de Antonio Gala asi
ion” de Penélope, fuera
pero jugando con la
En jPor gue corres,
mo euadro de la primera
de su espacio-tiempo, en perspectiva
referida ambigtiedad:
108 a Penélope con los ojos
parte ocurre lo mismo pero aI:
ses en el espacio-tiempo de Penélope.
218
retendian ser el mismo
cara» parece ser el para-
veredic-
do desde siempre co
hheches, no una versign
hay, en ofee
hrablentes no se entiende
de cont
it menoscabada la heger
{oj como el ogano de le verdad tna Babel del
‘mo presentado desde distintos enfoques) resultaria en teatro,
diffi, absurda: catece de sentido recuttc a ee vod
algo que lo da servido, porque es justamente consttut
ima dramatica sin més, donde no hay conciencia central 0 punto de
«. Véase, por ejem|
vista privilegiados cuya unidad haya que quel
Jz impecable consecu that d
de ese efecto de relat
idad dramatica -al contrario, acentuéndola—
or parte y arte de Pitandello en sles (sa os parece)
1s petspectva perfe ‘i
narracién y impropia y chocante en
0, ha sido sin embargo utlizada con mayer o menor igor
20 de toda nuestra tradicién dramdtica. En el prélogo a sus Cobo come
219
dias eco ovens Maid VOLS) Carnie eee nes
or mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y
Io pentamiearos ents de lm, can fires merc os
0 de
ejemplo del final de
25 de Lope, de
(véanse los
gue aqui se estudia comprcn-
«través de cualquiera de las cinco sen-
como hemos hecho, la visién no requiere just
ci6n alguna, ademds de que con frecuencia ésta arrastra a
con los que forma un bloque sensorial encabezado por
duda extremoso establecer una segun el sentido que inter-
venga, sin negar el interés de experimentar con efectos olfativos 0 tac-
tiles ~jcam bre todo en la puesta en escenay per.
parece pertinente distinguir una perspectiva esttictamente audi
‘cuya modalidad in
y algunos per-
de Jean Giraudoux el publico escuchs, co
lle de vaissellehablando en verso, mientras que otros
yven hablar en prosa y decic algo m
Lai bi
+ auditivo, justficada por su sor-
n de ciertos diglogos como puro
dleformante (rebuznos,
IL Perspectiva cognitina
Se trata de un aspecto del andlisis dramético tan importante
poco estudiado,
cualquier situactén dramétiea es precisamente el grado de conot
220
uno de los factores bisicos que definen
miento que cada uno de los personajes que intervienen y el piblico
que asite tienen de los hechos, intenciones, deseos, te. en juego,
Me lirmicaré ahora a seBilar cl funcionamiento de la perspectiva er
este aspecto a través de unos pocos ejemplos. Lo
Ia atenci6n es que identi
ha y externa guardan en éste y en los aspectos
tun notable equilibrio, a diferencia de lo que ocurte con clcens
se conjugan 0 se alternan con naturalidad
dramético de representacién, sin subverticlo ni pone
Paricularmente laidentificacién del piblico con
que tiene 0 va a lo un personaje
no plantea problema alguno, hasta el p
mis frecuct lo contra
ios pero
como los hechos
que ¢s por eso el tt
on el que, bajo este aspec-
ectiva cognitiva interna, que cabe
use de focma muy rigurosa y
no recuerdo mal, en La tetera
y de la recepei
jo, en que el espectador sabe
+ ¥ siente como ella la nece-
verdad antes de que el secteto se
Comeille comete tn error fatal en su Eaip, segin Souriau
(1950: 129, nota), al desplazar el punto de vista hacia’ Tese
cree el criminal nato sobre el que recae la
desvelamiento de los hechos provoca en
sacién de alivio porque Teseo, co
ficarse, se vea libre de la te
no puede compadec
Tan normal por iin es el extrasiae
‘miento o perspectiva externa: que el saber del publico sea el que se
sigue de su pos sade”, un saber exterior a
fe cada uno de ios personajes. Fs el
«2:0, por ejemplo, de La casa de Bernarda Albu o de Hl aealde de Zale
mea de Calderén, gl consideradas, aunque no resulte en
«llas demasiado “visible”, seguramente porque no se activa exprese.
‘mente como recurso de participacién dramética. En cambio, del lado
221
Monsieur Orgon y con Mati
saber de cada uno de los cu
dos parejas de enamorados,
qué decir de El retablo de las mar
‘Naruralmente que son posibles y frecuentes las va
tipo de perspectiva a lo largo de un mismo drama. Y mii
i dominante en tal 0 cual ob
ue forman las
y Arlequin. -Y
0 que presente, incluso ocasi
idad por parte del personaje consti-
siones de inquierud 0 molestia pues
de extrasiamiente. ato no saber algo que el personaje sabe (intriga)
como saber mas que el personaje, fo que puede Hegar a ser angus-
‘ioso en ocasiones, ¥ por ejemplo es la clave constructiva de Sola en
a oscuridad de Fredetick Knott.
iento, quizés més genvinamente
to que puede generalizarse, como
‘im de ivonia dramética. Recor-
a Nenptslemo, que seb ganado ou confianza, en
jo pretexto y en cualqui
To que 4 ignora y el publ
1 que es eso precisamente lo que esta
isodio de Las Tragu
To que sabe el personaje
en que consiste :
Licas para que le diga quién es Yole, le pide a ésca: “Di, oh desdi-
chada, pero dinoslo por ti misma, ya que es una pena no saber de ti
‘al menos quia ere. La pena por no saber quién es Yole se tornard
fa dramética. Deyanira, después de insistir 2
en atror. desgracia cuando lo sepa, pues exe conocimiento seré el ori-
gen de la muerte de su matido Heracles y de
momento sélo Licas y el Mensajero saben
ever en absohuto las consecuencias que se seguirén de que
se enere de su identidad. En este caso el ptiblico no sabe
por la propia obra, en ese momento del desarrollo de la fibula, més
que Deyanira; pero si seguramente por el c to previo del
“mito”; factor éste que hay que tener en cuenta, para la tra-
sgticga, sino para todos los casos -y so (ff Kow-
‘en que hay un conocimiento previo del argu-
iterario) de la obra dramética
Oy su pro}
hechos trdgicos —
También podría gustarte
- VentaquemadaDocumento30 páginasVentaquemadaFran Agüera LuqueAún no hay calificaciones
- AP Todo - Literatura 4º EsoDocumento24 páginasAP Todo - Literatura 4º EsoFran Agüera LuqueAún no hay calificaciones
- Ficha Técnica Teatro Esad de Málaga para Proyectos InternosDocumento10 páginasFicha Técnica Teatro Esad de Málaga para Proyectos InternosFran Agüera LuqueAún no hay calificaciones
- CrudaVueltayVuelta RGDocumento21 páginasCrudaVueltayVuelta RGAlex Renedo Villagran100% (1)
- Once Upon A Time in West Asphixia. Hijos Mirando Al InfiernoDocumento49 páginasOnce Upon A Time in West Asphixia. Hijos Mirando Al InfiernoFran Agüera LuqueAún no hay calificaciones
- Bernat Roger Pereira Silvia La La LaDocumento7 páginasBernat Roger Pereira Silvia La La LaFran Agüera LuqueAún no hay calificaciones
- Programa Feria de Coín 2021Documento29 páginasPrograma Feria de Coín 2021Fran Agüera LuqueAún no hay calificaciones
- Ficha de Actividades (Profesorado) LOVE SIMONDocumento32 páginasFicha de Actividades (Profesorado) LOVE SIMONFran Agüera LuqueAún no hay calificaciones
- Estilo Paloma PedreroDocumento6 páginasEstilo Paloma PedreroFran Agüera Luque100% (1)
- Soleá, Seguiriya, AlegríaDocumento2 páginasSoleá, Seguiriya, AlegríaFran Agüera LuqueAún no hay calificaciones