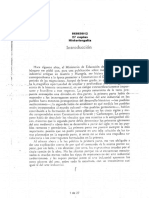Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Portús-Morán, El Arte de Mirar. La Pintura y Su Público en La España de Velázquez
Portús-Morán, El Arte de Mirar. La Pintura y Su Público en La España de Velázquez
Cargado por
MariaFlorenciaSerafica0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
40 vistas18 páginasTítulo original
Portús-Morán, El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
40 vistas18 páginasPortús-Morán, El Arte de Mirar. La Pintura y Su Público en La España de Velázquez
Portús-Morán, El Arte de Mirar. La Pintura y Su Público en La España de Velázquez
Cargado por
MariaFlorenciaSeraficaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
PUublico, ptitblicos e imagenes
Como hace ya tiempo demostré Maravall, la cultura barroca espafiola
se define, entre otras cosas, por su caracter masivo y dirigido!. Buena
parte de los medios culturales tenfan como clestinatarios a todas las
Cluses sociales, y con ellos se trataba de controlar su ideologia. Pero
junto a esta voluntad de llegar a todos convive la consciencia de la
existencia de una importante div ersificacion de niveles culturales entre
la poblacion, lo que llev6 a hacer distinciones entre el pablico y
reservar parcelas considerables de la significacion de las obras artis
licas y literarias a la minorfa culta, Este fen6meno, al que podriamos
llamar «liscriminacién semanticar, caracteriza casi toda la cultura espa-
fiola lel Siglo de Oro y es expresivo de Ja naturaleza dual de una socie-
dad que al tiempo que suscribe la doctrina trentina sobre el caracter
neces#riamente utilitario y masivo de la obra de arte y de cualquier
otra actividad cultural, mantiene un orden social esencialmente esta-
mental, estiitico y jerarquizado, que promueve y alienta la existencia
de grandes desigualdades culturales. Esta necesidad de contentar al
mismo tiempo a las masas y a las minorias, y de hacer que és
constantemente reconocida su superioridad intelectual respecto a
aquéllas, es la causa de que, por ejemplo, en el teatro espanol Cana
de las manifestaciones culturales me importantes del Barroco
espanol) abunden citas y referencias eruditas inaccesibles a la com-
prension de los no letrados y que, junto a una primera trama argu-
mental inmediata, narrativa y dineal, convivan sub-tramas y elementos
simbolicos que acttian como complemento retorico de ésta 5
den ser entendidos por unos pocos doctos?
slo pue-
"JOA. Marayull, La cudtira clel Barraco,
2 Entre los estudios semiolégicos de la come
JM. Dic Borque, Soctectael y teatro en la
ed. Mi
nicl, 1983
s gue siendo fundamental el de
petviet de Lope de Veger, Barcelona, 1978.
83
nt
Pero las diferencias entre los distintos tipos de ptblico barroco
radicaban no s6lo en sus distintas capacidades para entender el sig-
nificado de lo que se presentaba ante sus ojos, sino también en la
existencia de gustos diferentes, Generalmente, las fuentes literarias
diferencian entre un piblico mayoritario que gusta de lo que impre-
siona vivamente a sus sentidos y una minorfa cultivada que tras las
apariencias busca proporcién, correspondencia 0 «lecoro» (entendi-
do como adecuaci6n entre significante y significado), y descontia de
todo aquello que aprueba el gusto de la mayoria, En el caso del tea-
tro, esta dualidad de gustos hallo su maxima expresion en la polé-
mica que se produce en torno al tema de la tramoya, cuya prolifera
ci6n era atacada por ritores como Lope de Vega, que preferia
agotar todas las posibilidades de la palabra para sugerir ambientes y
situaciones. Sin embargo, la escenografia se fue complicando cada
vez mis y la tramoya triunf6 plenamente, debido a que era del gusto
de la mayor parte del ptiblico, Ja cual, aunque «inculta» y «vulgar
(como gustalan calificarla los escritores) era, al fin y al cabo, la que
sostenia econémicamente a la comedia*. En cuanto a la pintura, hay
textos muy conocidos de Lope de Vega 0 Paravicino® (por no citar a
Jos tratacistas) en los que, por asi decirlo, se diferencia el acto de «ver
del de «mirar, y se atribuye ala masa de poblaciGn la incapacidad
para pasar de un estadio a otro, La minorfa culta del primer tercio
del siglo xvi entendia la percepci6n de la obra de arte como un acto
intelectual que exigia capacidad de jnicio y discernimiento, y estaba
vedado a la mayor parte del publico. Asi, al estudiar la fortuna de la
polémica dibujo-color en la teoria artistica del momento, creemos que
no debe pasarse por alto esta conciencia «aristocratica» de las clases
mis cultas, conscientes tanto del atractivo que siempre encierra el
color entre todo tipo de publico, como de Ia incapacidad de la mayor
parte de los espectadores para apreciar el componente «histérico» (en
el sentido que dio Alberti al término en relacién con el arte) de la
pintura, cuyo primer sustento es el diseAo®
+R, Asensio, -‘Tramoys contr poesit. Lope atacado y triunfante (1617-1622), Actas
del Coloquio Teorfa y realidad en ef teatro espariol del siglo XVI. La influenciet ite-
Hana, Roma, 1991, pp. 257-270.
‘En Oractones evangélicas (Madrid, Imprenta del Reyno, 1636, p. 94), cl trinita-
rio comenta: -Passais por la calle mayor, veis un lienzo de un pais reeién pintado o
una Historia, agradaos lo colorido de passo, fue verlo sélo: pero deteneos a ver si
descubris kt imitacion al natural, lo vivo de la accion, y el decore de 1a historiz, 0 el
adentin, el desnudo, el escorzo, aquello es considerallo:
Sobre ests polGmica ha truzdo con singular agudeza D. H. Darst, Jntitatio. (Polémicas
sobre la imitacion en el Siglo de Oro) Madrid, 1985, quien ha lamxtdo kt atencion
sobre cl caricter moralmente -inadecuado» de muchas de las pinturas de los mues-
(ros considerados -coloristas+
84
mie
Para analizar mediante un caso concreto los problemas que
hasta aqui se han tratado hemos elegido las fiestas con las que cele-
bro Madrid, en 1622, la canonizacion de los santos Isidro, Teresa
de Jestis, Ignacio, Francisco Javier y Felipe Neri, y que no encon-
traron apenas parangén en la Corte en toda la centuria®. La impor-
tancia de la fiesta como hecho social es tema muy ampliamente tra-
tado, y no es cuestin de repetir lo ya dicho’. SGlo queremos recalcar
que se trato del instrumento mediante el cual el poder (tanto poli-
lico como religioso) se comunic6 preferentemente con la poblacion,
aspirando a difundir masivamente su ideologia, Esto hace que sean
especialmente valiosas para estudiar los distintos tipos de recepci6n.
que las formas culturales encontraban en la multiforme sociedad
del momento. En el caso de las fiestas de 1622 la labor se facilita
por la gran diversidad de fuentes que nos han quedado. Poseemos
asi una nutrida informacion de archivo que nos permite reconstruir
cémo fueron proyectados y realizados los diferentes actos; media
docena de relaciones impresas realizadas por escritores de cultura
e implicacion en los hechos diferentes; y algunos diarios persona-
les que nos pueden informar sobre lo que realmente vio e intere-
s6.aun hombre de mediana cultura.
En lineas generales, podemos decir que estas fiestas consistie:
ron en una gran procesion general que discurrié por un escenario
urbano profundamente transformado mediante estructuras efime-
ras, y en una serie de actos que se debieron a la iniciativa del
Ayuntamiento y de las ordenes religiosas relacionadas con los san-
tos. Entre estos Gltimos destacan la celebracion de comedias, mas-
caras procesionales, espectaculos pirotécnicos o certamenes poé-
ticos. Descontando algunos pequenos actos previos, duraron once
dias, del 18 al 28 de mayo.
El propdésito de estas fiestas era muy claro: se trataba de exal-
tar no solo a los cuatro nuevos santos espafoles, sino también a la
propia Monarqufa y al orden social y religioso que defendia ésta.
Todo ello se hacia evidente en la proliferacion de figuraci6n alusi-
sy a los reyes, y en Ja aparicién de iconografia que
tenia como motivos fundamentales algunas de las cuestiones que
ms seriamente preocupaban en ese momento, como era la lucha
contra las heterodoxias religiosas
© Sobre estas fiestas he tra
Mora en kas fiestas por kt ¢
pp. 30-41
Siguep sienco bitsicos M. Fugiolo y 8. Corundini, 1 Fijfimero Barocco, 2 vols., Rom,
1978, y, en el caso -e
Diacan, n. 5-6 (1979).
ido en «La intervencién de Lope de Vega y de Gomez de
monizaciGn de San Isidro», Villa de Machrie XXVU C988).
Aunque estas ideas generales fueron captadas por un publ
siempre predispuesto a dejarse convencer mediante el despliegue
poder, esplendor y riquez: verdad. es que no todos los espeel
dores tenfan ocasion de ver lo mismo, interpretaban las
imilar oO apreciaban igualmente las munifestaciones
se ha dicho, la barroca fue una cultura en muchos aspectos esent
cialmente discriminatoria, y ello se expresa, por ejemplo, en las di
tintas posibilidacles que tenia el publico segtin su capacidad econG=
ca de presenciar actos en apariencia masivos. En el caso de las”
s, se puede decir que la mayor parte de los Ambitos celebratiy
vos aparecian fuertemente jerarquizacos, y que los lugares priviles
giados, como los balcones, ventanas o tablados, estaban ocupados
clases que también lo eran. El andénimo autor de la relacion
compartimentaci6n cuando es:
la nobleza, y
2Qué plaza yc
de: Qué ventanas no engrandeci6
hermosura? ,Qué sitio no admiré lo politico de la corte?
alles del término no ocupé la masa del puebloe*. En
el caso de las s de 1622, su escenario principal fue la ¢
estrenada Plaza Mayor, por la que pasaron todas las procesiones y
cuyos balcones se hallaban ocupados por los miembros de la noble-
za, los consejos, el Ayuntamiento y todos aquellos capaces de pagar
sus altos alquileres.
_. Lamayor parte de la poblacion, a juzgar por su distribuci6a, asis
ti6 apifiada a los actos y debi de gozar de una vision muy frag-
mentaria y discontinua de los elementos de naturaleza dinaémica
(procesiones, obras de teatro, danzas 0 especticulos pirotécnicos),
los cuales, paraddjicamente, eran los que desplegaban una icono-
graffa mas accesille a su comprensidn. En el caso de la procesi6n.
general, sin embargo, se le dio la oportunidad de contemplar con
cierto detalle algunos de estos elementos (danzas, carros o gigan-
tes), cuando recorrieron las calles que unen la Huerta del Duque
de Lerma con Palacio”. En cuanto a los elementos estiticos Calta-
res, Obeliscos, etc.), fueron visitado: y después de celebrar-
se la procesion para la que habian sido levantados. Ponce, por ejem-
plo, nos dice que por «la mafana temprano (...) todo el concurso
de naturales y forasteros, andava por las calles a ver su adorno»!?,
M, laiso, Kelacton de la flesta y sotemuided det baie de ta Sma, tufenta dota |
rgerite Maria Catalind.... Madrid, st, (1623), 8.p. |
° . ne. PEM ETON i Peaks ah
L, de Veg, Refacion de las fiestas que (...) Maclrid bizo a la Ganontzacton de.)
Seen Isiclro..., Madtriel, 1622, s.p.
M. Ponce, KelnetGn de jas fiestas qe se hein hecho en esta Corie a ta canont
cic de cinco santos, Meuclidl 8, 622. Citarnos por], Simén Niaz. Relaciones de
cictos priblicos celebrados en Madrid. 1541-1650, Madrid, 1982, p. 174
86
Sin embargo, no todos los altares u obeliscos pudieron verse con
tranquilidad, como le ocurrié a Chirino de Salazar, quien dice del
Altar de los Trinitarios que «no podré pintarlo en particular, por no
averlo visto mas de una vez, y bien de paso, y no he tenido rela-
cién de su traca, después de averla pedico alguna recese!,
‘Tenemos asi dos grandes niveles de percepcidn: el que disfru-
tan las clases econdémica y socialmente poderosas, @ las que se les
asigna unos puestos desde los que pueden contemplar integramente
los Gistintos actos; y el del resto de la poblacién, que apenas podia
escuchar los textos de las comedias © contemplar todos los corte-
jos procesionales, y a la que incluso se vedo el acceso a ciertas cere-
monias, como el certamen poético que organiza el Ayuntamiento,
Junto a éstos, e un tercer nivel de percepcion, que corresponde
alo que ha sido llamado por Johnson eposicion intelectual» y es el que
nos ofrecen las relaciones, en las cuales se nos narran las celebracio-
de una manera ideal, ordenada y comentada, lo que nos da una
imagen mucho mds cercana a como fueron proyectadas que a lo que
en realidad sucedié en ellas. 7 Je ellas (las de Lope, Chirino y Ponce)
fueron redactacas por personajes que participaron activamente en la
preparacion de las fiestas: en. el caso de Jas dos primeras estuvieron
encargadas por la Villa de Madrid y los jesuitas, los dos patrocinado-
res fundamentales, ‘Todo ello condiciona mucho el tipo de informa-
cidn que aportan, dirigida en gran parte a explicar pormenorizada-
mente el sentido y Ia filiacion cultural de los elementos festivos en cuya
creacion los escritores © sus patronos habfan tomado parte activa. En
estas obras, destinadas a constituirse en recuerdo perenne de la
magnanimidad de los patrocinadores, se excluyen alusiones a etro-
res e imperfecciones que, por documentacién de archivo, sabemos
existieron. Ast, Lope de Vega alaba el Carro de la Fama que hizo cons-
truir el Ayuntamiento, sin comentar que los defectos de fabricacion
halian sido tan importantes como para pagar a su autor dos mil rea-
les menos de los cinco mil quinientos en que se concerto”.
£] principal medio con que contaron estos tres escritores para
redlactar sus relaciones era su propia experiencia en la organizacion
de las fiestas. Esto hace que el relato de Lope sea bastante exhaus-
tivo en lo que se refiere a lo que organizo el Ayuntamiento, y muy
co en lo que se refiere a las fiestas de los jesuitas, las cuales son
narradas muy pormenorizadamente por el padre Chirino de Salazar.
© & Monfone y Herrera (pscudénima de F. Chirino de Salazar). Relaicion de tas fies-
tus que bespecho ef Colegio Imperial... eu Madrid en ta canonizactin de San
fanacto de Loyol, y San Frevicisco favier, Mxdrid, 1622, fol. 27%
12 archive de la s del Ayuntimiento,
Por su pa Ponce f;
Rerun i eS una descripeion detalladisima cel
HOE de aus jeroalites aa explica porque fue el autor de algu-
ci pelemeeiee ss I fuentes con que contaban era su pro-
tellattincutecns, ee (que no siempre, como demues-
choaetiaduriien ae ee fue completa) y un instrumento sobre
eRpNGE ld eases fae llamado la atencién y que en parte
res eae tee I de vocabulario arquitectonico de
mu 2 Be anreacionss de fi s de la Edad Woden espafola:
pebanaten oe ipeiones ics arquitecturas efimeras, que pro-
Bo nny claro gem pIos consinciores a los escritores. Lope de Vega
a descr Fespecto cuando escribe, refiriéndose a los obelis
leat 1 Eee SUR cuerpos y miembros principales no toca
alien» aidis o edcieetiee por ser ciencia que pocos
isehgaias SS que la escriben, en ellas trasladan los
Estas relaciones ayudan a
fiestasy eee sue a ae relo que se ha «visto» durante las
alse Norse listen Soar jemento: retorico de los actos que des-
quedndliven oe ad eer constancia de las celebraciones, sino
aaa, br Leia ee lierciones sobre el sentido de la ico-
eee eee in Baseahte arbitraria en cuanto al objeto de su
ane pie he oe mi “quella figuracion vinculada personalmente
mente la filfacion aka Heme; Chirino detalla pormenorizada-
dele de ee sentido de los elementos integrantes
tine & ease au uy que él mismo organiz6, mientras que
a en aes ; ares, Obeliscos, etc. de patrocinadores aje-
do. Ea eeilidad a; Geteneine demasiado en explicar su significa-
nea Pag fest de lo que se suele decir, en las relacio-
cl aor ae Bea juntos una comin voluntad laudatoria existe
iy iisoeacie retrogeabiea) en lo que se refiere al caracter de
a 96k testis de unt parte pimienteas mucies de ellas se limitan
: lei Une pare a iguracion desplegada en Ja
Geena ae pol lector quien, en la medida de sus capaci-
rel Hee ae i Sen en otras se detalla minuciosamen-
rise Elieeee é igni icado de la iconografia; y las hay en las que
servarse al mismo tiempo estos dos fendmenos!*,
s fies-
' Lope de Vega, Op. cit. sp.
“Bl decir que «cuando se hi
de los lugares comune:
en realidad kt vari
leido todass es
sis pets por ote pte ms digs de revision, pes
es muy grande tanto en lo que se refiere al tipo de infor-
alos cartcteres bibl
tnssmente at tail el tema A, Levi
i y literatum de fiestas durante ob Anti
somes auerca det i estas durante el Antig
raddernos de Arte e leonografia, HW. 3 A989), pp. 376-381 me
ghificos oa kt culeu
oReflexiones acerea de kt iconograti
88
#
ainsi tet ite
discriminacion espacial de la que hemos tratado,
una evidente discriminacién seméntica, que
ajes de ciertas estructuras efimeras le
los obe-
€
Ademas de
en estas fiest
a que algunos de los men:
a la mayor parte de los espectacores, A\
“acion (en forma de estatuas
dos y a los patrocinadores,
) icado olrecia dudas incluso
a personas cultas!?, Mientras que Lope de Vega, con un total cono-
aus, nos indica que era un azor el ave que aparecia
os de un obelisco de la Puerta de Guadalajara,
Miguel de Leon cree que es un Aguila; y esta diferencia afecta com-
pletamente al sentido del emblema, que 1 en la comparacion
azores noruegos con la también menguada
vida de san Luis Gonzaga, el personaje cuya efigie se asentaba en
el pedestal para el que el jeroglifico servia de adorno"®.
Junto a la puerta de su Estudio, la Compania de Jests levanto
un Castillo repleto de figuracion que admitia lecturas diferentes,
inque complementarias. Por una parte, se trataba de una alu
, ante la cual se produjo la conversion
on en
culo pirotéenico en el que el santo lucha-
Lutero, era una clara referencia al papel que la orden jesur
tica se atribuia como princi defensora de la ortodoxia frente &
la herejia. 1g ideas generales, accesibles a un piblico acostum-
brado al simil entre la Compania y un cuerpo militar, se encontra-
ban complementadas por una serie de imagenes (san Pedro junto
a san Ignacio; san Ignacio frente a la Virgen de Montserrat) cuyo
ignificado era aclarado mediante algunos versos latinos que rela-
cionaban ka labor militante del santo con héroes mitolégicos como
Alcides, Palas 0 Marte, y que solo pudieron ser correctamente lei-
dos ¢ interpretados por unos pocos!”
El caso mis claro de discriminacion semantica que se produjo
en estas fiestas tuvo también como protagonistas a los jesuitas, quie-
el dia 23 organizaron una mascara de gran complejidad icono-
ica, compuesta por representaciones de los planetas, signos y
ha
fueran vedados
liscos mezelaban una figur
legible, y alusiva a los santos canon
con una serie de jeroglificos cuyo sign!
cimiento dle ¢:
en uno de los jerogl
del corto vuelo de los
a la fortaleza de Pamplo'
de sun Ignacio, Pero al mismo tiempo, y gracias a su convers
escenario de un espect
ba contr
% sobre algunos
Rodriguez de la Flor, «El jerog
harrocae, Boletin del Museo ¢ hustitute Gaiman
% Lope ce Vegi, Op. ell 8.p.s Me de LeGn, Stuntiasas
Ges clin de San Isidro G..), Slo %
desde siguii af
una cophe de esta re
© F Montorte, op. cif. fols, 21\-23r.
(1982), pp. 81-100.
fiestas que.3 Madrid celebro
fol. ar Quieto agradecer
89
constelaciones, acompanados de las profesiones y empleos sobre
los gue ejercian influencia. Cerraba la procesién un complicaclisi-
mo carro dedicado a los dos nuevos santos jesuitas. Podemos decir,
sin temor a equivocarnos, que casi nadie entendi6 siquiera su sen-
tido mas general, que era Ja exaltacion de los santos por su benig-
na influencia tanto en la tierra como en el firmamento!®, Prueba de
esto es la propia relacion de Chirino, el autor de la traza, que pare-
ce estar encaminada precisamente a explicar pormenorizadamen-
te lo que a todos asombré y muy pocos entendieron. Pero si esto
no fuera suliciente, nos queda un testimonio inapreciable de lo que
un espectador al que hay que suponer una cultura superior a la
media, pues al menos sabia escribir, pudo entender. Se trata de Juan
de Manzanares, que era hijo del platero Antonio de Leon Soto y nos
dej6 un fragmento de un diario por el que se comprueba que s6lo
pudo identificar a las Partes del Mundo, y no entendid que algunas
de las pocas profesiones que identific6 (ana ainiversidad> 0 un cor-
tejo de sisidros») debian su presencia a su condicion de caracteri-
zadoras de algain planeta:
Miércoles que se contaron 22 de junio de 622 hicieron los Gramd-
Geos de la Compaiiia de Jestis una méascara grandiosa de la qual el
arte admiré « todos por ir con una igualdad cada quadrilla signifi-
cando su nacién unos «t Africa con su traje natural y después un
Carro Triunphal en que iba sentada, otros América, otras al Assia,
otros de indios, otros de labradores significando a §. Isidro estos
iban bizarissimos, después, otros representando una Unibe
en la qual los santos avian tenico diversas honras, Contar lo bien
que pxwecid sera decir que ki ordenaron Padres de la Compaiita que
con eso me excuso gastar papel y kt alabo todo quanto puedo,
solo sé decir que si algtin monarcha la quisiera hacer de aquellos
sujetos no sé si saliera con ello por parecer imposible a todos”,
clacl
Entre las
razones con las que hay que contar para explicar la
voluntad de vedara la gran mayoria el significado superficial de un
despliegne de figuracion tan importante como el de la méscara,
ocupa un lugar fundamental el prestigio que alcanzé el hermetis-
mo en el Barroco. Fue éste, ademas, un recurso del que se sirvid
frecuentemente una orden como la jesuitica, siempre amiga de mos-
war la preparaci6n intelectual de sus miembros. Pero, al mismo tiem-
po, la Compania era consciente de la necesidad de hacer llegar parte
de sus mensajes a la mayor
y sabia como hacerlo. En estas fies-
Monforte, fbiel., fols. 39v-69¥
"A, Loin Soto, Noticias de Mactrid, Biblio:
1 Nacional, Ms, 2395. fol. 109¢
90
las recurrié a la pirotecnia, una de las formas festivas mas apie:
ciadas por el pablico y con mayores posibilidades para das ce
alos conceptos sicomaquicos que tanto seguian obs ronae oO a
la orden por aquellos afios. Para aludir a la labor de san Ignacio
como defensor del catolicismo frente a la herejia, se represent
pirotécnicamente al santo defendiendo un castillo de los ataques
de un dragon sobre el que montaba Lutero, mientras que la labor
evangelizadora de san Francisco Javier era el tema de un Sree
téculo que trataba sobre la liberacion de Andromeda (la Tglesia)
por Perseo (el santo). La proximidad del episodio de Ovidio con
la historia de san Jorge, muy conocida por todos, haria que elsig:
nificado de esta escena no pasara desapercibido entre el publico* Z
Antes, al hablar de la mascara, hemos aludido a su significado
«superficial, conscientes de que hay un sign ficado afpotane os que
desborda los problemas puramente iconograficos y que, este: Sh
debid de ser entendido por la masa de espectadores. Esta THEO
ra, al igual que todas las fiestas de la Edad Moderna, persegulia ante
todo mostrar la gloria de sus patrocinadores y del orden Boca! y
religioso que defendian, y ello se llevaba a cabo no sblo mediante
una figuracion alusiva a estos temas (y que no todos comprendi-
an), sino también, y sobre todo, por medio de una apelacion a los
sentidos de los espectadores, que quedaban asombrados ante «Sl
enorme despliegue de poder y riqueza. Por ello, a la nee de pre-
guntarnos qué es lo que percibia el pablico de las fiestas las con
: ciones sobre su capacidad para captar el significado de la
iconografia resultan a veces un tanto ociosas, pues ta pene
paganda se ejercia sensorialmente, a trave del lujo y del caracter
maravilloso, ritualizado y ceremonial de los actos, cant tars
Los espectadores también pueden ser distinguidos ne
diferentes gustos. Al menos eso es lo que hacen les autores de las
relaciones de estas fiestas, quienes diferencian eis erieeie Us
piblico que busca la espectaculariclad, La riqueza x elesplecd on,
de otro que intent encontrar en lo que ve un programa Iconog)
fico y formal coherente. Asi lo expresa, por ejemplo, Chirino eae
do 3 plica las razones que le llevaron a deseribir minuciosamente
el Paseo de la Compan
sider
Ae
Sélo me anima el cumplir los deseos que tienen muchos de saber
ln traca y harmonia del paseo: porque aunque fue de tin general
2! De las reladioncs entre Persco y sun Jorge he tratade en -Difusion y dieser *
nes de un tema chisico en cl Siglo de Ose: ki Liberacién de Andromedis, Cuadernos
de Arte ¢ kconografia. M1. 4 (989), pp. 84-92
of
gusto, los mas pienso que se dexaron lle
dad de tages (...) sin llegar a es
pondencia que levavat!
Este mismo escritor resume la doble posibilidad de pereibir y
valorar los aparatos festivos, de acuerdo con la cultura del espec-
tador:
Huvo para todo género de gentes muy competente entretenimien-
to; pues nial mds entendido le faltava el pensamiento, nia los demas
variedad de cosas, que por si y sin m: nveriguacion de Arte di
gusto”,
# Monforte. op, eft. fol, 40r
# Montoste, iid. fols, 33 3-v.
92
Aqui fue Troya (de buenas y malas
pinturas, de algunos entendidos y otros
que no lo eran tanto)
En 1623, lord Cattington, que habia venido a Espana en el s
del principe de Gales, y sir Arthur Hopton, el embaj
coincidieron en Madrid. Juntos, y en compafifa de su sefior, tuvie-
ron ocasi6n de contemplar con detenimiento los enormes tesoros
arusticos que se encerraban tras los muros de los palacios del rey
y en el interior de muc 1s nobles. Cuando, quince aiios cles-
pués, Hopton escribia a Cottington que los espafoles «se han vuel-
to ahora mas entendidos y mas aficionados al arte de la pintura que
antes, en grado inimaginable»’, se estaba refiriendo a un mundo que
ambos conocian a la perfeccién.
Durante tres lustros el embajador, que enviaha regularmente
desde Espafa cuadros con destino « las colecciones de Carlos Ly sus
amigos ingleses?, habia seguido muy de cerca la evolucién de este
creciente amor por el arte que se vivia en la Corte de Felipe IV, y su
opinion puede considerarse plenamente autorizada. No es que antes
los espafoles no gustaran de la pintura, es que ahora gustaban ma
de ella y, sobre todo, que entendian mas
Si recordamos las desdehosas palabras con que en 1603 Rubens,
gnado por que su nombre fuera desconocido en Valladolid’, se
ind
' Cit. por]. Brown y J. H. Elliott: Lar palacin para et rey, Madrid, 1981, p. 121.
2 E,DuGue i Arthur Hopton and the Intere
and England in the Seventeenth Century: UF 1967, 9. 164 ¥ 165, pp. 239-
243 y 60-63: M.S, Gt Fulguent: Vajeros, eruditas y artistas. Los europeos frente a
Ja pintira espatiolea del siglo de oro, Madrid, 1991. pp. 3. y 58
£G, Cruzuda Vilaumit: Rubens, diplonvitico espanol, Revtster Buropedt, 1874,
p. 101,
« of Paintings between Spain
od
93
habia referido al es
‘aso conocimiento artistico de nuestros com-
patriotas, incluso el de aquellos que, como Lerma, oficiaban de
coleccionistas y entretenian sus ratos de ocio recorriendo las gale-
rias reales’, podemos valorar mejor el camino andado en algo mas
de un cuarto de siglo. Sin embargo, jhasta qué punto entendian de
pintura los espafoles del siglo xvi?
_ No cabe duda de que Rubens tenia razones personales sufi-
cientes para exagerar a su favor la ignorancia de los espanoles, y
resulta evidente que hacia muchos aos ya que en Espana habia
coleccionistas avezados, y al tanto de cuanto sucedia en el mundo
de las artes. Los inventarios de sus coleeciones, los cuadros que se
hicieron traer de Italia o de Flandes, los artistas sobre quienes pusie-
ron sus ojos e incluso, en el caso de Felipe de Guevara, los libros
que escribieron son buena prucha de ello’. A lo largo del siglo xvit
su ntimero no hizo sino aumentar, y son multiples los. nombres que
podriamos citar: el duque de Osuna, el conde de Monterrey, el mar-
qués de Leganés, el ulmirante de Castilla, don Luis Méndez Haro 0
el marqués de Heliche... Pero esto no responde a nuestra pregun-
ta. Habia, si, muchos espanoles que entendian de pintura, pero, aqué
pasaba con ese gran nimero de eniencdidos que brotaron de repen-
te en nuestro suelo?
En la biografia de Herrera el Mozo, Palomino refiere una ané
dota muy instructiva, la de aquel «mono célebre que hizo con oc:
si6n de haberle mandado el sehor Conde Duque de Olivares, que
fuese a ver las pinturas que habia en cierta almoneda, y erigiese para
su excelencia las mejores, y se las dejase sefaladas; hizolo asi
Herrera; pero habiendo ido a verlas el Conde Duque, las despre-
ci todas, o las mas; y eligié otras de muy inferior calidad, abomi-
nando el mal gusto, y eleccién de Herrera. El cual abrasado de este
vejamen, pinto la sdtira de un mona, que hallandose en un vergel
de flores, y junto a él unas rosas muy hellas, eligié un aleareil de
jumento, con el cual estaba muy gozoso»®
* Enel entorno inmediato de Lerma surge en Espaita uno de los primeros intentos, al
menos que conozceamos, de creaci6n cle und Acudemia «rtistiet: en 1603, Jeronimo de
Ayunz, con motivo de haberle enviado un Ecce Homo pintado part su capillt, pre=
sent al dugue un memorial en ef que le expone lis ventajas que part cl aute y los
aristus tendrit cl fundar una -escucla dellos en ka galeria q Vo Ex hace en Ve (donde,
# ejemplo de la Academia Horentina patrocinade por el Gran Duque de Toscana] se
pongan de kts mejores pinturts y hubicre y las Fstatuts ¢ su tiene perciidas en kis casas
de Palacio q redundu dello una tera mem! de V. Ex ¥ gran beneticio del Ry mas
_ ahi vtde Ws. Papeles varios por tos aitas de 1600 BN, Ms, 12858 :
§ Sobre este (ema, M. Morin y B, Cheea: #f culeccionisma en Esparta. Madrid, 1985, y
J. Brown: La eclac! de ora de Ia piutura en Espaite, Madrid, 1990, .
“A, Paluminc: El musco pictorico, Madrid, 1947, p. 1022
94
Siun hombre de la cultura de Olivares podia equivocurse de tal
manera al juzgar el mérito de unas pinturas, ¢qué no sucederia con
hombres de menor preparacion?
Esta pregunta no tendria ninguna logica si consideraramos,
como fue de hecho, que quienes profesaban de entendidos en arte
eran una minoria de coleccionistas reducidos a una pequena elite?
Pero adquiere pleno sentido si tenemos en cuenta que el demos-
trar conocimientos artisticos se acabé convirtiendo en la Espaia del
siglo xvi en una auténtica necesidad social entre las clases altas y
medias intelectuales, o con pretensiones de serlo, Esta nueva acti-
tud hacia la pintura es algo que se ve de forma palmaria entre los
poetas, a muchos de los cuales fue requerido su parecer en el plei-
ta sostenido por los pintores de Madrid en 1633%; por ejemplo,
Lorenzo van der Hamen, que confesaba «ser aficionado a este Arte
[de la pintural (..) y comunicar con los mejores y mas primos
Pintores que ha avido, y oy tenemos», Calderon de la Barca, que
declaraba da natural inclinacion que siempre tuvo a la Pinturas"’, 0
Francisco de Rioja, que tas6 cuadros comprados por Velazquez para
el Buen Retiro, por no hablar de Lope de Vega. Pero, en cualquier
caso, y sin Hegar a conocimientos tan profundos, rimar algunos ver-
sos y hablar de pintura eran la demostracién evidente de que se
poscia una buena educaci6n'!; o asi lo pensaba, al menos, aquel
personaje de una comedia de Rojas Zorrilla, que, a modo de pre-
F incluso éstos tenian sus limitaciones. Por ejemplo, de Francisco Medina, que habia
reuniclo en Sevilla un riquissino Museo de rant libreria, | cosas ounca vistas dle kt
Antigtiedact i de nuestros tiempos: (F, Pacheco; Libro de deseripetan de verdaderox
retratos de ilustres y' memorebles varones, Madrid, 1983, pp. 86-87). Pacheco hace
el siguiente retrate suyg como Cntendido: que, como po redunda en menescabo
de sus letras y grandes ingenios la falta de conocimiento en kt pinturt, ni elles estin
obligados en tanta puntualidad en arte ajeno, con su exemplo amainarin las velas
de los presumidos (...) Vengamos al de mayor conocimiento, el maestro Medina, a
quien engaiaron con unas moderadas copkis, por originales cle Maese Pedro, y
le desengaié, F. Paheco: site de la pintura, Ba. FJ. Sanchez Canton, Madrid, 1956,
£11, pp. 167-168
*V. Curducho: Didlogos de la pintura, Ed. F. Calvo, Madrid, 1979, pp. 447.
° Cit, en]. Portits: Lope de Veyer y las aries pldsticas (estuclio sobre las relaciones etre
pintura 9 poesta on la Espaiia lel siglo de oro y poesia en ta Espana del siglo de
oro, Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1991, p. 165
© Git. en F Galvo: Feurta de ta Piatra en ef Siglo de Oro, Madrid, 1981, p. 341
11 y su falta de lo contrarid, Asi, por ejemplo, para criticar la incultura genérica de fos
mureitnos, alguien podia decir que
snide nuestro den Pedrg (Montezuma) los pinceles
celebran estas gentes —que nudeza—
Zouvis, Timantes, Parrasio. ni Apcles
1D. de Vera Ordones de Villaquizan: Hervielas bélic
p. 68.
. Bareclonit, 1622,
95
sentacion, deca de si mismo: «conozco bien de pinturas, hago come-
dias a pastos!?,
Unos conocimientos estos que se iban a poner a prueba con mis
frecuencia de lo que podriamos pensar. Y no s6lo porque kts dis-
cusiones sobre cuestiones artisticas se convirtieran en tema habi-
tual en las sesiones de las distintas academias que conocid aquel
siglol’, sino porque este tipo de conversaciones habia salido a la
calle 0, mejor dicho, hubia entraclo en las casas.
Javier Portas habla, por ejemplo, de la importancia que adqui-
rieron en el Xvi costumbres como la de la visite o la de enseriar la
casa, y si leemos con cierta calnia la literatura del momento nos
daremos cuenta del gran ntmero de situaciones en que, circuns-
tancialmente, unos personajes invitan a otros a contemplat las pin-
turas que adornan sus moradas" y a dar su opinion sobre ella
Asi, cuando en El mayorazgo figura una de las protagonistas,
Inés, alaba la belleza de una estancia en la que acaba de entrar,
Elena, la duefia de aquel palacio, le pregunta: «no celebrais las pin-
turas, para a continuaci6n mostrarle un «camarin [que] responde
aesta sala, en el [que] se ven paises, medallas, flores, y algunos bue-
nos retratos de los mejores pinceles de esta corte», Y lo mismo en
La prueba entre amigos, donde Lope de Vega describe este rito de
mostrar la casa con un didlogo como el que sigue:
La casa es buena y la pintur
Esta Lucrecia es singular,
Famosa.
jBueno, tras la cortina esta el esclavo!
De Urbino es la invencidén.
jEsta excelente!
Bueno es Aquel Adonis de enfrente
stas divinas pinturas
me han en extremo alegrado,
alabo.
©} F Rojas Zomvilla: Autre bobos anda ef jucgo, on Gomedias escogidas, Madrid, 1952,
Pp, 30. Sobre este tema, 2 muy especialmente, J. Portits: Op. cit, pp. 74 y ss.
Por cjemplo, cn 1621, en los estututos redactados por ‘0 de“Medrano para
una non nata Academia Peregrine, esttban previstos tres dias fifos cad mes para
tatit, uno de ellos, sobre pintura y perspectiva, otro sobre arquitectura y arqueo-
logia, y, cl tercero, sobre escultura. BN, Ms, 3989, fols. 51v -58v, cit, por J. Portis:
Op. cit. pp. 134-135.
Con motive de ki reclamacion de los otros pintores contra ki instalacicin en Sevilla
de Zurbarin, Rodrigo Susres argumenta en favor de éste que «lt Pintura no es ul
menor ornato ce ki Repitblica. sino que por ¢l contratio constituye uno de los prin-
cipales, unto para lus igkeskis como pani las cassis particuktres». J. J. Martin Gonilez:
_ Bl artista en la sociedad espanota del siglo XVI. Madticl, 1984, p. 23.
"A, Castillo Solorzano: El meyorazgo figera, BAR. 45, Mackrid, 1951, p. 299.
a
96
que les soy aficionado,
y hay mil gallardas figuras»
16
Los ejemplos de este tipo podrian multiplicarse hasta el infini-
to, pero estos dos son suficientes para mostrar hast qué punto esta-
ha extendida en la Espafia del siglo xvn la costumbre de ensenar y
alabar las pinturas que decoraban el interior de las viviendas. Y es
que, por pobre que fuera, no habia hogar en aquellos tiempos que
no estuviera adornado con pinturas 0, al menos, con «papelones
amalgamados de los que traen los franceses»!”. Incluso en uno tan
humilde como el de Isidro Labrador, cuyo mobiliario se reducia a
«mesa pobre y pobres sillas, sin espalda y de costillas»,
do que cuelgan, advertid,
para abrigo y para honor
{son] cuatro sargas dle labo:
con la historia de David";
8
sargas que, por supuesto, «no eran de pincel moderno / del Basan
o del Tiziano», sino obras de bajo precio, acaso compradas a un pin-
tor ambulante, pero que, a los ojos de su dueno, preparaban su casa
para recibir dignamente a la esposa que acababa de tomar”.
"© F Lope de Vega: fa prueha entre amigos. Ed. Academia, t. Xl, pp. 112-114.
1 F Santos: Dig j soche de Madrid. Bd. M. Navarro, Madrid, 1976, p. 184,
® Palomino sefuke que hacks 1600 kts s sustituyeron a Jas pinturas en kt
Ja gente de medians esferas (A, Palomino: Vidas. Madrid, 1986, p. 99), en Bl Quijote,
por ejemplo, se nos hable de una posads en plena Mancha cecoraca con unas «sar
gas vies re kis que se vetin asuntos de tema mito-
como se usin én lasialdeass sobre
ldgico y de otra donde sla huéspeda le dio una sctkt baja enjaegack con otras pintt-
cis surgase como kts que habit en otrus habitaciones del mismo establecimiento (M.
de Cervuntes: Obras completas. Ed. A. Valbuena y Prat, Madrid, 1946, p. 1646). Lo
mismo en Peribdilex. el comenclactor de Ocatia, donde uno de los personajes dice:
{Yo, seitor, tengo en casa pobres surgas, / no franceses tupices de oro y seda, / no
reposteros con doracks :urmas» (F, Lope de Vega: Obras. Ed. Seademia, X, p. 119).
De lt pobreza que reinaa en aquella eas nos clan idea los versos que vienen inme-
diatamente a continuteion, en Jos que se describe su
mest pobre y pubres sillas,
sin espalda y de costill:
su Vasar limpio, y bizarre,
mis seguro aunque de barro,
mis las doradas vajillas».
B. Lope de Vega: £1 Isidro, en Obras escogidas H, Aguilar, Madtid, 1973, p. 429.
Entre Io que tiene que apgrtar Antonio Arias como dote de su hij se encuentran
chiapas G.o bestidos, cama Gdlzida, sillas, eseritorios y pinturas y otros muebles nece-
sarios pura ki cstste. M Wo: Ads noticias sobre pintores madriletios de los sighos
XVPal Xvilt, Madrid, 1981, p. 42.
Dra
Y es que sin algunas pinturas colgando de las paredes, algo fal-
taba a la casa?! al menos para acoger a una mujer recién casada, como
sabian muy bien, entre otros, los labradores de la huerta valenciana,
que acudian a comprar pinturas baratas a las tiendas de la plaza San
Gil, «en especial cuando casan algdin hijo, en cuyo lance suelen capi-
tular las futuras suegras (cosa graciosa), que se hayan de comprar pre-
cisamente alli; y, como veremos mas adelante, no exictumente por
razones estrictas de calidacl artistica ni amor a la buena pintura”,
En una sociedad en la que cada uno vale por lo que tiene, la casa
es el espejo de la bolsa, donde todos ven reflejarse con niticlez rango
y posicion, desde aquel hidalgo pobre en cuya habitaciGn «no habia
cuadro que adornase las puredes (..), sino era un espejo que en tiem-
po antiguo fue con luna Hens hasta aquel otro caballero que «debia
ser muy principal y rico, porque tockts las salas [dle su palacio] esta-
ban muy alinadas de ricas colgaduras y excelentes pinturas y otras
cosas curiosas que decian el valor de su duefo?! Por eso mismo,
para tener Hehe at precisa de los posibles de aquel desgraciado mer-
cader sobre quien ae puesto sus ojos voraces, li Garduna de Sevilla
insiste tanto en que su presunta victima le ensefe Ja casa para com-
probar que se encontraba, como ella suponfa, «bien alifada de cua-
dros de pintara de valientes pinceles, de colgadur:
das, de escritorios de diferentes hechuras (...)»?>,
EL adorno de la casa era un espejo muy fiel, donde dificilmen-
te cabia enganho, por mas que no faltaran quienes, a base de pin-
turas y muebles, quisieran aparentar una riqueza o una respetabi-
lidad que no tenfan. Entre estos tltimos podria encontrarse
Teodora, una alcahueta sevillana que, al instalarse en la Corte con
de Ttulia muy luci-
* En un estudio estadistico r
lizido sobre inventarios del Archivo Historico de
Protocolos de Madrid, pertenc gentes de muy dlistintas profesiones y cl
ses sociales en torn 21 1670, os Ginicos que carectan casi por completo de pintu-
nts Chun JOvenes inmrigeantes, casi todos solteros y con poco tiempo ue residencia
un kt conte: gallegos, asturitnos y franceses mnayoritartamentes. J. Brave Lozino:
Pintura y mentalickices en Maclrid st finclles del XVIL. Auuales let Instituto de Bsincios
Madriterios, XVI, 1981, p. 204, En estudios semejantes tealizatdos sobre ¢l mundo
sevillino, las tes cuctrtts partes de los domicilios particulares contiba con cuadros
y Kimings p sdotno, con un saldo medio cle veintitrés cuadros por nticleo fami-
ligt, P.M. Martin Morales: «Aproximacion al estudio del mereaco de custdres en kt
Sevilla barre (1600-1670)-, Archivo hispalense, 1988, pp. 145 y 149.
+ M.A, Orelkinu: Bingrafia pictirica valentine, Va. X. de Salas, Madrid, 1967, pp. 316-
517,
A, Castillo Soloratna: FE bechiller Trapaze. cn A. Zamort Vicente (ed.): Novela pica-
vesea espesiola. Varcelon, 1976.1 p. 4
Made Zayas: Desengaitos amorosos. Ed. A. Villart, Madrid, 1983, p. 236.
A, Castillo Solérzino: La Gardine de Sevilla. on 8, Zamora Vicente (ed). op. eit
sus pupilas, adornd sus habitaciones «con aderezos de casa de viuda,
colgaduras honestas ly] estrado negro*®; y entre los primeros, quie-
nes alquilaban colgaduras y cuadros que no podian adquirir’’, 0 los
que presumian del <«adorno de pinturas y escritorios», no siendo
éstos, en realidad, otra cosa que «una arquilla de seis reales», y aqué-
llos, «cuatro papelones amalgamados de los que traen los france-
ses*, Era un quiero y no puedo; y tales ~papelones», en lugar de
demostrar la riqueza y buen tono que su duefio buscaba, procla-
maban a las claras sus deseos desesperados —y por eso la ironia
de Francisco de los Santos— de asimilar los usos y costumbres de
las clases pudientes, pensando que por el mero hecho de tener pin-
turas y de que éstas reprodujeran exactamente los mismos géneros
que las de elevada calidad y precio” pudieran experimentar un cier-
to ascenso social. Una asimilacion, incluso, que lleg6 a extender-
sea la costumbre de regalar pintura; y si el duque de Sessa podia
dar al marqués de Priego «una de las mejores pinturas de mi gale-
rfa en sefial de amor=*’, en sefial de amor también —aunque espe-
remos que de otro culibre— los amantes podian incluir cuadros de
poco precio, de los que se vendian en las tiendas de la calle Mayor,
entre las muchas baratijas con que regalaban a sus damas, como
aquel galén que «habia dado [a su amada] no se qué niferias, cosa
A, Castillo Soloraino: Las barpias de Madvtd, Fd. P. J
-be su abuelo hay conjeturas
que en Madrid alquikabat colgaclurs
B. de Quirés: Obras, Madril, 1656, f. 26v.
® Bde Santos: Dia y vache de Madrid, Rd. Navarro Pérer, Madrid, 1976, pp. 183-184
Fn Toro, aqutel pintor malo dle que hubla Jeronimo de Alcaki suministradba a los hara-
dores que bajaban de lasaildcas at] mercado cle los jueves tanto imagenes religiosas
como «kt casa ofomaina, [os cmperadores romanos [o] los dioses de los antiguoss. |
Alc: doneido hablador, en Novelistas posieriores a Cervantes, BAR, t. XVI,
Madrid, 19.46, p. 569, Sin embargo, en studios sistemdticos efectuados sobre in
tarios sevillanos del siglo svn, kt presencia de retratos y cuadros dle tema histérico
¥ mitolgico resulta pricticamente despreciable entre los agricultor
bajadoras, con aumento notable en ellis de los cuxdros de cardeter religic
ronckin o Superan ¢] 50%, FM. Martin Morales: Op. cit,, pp. 150-153.
AHP cle Mactridl, n.2 6932, fols. 1072 cit, por J. Porttis: Op. cil. p. 77. De la
misma manera vel conde de Vilkimediana ha mostrado ser tan su amigo [del arzo-
hispo de Burgos, don Fernsndo de Acebedo), que, entre otras nuestrits que het dado
del amor que a su iusteisimo ticne, le presentaba un cintillo ce diamantes y unt
venent de su habito, de muy grin valor, y unc lets aceptadt en los Tesoros de bt
Cruzada, de mucha cantidad: el Arzabispo no lo acept6, si bien agrtdecié mucho
tal gullirdia v valor, yel conde le presents un cutdro de pintura de Tiziano, de valor
de mil escudos, para que se acordase de Glen Burgos, y este tome el atrzobispos.
Cartas de Almxinst y Mendova: Coleccion de libros raras 0 cttriosas, 1. XVI, p. 76,
cn M. Herrera Garela: Coutribuciér de la literatura a la historia del arte, Madd,
1943, p. 16
ialde, Madrid, 1985 p. 56
99
También podría gustarte
- Schiaffino. La Evolución Del Gusto Artístico en Buenos AiresDocumento105 páginasSchiaffino. La Evolución Del Gusto Artístico en Buenos AiresMariaFlorenciaSerafica100% (1)
- CABANNE El Siglo de PicassoDocumento126 páginasCABANNE El Siglo de PicassoMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- Lawler, D. (2008) "Una Incursión Ontológica Al Mundo de Los Productos de La Acción Técnica"Documento16 páginasLawler, D. (2008) "Una Incursión Ontológica Al Mundo de Los Productos de La Acción Técnica"MariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- Pereboom IncompatibilismoDocumento25 páginasPereboom IncompatibilismoMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- Utz - Bruce ChatwinDocumento74 páginasUtz - Bruce ChatwinMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- JIMENEZ - A La Altura de Los TiemposDocumento34 páginasJIMENEZ - A La Altura de Los TiemposMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- Pagano, El Nacionalismo en El ArteDocumento17 páginasPagano, El Nacionalismo en El ArteMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- La Conservacion de Colecciones MuseisticasDocumento4 páginasLa Conservacion de Colecciones MuseisticasMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- Alsina Clota-El Neoplatonismo CompletoDocumento153 páginasAlsina Clota-El Neoplatonismo CompletoMariaFlorenciaSerafica0% (1)
- PODRO Los Historiadores Del Arte CríticoDocumento26 páginasPODRO Los Historiadores Del Arte CríticoMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- BRUGHETTI - Geografía Plástica Argentina (Pp. 9-52)Documento29 páginasBRUGHETTI - Geografía Plástica Argentina (Pp. 9-52)MariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- Del Carril - Monumenta Iconographica-2Documento255 páginasDel Carril - Monumenta Iconographica-2MariaFlorenciaSerafica100% (6)
- SELZ - La Pintura Expresionista Alemana PDFDocumento200 páginasSELZ - La Pintura Expresionista Alemana PDFMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- Buschiazzo, Mario. El Problema Del Arte MestizoDocumento20 páginasBuschiazzo, Mario. El Problema Del Arte MestizoMariaFlorenciaSeraficaAún no hay calificaciones
- SAXL La Vida de Las Imágenes, Caps. Continuidad y VariaciónDocumento11 páginasSAXL La Vida de Las Imágenes, Caps. Continuidad y VariaciónMariaFlorenciaSerafica100% (1)
- Fleck El Sistema Del Arte en El Siglo Xxi PDFDocumento64 páginasFleck El Sistema Del Arte en El Siglo Xxi PDFMariaFlorenciaSerafica100% (2)
- RIEGL - El Arte Industrial Tardorromano, Intro y Cap.5Documento27 páginasRIEGL - El Arte Industrial Tardorromano, Intro y Cap.5MariaFlorenciaSerafica100% (1)