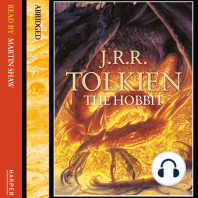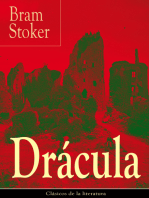Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Ciclo PDF
El Ciclo PDF
Cargado por
andiTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Ciclo PDF
El Ciclo PDF
Cargado por
andiCopyright:
Formatos disponibles
Abrí los ojos y sólo vi lo blanco del techo y cómo la luz que lograba entrar por la ventana, trazaba
una delgada línea, más brillante que cualquier cosa en esa habitación.
Lo había hecho otra vez.
No quise ver mis manos, tenía miedo porque sólo serían la confirmación de aquello que ya sabía,
pero igual las sentía, pesadas, halando, llamándome. Tirando de mis ojos hacia ellas.
Pero no quería hacerlo.
Me siento en la cama, y miro a la ropa que había usado la noche anterior. Sin rastro o marca
alguna. Limpias, sobre la silla verde que adornaba la esquina de aquel triste cuarto.
El control que tenía sobre mí era escaso.
Casi miro mis manos. Peor aún, casi me miro al espejo. Pero sí me sentía. Sí sentía mi apariencia,
totalmente acorde a aquello que sentía en el interior.
Entonces no pude más.
Mis manos blancas, contrarias a mis ropas oscuras. Mis ojos hinchados, los labios secos y azules.
Me vi, a mí misma, luego en el espejo. Pero ya lo sabía.
La había matado.
Recuerdo vívidamente cómo se sentía el cabello en las manos, cómo se elevaban las lágrimas al
salir. Cómo gritaban mis pulmones por el aire inexistente.
Pero no parecía doler.
El cabello trenzado lo deshice, y me limpiaba el rostro enrojecido por la tristeza. Ya se acercaba la
hora. Como siempre lo hacía.
Casi no dolía, ya por la costumbre.
Mis pasos automáticos me llevaban de la tierra húmeda, al agua imperturbable. Mis manos aún
temblaban por el frío, parecían olvidar lo que se sentía.
Fue ahí cuando la vida se me escapó. El último aliento salió, cálido.
El frío llegó hasta lo más profundo de mi cuerpo vacío, y mis ojos se cerraron, para siempre. O así
soñaba yo, hasta que despertaba al día siguiente, en mi cama, con miedo a ver mis manos, con
miedo a verme en el espejo.
Morí.
Andrea Medina.
También podría gustarte
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5810)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (353)
- El retrato de Dorian Gray: Clásicos de la literaturaDe EverandEl retrato de Dorian Gray: Clásicos de la literaturaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9461)
- Orgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaDe EverandOrgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20551)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20054)
- To Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)De EverandTo Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (22958)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDe EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20479)
- Oscar Wilde: The Unrepentant YearsDe EverandOscar Wilde: The Unrepentant YearsCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (10370)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)De EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9054)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDe EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3321)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDe EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7503)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2484)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal, Infographics eBook: Inspired by the Wisdom of Stephen R. CoveyDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal, Infographics eBook: Inspired by the Wisdom of Stephen R. CoveyCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2475)
- Matar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)De EverandMatar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (23061)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3815)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)De EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9974)
- How To Win Friends And Influence PeopleDe EverandHow To Win Friends And Influence PeopleCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6533)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionDe EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9759)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDe EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (729)