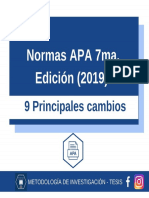Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Perfil de La Palabra-Peter Elmore PDF
El Perfil de La Palabra-Peter Elmore PDF
Cargado por
JUlio100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
155 vistas251 páginasTítulo original
El Perfil de la Palabra-Peter Elmore.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
155 vistas251 páginasEl Perfil de La Palabra-Peter Elmore PDF
El Perfil de La Palabra-Peter Elmore PDF
Cargado por
JUlioCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 251
EL PERFIL DE LA PALABRA
LA OBRA DE JULIO RAMON RIBEYRO
PETER ELMORE
aia,
G
Pontificia Universidad Catélica del Pera FONDO DE CULTURA
FONDO EDITORIAL 2002 ECONOMICA
El perfil de la palabra: la obra de Julio Ramon Ribevro
© Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catélica del Perit
Plaza Francia 1164, Lima
Telefax: 330-7410 / Teléfono: 330-7411
E-mail: feditor@pucp.edu.pe
Cubierta: Edgar Thays
Imagen de cubierta: Villa R de Paul Klee, 1991. Kunstmuseum de Basilea
Fonvo pe Cuttura Economica S.A. DE C.V.
Av. Picacho Ajusco 227, Col. Bosques del Pedregal,
Deleg. Tlalpan
14200, México D.F.
Fonpvo pe Cuttura Economica pet. Peru
Berlin 238, Lima 18, Perti
Prohibida la reproduccién de este libro por cualquier medio,
total 0 parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Derechos reservados
Impreso en Perti - Printed in Peru
Primera edicién: junio de 2002
Hecho el Depésito Legal, Registro N." 1501052002-2021
ISBN: 9972-42-468-5
Impresién: Tarea Grafica Educativa
INDICE
Capitulo I
Julio Ramon Ribeyro: el perfil de la palabra ...
Capitulo II
Los nombres de los olvidados: Los galinazos sin plumas ¥
Cuentos de circunstancias .., Rea
Capitulo III
EL tiempo de los hallazgos: Crénica de San Gabriel
Capitulo 1V
Geograffa de las pobrezas: Las botellas y los hombres
y Tres historias sublevantes i 5
Capitulo V
Los sitios del desarraigo: Los cautivos y El préximo
mes me nivelo conga
Capttule VI
Retratos del artista: Prosas apdtridas, Dichos de
Luder y La tentacién del fracaso ...
CapftuloVII
La soledad en el laberinto: Los geniccillos dominicales
y Cambio de guardia .... ‘
Capitulo VIII
El papel y las tablas: Santiago, el pajarero y Atusparia .
Capttulo IX
Los secretas y las claves: Silvio en El Rosedal ...
Capfrulo X
Los privilegios del recuerdo: Solo para fumadores y
Relatos santacrucings ......
kl:
BIBLIOGRAFIA.... sesseeee 249
Capitulo I
JULIO RAMON RIBEYRO:
EL PERFIL DE LA PALABRA
A veces en las tardes una cara
nos mira desde el fondo de un espejo;
cl arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara
Jorge Luis Borges
A principios de 1994, el dltimo afio de su vida, Julio Ramon Ribeyro
redact6 el prélogo de su Antologia personal, sin més propésito aparen-
te que el de ofrecerles a los lectores futuros de ese volumen algunas
aclaraciones previas sobre los criterios por él usados en la selecci6n
de sus propios escritos. Las Ifneas finales declaran, lac6nica y lapida-
tiamente, cémo concibié Ribeyro la practica de la escritura y de qué
manera entendi6 su oficio: «Las fronteras entre los llamados géneros
literarios son fragiles y catalogar sus textos en uno u otro género es a
menudo un asunto circunstancial, pues toda obra literaria es en rea-
lidad un continuum. Lo importante no es ser cuentista, novelista, en-
sayista o dramaturgo, sino simplemente escritor» (8).
A lo largo de una travesfa creativa que duré mas de cuarenta afios,
el autor discurrié con versatilidad por los cauces del cuento, la nove-
la, el teatro, el ensayo, y el diario.! Frecuentarlos no marcé su carrera
"Los narradores de la denominada «Generacién del 50» son —aparte de Julio
Ramén Ribeyro, el mas importante de la promocién— Eleodoro Vargas Vicufia,
Sebastién Salazar Bondy, C.E. Zavaleta y Enrique Congrains. Ligeramente posterio.
res son Luis Loayza, Oswaldo Reynoso y Mario Vargas Llosa. Afiado que Edgardo
Rivera Martinez, pese a que empieza a publicar sus textos més significativos recién a
fines de los 70, es apenas cuatro afios menor que Ribeyro. No conviene olvidar que
10 PETER ELMORE
con un signo erratico, pues el eje magnético de su producci6n no se
halla tanto en las formas discursivas —épicas, dramaticas 0 criticas—
como en la flexible coherencia de la persona literaria que elabora los
textos y 2 través de ellos se descubre. Una conciencia temprana dela
identidad que habria de definir y orientar la relacién de Ribeyro con
Jos mundos de las letras y la experiencia social se descubre en el pro-
yecto de iniciar, varios afios antes de la publicacién de su primer libro
de relatos, un vasto registro de apuntes, anécdotas propias y observa-
ciones. Asf, en el portico del primer volumen de La tentacién del fra-
caso teivindica la calidad de pionero en el empleo de una forma desu-
sada por los literatos peruanos: «(...] creo inaugurar una forma de
expresi6n literaria nunca utilizada en nuestro medio, al menos bajo la
forma espectfica del diario del escritor» (9). La primera anotacin de
ese diario lleva por fecha el 11 de abril de 1950: falta todavia un lustro
para que el autor dé a la imprenta Los gallinazos sin plumas, pero quien
inicia la empresa del escrutinio cotidiano posee, al menos embrionaria-
mente, !a certidumbre de su vocacién. Conviene, en un estudio que
intenta abarcar la dimensién plural de la obra de Ribeyro, recordar las
Iineas iniciales del diario: «Se ha reabierto el afio universitario y nunca
me ke hallado mas desanimado y més escéptico respecto a mi carrera.
Tengo unas ganas enormes de abandonarlo todo, de perderlo todo. Ser
abogado, ipara qué?» (I,13). El asco existencial —esa modulaci6n
afectivae intelectual que en los afios 50 del siglo pasado cobré el ennui
de los intelectuaies simbolistas y decadentes del siglo XIX— impregna
las palabras del diarista, que por medio de la negacién afirma tacita-
mente un rumbo alternativo para sf.? Ese curso diferente al de la respe-
Jonge Eduardo Eielson —poeta central de la «Generacién del 50»— es también au-
tor de una valiosa novela, El cuerpo de Giulia-no, entre otros textos de ficcién. Was-
hington Delgado, cuya actividad se ha consagrado en particular ala poesfa, ha apor-
tado relatos sélidamente construidos.
“Significativamente, al inicio de Los genicillas dominicales (1965) el protagonista
decide abandonar el estudio jurfdico en el cual trabaja: «Ludo desgatra el recurso y
ten su lugar eseribe su carta de renuncia. Su jefe trata de disuadirlo con untuosos
angumentos, peroal atardecer Ludo abandona para siempre la Gran Firma, donde ha
sudado y bostezado tres afios sucesivos en plena juventud>(9).
EL PERFIL DE LA PALABRA 11
tabilidad burguesa y la instalacién en el mercado laboral tiene, sin em-
bargo, todavia un carécter tentativo, incierto: «Debo buscar mi terre-
no. Sé que en la literatura, la filosoffa la critica, podrfa hacer
algo» (1,15), anota cuatro meses mAs tarde. Los vaivenes del énimo se
deben, principalmente, a las fluctuaciones de lo que uno podrfa Ila-
mar la decisién vocacional: la profesisn de fe en Ia literatura es, asf, el
fiel de la balanza.
Por lo demas, pronto el diario revela ser menos un continente dz la
reflexién y las vivencias que un texto a ser juzgado con autonomfa y
en virtud de su mérito estético. Los juicios sobre la valfa y la validez
artisticas de los cuadernos pueden contradecirse enérgicamente y, de
hecho, Ilama la atencién que en la anotacién del 5 de diciembre de
1950 se observe que «hay en él diez paginas bien escritas que justifi-
can tal vez la locura de haberlo comenzado» (I, 17), mientras que dos
meses después el escritor sentencia: «Estoy decidido a liquidar de
una vez por todas este diario. No puedo escribir una pagina ms en él.
Ha sido una ocupaci6n inutil. Basura, como todo lo que he escrito
fuera de él» (I, 17). De estas valoraciones antagénicas interesa desta-
car, sobre todo, el criterio comin que las enraiza: la calidad del dis-
curso es el factor decisivo para evaluar la empresa?
De otro lado, la tarea misma de inscribir los signos en el papel suele
adecuarse no solo al caudal de lo vivido y pensado, sino también al
Propio soporte fisico de las graffas: «El fin de la p4gina marca a menu-
do para mf el fin de una idea»(I, 19), indica el escritor, entre itritado
y perplejo. El dato es sintomatico, Pues pone en evidencia hasta qué
punto para Ribeyro el ejercicio de las letras encuentra sus limites y su
perfil —es decir, su forma— en la realidad del lenguaje y hasta en la
materialidad de los titiles de la escritura. Esa peculiar atenci6n a las
En 1953, escribe Ribeyro a propésito del género y quienes lo practican: «Todos
los diatistas han posefdo por lo menos esa cualidad que Charles Du Bos denominabe
‘sentido del fragmento’, capacidad preciosa para expresar en breves palabras y con
claridad una idea, una emocién © un sentimiento. El diario intimo vendrfa a ser asi
—definicién provisional— una sucesién periédica de vivencias expresadas en forma
de fragmentos» (La caza sutil, 11)
12 PETER ELMORE
propiedades de los instrumentos del oficio literario lleva, en su énfa-
sis mas extremo, a investirlos de un prestigio casi magico, como side
talismanes o fetiches se tratara. En «P4gina de un diario» (ipuede ser
azaroso el titulo?), relato escrito en 1952 e inclufdo en Cuentos de
circunstancias(1958), el narrador culmina el dueloy encuentra al mis-
tno tiempo tanto la propia identidad como el vinculo con el progeni-
tor difunto a través de una reliquia que es también una herramient:
«Al fin aparecié la pluma fuente con su tapa dorada, aquella hermosa
pluma fuente que durante tantos afios admirara en el chaleco de mi
padre como un simbolo de autoridad y de trabajo. Ahora serfa mfa,
podrfa Hevarla a la escuela, mostrarla a mis amigos, hacerla relucir
también sobre mi traje negro. iHasta tenfa grabadas las mismas ini-
ciales! Buscando un papel tracé mi nombre, que era también el nom-
bre de mi padre. Entonces comprendf, por primera vez, que mi padre
no habfa muerto, que algo suyo quedaba vivo en aquella habitacién,
impregnando las paredes, los libros, las cortinas, y que yo mismo esta-
ba como posefdo de su espiritu, transformado ya en una persona gran-
de. “Pero si yo soy mi padre”, pensé. Y tuve la sensacién de que ha-
bfan pasado muchos afios» (116). Una lectura més dilatada de este
cuento se halla en el siguiente capitulo, pero por ahora basta subrayar
a virtud a la vez inicidtica y terapéutica de la posesién de la pluma
fuente: es ella la que permite transformar la pérdida en presencia, el
desconcierto en afirmacién, la separacién en reencuentro.* La
negatividad se transmuta, mediante la liturgia del verbo, en su térmi-
no opuesto. Por cierto, conviene advertir cémo la carencia y el vacfo
—que, con frecuencia, son la materia paraddjica de los textos de
Ribeyro— cambian sutilmente su signo cuando los tamiza la escritu-
ta, cuya orientaci6n ética sigue un curso contrario al del nihilismo,
pues la experiencia del sentido, en la obra del autor de La palabra del
‘En una de las entrevistas que le hizo a Ribeyro, Jorge Coaguila le dice al escritor
que ‘Pagina de un diario’ «relata el fallecimiento de su padre=(Ribeyro. La palabra
nmortal,60). El autor asiente, aunque el narrador-protagonista del relato leva por
nombre Rail. Sin duda, la indole estrictamente autobiografica y testimonial del cuento
te hace més notoria cuando se sitéa al texto en el conjunto de La palabra del mudo.
EL PERFIL DE LA PALABRA 13
mudo, suele partir de la defectividad del mundo para afirmar la rique-
za comunicativa de la palabra.
Interesa notar, de otro lado, que Ribeyro —aun cuando el consenso
lo celebra como el mayor cuentista peruano del siglo XX— no asume la
supremacta del régimen de la ficci6n sobre las modalidades del comen-
tario textual o el registro empfrico. De Prosas apdtridas —que tuvo por
cantera el propio diario del escritor y por modelo a Le spleen de Paris,
de Baudelaire—, afirma en una anotacién del 22 de abril de 1978,
cuando ya tiene en su haber tres novelas y, sobre todo, los tres prime-
ros tomos de La palabra del mudo: «Probablemente es lo mejor que he
dado de mf. Encuentro algunas que me sorprenden y me emocionan
Porque no sé cémo surgieron ni por qué las expresé asf. Son textos
que me sobrepasan, quiero decir que son mejores que yo. Creo que
en este libro, en ciertos momentos, avancé més all4 de mi propia
frontera» (III, 203). Los aforismos de Cioran y las reflexiones autobio-
grificas de Gesualdo Buffalino en Calendas griegas son en parte com-
parables a las Prosas apétridas, pero es indudable que el archivo per-
sonal de apuntes, pensamientos, anécdotas y bosquejos al cual Ribeyro
adjudica un sitio decisivo en su obra tiene, en el Ambito de la literatu-
ra peruana y latinoamericana, muy pocas empresas afines con las cuales
agtuparse.’ Pese a su condicién relativamente insular y su ambigua
identidad genérica, las Prosas apdtridas poseen —segiin el juicio de
quien las firma— una importancia capital: no son, en absoluto, parte
de la marginalia, del apéndice mas o menos errético y miscelaneo que
el prurito de exhaustividad afiade al numero de los libros centrales de
un escritor. Precisamente, una de las claves de la obra y la persona de
Ribeyro se revela en su manera deliberada de situarse ante las jerar-
quias del sistema literario. No es licito confundir esta colocacién iré-
+A mi entender, la empresa més proxima a Prosas apdtridas en Ia literatura lati-
noamericana es Voces, del argentino Antonio Porchia. Roberto Forns-Broggi men-
ciona la obra de Porchia en su «Ribeyro y la funci6n visual del fragmento: Notas en
torno a Prosas apdtridas y Dichos de Luder». Las reflexiones de Bioy Casares en Guir-
nalda para amores —aunque subordinadas a los cucntos de ese volumen— me pare-
cen también afines al espiritu del libro de Ribeyro.
4 PETER ELMORE
nica —la ironfa, cabe recordarlo, es el tropo del distanciamento—
con la marginalidad cultivada por la bohemia simbolista o las varias
vanpuardias del primer tercio del siglo XX, pues esta supone una cierta
beligerancia, un cierto elan activista que se expresa en el asalto sim-
bélico a la institucién misma del arte. La postura de Ribeyro no es
marginal, sino lateral:6 durante un periodo de las letras latinoameri-
canas que fue dominado por el géncro novelesco y las poéticas totali-
zadoras, el escritor peruano tiene como vehfculos privilegiados de su
expresion tanto la narrativa breve como formas hibridas de la auto-
biograffa y el ensayo. No solo el perfil de esas elecciones remite a
Borges; la actitud del peruano ante el conocimiento puede cifrarse en
elepigrafe de Thomas de Quincey que, en 1930, el argentino escogis
para indicar el sentido de su biograffa de Evaristo Carriego, ese poeta
menor del arrabal bonaerense: «(...] a mode of truth, not of truth
coherent and central, but angular and splintered» (Borges. Obras
completas I, 99). El tipo de verdad que en la escritura de Ribeyro se
indaga y vislumbra es, efectivamente, no de cardcter sistemAtico y
orgénico, sino «angular y fragmentado».
El entusiasmo que en el autor suscitan sus Prosas apdtridas (0, para
ser ms exacto, la antologfa fntima de ellas) deriva en parte de las
virtudes del formato mismo de los textos, que reclama la brevedad de
la nota y esfuma los linderos entre el molde narrativo y el de la argu-
mentacién. Pero lo mis relevante es la circulacién a través de las
prosas de una figura ejemplar, con la cual Ribeyro se identifica al
mismo tiempo que sefiala su distancia: algunos fragmentos son «me-
jores que yo», asegura, y en esa afirmacién podrfa verse apenas el
asombro complacido de quien, releyéndose, no se recuerda ya en el
instante de disponer las palabras en la pagina. O, més bien, es factible
leer la confesién como un reconocimiento, entendiendo esta palabra
en dos de las acepciones que contiene: ‘reconocer’ significa admitir
+l término lo tomo de Sylvia Molloy, que lo emplea en relacién a Borges: «Desde
el comienzo, en su poesta temprana, Borges clige la periferia en desmedro del centro,
desde esa postura lateral, tanto en lo vital como en lo literario, escribe sus obras» (Signs
of Borges, 32)
EL PERFIL DE LA PALABRA. 15
una prueba, pero también renovar una certidumbre. Si en los escritos
alienta la subjetividad del autor, las prosas en las cuales este se siente
superado son, en rigor, obra de un otro que es una version cultivada
y decantada de sf mismo. Un lector devoto de Ribeyro, Victor Hurta-
do, conjetura en un articulo necrolégico que la considerable popula-
tidad del escritor en el Peri podria explicarse de la siguiente manera:
«Es una ironia geogréfica anotar que Ribeyro fue peruano; sin embar-
g0, lo fue, y sus compatriotas lo adoptamos aunque poco se nos pare-
cfa. La raz6n de aquella paradoja quiza sea ésta: Ribeyro es amado
porque es lo que los peruanos deseamos que legue a ser el Pert» (Pago
de letras, 65). A esa hipétesis apologética la sustenta la idea de una
Proyeccién moral (y hasta utépica) del lector en la figura del escritor,
que deviene ejemplar y paradigmitica. Significativamente, un meca-
nismo similar opera al interior de la relacidn entre el propio Ribeyro,
en tanto receptor de su obra, y su encarnacién autorial, la cual tiene
en ciertos pasajes la capacidad de trascender los limites (y las limita-
ciones) del sujeto: avanzar mds alld de la propia frontera sugiere, cier-
tamente, el motivo de la exploracién y la biisqueda, pero también el
de la conquista de un nuevo espacio, que en el caso en cuestién pro-
longa tanto la subjetividad vertida hacia el diélogo como el escruti-
nio de sf mismo.
En su evaluacién de Prosas apditridas, cl autor no enumera aquellos
fragmentos que, a su juicio, son los mas logrados. Es razonable imagi-
nar, de todas maneras, que uno de ellos es el siguiente, pues lo inclu-
ye entre los treintaiuno impresos en Antologia personal: «Literatura es
afectacién. Quien ha escogido para expresarse un medio derivado, la
escritura, y no uno natural, la palabra, debe obedecer a las reglas del
juego. De alli que toda tentativa para dar la impresién de no ser afec-
tado —monélogo interior, escritura automitica, lenguaje coloquial—
constituye a la postre una afectacién a la segunda potencia. Tanto
més afectado que un Proust puede ser un Céline o tanto mas que un
Borges un Rulfo. Lo que debe evitarse no es la afectacisn congénita a
la escritura sino la retérica que se afiade a la afectacién» (187). Hay
en estas lineas, junto a un juicio estético, una defensa tacita del estilo
16 PETER ELMORE
deliberadamente anacrénico que sella los textos del #scritor: en los
relatos de Ribeyro, la instancia narrativa recurre a una variante Ilana
de la norma letrada del siglo XIX —la cual, como apunta Barthes,
subraya a través de ciertas convenciones su indole literaria—;’ esa
cleccién le imprime a la prosa una patina que indica no solo el sesgo
de las lecturas del autor, sino la naturaleza estrictamente artistica (y,
por ello, artificial) de sus textos. Es interesante advertir, por lo de-
més, que la reflexién de Ribeyro no identifica a la literatura con el
régimen de la ficcién, sino con el medio de las graffas: los términos
confrontados son la comunicacién oral y la escrita, no la invencién
de mundos y el registro empfrico. La tradicién mayor del pensamien-
to occidental sostiene a ese cotejo simbélico entre la voz y la letra
mediante el cual se atribuye a la primera un cardcter natural, origina-
tio, a la par que se le adjudica una indole derivada y adventicia a la
segunda; de hecho, la formulacién de Ribeyro reitera y resume la
premisa del argumento que Derrida llama ‘logocéntrico’ en De la
grammatologie.* Pero vale la pena anotar que cuando el autor de Prosas
apdtridas afirma la prioridad del habla lo hace, parad6jicamente, para
reivindicar los fueros de la graffa: esa vuelta de tuerca supone, en
buena cuenta, asumir el razonamiento del logocentrismo para a la
larga rechazar el corolario de este, consistente en la apologta de la voz
como sitio de la autenticidad y el recelo ante la escritura por su cali-
dad suplementaria. Asf, una poética que postula hacer evidente la
condicién facticia de la palabra escrita —sirva esta al modo de la fic-
ci6n, el ensayo 0 la autobiograffa— se resiste a crear retéricamente la
ilusi6n de oralidad: Rulfo y Céline son autores que el novelista de
7 Aludiendo al pasado simple en francés —que es un tiempo verbal estrictamente
literario— y a la vor omnisciente en la novela clisica, observa Barthes: «El pasado
simple y la tercera persona de la Novela no son sino ese gesto fatal por el que el
esctitor muestra con el dedo la mascara que lleva. Toda la Literatura puede decir:
Larvatus prodeo, avanzo sefialando mi mascara con cl dedo» (Le degré xérode I'éeriture,
3).
SIndica Derrida que la metafisica occidental concibe a la escritura como «media-
cién de mediacién y cafda en la exterioridad del sentidos (De la grammatologie, 24).
EL PERFIL DE LA PALABRA 17
Crénica de San Gabriel aprecia, pero al compararlos con Proust y Borges
no les asigna los puestos de honor. iLa raz6n? El contexto de las
menciones da a entender que la mimesis estilizada del lenguaje colo-
quial —rural y tradicional en el caso del mexicano, urbano y procaz
enel del francés— tenderfa a escamotear y encubrir el ser mismo del
discurso literario, por lo que irfa contra la posicién ante el lenguaje
que sostiene Ribeyro.
A propésito de la mimesis de las normas dialectales y los sociolectos
del Pera, Ribeyro se mostré casi siempre firme en la decisién de no
ensayar versiones lingiiisticamente verosimiles del habla de sus perso-
najes. Ciertamente, esa opcién lo separa de otras figuras de primera
linea en la literatura peruana del siglo XX, como José Marfa Arguedas,
Mario Vargas Llosa o Alfredo Bryce. Incluso en cuentos que exploran
los bordes de la pobreza urbana, como «Los gallinazos sin plumas» o
#Al pie del acantilados,:el discurso:directo:de los personajesno preten:
de cefiirse a la textura verbal de los marginados. Que el efecto de oralidad
se halle fuera del bagaje estilfstico del autor de La palabra del mudo
tiene, sin duda, importancia en el plano de la caracterizacién, pues no
seed sraciag’al habla que los actores de Ins feciies resulten ereibles,
Este cs un aspecto capital, porque tanto en las vertientes neorrealista y
autobiografica como en el afluente fantastico —menos caudaloso, pero
de todas formas significativo—, el escritor suele colocar la anécdota, la
estructura del relato y los giros del estilo al servicio del develamiento
de la condicién fntima y social de sus criaturas.
Para resolver el dilema que crean la afirmacién de la artificialidad
del texto y el propdsito de representar tipos humanos con verosimili-
tud, Ribeyro subraya la perspectiva desde la cual los personajes asimi-
lan y valoran el medio donde se desenvuelven; complementariamente,
enfatiza cémo la personalidad y la idiosincrasia de los individuos se
revelan a través de la peculiar manera en la cual estos responden a
los desafios y promesas que las circunstancias les presentan. A modo
de ilustracién de este aspecto, invoco un ejemplo mayor. En «Al pie
del acantilado», de Tres historias sublevantes (1964), Leandro —el na-
trador y héroe del cuento— sobrevive creativa y empefiosamente en
1h PETER ELMORE
Jos mérgenes de ia economfa formal y la existencia urbana: la narra-
cién es una crénica de su existencia, un testimonio oftecido a un
auditorio técito, pero es también otro de los actos que componen la
vida de un ser volcado a la esfera del trabajo y del esfuerzo creador.
Cuando Leandro y Pepe, uno de sus dos hijos, descubren que el mar
toe los cimientos de su precaria vivienda, la solucién que se les ocu-
tre consiste en construir un baluarte con los restos de unos remolca-
lores largamente varados en las proximidades de la orilla: «Muy de
mafiana nos metfamos desnudos al mar y nadébamos cerca de las
barcazas. Era peligroso porque las olas venfan de siete en siete y se
formaban remolinos y se espumaban al chocar contra los fierros. Pero
fuimos tercos y nos desollamos las manos durante semanas tirando a
pulso 0 remolcando con sogas desde la playa unas cuantas vigas oxida-
das. Después las raspamos, las pintamos; después construimos, con la
madera, una pared contra el talud; después apuntalamos la pared con
las vigas de fierro. De esta manera el contrafuerte qued6 listo y nuestra
casa protegida contra los derrumbes» (Cuentos completos, 209). El pasa-
je citado es uno de los pocos de la literatura peruana que, en un con-
texto citadino, elige como motivo de la representacién el trabajo manual,
mostrandolo bajo la forma de un quehacer dindmico y creativo. Aun-
que la dicci6n del narrador-personaje no se tifie de modismos ni voca-
blos populares, el discurso corresponde persuasivamente a la concien-
cia ya la experiencia de Leandro: el énfasis minucioso en los pasos del
proceso y el recuento de las dificultades que se opusieron a la ejecucién
del plan ilustran una inteligencia y una voluntad —una subjetividad,
en suma— entregadas a la solucién practica, material, de los imperati-
vos de la supervivencia. Cabe notar que el tono serenamente expositivo
del relato contrasta con el sentimentalismo declamatorio que, por ejem-
plo, abruma los cuentos de Lima, hora cero, de Enrique Congrains. En
suma, la autonomfa y la densidad del narrador-protagonista se respe-
tan, pues el autor se resiste a comportarse como un ventrflocuo cuyos
juicios se vierten a través de los personajes.
«Al pie del acantilado» y los cuentos que componen la primera
coleccién édita de Ribeyro, Los gallinazos sin plumas, dan cuenta a su
EL PERFIL DE LA PALABRA 19
manera del costo humano que el impulso modernizador caus6 en la
Lima de mediados del siglo XX. Significativamente, los pobres que
pueblan esos relatos no pertenecen a la plebe urbana tradicional, sino
al masivo sub-proletariado que nutre la economia informal. En «Al
pie del acantilado» hallamos una familia de tres hombres que inventa
su empleo ¢ improvisa su vivienda, mientras que en la ficci6n titular
de Los gallinazos sin plumas encontramos dos nifios dedicados a reco-
ger basura para alimentar un cerdo insaciable. En las historias que
fabula Ribeyro no aparece de modo manifiesto la experiencia de los
migrantes andinos en la urbe, pero el fenémeno de la llegada masiva
a Lima de una poblacién en su mayorfa proveniente de la Sierra tuvo,
sin duda, el efecto de poner en crisis la imagen misma-de la ciudad:
en la década del 40, 219 mil migrantes se afincaron en la capital; en
los 50, los siguieron 364 mil nuevos pobladores (Guerrero y Sanchez
Le6n, 38). El grueso de los recién Ilegados lo constitufan mestizos e
indios a los cuales la crisis del régimen latifundista, la baja producti-
vidad de la tierra y la falta de oportunidades propia del semifeudalismo
andino expulsaban de sus lugares de origen. Las invasiones de terre-
nos —primero en los cerros aledatios a El Cercado y, luego, en la
pampa de Comas— alarmaron al mismo establishment que, desde prin-
cipios del siglo XX y sobre todo a partir del Oncenio leguifsta, habia
sellado el destino de la Lima tradicional para emprender la ambiciosa
expansion de la ciudad hacia el sur. Ese es el trasfondo del interés
critico y art{stico que el espacio urbano —de fronteras movedizas y
ambientes sometidos a litigio— despierta en varios de los creadores
de la llamada Generacién del 50 y en aquellos que, siendo més insu-
lares, coinciden con ellos: aludo a Congrains, Sebastién Salazar Bondy,
Zavaleta y Reynoso, pero también a Luis Loayza, Mario Vargas Llosa
y, obviamente, Ribeyro.?
°En el prologo a una antologfa del cuento peruano que publicé 1a editorial uru:
guaya Arca en 1968, anota José Miguel Oviedo: «La década del 50 es la década de
los cuentistas y del realismo urbano. Los escritores que surgen alrededor de esa fecha
también han escrito novelas, pero han permanecido siempre fieles al cuento y, en
definitiva, han ganado su nombre con él. Casi todos ellos —la excepci6n es Eleodora
20 PETER ELMORE
Del peso y la gravitaci6n de la realidad citadina en la obra de Ribeyro
hay evidencias tempranas. El iltimo dia de mayo de 1953, el diario El
Comercio publicé «Lima, ciudad sin novela», artfculo cuyo titulo mis-
mo sefiala un estado de la cuestién y contiene una sugerencia: si bien
la capital del Pera no ha contado con un Dickens o un Balzac locales,
esa carencia no tendrfa por qué prolongarse indefinidamente. A los
23 afios, apenas comenzada su primera estadfa europea, Ribeyro —que
ya cuenta en su haber algunos relatos a la manera kafkiana, pero
también el primer cuento de lo que serfa Los gallinazos sin plumas—
sefiala; «Es un hecho curioso que Lima siendo ya una ciudad grande
—por no decir una gran ciudad— carezca atin de una novela»(La
caza sutil, 15). Por cierto, la corriente mas prestigiosa en las letras del
Perd era adn la indigenista, pese a que Ciro Alegrfa no publicaba
desde El mundo es ancho y ajeno (1941) y adn faltaba un lustro para
que Arguedas diera a la imprenta la segunda y més valiosa de sus
novelas, Los rios profundos. El signo dominante en el medio editorial y
el ambiente literario era el de una parquedad que bordeaba la pardli-
sis; ademés, el fondo de ese escenario baldfo era un canon bastante
reducido y una institucién letrada casi inexistente. El escritor en cier-
nes que se propusiese representar la vida urbana moderna tenfa ante
s{ —segtin la comprensible percepcién de Ribeyro— una tarea de
pionero. La frase que cierra el art(culo enfatiza, precisamente, un rol
fundacional: «De este modo, pues, cabe ser optimista y esperar
resignadamente que alguien se decida a colocar la primera piedra» (19).
Aunque la nota elude el fervor mesinico y una ptidica reticencia
cubre la identidad del hipotético arquitecto de la nueva ficci6n urba-
na, no es dificil discernir entre Ifneas el deseo que anima al articulo:
\ciano del sur—
Vargas Vicufta, cuya fuente de inspiracién es el Ambito rural y pro
asisten, conmovidos y asqueados, a uno de los fenémenos sociales més caracterfsti-
cos del Pert del medio siglo: la aparicién masiva de las ‘barriadas', desgarrador
inframundo que surge en Lima principalmente, primero como una pistula de sus ex-
tramutos, luego como un cerco de medio millén de seres humangs alrededor de la
ciudad y finalmente como una mancha mévil que invade y cambia la fisonomfa entera
de la capital: la ciudad la leva donde se extiendas (Diez peruanos cuentan, 10).
EL PERFIL DE LA PALABRA 21
uno entiende que al redactor de éste no le disgustarfa ocupar ese
lugar necesario y vacante.
En el corpus del autor, sin embargo, la novela no es el vehicule
privilegiado para la representacién artistica de una experiencia urba-
na que se advierte fragmentada, dindmica y en crisis. La primera —y
mas notable— de las tres novelas de Ribeyro, Crénica de San Gabriel
(1960), tiene su escenario en la misma regién del Pert donde moran
los personajes de El mundo es ancho Y geno; ciertamente, no se trata
de un texto indigenista, pues su focalizador es un adolescente limefio
que pasa por las pruebas del crecimiento en el Ambito entre macabro
y decadence de una hacienda pequefia y semifeudal," pero de todas
mancras cabe notar que cl escritor no se estrené como novelista con
una historia que convocara los tipos humanos y el territorio de la
capital. En contraste, no deja de ser sintomatico —y por ello mismo,
revelador— que las dos colecciones con las cuales respectivamente
seinicia y clausura, en un arco de 37 afios, la narrativa breve de Ribey-
ro sittien su escenario en la misma zona de la ciudad. Si bien entre
Los gallinazos sin plumas y Relatos santacrucinos hay notables diver-
gencias de poética, estilo, temética, actitud del narrador y modo de
referencia, los cuentos del volumen neorrealista y las crénicas
nostalgicas del conjunto final se desarrollan principalmente en los
vecindarios mesocriticos y los arrabales del Miraflores de mediados
del siglo XX. Al figurar la comedia humana de la urbe en uno de los
tramos cruciales de su modernizacién —aquel que se abre luego del
creptisculo de la ciudad sefiorial para concluir con la explosién de la
ciudad andinizada—, Ribeyro no recurrié fundamentalmente al fres-
co de la novela, sino al mosaico compuesto por narraciones cortas.
Por lo demas, no deja de ser interesante que Cambio de guardia, la
ambiciosa novela en la cual quiso urdir una imagen critica a la par
"SEL émbito de la casa hacienda en Crénica de San Gabriel puede vincularse en su
Fepresentaci6n a, por ejemplo, Thornfield Hall, la mansién sefiorial de Rochester en
Jane Eyre, de Charlotte Bronté. En ambos casos, se trata de espacios aislados y omi-
osos en los cuales se guardan secretos y se enclaustra a quienes se encuentran del
otro lado de la razén.
22 PETER ELMORE
que abarcadora de la sociedad y el estado peruanos, conste de casi
dos centenares de escenas 0 vifietas: a partir de la escala sintética del
relato breve erigié Ribeyro el mas extenso de sus textos de fecién.
La composicién por fragmentos —obvia en Prosas apdtridas— y la
tendencia a hacer que las peripecias de los personajes se resuelvan en
instantes ambiguamente epifanicos —notoria en numerosos cuentos
de La palabra del mudo— indican, en dos claves distintas, un rasgo de
la sensibilidad y el decir del escritor: la concentraci6n. La brevedad
es uno de los efectos mas obvios de ese rasgo, como lo es también el
énfasis en los detalles.
A la luz de lo anterior se entiende hasta qué punto el arte de Ribeyro
¢s, en esencia, incompatible con la ambicién enciclopédica y las exi-
gencias abarcadoras de la «novela total», cuya poética y ejecuci6n
celebra Vargas Llosa en un libro agudamente polémico y rico en su-
gerencias, Gabriel Garcia Marquez: Historia de un deicidio." Desde
fines de la década del 50 hasta mediados de la del 70, el modelo de
mayor prestigio en las letras latinoamericanas es aquel que le reclama
a los textos el trazo de un mapa critico y simbélico de la condicién
humana en un continente marcado por su rol periférico y su abigarra-
miento cultural." Sin duda, resaltar el ascendiente de esa concep-
cién no significa, en absoluto, negar la validez y la presencia de otras
vias coeténeas; sin 4nimo de agotar el censo de las propuestas litera-
rias, menciono la exploracién en el kitsch y el imaginario urbano que
las novelas de Manuel Puig ilustran ejemplarmente o el recurso al
género testimonial en la escritura de Elena Poniatowska. En todo
"La lectura que Vargas Llosa propone de Cien arios de soledad hace de ésta la
encarnacién paradigmética de un modo de novelar con el cual el autor de La casa
verde se compromete. Si bien a partir de Pantaledn y las visitadoras y La tia Julia y el
escribidor se advierte la exploraci6n de otra via —mis ir6nica, menos abarcadora—, de
todas maneras es preciso sefialar que Vargas Llosa no ha abandonado su poética
temprana, como lo prueban la escala mayor y el amplio registro de La guerra del fin
del mundo y La fiesta del chivo
"Gerald Martin discute la asimilacién de Joyce —y la novela modernista anglo-
sajona— a la luz de este proyecto. Ver los capftulos pertinentes en: Journeys through
the Labyrinth, Latin American Fiction in the Twentieth Century.
EL PE
IL DE LA PALABRA 23
caso, es indudable que el consenso de creadores y criticos le otorgaba
la primacfa a las ficciones extensamente polifnicas y susceptibles de
leerse, en Gltimo anilisis, como alegorias politicas."® La posicién late-
ral —antes que marginal— de Ribeyro en la escena literaria contem-
pordnea y la predileccién del escritor por las formas fragmentarias
podrfan sugerir una actitud adversa a la tedaccién de novelas
monumentalmente modernas. No fue asf, sin embargo, y de hecho el
autor de La palabra del mudo hubo de lamentar, en ciertas ocasiones,
no haber acometido la tarea que ocupé a varios de sus contemporé-
heos més notables. A fines de 1977, por ejemplo, observa: «Todos o
casi todos los escritores de mi generacién han escrito un gran libro
narrativo que condensa su saber, su experiencia, su técnica, su con-
cepcién del mundo y la literatura. Vargas Llosa La casa verde, Roa
Bastos Yo el Supremo, Carlos Fuentes Terra Nostra, Garcfa Marquez
Cien anos de soledad, Donoso El obsceno pdjaro de la noche, etc. Sélo
yo no he producido un libro equivalente y a los 48 afios no creo que
lo pueda producir»(La tentacién del fracaso Ill, 171).
Me parece un ejercicio estéril imaginar de qué manera leerfamos el
conjunto de la obra de Ribeyro si este hubiese escrito un relato com-
parable, por su envergadura y sus ambiciones, a los que enumera el
28 de octubre de 1977 en su diario. Mas productivo y esclarecedor
resulta advertir cémo la ausencia de un s6lo texto investido del rango
de summa ficcional lleva, mas bien, a considerar la bibliograffa del
escritor bajo la forma de una continuidad no jerarquica. Ciertamen-
te, sefialar ésto no significa que uno le atribuya el mismo valor a, por
ejemplo, Dichos de Luder y los cuentos de Silvio en El Rosedal. En vez
de declarar la calidad uniforme de los volimenes —lo cual serfa un
despropésito—, aludo al hecho de que ni la eleccién de género ni la
del modo de referencia filtran 0 condicionan el juicio a priori sobre la
importancia de los escritos. Citando lo que Baudelaire sostuvo acer-
"Por cierto, Fredric Jameson ha argumentado que los textos producidos en un
marco neocolonial y subalterno exigen leetse, aun si parecen intimistas y alejados de
Preocupaciones sociales ostensibles, como alegorfas de la nacidn. Ver: «Third World
Literature in the Era of Multinational Capitalism».
de Le spleen de Paris, Ribeyro dijo de Prosas apdtridas que era «a la
vez cabeza y cola, alternativa y recfprocamente» (9). La imagen pue-
de extenderse de un solo libro ala reuni6n de estos: para comprender
la obra de Ribeyro, las met&foras arquitecténicas o urbanfsticas se
revelan poco iluminadoras (icudl serfa la base de la piramide?, ic6mo
ubicar el centro y la periferia?), pero los tropos orgnicos resultan
‘itiles, pues el corpus remite mAs a la idea de un organismo que a la de
un edificio y, por afiadidura, la coherencia del conjunto no depende
de la ejecucién de un texto capital, sino del despliegue de la persona
—identidad y méscara, rol y presencia— del autor, que se constituye
como sujeto en el proceso mismo de configurar sus textos.
Lo anterior explica por qué el retrato del escritor —en un sentido
figurado, pero también literal— inquieta con pertinacia a Ribeyro:
significativamente, la imagen del rostro deviene una cifra de la escri-
tura y un espejo simbélico de la creacién. Hogarth —que fue un
fisonomista tan mordaz como Daumier— anoté en cierta oportuni-
dad que después de los treinta afios cada individuo es responsable de
sucara. Afirmaba asf la importancia de la expresién, término que no
por azar es parte también del vocabulario artfstico. Por su parte,
Ribeyro sefiala sard6nicamente: «Nuestro rostro es la superposicién
de los rostros de nuestros antepasados. En el curso de nuestra vida
los rasgos de unos se van haciendo més visibles que los de otros. Ast
de bebés nos parecemos al abuelo, de nifios a la madre, de adolescen-
tes al tfo, de jévenes al padre, de maduros al Papa Bonifacio VI, de
viejos a un huaco Chima y de ancianos a cualquier antropoide. Casi
nunca nos parecemos a nosotros mismos» (Prosas apdtridas, 87). Esa
esquiva semejanza con la propia persona se designa, precisamente,
con el vocablo ‘identidad’. A diferencia de los otros parecidos, que
tienen un origen genético 0 fortuito, este tiltimo se distingue por su
cardcter ético: se debe a una eleccién individual, a un modo de con-
ducta, a una actitud ante los dems y a una manera de encararse a sf
mismo que sitven para labrar la propia imagen. Por cierto, el vinculo
entre la apariencia personal y la obra aparece un par de péginas mas
adelante, depurado también por la acidez de la ironfa: «Durante mu-
EL PERFIL DE LA PALABRA. 25
chos afios, por un error del editor que se habfa ‘equivocado en el
retrato de la contratapa, lef obras de Balzac pensando que tenfa el
rostro de Amiel, es decir, un rostro alargado, magro, elegante, enfer-
mizo y metafisico. Solo cuando més tarde descubri el verdadero ros-
tro de Balzac su obra cambié de sentido para mi y se me ilumind. Cada
escritor tiene la cara de su obra. Asf me divierto a veces pensando
cémo lcerfa la obra de Victor Hugo si tuviera la cara de Baudelaire o la
de Vallejo si se hubiera parecido a Neruda. Pero es evidente que Vallejo
no hubiera escrito Poemas humanos si hubiera tenido la cara de
Neruda» (Prosas apdtridas, 99). Por cierto, las lineas finales proponen
una variante del juego de falsas atribuciones de obras que propone el
narrador de «Pierre Ménard, autor del Quijote», de Borges, y acaso
valga la pena recordar también que un accidente editorial hizo que la
fotograffa de otro literato sustituyera la de Ribeyro en la traduccién
francesa de uno de sus libros." Lo central, sin embargo, es la afirma-
cién oblicua de una certidumbre que, a partir del estructuralismo,
habria de considerarse inadmisible: la del vinculo intimo e indisolu-
ble entre el autor y sus libros. En la poética de Ribeyro, biografia y
bibliograffa son parte de un mismo Proceso moral y estético.
«Entre todos los escritores que conozco, quiz4 Ribeyro sea aquél en
el que la literatura y la vida se hallan mas confundidas» (Contra viento
y marea III, 316), confesé Mario Vargas Llosa. Abelardo Oquendo,
Por su parte, sefiala al cotejar Prosas apdtridas con La palabra del mudo:
«Pero, mas all4 de las reiteraciones, encontrard también el lector prue-
bas de la identidad entre Ribeyro y el narrador de su obra literaria. El
Ribeyro que aqui observa y medita lo hace exactamente igual que ese
otro que cuenta La palabra del mudo. Autor y natrador —ensefian los
estudiosos de la literatura— no deben confundirse; no tienen, nece-
sariamente, que ser lo mismo. Pero en este caso se trata de un escritor
"Wolfgang Luchting, al registrar los infortunios editoriales de Ribeyro, apunta:
cltem: en Francia, Los gallinazos sin plumas salié (en francés, claro) con la foto de
otro escritor en la contratapa; tuvieron que cortarse esas tapas, antes de que entrara
el libro en tas librerfas» (Estudiando a Julio Ramin Ribeyro, 22).
do PETER ELMORE
que extrac de su visién de la realidad, de su experiencia, de su viven-
cla ms constante y auténtica, la sustancia de su creacién; que hace
de ésta una lirica que se enfrfa y distancia para aparecer como épica»
(«Alrededor de Ribeyro», IX). Las observaciones de Vargas Llosa y
Oquendo son perspicazmente reveladoras, al margen de su escaso
apego a la ortodoxia critica (asf, Oquendo alude en realidad a la divi-
sién entre el autor real y el llamado autor implicito, antes que a la
distincién que separa a la instancia autorial de la voz narrativa). En
todo caso, el sentido de ambas citas apunta a subrayar la peculiar
continuidad entre el sujeto creador y sus creaciones: en lo que atafie
a Ribeyro, se difuminan las lineas divisorias que habitualmente par-
celan el fenémeno literario.'*
A la luz de lo anterior se entiende que el novelista de Crénica de
San Gabriel defendiese en su diario las prerrogativas de la historia
personal:«Es cierto que se ha abusado de la erftica biografica y es
cierto también que una obra, una vez escrita, adquiere cierta indepen-
dencia y puede, en ausencia de todo conocimiento del autor, ser juzga-
da como obra anénima, naturalmente arriesgando hipétesis. Pero cuan-
do se conoce al autor y hay datos sobre él, ipara qué desdefiarlos?» (La
tentacién del fracaso III, 21). Ribeyro no polemiza directamente con
Barthes y Foucault a propésito de las provocadoras tesis de éstos sobre
la «muerte» del autor (aclaro, por si fuera necesario, que los teéricos
franceses difieren en sus formas de practicar la necropsia'’), pero sf
En una Iinea distinta, sin embargo, Adolfo Castafion entiende a Ribeyro como
un eseritor proteico y plural: «Ribeyro es un escritor que compendia muchos escrito-
res. De hecho podria aventurarse con alguna malicia que su obra cuentistica es una
sintesis de la narrativa latinoamericana del siglo donde igual podemos encontrar
concentrados, como cabezas reducidas, cuentos de Onetti y Benedetti («El jefe», »El
profesor suplente»), Borges («Ridder y el pisapapeles»), Bioy («Una medalla para
Virginia»), Cortézar («Papeles pintados»), Ustar Pictri («Los moribundos»), Rulfo y
Vargas Llosa («Los jacarandas») » («Ribeyro para fumadores», 48).
La muerte del autor» es el ensayo provocador y brevisimo, escrito casi con la
ret6rica vanguardista del manifiesto, en el cual Barthes hace la apologta del Lector y,
partiendo de las observaciones de Benveniste sobre el status de los pronombres,
concluye: «Lingiifsticamente, el autor no es mas que la instancia de escritura, asf
EL PERFIL DE LA PALABRA 27
indica su discrepancia en un Punto preciso con Paul Valéry, cuyo Tel
Quel ha influido profundamente al Pensamiento estructuralista y al
Post-estructuralista.'” Me parece sintomatico que la invitacién de Valéry
acultivar una historia literaria compuesta sdlo de textos, sin considera-
ci6n de firmas, incite la réplica del escritor peruano, pues para éste el
quehacer literario cuenta, entre sus principales funciones, la de for-
mar como sujetos a quienes lo practican.
A propésito de lo anterior, es indispensable hacer una breve digre-
sién metodoldgica, En The Rhetoric of Fiction Wayne Booth propuso
que los estudios literarios omitiesen al autor biografico —el indivi-
duo de carne y hueso al cual se deben los libros— Para ocuparse en
cambio del autor implicito —esa suma de elecciones estéticas, tema-
ticas ¢ ideolégicas que se deducen de la lectura de los textos—. El
como Yo no ¢s sino la instancia que dice Yo»(«The Death of the Author»,127). A
Partir de negar que el sentido de un texto radique en su origen (la volustad yla
intenci6n autoriales), Barthes procede a proponer que ese sentido debe buscarse en
el lado de la recepcién, a la que vacta de rasgos subjetivos: «El lector es el espacio en
el cual las citas que constituyen un texto se inscriben sin pérdida; la unidad de un
fexto no se encuentra en su origen, sino en su destino. Pero este destino no puede ser
Personal: el lector no tiene historia, biografta, sicologta; se limita a ser un alguien que
Fetine en un territorio todos los trazos que conforman a un texton(129).
Por su parte, Foucault esboz6 en una célebre conferencia oftecida en 1969 a los
miembros de la Sociedad Francesa de Filosofia sus ideas sobre la «funcién-autor». En
~/Qué es un autor!», Foucault sefiala: «Resumiré ast: la funciGn-autor est ligada al
sistema juridico ¢ institucional que cifie, determina y articula el universo de los
discursos; no se ejerce de modo uniforme y de la misma manera sobre todos los
discutsos, para todas las épocas y en todas las formas de civilizacién; no se define por
la atribucién esponténea de un discurso a su productor, sino pot una serie de opera-
ciones especificas y complejas; no remite pura y simplemente a un individuo real,
Puede dar lugar simultineamente a varios egos, a varias posiciones de sujeto que
srupos diversos de individuos pueden venir a ocupar» (Dits et écrts I, 803-804).
"’Por otra parte, no son pocos los Puntos de contacto entre Ribeyro y Valéry. De
hecho, la estructura fragmentaria de Tel Quel es afin a la de Prosas afxitridas Algu-
has ideas claves son también compartidas. Sobre la relaci6n ética entre el yo de la
existencia y el yo de la escritura, por ejemplo, Valéry escribe: «El set que trabaja se
dice: Deseo ser mis poderoso, mis inteligente, mas dichoso que Yor Oeuvres Il,
486).
28 PETER ELMORE
deslinde se proponfa desalentar el habito positivista de rastrear los
datos empiricos en los cuales, supuestamente, se originan las obras de
imaginaci6n; también, evitar que se identificara ingenuamente al
narrador de una ficcién (el cual, inevitablemente, es parte de esta)
con el autor de la misma. La categoria de Booth ha circulado con
fortuna, pero me parece que su valor conceptual es casi inexistente.
Gérard Genette apunta, a mi parecer de modo certero: «La pregunta
es entonces: iel autor implicito es una instancia necesaria (y por lo
tanto) valida entre el narrador y el autor real? Como instancia efecti-
va, obviamente no: un relato de ficcidn es ficticiamente producido
por su narrador, y efectivamente por su autor (real); entre ellos nadie
opera, y toda forma de desemperio textual no puede atribuirse mAs
que a uno 0 el otro, segiin la perspectiva que se adopte» (Nouveau
discours du récit, 96). Ciertamente, no significa ésto que todo el senti-
do de un texto literario deba remitirse a los incidentes vitales nia la
intencién (explicita, tacita o atribufda) de quien lo redacto: ya Proust
habfa observado, censurando el biografismo de Sainte-Beuve, que un
libro es el producto de un yo distinto al de la vida cotidiana (y antes,
en la m4s famosa de sus cartas a Izambard, Rimbaud habia declarado
célebremente «yo es otro»'*), Conviene también recalcar que la ri-
queza seméntica y las posibilidades interpretativas de una obra se
realizan del lado de la lectura (lado al cual, en buena cuenta, se des-
plazan también el novelista y el poeta cuando concluyen su trabajo).
Es evidente que quien lee forma para sf una determinada idea de
'6Ciertamente, la via de Rimbaud a la videncia parece, a primera vista, paralela y
lejana a la practica de Ribeyro. En la misma carta en la que afirma la otredad del
propio yo, escribe Rimbaud: «Ahora me encanallo (‘encrapule’) lo mas que puedo
iPor qué? Quiero ser pocta, y trabajo para hacerme vidente: nada comprende usted,
ynno sabrfa yo explicarme. Se trata de llegar a lo desconocido por medio del razonado
desarreglo de los sentidos (‘le raisonné déréglement de tous les sens’) (Lettres du
voyant, 113). Por su parte, dice Ribeyro en la octogésimoquinta de Prosas apdtridas:
«La Gnica manera de comunicarme con el escritor que hay en mf es a través de la
libacién solitaria. Al cabo de unas pocas copas, 6l emerge. Y escucho su voz, una voz
un poco monocorde, pera continua, por momentos imperiosa(77)-
EL PERFIL DE LA PALABRA. 29
quien escribe, pero esa construccién mental no tiene por qué plas-
marse, mediante un acto de necromancia seudoteérica, en una suer-
te de doble o espectro del escritor. La paraddjica limitacién de esa
figura fantasmal radica en su cardcter estatico y pasivo: lo que la ca-
tegorfa de «autor implicito» designa es ante todo un efecto del texto,
no la causa de este.
Para discernir la relacién entre el escritor Julio Ramén Ribeyro y el
cuerpo de su escritura me parece mas estimulante cl modelo que, en
Renaissance Self-Fashioning, utiliza Stephen Greenblatt. La formacién
de la propia persona es la empresa a la luz de la cual Greenblatt ana-
liza la praxis de ciertos autores isabelinos canénicos, desde Thomas
More a Shakespeare. Obviamente, la generaci6n de identidades en
la Inglaterra de los siglos XVI y XVII supone determinaciones distin-
tas a las que rigen la construccién de la subjetividad en la segunda
parte del siglo XX hispanoamericano. De hecho, seria burdamente
contradictorio ensayar la aplicacién mecénica y anacrénica de una
categorfa fundada en la importancia del contexto hist6rico, pero el
concepto de self-fashioning (que puede traducitse como «forja del yo»
© «auto-modelado») tiene la virtud de subrayar la calidad activa, ge-
neradora y productiva del autor: sujeto de una practica, el escritor se
da forma a sf mismo en la medida que edifica sus creaciones. Asi, la
actividad de la representacién —central en la experiencia del indivi-
duo creador— no se limita al Ambito de las ficciones, sino que se
extiende a la propia personalidad del artista, a su vez condicionada
por el medio social y cl bagaje de la cultura: «Y con la representacién
volvemos a la literatura 0, mas bien, podemos percibir que la forja del
yo deriva su interés precisamente del hecho de funcionar con pres-
cindencia de una distincién enfética entre la literatura y la vida so-
cial. Invariablemente, cruza las fronteras entre la creacion de perso-
najes literarios, la configuracién de la identidad, la experiencia de ser
moldeado por fuerzas externas a nuestro control, la tentativa de mol-
dear otros sujetos» (Renaissance Self-Fashioning, 3).
Labrar el propio perfil moral y estético, dando cuenta en su persona
y sus criaturas de los impasses y encrucijadas que engendra una mo-
30 PETER ELMORE
dernidad perifSrica como la peruana, cifra la labor de Julio Ram6n
Ribeyro. El dominio de la literatura y la condicién de la extraterrito-
tialidad —en la cual se unen la asumida calidad de extranjero duran-
te la edad adulta y el cultivo ponderado de un cierto escepticismo
humanista— se constituyen en garantias y medios de esa labor. De
ahf que escribir desde la distancia —conseguida por las vias de la
ausencia, de la ironfa o de la nostalgia— sca para Ribeyro la manera
privilegiada de acceder al sentido: «Cuando no estoy frente a mi ma-
quina de escribir, no sé qué hacer —anota un dia de primavera en
1975—, la vida me parece desperdiciada, el tiempo insoportable. Que
lo que haga tenga valor o no es secundario. Lo importante es que
escribir es mi manera de ser, que nada reemplazard» (La tentacidn del
fracaso Ill, 26).
Se advierte, entonces, que la practica de narrar y reflexionar colma
al sujeto, pues le concede orientacién y valor a su existencia. Por lo
mismo, la enunciacién literaria se presenta reiteradamente a lo largo
de la obra de Ribeyro como una forma de conocimiento, como un
taller de revelaciones: «El acto de escribir nos permite aprehender
una realidad que hasta el momento se nos presentaba en forma in-
completa, velada, fugitiva’e cadeeas (Prosan apdertdas, $3). Por's
didura, el escritor encuentra que el arte literario no sdlo ilumina la
inteligencia, sino que, ejerciendo un magisterio moral, ofrece un pro-
grama de comportamiento: «La literatura es, ademés de otras cosas,
un modelo de conducta. Sus principios pueden extrapolarse a todas
las actividades de la vida. Ahora, por ejemplo, para poder subir los
mil peldatios de la playa de los Farallones tuve que poner una aplica-
ci6n literaria. Cuando distinguf en lo alto el inaccesible belvedere me
sent{ tan agobiado que me era imposible dar un paso. Entonces bajé
la mirada y fui construyendo mi camino grada a grada, como constru-
yo mis frases, palabra sobre palabra» (Prosas apdtridas, 115).
En el caso de Ribeyro, trazar de modo tajante los linderos entre el
orden de la experiencia y el de los textos se harfa solo al precio de
ignorar que la subjetividad del artista, pasada por el filtro de la voca-
ci6n, es ella misma una creacidn cultural, un artefacto. Por supuesto,
EL PERFIL DE LA PALABRA 31
no significa lo anterior que el autor de La palabra del mudo haya cul-
tivado la impostura o la pose; estas suponen el engafio y la superficia-
lidad, mientras que el propésito del escritor es definir a través del
saber y el hacer literarios un lugar pleno en el mundo. La dimensién
ut6pica de ese deseo es insoslayable, aun si se hace la salvedad de que
la utopfa no es de indole colectiva ni de cardcter politico. La buisque-
da del sitio ideal —fallida ¢ intermitente, pero nunca abandonada—
es el motivo de «La casa en la playa», el ultimo de los relatos de Sélo
bara fumadores. Por otro lado, el 5 de abril de 1975, apunta Ribeyro
en su diario: «Un departamento frente al mar —entre el cuartel San
Martin y la quebrada de Armendariz—, una habitacién recéndita
con libros, discos y grabados, un sillon de cuero para descansar 0
dormir; un salén grande donde quepan mis amigos cercanos; y los
medios para estarse en casa, sin otra tarea que pensar, conversar,
escribir, fantasear. A eso se reducen todas mis aspiraciones en 1975»
(La tentacién del fracaso Ill, 17-8). No es dificil vincular esa fantasfa,
que idealiza la vida del rentista ilustrado, con esta otra, heredera de
las loas renacentistas a la vida retirada: «Una casita de adobe en una
playa perdida de la costa peruana, donde pueda vivir en una soledad
selectiva —pues recibirfa algunas visitas 0 tendrfa a veces un aloja-
do—, tomando sol, nadando un poco, pescando con cordel, mecién-
dome en una hamaca, mirando el poniente, leyendo cualquier cosa,
escuchando misica —ioh, cémo sonarfan los barrocos al lado del
agitado Pactfico!—, escribiendo sin ningin apremio, ni ambicién, ni
temor, enterrado, sembrado entre las dunas y el mar» (Prosas apdtridas,
139). La apologia del ocio creativo y la voluntad de alejamiento de!
trafago social sostienen un deseo —el de cambiar, con la vivienda, la
vida— del cual no se le escapan al autor el linaje arcaico y la indole
simbélica: «La isla desierta, el lugar recéndito, el rincén ameno, son
viejos temas filos6ficos y artisticos. Que yo asumo consciente, fervoro-
samente» (Prosas apdtridas, 139).
Asi, la morada ideal del escritor se origina, adecuadamente, en una
antigua tradicién de las letras. Por ello, es un lugar imaginario de dos
maneras distintas, pero complementarias: en tanto residencia propi-
32 PETER ELMORE
cia a los quchaceres del cuerpo y la mente, por un lado, y en tanto
ilustraci6n del t6pico clasico del locus amenus, por el otro. Serfa ar-
duo hallar un ejemplo mejor de la forma en que la persona del autor
se modela segiin patrones estéticos; serfa también dificil hallar una
declaracién que de modo més cabal presente el ejercicio de la escri-
tura como sintesis del trabajo y del placer, esas dos esferas que usual-
mente escinde la especializacién.
En consecuencia, el proyecto de Ribeyro —empresa que abarca el
corpus, la ética y la poética del escritor— se cifra en la propuesta de
habitar la literatura para, desde ella, definir la ubicacién del sujeto de
la obra y la existencia ante la sociedad, la historia, el entorno y el
lenguaje. Los rasgos humanistas, liberales y seculares de ese proyecto
lo revelan préximo a un estilo de ser moderno que fue sometido a
critica por la iconoclastia militante del vanguardismo latino, la ironfa
vidente y critica de la literatura postrealista centroeuropea y la
formalizacién sistematicamente analitica de la subjetividad empren-
dida tanto por la novela moderna francesa como por la de los moder-
nistas anglosajones. Ribeyro no ignora las aristas de esa critica ni re-
cusa frontalmente sus lecciones. Por ejemplo, es notorio que el autor
suscribe una visién del erotismo emparentada con la de los surrealistas;
el rastro kafkiano se advierte en cuentos como «La insignia» y, mas
ampliamente, en la veta fantdstica de su ficcién breve. Afiado que el
arte narrativo de Ribeyro revela una familiaridad perspicaz con la
prosa de Flaubert, la de Henry James y la del Joyce de Dublineses,
sobre todo en lo que corresponde a las estrategias de representacién
del punto de vista y de las relaciones entre narrador y personaje.
La predileccién estilfstica y estética que muestra el escritor por va-
tios de los grandes autores franceses y rusos del siglo XIX —Chejov,
Gogol, Stendhal y Maupassant, entre los de mas marcada impron-
ta— no implica el desconocimiento de las corrientes que siguieron al
tealismo y la literatura fantéstica del periodo burgués clésico. De un
modo andlogo al de Borges —con cuya obra dialoga sutilmente, se-
giin lo prueba esa alegorfa elegfaca e irénica de la lectura que es «Silvio
en El Rosedal»—, Ribeyro descree de las certidumbres de la historia
EL PERFIL DE LA PALABRA 33
literaria, pero no de las virtudes de la lectura: en su caso, el anacro-
nismo no es una imposicién de la ignorancia, sino un arbitrio de la
sensibilidad. Para el autor de Prosas apdtridas, el prurito de lo nuevo
no justificaba la renuncia a una concepci6n de la escritura como ar-
tesanfa de la subjetividad y modelo privilegiado de la experiencia. De
ahi que, discretamente, se colocara al lado de lo que fue el tronco
central de la literatura hispanoamericana, que privilegiaba la forma
novelesca, la envergadura enciclopédica, la renovacién profusa del
aparato retérico y la proyeccién emblemitica de las historias. Curio-
samente, cuando el prestigio de ese paradigma comicnza a menguar,
aproximadamente a mediados de los afios 70 del siglo pasado, la posi-
ci6n lateral, anacr6nica y en clave deliberadamente menor de Ribeyro
cobra una no buscada actualidad, ya que superficialmente se la pue-
de asociar al espectro posmoderno.
En todo caso, los ejercicios clasificatorios no dan cuenta de la cons-
tancia de una labor que, vista en conjunto, revela tras su norma
ecléctica y su variedad genérica un impulso singularmente organico,
pues desde su génesis misma se propone dibujar el retrato y trazar el
incerlocutores como
recorrido de una persona que, tanto frente a si
ante su intimidad, se reconoce en el perfil de sus palabras y en el
horizonte de su vocacién. Asi, el circulo de esta introduccién se cierra
con la tiltima frase de la cita que invocaba al comienzo: «Lo importante
no es ser cuentista, novelista, ensayista o dramaturgo, sino simplemen-
te escritor» (Antologia personal, 8). Efectivamente, la tarea creativa de
Ribeyro ilustra cémo la escritura marca el cauce del destino y delinea el
contorno de la identidad. Ella es, en tiltimo anilisis, la fuente simbélica
donde se refleja el rostro moral y estético del autor.
Capitulo II
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS: LOS GALLINAZOS
SIN PLUMAS Y CUENTOS DE CIRCUNSTANCIAS
No era Julio Ramé6n Ribeyro un autor del todo inédito cuando, en
1955, publicé su primera coleccién de relatos, Los gallinazos sin plu-
mas. Algunos cuentos y esporddicos articulos periodisticos apareci-
dos en el suplemento dominical del diario El Comercio, asf como un
pufiado de textos de ficcién en publicaciones estudiantiles, prece-
dian la edicién del delgado volumen de cuentos que salié de la im-
prenta bajo el equivoco patrocinio del «Circulo de novelistas perua-
nos».! .
De todas maneras, las diseminadas primicias del joven cuentista no
alcanzaban a presagiar ni el ncorrealismo de estos relatos ni, sobre
todo, la orgénica coherencia del libro que los contenfa. En Los gallina-
208 sin plumas, siguiendo a su manera la leccién de Joyce en Dublineses,
Ribeyro propone la lectura de las piezas no solo como unidades auté-
nomas y suficientes en sf mismas, sino como fragmentos de una tota-
lidad versatil, compleja (Las respuestas del mudo, 173). También al
modo de los cuentos de Joyce, los de Ribeyro en su libro de estreno
suelen someterse a un encuadre temporal riguroso, dentro del que se
condensa y revela la experiencia de los personajes; mas importan-
te todavia cs el relieve del marco espacial, pues el escenario urba-
no —merginal o popular— en el que discurren las historias no se
lc a modo de apéndice seis
», «El cuarto sin numerar»,
"En Ribeyro, la palabra inmortal, Jorge Coaguila a
cuentos tempranos de Ribeyro: «La vida gris», «La hu
«La careta», «La encrucijadas y «El caudillo»
46 ELMORE
reduce a funcionar como un decorado miserabilista ¥ es, en cambio,
2
un entorno que estimula las percepciones y la practica de los sujetos.’
Mas atin, la decisién de recorrer los paisajes de la pobreza o el des
programatica
censo social a lo largo de los ocho cuentos revela, con ¢:
nitidez, el propésito de inscribir en el imaginario limefio una visién
polémica de la capital peruana, erigida en tacita controversia con lo
que Sebastian Salazar Bondy llamarfa luego, en su Lima la horrible
(1964), «el mito de la Arcadia Colonial» (12).
Los gallinazos sin plumas ofrece, a través del mosaico ejemplar que
forman sus cuentos, una versi6n alternativa —sentimental, sin duda,
pero al mismo tiempo critica— de la urbe emergente. Los textos es-
tan fechados en 1953 y 1954, cuando el escritor vivia en Parts la
doble experiencia de la extranjerfa y la precariedad; en cambio, nin-
guna de las historias narradas tiene data precisa, lo cual no impide
cronoldégicamente, pues a todas las distingue la marca de la
ancias discurren en
situarl:
contemporaneidad. Los personajes y sus circur
el tiempo de lo actual —es decir, los envuelve la atmésfera de proce-
sos sociales todavia en curso— y su problemiatica existencia en los
bordes de la vida y el espacio limenos no se corresponde con el reper-
+ Ribeyro setial6 que, siguiendo el ejemplo de Dublineses, decidié ordenar sus
cuentos «por afinidad». Curiosamente, Carlos Eduardo Zavaleta escribe en Autobio-
grafic fugaz : «Esa ‘afinidad! no existe en los textos, que empiczalsic] con uno, vio-
lento, realista, sin duda influido por Congrains y por mf, y sigue con los apéticos,
neutros y "grises”, que serfan los habituales en sus futuras colecciones de cuentos,
excepto quizé el dltimo, ‘Junta de acreedores’, donde un tranquilo tendero, angus-
tiado por la a, un texto
violento, emotivo, otro més o menos violento, y seis neutres [...]»(83). Vale la pena
notar que Dublineses esté lejos de ensayar una sola modulacién y un Gnico tema:
entre «Arabia» y «Los muertos», por ejemplo, hay diferencias marcadas de temple y
representacién. Lo que Ribeyro asimila de Joyce es la idea de asediar Ia experiencia
contemporinea de su ciudad desde In vida cotidiana de personajes que, siendo
‘influencia’ de Zavalera
id,
rota, sibitamente corre a suicidarse en el mar. En sun
reconocibles, no son estrictamente tfpicos. Por lo demés,
y Congrains sobre el cuento titular de Los gallinazos sin plumas no sélo no esti mis
alld de fa duda: al contrario, no me parece ni siqui a. La distincién entre
textos ‘violentos' y ‘neutros’, finalmente, invita a la perplejidad y no resulta vitil para
‘a dude
describir ni la estructura ni el estilo de los relatos de Ribeyro.
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 37
torio tradicional de los oficios populares ni con los barrios antiguos
de la ciudad. Si bien no viven en las barriadas que desde los aftos 40
empiezan a cercar Lima —como si es el caso del ingenuo protagonis-
ta de «El nifio de junto al cielo» en Lima, hora cero (1954), de
Congrains—, a estos limenios de mediados de siglo les toca arraigarse
precariamente en la periferia o los linderos mismos de la expansién
hacia el sur iniciada en los afios 20, durante el Oncenio leguifsta, y
consolidada en las décadas siguientes. Asf, los arrabales de Miraflores
les sirven de morada a los actores del primer cuento, el mismo que da
titulo al libro, y es en Surco —cuya idiosincrasia pueblerina, casi ru-
ral, empieza a ceder ante cl empuje mesocratico— donde vive su
expulsién de las filas de la pequefia burguesfa el comerciante del wilti-
mo relato, «Junta de acreedores». En la escala social, los peldafios
que ocupan los personajes de Los gallinazos sin plumas son los inferio-
tes, pero de todas formas no son desdefiables las diferencias de status
entre ellos: en el lugar mas bajo —tanto en ingresos como prestigio—
se hallan los recolectores de basura informales que protagonizan el
cuento titular, mientras que al pequefio propietario del tiltimo texto
—al menos antes de su ruina— le cabe la posicién més elevada. Pese
a estos matices, cl muestrario humano del libro representa la ciudad
por medio de quienes conocen en ella la exclusién o el fracaso: lejos
de los efrculos del poder, en los extramuros de una Lima que ya no es
tradicional pero atin no se reconoce moderna, los personajes de Los
gallinazos sin plumas afrontan la nueva realidad urbana en la forma de
los dramas —s6rdidos 0 tragicos, irnicos o patéticos— que les toca
vivir.
Paradéjicamente, el relato que inaugura y nombra al primer libro
de Ribeyro es, en el plano de la estructura, cl menos cercano a los
otros cuentos de la coleccién.} Las seis secciones que dividen «Los
* Los cuentos fueron escritos en Madrid y Paris, en 1953 y 1954. El primero en el
orden del libro fue el iiltimo en la redaccién. El 11 de agosto de 1954 escribe el
autor: «Es curioso que tenga yo ahora que ocuparme de cubos de basura, cuando
estoy escribiendo precisamente “Los gallinazos sin plumas”. Espero que esto le otor-
gue a mi cuento un poco mas de exactitud sicoldgicar (La tentacién del fracas I, 50).
46 PETER ELMORE
jullinazos sin plumas» tienden un arco temporal mucho més amplio
que el de las otras historias, en las cuales el conflicto se libra y define,
lo sumo, en el curso de un dia. La diacronfa, sin embargo, no disper-
sa la tensién de la anécdota; por el contrario, la proyecta hacia un in
crescendo que, diestramente, remata en un desenlace al cual hace
mis eficaz el aura de lo solo entrevisto y sugerido. El duelo a muerte
entre el abuelo cojo y su insaciable cerdo solo se insinéa con una
frase lacénica —»desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla»,
29, pero esa reticencia produce un escaloftfo comparable al que
provoca el fin de «La gallina degollada», de Horacio Quiroga.‘
La metéfora del titulo, que alude a quienes se ganan la vida escar-
bando desechos en los muladares, parece prometer un estilo saturado
de giros efectistas.’ Sin embargo, en el primer parrafo del cuento la
perspectiva lirica del narrador da cuenta de la hora temprana en la
que los hermanos protagonistas —Enrique y Efrafn— salen a buscar
el alimento del cerdo Pascual, tinico bien y obsesién excluyente del
abuelo de ambos, don Santos. Antes que el mecanismo de la trama
ELS de octubre del mismo af anota: «Tengo la impresin de que «Los gallinazo:
plumas» es el mejor cuento que he escrito hasta ahora [...]Frente a mi, en el café
Petit Cluny donde escribfa, habfa un espejo. Me sorprend{ haciendo muecas de céle-
ra, de asco, de frfo, segiin el curso de lo que escribfa. Los mozos me miraban. La
tiendo el sabor del arsénico cuando morfa Madame Bovary
creo, en la capacidad de impresio-
anécdota de Flaubert
me parece veridica. La potencia creadora reside
nase con estimulos imaginarios» (51-2).
+'No deja de ser interesante notar que décadas més tarde Ribeyro, siguiendo con
cierta autoironfa el ejemplo de Quiroga, propuso un «decélogo del cuentista». EL
octavo mandamiento se aplica bien a la composicién de los cuentos de Los gallinazos
sin plumas: «El cuento debe partir de situaciones en las que él 0 los personajes viven
un conflicto que los obliga a tomar una decisin que pone en juego su destino» Asedios
a Julio Ramon Ribeyro, 37)
5 En su prélogo a la primera edicién de Prosas apdtridasi(1975),, José Miguel Oviedo
indica, con raz6n: «La partida de nacimiento de Ribeyro tenfa un titulo un poco
estridente: Los gallinazos sin plumas(1955); el libro mismo, en cambio, usaba un tono
sereno y discreto para comunicar dramas y tragedias a veces realmente horri-
bles»(«Ribeyro, o el escepticismo como una de las bellas artes», 163).
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 39
comience su marcha, la voz narrativa oftece una visién idilica, epifa-
nica, de las calles casi desiertas:
Alas seis de la mafiana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a
dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos
y crea una atmésfera encantada. Las personas que recorren la ciudad
a esta hora parece que estiin hechas de otra sustancia, que pertene-
cn a un orden de vida fantasmal (21).
No hay ironfa en estas Iineas, cuya sencilla diccién y su imaginurfa
feérica recuerdan en algo la poesta simbolista de José Maria Eguren.
EI paisaje urbano resulta transfigurado por un filtro que lo reviste del
prestigio ideal, fabuloso, de los cuentos infantiles: la personificacién
humaniza la ciudad, lo que esté al ras del suelo parece —por los bue-
nos oficios de la neblina— hallarse en un ambiente celestial, los seres
humanos adquieren una apariencia ingrdvida y espiritualizada, Esa
imagen arménica y grata, en la cual no parecen caber ni cl desgarra-
miento del conflicto ni el apremio de las necesidades materiales, en-
tra a primera vista en contraste con la cruda historia de explotacién
que luego va a referir el cuento. Al comenzar cl relato, podemos pen-
sar que la descripcién de las calles tiene como fuente a una concien-
cia artistica proclive al esteticismo; el resto del relato no solo des-
miente esa sospecha, sino que termina por insinuar que el origen de
la vision puede rastrearse hasta uno de los nifios basureros: «Todo lo
vefa a través de una niebla mdgica (mi énfasis). La debilidad lo hacfa
ligero, etérco: volaba casi como un pajaro» (27). Casi en las postrime-
rfas del texto se descubre que el esbozo lirico del primer parrafo coin-
cide con la percepcién febril, vagamente alucinatoria, de un mucha-
cho a punto de desfallecer por la falta de suefio, salud y alimento: la
belleza del delirio a las seis de la mafiana sublima las carencias del
observador, el enfermo y famélico Enrique, transmutandolas en una
realidad superior, estética y ut6pica al mismo tiempo. éNo es revela-
dor que, en la vificta, el mundo se vea despojado de su indole mate-
tial, que la servidumbre del orden fisico ceda su paso a la libertad
plena del ensucfio?
40 PETER ELMORE
Por cierto, lo que pesa sobre las fragiles existencias de Efrain y En-
rique es la vida material en su forma més crasa y s6rdida. A ésta la
encarna con emblematic obscenidad el cerdo Pascual —mercancfa
viva, bestia casi humana, propiedad que rige a su propietario y némesis
de los «gallinazos sin plumas» —. La resume ¢ ilustra también don San-
tos, cl abuelo siniestro cuya estampa de pirata se completa con una
pierna de palo. Estas imagenes y presencias, enfaticamente gruesas,
entran en contrapunto con la leve sutileza que distingue al orden de
lo ideal. El riesgo de incurrir en una fabula hecha de contrastes mec4-
nicos, abstractos, se elude gracias a que la caracterizaci6n de los per-
sonajes trasciende la oposici6n maniquea entre el mal y el bien, aun-
que la bréjula moral del cuento indica sin lugar a dudas quienes tienen
la raz6n y la justicia de su lado.
«Los gallinazos sin plumas» admite ser lefda, de manera bastante ob-
via, como una parabola expresionista de lo que Marx llamé acumula-
ci6n originaria. El abuelo es, después de todo, un aspirante a empresa-
rio que no vacila en aprovechar la fuerza de trabajo de sus nietos para
incrementar su capital.6 Si el engorde de su cerdo le importa mas que
la nutricién de los chicos, ésto se debe no solo a la mezquindad del
sujeto sino a un pragmatismo extremo, sin escrtipulos: a diferencia de
lo que sucede con Enrique y Efrain, al animal sf hay quien lo compre
(«un hombre gordo que tenfa las manos manchadas de sangre», 23,
dice con un giro algo truculento el narrador). El lucro es el motor de la
existencia del viejo y, ademés, la tinica pasion que lo inflama; de ahi
que se nos informe que cuando el futuro comprador se despide, don
Santos «echaba fuego por los ojos» (24). Ese fulgor feroz no lo inspira la
rabia, sino el anticipado placer de la ganancia.
El comportamiento del abuelo muestra cémo la ldgica implacable
del mercado sustituye —o, mejor dicho, se yuxtapone— a las normas
de parentesco. El patriarca es un patrén. En cambio, los dos niiios,
© Escribe James Higgins: «De forma grotesca don Santos remeda al capitalista que
explota a sus semejantes en su affn de sacar ganancias de sus inversiones» (Cambio
social y constantes humanas. La narrativa corta de Ribeyro, 31)
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 41
que son hermanos y trabajan juntos, practican la fraternidad y la so-
lidaridad. La clave de la eficacia del cuento radica en que el narrador
no necesita comentar ni, menos atin, declamar el contenido ideol6gi-
co y moral de la fabula pues, como querfa Henry James, el relato
tiende sobre todo a mostrar. Asf, la narracién es sobre todo escénica,
no s6lo por la preponderancia del didlogo —que, dicho sea de paso,
Ribeyro usa sin preocuparse de imitar la norma oral de los marginales
limefios—, sino sobre todo por la manera precisa en que se registran
las acciones y reacciones de los personajes. Por ejemplo, Enrique —cuyo
punto de vista elige en pasajes decisivos el narrador en tercera perso-
na—, exhibe su temple y sus principios cuando se atreve a confrontar
al abuelo para asumir la defensa de Efrain, incapacitado de trabajar
por una herida en el pie, o cuando adopta como mascota a Pedro, un
perro «escudlido y medio sarnoso» (24); sin esos antecedentes, por lo
demés, no serfa verosimil que al llegar el climax del cuento se atrevie-
Ta, en un rapto de indignacién, a castigar a don Santos, desencade-
nando el accidente por medio del cual se consuman con macabra
ironfa los asuntos del hambre y la lucha por la supervivencia, ambos
decisivos en «Los gallinazos sin plumas».
El encuadre escénico hace también que el discurso suela tener una
intensa cualidad sensorial, gréficamente nftida. Invoco un ejemplo,
casi al azar: «Desde entonces empezaron unos dias angustiosas, in-
terminables. Los tres pasaban el dia encerrados en el cuarto, sin ha-
blar, sufriendo una especie de reclusién forzosa. Efrain se revolcaba
sin tregua, Enrique tosfa, Pedro se levantaba y después de hacer un
recorrido por el corralén regresaba con una piedra en la boca, que
depositaba en las manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar,
jugaba con su picrna de palo y les lanzaba miradas feroces» (26).
Después de la primera oracién, el uso del pretérito imperfecto indica
el cardcter repetido, iterativo, de ciertos gestos y acciones durante un
lapse indeterminudo, pero la exactitud de los detalles que disdnguen
a cada personaje nos hace percibit el conjunto no como un mero
resumen de esas jornadas terribles, sino como una secuencia tinica y
obsesivamente circular.
42 PETER ELMORE
El escritor se propone, entonces, sitwar a los sujetos en un espacio y
una circunstancia especfficos. De ahi su énfasis en la caracterizacién
de los sujetos y en la composici6n de la trama, al servicio de las cuales
se ponen la mimesis y el estilo, cuya textura algo anacrénica y su
diccién deliberadamente letrada tienen el paraddjico efecto de poner
en primer plano la historia narrada y no la narracién misma.
En Los gallinazos sin plumas, Ribeyro no quiso renovar el elenco de
los tipos costumbristas limefios. El pintoresquismo de la pobreza est4
ausente del libro, que en su representacién elude cualquier trazo de
color local. Ante la estética populista y conservadora del criollismo
limefio —encarnada en los epfgonos de Ricardo Palma y José Galvez—,
Ribeyro opone una visién de la Lima contempordnca como tierra
baldfa o campo minado: la carencia y el conflicto son los signos de la
realidad que viven las criaturas de la ficci6n.
Por cierto, vale la pena detenerse en una digresién a propésito de
Palma y Ribeyro. Es usual, en la eritica sobre el segundo, subrayar el
aire decimonénico de su prosa, al punto que —como recuerda
Abelardo Oquendo en una lectura penetrante de Prosas apdtridas—,
prosperé a fines de los 50 una ocurrencia segiin la que Ribeyro era el
mejor escritor peruano del siglo XIX." Por otro lado, de! lugar central
que ocupan las Tradiciones peruanas en la narrativa peruana de ese
siglo no cabe duda, como tampoco la hay del impacto de esos breves
7 La reflexién de Oquendo alude a la manera en que Ribeyro encaré la relacion de
su escritura con las corrientes literarias en boga: « Alguien Hamé alguna vez a JRR ‘el
mejor narrador peruano del siglo XIX’. Este irénico anacronismo tuvo lugar luego de
lo aparicién de La ciudad y los perros(1963) que, en un primer momento, hizo ver
sibitamente envejecida la narrativa que se escriba entre nosotros. Pocos aitos antes
Ribeyro (‘La Gaceta de Lima’, 1960) habfa dicho su cansancio por las modalidades
del relato que fatigaban nuestra literatura, y su intenciGn de ‘escribir una novela de
vanguardia con cardcter experimental, destinada a fraguarme —decfa—un nuevo
lenguaje y una nueva forma de expresién’, No lo hizo. Otros lo hicieron, en cambio,
cn la euforia del boom. Olvidado —o de vuelta, mejor— de esas palabras, JRR puede
ver pasar ahora bajo su ventana los cadéveres de muchos de los libros que, en la
década del sesenta, obedecieron al deseo de obtener un éxito que él nunca ha
perseguidos («Alrededor de Ribeyro», XI-XII).
LOS NOMBI
$ DE LOS OLVIDADOS 43
¢ hibridos relatos en la construccién de la imagen hegemsnica de la
capital peruana. Sin embargo, es undnime el olvido de Palma cuando
se evoca la literatura del XIX en relacié6n al autor de La palabra del
mudo. A primera vista, parece tratarse de una omisién comprensible
y hasta sensata, pues en efecto no hay reverberaciones del estilo de
Palma en el de Ribeyro.* Percibida desde otro Angulo, esa misma falta
de ecos resulta significativa y se carga de sentido: Borges declaré, en
«Kafka y sus precursores», que un escritor puede crear asus ancestros,
en la medida que su obra permite leer con otro énfasis y una 6ptica
distinta textos cronolégicamente anteriores;? inversamente, podria
agregarse, un escritor puede abolir su linaje mas obvio y adjudicarse
una herencia que juzgue més enriquecedora. Para representar a Lima,
Ribeyro se rehtisa a identificarse con el narrador sardénico y chismo-
so que fue la mascara predilecta de Palma; esa presencia, ambigua-
mente nostilgica y dispuesta siempre a interrumpir el hilo de su rela-
to con locuaces digresiones sobre la arqueologfa de las costumbres
citadinas, nada tiene que ver con el impulso critico y disidente que
anima a Ribeyro en Los gallinazos sin plumas. El escritor no conjura los
amables espectros del pasado limerio, sino que se compromete a es-
cudritiar las ruinas del presente. De ahf que en vez de aceptat como
legado y punto de partida la literatura de y sobre Lima, Ribeyro se
haga tributario de una tradicién que no es la de las Tradiciones: sus
textos asimilan los giros imprevistos de Maupassant y el arte de la
reticencia que cultivé James, pero sobre todo se emparentan con los
cuentos peterburgueses de Gogol y Chejov, en los cuales suele aflorar
* Ribeyro recoge en su Antologéa personal un articulo de homenaje a Palma («Gra-
cias, viejo socarténs, 127-131), Ademés, puede recordarse que la anéedota de San-
tiago el pajarcro, ta primera obra teatral de Ribeyro, procede de un relato de Palma,
ibeyro discurre al margen éel
Pese a esto, resulta obvio que la narrativa breve de
modelo de las Tradiciones peruanas.
* Propone Borges: «En el vocabulario erftico, la palabra precursor es indispensable,
pero habria que tratar de purificarla de toda connotacién de polémica o de rivalidad,
aula esctitor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra cor
El hecho es qu
cepcidn del pasado, como ha de modificar el futuro» (Obras completas I, 89-90).
“4
una simpatfa ambivalente —a medias irénica, a medias patética—
por quienes padecen los costos de la modernizacién en una sociedad
que, aparte de vertical y jerarquica, se percibe periférica. Salvadas las
distancias histéricas entre el San Petersburgo del siglo XIX y la Lima
de mediados del sigio XX, lo que ambas urbes comparten es una con-
dicién contradictoria y compleja, la de ser teatros en los cuales —con
actores distintos y libretos vernaculares— se escenifica esa tragico-
media colectiva que Marshall Berman define como «modernismo del
subdesarrollo»." Asi, la patina de extemporaneidad y anacronismo
que la prosa de Ribeyro ostenta no proviene de un parti pris anti-
moderno; en ella se puede apreciar, mas bien, la voluntad de afirmar
una filiacién estética e intelectual: mas erftica, abarcadora y rica en
matices que la del costumbrismo, esa escuela que —como observa
Luis Loayza— cligi6 «la particularidad local justamente en la medida
en que no era universal» (El sol de Lima, 64).
El proceso de escritura que le da forma a Los gallinazos sin plumas
culmina con la redaccién del cuento titular y tiene su génesis, al prin-
cipio algo nebulosa, en «Interior L». El 4 de setiembre de 1953, en
una carta a su hermano, Ribeyro se alegra de que a éste le haya gusta-
do la primera versién del relato y, agradeciéndole incluso sus reservas
sobre el estilo y el remate del texto, afirma: «Pero en un cuento de
corte realista, como «Interior L», donde lo que interesa es el hecho
en sf, tratado de una manera directa, cinematogrfica, la retérica, la
frase que nace del autor, no del hecho, entorpece el desenlace, des-
conecta al lector de la realidad del cuento» (Cartas a Juan Antonio,
tomo I, 35). La alusién al cine esclarece, aun antes que el proyecto de
libro se defina, cual serd la principal estrategia de la mimesis: se trata
de esa misma narracion escénica que, como se ha visto ya, rige la re-
presentacin en el cuento «Los gallinazos sin plumas». El deseo de
concentrar la atencién del lector en las peripecias de la trama y en la
verosimilitud del mundo representado lleva, por contraste, a propo-
‘© Sobre la literatura rusa del siglo XIX y San Petersburg, véase: Marshall Berman.
Alll that is Solid Melts into Air. The experience of modemity.
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 45
ner que la textura de la prosa y la presencia del narrador pasen a un
segundo plano. Asi, el neorrealismo que Ribeyro quiere practicar se
sostiene, paraddjicamente, en dos ilusiones: la ilusién de la presen-
cia, en el plano de la historia; y la de la transparencia, en el del dis-
curso. Producir esos efectos depende sobre todo del oficio del escri-
tor, aunque sin duda su experiencia como observador del paisaje social
limefio le resulte también indispensable.
Pero no es solo el cine como medio el que le ofrece a Ribeyro un
paradigma; puede uno conjeturar, en «Interior L» y los cuentos pos-
teriores del primer libro, la impronta y el estimulo de las pelfculas
neorrealistas italianas, en especial las realizadas por Vittorio de Sicca
con el guionista Cesare Zavattini (ino es posible, por ejemplo, trazar
cierta afinidad de concepcidn y tono entre Ladrén de bicicletas y «Los
gallinazos sin plumas»?)."' Dicho sea de paso, también Gabriel Garcia
Marquez (notoriamente en El coronel no tiene quien le escriba) y Juan
Rulfo en varios relatos de El Ilano en llamas representan la
cotidianeidad popular y definen los nicleos dramiaticos de sus tramas
con una actitud préxima a la de los cineastas del neorrealismo italia-
no. Ambos, por lo demas, han escrito guiones cinematogréficos.
Conviene, sin embargo, no extremar las comparaciones ni tomarlas
de una manera literal, mecdnica. El cuento y la pelicula comparten
una matriz narrativa, pero a través de medios cuyos lenguajes difie-
" Washington Delgado, destacado pocta de la Generacién del 50, sefiala en un
valioso ensayo lo siguiente: «Quiero referirme antes a un arte miis popular, el arte del
siglo XX, el cine, Desde poco antes de 1945 empezaron a llegar al Peri las peliculas
curopeas, de Suecia y de Rusia, de Inglaterra y de Francia. Pero lo mejor fue el cine
neorrealista italiano por su frescura io. Los grandes
directores del neorrealismo, Rossellini y De Sica, Lattuada, de Sanctis y Visconti,
aron las c”imaras cinematograficas de los estudios de filmaciGn y las plantaron en
lles a fin de que los espectadores vieran Ia vida misma y no tn reflejo de la vidi.
Para los j6venes escritores del 50 fue una experiencia invalorable. Junto con kis
peliculas vinicton también de Italia las novelas neortealistas de Moravia y Prattolini,
le Carlo Levi, Elio Vittorini y Corrado Alvaro, y aunque no influyeron tanto come
los narradores franceses o sajones, su huclla es perceptible en varios escritores del
50»(+Julio Ramén Ribeyro en la generacién del 50», 111).
46 PETER ELMORE
ren. Por ejemplo, la focalizacién externa es la norma en el relato ci-
nematografico, mientras que en literatura se trata de un recurso usual-
mente asociado al estilo conductista de Hemingway o Dashiell
Hammett.” El autor de Los gallinazos sin plumas no suscribe rigurosa-
mente ese molde, aunque el pfrrafo inicial de «Interior L» tiene, en
efecto, una cualidad poderosamente visual, como si lo registrara una
cAmara: «El colchonero, con su larga pértiga de membrillo sobre el
hombro y el rostro recubierto de polvo y de pelusas, atraves6 el corre-
dor de la casa de vecindad, limpiéndose el sudor con la palma de la
mano» (30). Més adelante, en cambio, resulta claro que los antece-
dentes de la anécdota y la circunstancia del colchonero estan filtra-
dos por la subjetividad de este: en la terminologta de James, el perso-
naje funciona como reflector de conciencia. Precisamente, la formula
que Henry James juzgaba més propicia a la creacién del espejismo
mimético es la que el autor de Los gallinazos sin plumas emplea, con
matices, a lo largo de todo el volumen: una voz externa, en tercera
persona, enfoca el relato desde el punto de vista de uno de los perso-
najes.""
Sin duda, el dfa en que transcurre «Interior L» es representativo de
la realidad del colchonero y su hija, pero no tanto porque sea del todo
tipico y reproduzca, con monotonfa, el orden de sus existencias. Tam-
8 Enel articulo «Las alternativas del novelista», de 1973, Ribeyro sefiala a propé-
sito del estilo conductista o behaviorista: «En todo caso hay relatos de Caldwell y
Hemingway que son modelos de narracién behaviorista. De los personajes de estos
relatos no sabemos otra cosa que lo que hacen o lo que dicen porque su mundo
interior sélo lo conocemos, lo aprehendemos a través de los signos de su comporta-
miento*(112). En el parrafo siguiente, Ribeyro incluye en la némina a uno de sus
esctitores de cabecera: «En Francia, el behaviorismo, como método narrative, tuvo
un precursor de gran talento: Maupassant, especialmente en sus cuentos, no en sus
novelas» (La caza sutil,113).
¥ Apunta Gérard Genette, en Figures Ill: «Se sabe que para los partidarios post-
jamesianos de la novela mimética (y para el propio James), la mejor forma narrativa
es la que Norman Friedman llama ‘la historia contada por un personaje, pero en la
tercera persona’ (f6rmula torpe que designa evidentemente el relato focalizado, con-
tado por un narrador que no es uno de los personajes, pero que adopta el punto de
vista de alguno de éstos)» (189)
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 47
poco se trata, en el extremo opuesto, de una jornada extraordinaria.
Mas bien, lo que le infunde una dosis mayor de sentido a la fecha es
su caracter exacerbadamente comin, la manera acentuada en que
repite la rutina: «Ese dfa habfa sido igual a muchos otros, pero singu-
larmente distinto. Al regresar a su casa, mientras raspaba el pavimén-
to con la varilla, le habfa parecido que las cosas perdfan sentido y que
algo de excesivo, de deplorable y de injusto habfa en su condicién, en
el tamaiio de las casas, en el color del poniente» (36). El malestar del
colchonero se parece al asco existencial, aunque enriquecido por un
matiz decisivo: su origen en la practica social y las condiciones con-
cretas de vida del personaje es inconfundible.
Aparte de su oficio —que, por lo demés, sirve para nombrarlo—, el
colchonero es padre de una menor de edad. Mejor dicho, ella es la
tinica pariente que le queda, pues la vida del hombre se rige por la ley
de la disminucién y el menoscabo: «Su mujer hacfa ms de un afio
que muriera victima de la tuberculosis. Esa enfermedad parecfa ser
una tara familiar, pues su hijo, que trabajaba de albaail, fallecié de lo
mismo algiin tiempo después» (30). Uno podrfa presumir que la base
para el tratamiento melodramitico esté sentada, pero el tono impasi-
ble del narrador le impone un freno al desborde patético. A medida
que la anécdota se desarrolla, resulta evidente por qué la voz narrati-
va cxorciza desde el principio del cuento la simpatfa paternalista por
el colchonero y su hija. La apologfa de la pobreza, en su modalidad
romantica y tradicionalista, se sostiene en dos motivos convenciona-
les: la exaltacién del esfuerzo fisico («el trabajo dignifica») y el énfasis
en el honor de los humildes («ser pobre, pero honrado»). En «Inte-
tior L», ese modelo es minuciosamente invertido: el trabajador tiene
en realidad vocacién de picaro, el padre est dispuesto a negociar
pragmaticamente el honor mancillado de su hija. Interesa advertir
que, al alejarse de la idealizacién sentimental de la pobreza, el cuento
no se orienta hacia la prolija sordidez del naturalismo. La atmésfera
del relato es humoristica, pues los personajes estan dispuestos al aco-
modo y la conciliacién con su realidad. Esa actitud vital se pone en
evidencia a través de la manera en que se administra la informacién,
48 PETER ELMORE
ya que el relato intercala astutamente diélogos entre el colchonero y
Paulina en dos circunstancias que, a primera vista, contrastan marca-
damente por su envergaditra y trascendencia: la situacién actual est4
marcada por la fatiga del padre; la anterior, por el embarazo de la hi
producto de un acto ilegftimo y acaso criminal. El giro ingenioso del
desenlace enlaza ambos momentos en una frase final sugestiva y lle-
na de doble intencién.
Ribeyro no disfraza con eufemismos la conducta del protagonista
masculino. Este llega a insinuarle a su hija quinceafiera que use su
sexualidad como carnada para un chantaje; sin embargo, el efecto de
esta revelaci6n no es la censura del personaje, pues la caracterizacién
del colchonero y de su hija hace que la amoralidad y oportunismo de
aquél no despierten indignaci6n, sino més bien cierta irénica indul-
gencia. Paulina misma, se sugiere con claridad, est lejos de ser un
objeto pasivo del deseo y, en la relacién con el maestro de obras Do-
mingo Allende, es veros{mil que ella tomara la iniciativa ya desde la
primera vez. Por otro lado, la focalizaci6n interna sittia los motivos
del personaje central en primer plano, recalcando cémo el cansancio
del padre le resulta tan opresivo ¢ intolerable que lo induce al extre-
mo de adoptar cualquier medida con tal de gozar una tregua y sus-
pender su rutina. Asf, a la manera del Brecht de Madre Coraje, el
autor de «Interior L» pone la satisfaccién de las necesidades basicas
por encima del respeto a las normas morales dominantes.
La comicidad realista de «Interior L» aproxima a sus actores a la
6rbita de la picaresca, cuyo reparto se recluta en aquella franja popu-
lar que oscila entre el trabajo mal remunerado y la delincuencia me-
nor. Precisamente, en el espectro de las capas urbanas que convoca
Los gallinazos sin plumas no falta el lumpenproletariado, descendiente
de los pfcaros de la modernidad temprana. A ese sector social perte-
nece el protagonista de «El primer paso». El cuento se desarrolla en
un bar, donde un hombre solo, Danilo, recapitula su existencia y
observa con desdén a los demds bebedores mientras espera la llegada
de quien le ha encomendado la tarea que lo iniciard en la vida delictiva.
Todo el relato se filtra a través de la mirada del aprendiz de delin-
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 49
cuente, que hasta el final ignora que su primer paso en la carrera
criminal ser4 también, probablemente, el tiltimo. Més que la anécdo-
ta —la mayoria de cuyos pormenores permanece en la penumbra—,
es el estudio del personaje lo que ocupa el primer plano del cuento.
Casi toda la extensién del relato esté marcada por el buceo en la
conciencia del protagonista, s6lo interrumpido por la llegada del cém-
plice de este; ese artibo pone en movimiento la acci6n, pero al mismo
tiempo indica el inminente final de la historia. La pausa introspectiva
viene a ser la médula y la sustancia del cuento, mientras que la peri-
Pecia propiamente dicha sirve a manera de limite y corte, al romper
el flujo interno de la memoria y la observacién con el dinamismo
objetivo de los actos.
No solo en «El primer paso» se advierte cémo el centro de grave-
dad del texto puede estar menos en el encadenamiento de sucesos
dramiticos que, por el contrario, en un proceso de intensa actividad
mental. Dionisio, en «Mar afuera», y Marfa, en «La tela de atafia»,
son también protagonistas cuya labor principal consiste sobre todo
en evocar los antecedentes de sus respectivos predicamentos y en
registrar los detalles del escenario cn el cual se hallan. Como el Danilo
de «El primer paso», se distinguen por ser focalizadores eficaces, pero
actores estaticos ¢ impotentes: no por azar, los tres acaban cumplicn-
do el rol de victimas que los designios de otros les imponen.
En «Mientras arde la vela» se halla una variaci6n significativa de
este régimen de la representacién que, sin abandonar los indices del
realismo social, subraya en particular la percepcién y los valores de
los protagonistas. El titulo mismo del relato, esa frase adverbial que
indica enigméticamente un lapso en el cual algo sucede, no mide en
verdad el tiempo de una aventura, sino la duracién de un recuerdo.
En efecto, la luz temblorosa de un candil acompafia el recuento soli-
tario y nocturno que Mercedes, la esposa de un albanil alcohédlico,
hace de los acontecimientos del dia. La anécdota se descubre a tra
vés de flashbacks intercalados en el cuerpo del relato, que funcionan
como ilustraciones escénicas de la memoria de Mercedes. La evoca-
cién empieza cuando, en la tarde, unos compafieros de trabajo traen
60 PETER ELMORE
‘casa a Moisés, que se ha accidentado por subir «un poco mareado al
andamio» (44). A medida que la narracién progresa, dos series se en-
trelazan: la de los cambios de los sintomas de Moisés y la de los vaive-
nes de las emociones de Mercedes. En efecto, el marido borracho
pasa del aturdimiento a la agitacién y de ahf a la inconciencia, que a
su vez llega a parecerse a la muerte antes de que el personaje recobre,
inesperadamente, la lucidez; el tiltimo tramo de ese recorrido es el
suefio profundo en el cual se ha sumido mientras Mercedes cavila,
silenciosa. Ella, por otro lado, experimenta primero sorpresa, a la cual
sigue «una verdadera desesperacién» (45), que casi de inmediato re-
emplaza «un gran sosiego» (47), interrumpido bruscamente por un
intenso nerviosismo y, luego, «cierta célera reprimida» (48) cuando
resulta obvio que la sobrevivencia de Moisés le impedira a Mercedes
realizar el modesto suefio de convertirse en pequefia comerciante. Al
término del relato, sin embargo, la protagonista recobra el 4nimo y,
con anticipada satisfaccién, se acuesta «frotandose silenciosamente
las manos, como si de pronto hubicran dejado de estar ya agricta-
das» (49). Sila falsa resurrecci6n del albanil produce un efecto cémi-
co, casi bufo, el insidioso y simple plan de Mercedes para eliminar a
su esposo busca, en cambio, el estremecimiento sorpresivo. El arma
con la cual habré de desembarazarse de Moisés no es blanca ni de
fuego. Es, sencillamente, aquello que el esposo aléohélico més desea
y mas debe evitar.
Si la Mercedes de «Mientras arde la vela» es capaz de tomar la
iniciativa para cambiar su destino, en la margen contraria aparece el
Dionisio de «Mar afuera». Este no puede resistir la voluntad de su
victimario, Janampa, que le ordena embarcarse con él en una madru-
gada ominosa. El relato alterna segmentos dialogados con otros regi-
dos por la observacién aprensiva y los recuerdos inquietantes de la
victima, que se da cuenta del mévil pasional y erético de su inminen-
te asesinato: Janampa no tolera que la mujer que desea esté compro-
metida con Dionisio. En vez de un duelo viril (esperable, ademas,
traténdose de hombres de mar), lo que ocurre es mas bien una rendi-
cién ante una fuerza superior. El vinculo de poder que conecta al
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 51
protagonista con su antagonista cobra la forma de una sujecién casi
hipnética, fatal, y en el acto postrero de violencia (al que, como en
otros cuentos de Los gallinazos sin plumas, se alude elfpticamente) se
halla una nota subrepticia de sodomfa simbélica: «Dionisio hundié
los brazos en el mar hasta los codos y sin apartar la mirada de la costa
brumosa, dominado por una tristeza anénima que dirfase no le perte-
nectfa, quedé esperando resignadamente la hora de la pufialada» (42)
Asf, Dionisio resulta feminizado en su muerte, al punto que el falico
cuchillo de Janampa devienc no solo herramienta de un homicidio
real, sino también instrumento de una violacién imaginaria.
En «La tela de arafia», que posee una estructura similar a la de
«Mar afuera», la carga sexual de la agresi6n resulta directa y eviden-
te, pues la empleada doméstica que huye del asedio de su patr6n se
aloja, ingenuamente, en la casa de un falso benefactor a cuya lascivia
debera someterse. De nuevo, la dialéctica del poder desemboca en la
derrota del débil: en este cuento claustrofébico ¢ introspectivo esa
derrota es més conmovedora, porque la victima es despojada hasta
de su propia voluntad. Como la mosca que la arafia atrapa, Marfa cae
a la larga en la trampa de Felipe Santos: la naturaleza es el espejo de
la sociedad o, para ser mas preciso, su emblema. La ironfa tragica del
telato se debe en gran medida a que la herofna intuye demasiado
tarde este mensaje (y, ademas, sacando las conclusiones practicas
equivocadas): «Un agudo malestar la obligé a sentarse en el borde de
la cama y a espiar los objetos que la rodeaban, como si ellos le tuvie-
ran reservada una sorpresa maligna. La arafia habfa regresado a su
esquina. Aguzando la vista, descubrié que habfa tejido una tela, una
tela enorme y bella como una obra de mantelerfa» (62). A pesar de
este presentimiento, Marfa cae en el error de creer que quien la pro-
tegerd del mal es Felipe Santos (el «tinico que podfa ofrecerle amparo
en aquella ciudad para ella extrafia, bajo cuyo cielo teftido de luces
rojas y azules las calles se entrecruzaban como la tela de una gigantes-
ca arafia», 62-3). Esta imagen siniestra de la urbe no es falsa (al me-
nos, no en la experiencia del personaje), pero le impide advertir y
repeler la amenaza més perentoria: no son escasos los cuentos de Los
52 PETER ELMORE
gallinazos sin plumas en los que las victimas saben (a medias 0 plena-
mente) cuél es su condicién, sin que ese conocimiento les sirva de
mucho.
El ultimo relato de la coleccién, «Junta de acreedores», ilustra bien
a través de su protagonista, don Roberto, el espectro de emociones y
actitudes que la comprensién de la propia impotencia suscita. Por lo
demas, el motivo del fracaso organiza la trayectoria del relato, que
cierra con una nota de pesimismo el libro inaugural de Ribeyro. Como
la mayorfa de los cuentos de Los gallinazos sin plumas, «Junta de acree-
dores» gravita sobre todo en torno al estudio de un personaje que
afronta una experiencia limite, crucial. El argumento no admite sor-
presas, pues desde las primeras paginas sabemos que la pequefia tien-
da de abarrotes del protagonista esta amenazada por la ruina. Apro-
piadamente, es a la hora del ocaso que empiezan a llegar al local los
representantes de los deudores: uno a uno se apersonan, anénimos
como individuos y nombrados por las firmas para las que trabajan. La
conducta irrespetuosa y algo excéntrica de los cobradores, asf como
el qué estos paroveant casi intercambiables, sugiers una @iaciéa re
mota con los inquilinos de la familia Samsa en La metamorfosis. El
n, por otro lado, anular s
aire kafkiano que circula por el cuento —
textura realista— cs aun més perceptible en la escena de la junta,
pucs ella desarrolla uno de los nticleos obsesivos de la escritura de
Kafka: la inmolacién de una victima inocente ante el altar de una
autoridad insensata, formulista e inapelable.'!
Es significativo que el derrumbe de don Roberto no se presente
solo en términos de la pérdida de ingresos 0 el descenso social, sino
también del menoscabo de la dignidad y el descalabro de la cordura.
La bancarrota afecta todos los Angulos y facetas de su vida. Asf, el
salto al vacfo que se insintia de modo inequivoco como remate de las
desventuras del personaje significa, patéticamente, el fin de una exis-
tencia gastada. Al suicidarse, don Roberto rubricard lo que, de algin
Los primeros tanteos literarios de Ribeyro intentan segu
rumbo de Kafka,
precisamente, ef
LOS NOMBI
DE LOS OLVIDADOS 53
modo, ya se ha consumado antes: su liquidacién como ser humano.
De hecho, antes de su muerte esta fuera ya de la sociedad de los
hombres, precariamente suspendido en un margen radical: «En ese
limite preciso entre la tierra y el agua, entre la luz y las tinieblas, entre
la ciudad y la naturaleza, era posible ganarlo todo o perderlo todo» (80).
En el horizonte que cierra el ultimo cuento de Los gallinazos sin
plumas se divisan, con desoladora nitidez, la derrota y el vacfo. Sin
duda, esto contribuye a tefiir toda la experiencia de lectura y a fo-
mentar la impresién de que, para el autor, en la lucha por la vida
estén irremediablemente condenados los de abajo. Ese, sin embargo,
es un juicio que considera s6lo una parte del conjunto. Si bien resulta
innegable que la mayoria de los protagonistas de estos cuentos sufren
desenlaces funestos —letales o no—, es importante recordar tam-
bién que las criaturas de la ficcién no estan sujetas al dictamen del
determinismo, esa version laica y seudocientifica del Destino. Inclu-
so aquellos que sucumben sin resistencia —el Dionisio de «Mar afue-
ta> o el don Roberto de Junta de acreedores»— son sujetos que
podrian elegir otra manera de enfrentar la adversidad 0 el peligro: en
el mundo de Los gallinazos sin plumas, la fatalidad es solo aparente,
pues no hay un orden metafisico y rigido que deba cumplirse. Si el
paradero final de un personaje parece prefijado por una voluntad aje-
na a este, esa voluntad casi siempre es personal y nunca resulta abs-
tracta: el mundo en el que discurren las historias no esta regido por
una providencia impenetrable sino por relaciones de poder cuyas
matrices de clase, género, etnicidad y hasta generacién son discernibles
(aunque, obviamente, identificarlas no significa lo mismo que trans-
formarlas). Antes que un darwinismo césmico 0 un pesimismo a priori,
lo que sostiene los relatos de Los gallinazos sin plumas es una sintesis
mas bien ecléctica del humanismo liberal con la ética del existen-
cialismo, que en los afios 50 se habia convertido ya en el sentido
comin de la intelligentsia joven. Es el predicamento del individuo lo
que importa en estos cuentos, no el movimiento de la colectividad; y
son las encrucijadas que enfrentan los sujetos en su obrar cotidiano,
no las crisis que ponen en cuestién el edificio social, la materia que les
54 PETER ELMORE
concierne. La Lima entre emergente y sumergida que alberga sin Ani-
mo hospitalario a los seres de la ficcién es, en buena cuenta, algo me-
nos que una comunidad: se trata sobre todo de un escenario din4mico,
de un contexto en el cual los personajes viven de maneras diversas la
experiencia de la soledad y el acoso de las necesidades. El espacio urba-
no es, entonces, el teatro de la carencia, y la vida citadina se figura
como un 4mbito irreductiblemente hostil. La ciudad, de hecho, es el
sitio donde los sujetos corren el peligro de perder su condici6n huma-
na: que algunos se salven —asf sea transitoria, precariamente— es ya
una prueba de que un margen de libertad e iniciativa existe incluso en
los casos al parecer mds desesperados.
Con Los galllinazos sin plumas, Ribeyro colocé la piedra angular de una
de las columnas que sostienen su obra narrativa, aquella en la cual se
conjugan el realismo social con la indagacién en la subjetividad de
los exclufdos. El siguiente volumen, Cuentos de circunstancias (1958),
habria de prolongar en parte la empresa iniciada con el primer libro,
pero sobre todo cimentaria otras dos columnas de la ficcién breve de
Ribeyro: tanto la vinculada a la autobiograffa como la relacionada
con la desrealizacién de las practicas sociales y las instituciones publi-
cas, sea por medio del cédigo fantastico o del régimen del humor.
«La insignia», el texto que abre Cuentos de circunstancias, es un
ejemplo notable de un médulo que complementa, en la escritura de
Ribeyro, a la estética neorrealista. La historia que refiere el narrador-
protagonista es, a diferencia de las narradas en Los gallinazos sin plu-
mas, contraria a la verosimilitud absoluta: la extrafieza que envuelve
ala anécdota se funda en que las enigmiticas peripecias del persona-
je no caben del todo al interior del espectro de lo socialmente posi-
ble. Sin ser derivativa, la urdimbre del argumento evoca al mismo
tiempo los apélogos de Kafka y la satira casi surreal de Gogol: un
hombre encuentra accidentalmente una insignia, la cual le abre las
puertas de una organizacién secreta a cuyo liderazgo accede, pese a
ignorar qué propésito la anima, después de una década de cumplir las
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 55
tareas extravagantes que los jerarcas de la coftadfa le conffan.! El
relato no consiente su reduccién a una alegorfa del universo
institucional o burocratico, pero sin duda ese es el sustrato vital de la
historia; de hecho, a él se debe el aire de familia que une «La insig-
nia» a los cuentos de Kafka y Gogol, también anclados en el mismo
paisaje humano.
Esa filiacién no agota las relaciones del cuento con otros textos.
«La insignia» no es un relato insdlito en la literatura latinoamerica-
na. Si bien su afinidad con cuentos como «La biblioteca de Babel»,
«La secta del Fénix» o «El zahir», de Borges, puede parecer solo
tangencial, algunas de las piezas del mexicano Juan José Arreola en
Confabulario revelan un énimo similar, a la vez turbadoramente
cuestionador y festivamente mordaz.
Es el absurdo, ese escAndalo de la légica y la moral, lo que funciona
como motor de las acciones en «La insignia». A partir de él, el orden
y el sentido son sometidos a un escrutinio irénico, distanciador. Sin
duda, el orden y el sentido no son solo pilares de las instituciones
sociales, sino también garantes del mismo cédigo de la lengua. Por
€80, no es azaroso que el detonante de la fabula sea, precisamente, un
texto cifrado: «As{ pude observar que se trataba de una menuda in-
signia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me
parecieron incomprensibles» (84). Los esotéricos caracteres que el
'5 No es fortuito que para «La insignia» sea vélida también la siguiente reflexion
de Deleuze y Guattari sobre Kafka: «De ahf que sea preciso renunciar més que nun-
caa la idea de una trascendencia de la ley. Si las instancias finales son inaccesibles y
no se dejan representar, no es en funcién de una jerarqufa infinita propia de la
teologia negativa, sino en funcién de una contigiiidad del deseo que hace que lo que
pasa ocurta siempre en la oficina de al lado: la contigiiidad de las oficinas, el caracter
segmentado del poder reemplazan la jerarqufa de las instancias y la eminencia del
soberano (ya el Castillo se revelaba como una acumulacién de desechos segmentados
y contiguos, a la manera de la burocracia de los Habsburgo y del mosaico de las
ciones en el imperio austro-hingaro) » (Kafka. Pour une littérature mincure, 92). En
«La insignia», lejos de estar implicito un Sentido oculto una metéfora o un
simbolo, se indica un Significante que se transmite y circula: la lgica de la transmi-
sidn, de hecho, se sostiene en un delizamiento metonimico.
1
56 PETER ELMORE
narrador distingue nunca revelan su significado, pere de todas mane-
ras la insignia (cuya rafz latina, vale la pena notarlo, quiere decir ‘se-
fiales’) sirve para identificar a su portador: esa intermitencia de infor-
maci6n y silencio, ese juego semAntico de luces y sombras, es la premisa
misma del cuento y la condicién de su lectura.
Por un lado, la comunicacién del narrador con los miembros de la
sociedad secreta se reduce a un didlogo cuajado de malentendidos;
por el otro, la logia de la insignia es una comunidad a la cual une la
observancia de ciertas reglas y el acatamiento de las jerarqufas Asf, el
divertimento contiene, en su aparente gratuidad, una visién profun-
damente escéptica del lenguaje y la vida social. Ya en la cuispide del
grupo, el protagonista admite: «Y a pesar de todo esto, ahora, como el
primer dfa y como siempre, vivo en la mas absoluta ignorancia, y si
alguien me preguntara cuAl es el sentido de nuestra organizaci6n, yo
no sabrfa qué responderle. A lo mas, me limitarfa a pintar rayas rojas
en una pizarra negra, esperando confiado los resultados que produce
en la mente humana toda explicacin que se funda inexorablemente
en la c4bala» (87). Es significativo, por Ultimo, que este apdlogo sobre
las transacciones humanas concluya con una imagen hiperbélicamente
irrisoria de la escritura, reducida a la desconcertada geometrfa de
unas «rayas rojas en una pizarra negra». La hipérbole, conviene re-
cordarlo, opera no sélo a través de la multiplicacién vertiginosa, sino
—como es sin duda el caso de «La insignia» — del recorte y la reduc-
cién radicales. Se dirfa que el mundo del cuento no es tanto una
versién exacerbada de la sociedad tecno-burocratica como, ms bien,
su enrarecido boceto. La matriz de este efecto consiste en que la re-
presentacién, en vez de precisar las coordenadas de lugar y tiempo,
tiende a abstraer los elementos de la trama.
Por cierto, en otro de los Cuentos de circunstancias apelé el autor a
la hipérbole en su acepcién més habitual para construir una realidad
inquietante, paralela a la de la experiencia cotidiana. Aludo a «La moli-
cie», en el cual un narrador anénimo transfigura la modorra veranic-
ga en una avasalladora epidemia de hastfo y pereza. La amenaza
—ubicua, irresistible—no solo se distingue por su poder, sino porque
LOS NOMBI
DE LOS OLVIDADOS 57
parece dotada de inteligencia y voluntad: «Habfamos observado cémo,
agazapada en las comidas fuertes, en los muclles sillones y hasta ca
las melodias languidas de los boleros, aprovechaba cualquier instante
de flaqueza para tender sobre nosotros sus brazos tentadores y sutiles
y envolvernos, suavemente, como la emanacién de un pebetero» (107).
Segiin puede apreciarse, el spleen decadente y baudeleriano que a
cha a los personajes le debe su densidad fantastica tanto al tropo del
exceso como a la prosopopeya, esa figura retorica que le atribuye la
vida a lo inanimado. Por lo demas, la légica paranoica de la ficci6n
remite a la atmédsfera de «Casa tomada», de Cortazar, que en ciertos
pasajes el relato de Ribeyro homenajea a través de la cita casi literal:
«Entonces, mi compafiero y yo hufamos torpemente por las escaleras
y llegabamos exhaustos a nuestro cuarto, donde la cama nos recibia
con los brazos abiertos y nos hacia brevemente suyos» (103). Sin em-
bargo, la liberacién que el desenlace refiere no es producto de la fuga,
como en el cuento de Cortézar, sino de un cambio que, mas que mera-
mente climatico, tiene envergadura césmica.
También «Doblaje» admite que se le emparente con el repertorio
cortazariano, aunque el enlace de la anécdota sobrenatural con una
diccién liviana, humoristica, lo vincula sobre todo a la obra de Bioy
Casares. El motivo del doble —que desde Hoffman hasta Borges,
pasando por Poe y Gogol, puebla la ficcin fantastica— proporciona
la materia de la trama, que despliega sin coartadas su indole ltidica,
gratuita. «El libro en blanco» se ejercita también en devanar otro
t6pico de la literatura fantdstica, tan frecuentado como el del doble: el
del talisman.'6 De nuevo el narrador protagonista ofrece su texto a la
manera de una confesién y un recuento: el objeto que da titulo a la
ficci6n es una pieza dé artesanfa fina —literalmente, una joya destina-
da a la escritura— y, ademis, un fetiche de la desgracia. Un aire mun-
dano, elegante, impregna con sutileza la atmésfera del relato —cuyo
" Elrelato, escrito en 1993, se incorpora tardfamente a Cuentos de circunstancias.
La presencia del objeto magico y letal hace pensar tanto en El retrato de Dorian Gray,
de Oscar Wilde, como en La piel de zapa, de Honoré de Balzac.
58 PETER ELMORE
Paris, por ciert, se aproxima al de los Cuentos cnielcs, ce Villiers de
L'Isle Adam—, como si anacrénicamente la historia se desarrollase
en la Belle Epoque de los decadentes y parnasianos.
El cédigo fantéstico inquieta las premisas racionalistas y seculares
que sostienen la nocién de realidad moderna mientras, por su lado, el
humor suspende o transtorna los habitos de pensamiento y las nor-
mas de conducta consagrados por el status quo. De ahf la afinidad
subrepticia entre uno y otro —que, ademas, se confirma en el domi-
nio de la representaci6n, pues tanto el relato fantastico como el hu-
morfstico soslayan el espejismo mimético.'” En Cuentos de circunstan-
cias, por estos dos cauces fluyen la voluntad critica y el propésito
lidico: en ellos el cuestionamiento del Orden (idcolégico y social) va
acompariado de la apologfa del Juego (literario y ficcional). Si «La
insignia» es entre los textos fantasticos el que mejor realiza esta doble
empresa, me parece que «El banquete» alcanza una distincién andlo-
ga entre los cuentos propiamente satfricos del volumen.
Desde su primera oraci6n, el narrador de «El banquete» pone en
evidencia —es decir, desenmascara— al protagonista. Para hacerlo,
le basta nombrarlo: «Con dos meses de anticipacién, don Fernando
Pasamano habfa preparado los pormenores de este magno suceso» (87).
Pasar la mano —o sea, adular poderosos— es lo que hace el irrisorio
antihéroe del cuento, y esa practica rastrera lo certifica y califica como
un sobén, peruanismo a partir del cual se explica un apellido que es,
en verdad, un apodo. Adecuadamente, la anécdota de «El banquete»
describe la trayectoria de expectativas espurias, logros ilusorios y frus-
traciones ejemplares que distingue a la sétira moralizante: el hacen-
dado Pasamano invierte toda su fortuna en un festin de homenaje al
presidente, de quien espera obtener «una embajada en Europa y un
ferrocarril a mis tierras de la montafia» (88); luego de creer que su
propésito ha triunfado, se entera por los diarios que, en parte gracias
a la distraccién oftecida por el banquete, su mentor ha perdido el
"A propésito de la comicidad, véase: «On Why the Comic Hero Amuses», de
Jauss.
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 59
poder. El autor no desciende a formular la moraléja, que podria
tesumirse en un célebre refran: «Nadie sabe para quien trabaja». El
tratamiento farsesco del protagonista y su entorno (la mansién de
Pasamano, dice el narrador, cobra «el aspecto de un palacio afectado
para alguna solemne mascarada», 88) confiere al mundo representa-
do un cardcter de grand guignol, de espectaculo de titeres. La estiliza-
ci6n procede por las dos vias de la caricatura: la exageracién (el ban-
quete de Pasamano no puede ser sdlo costoso, sino que debe consumir
todo su capital) y la simplificacién (el poder politico se reduce, en el
cuento, al intercambio de favores o a un juego de sillas musicales).
Mientras en «El banquete» la ironfa se pone al servicio de la amo-
nestaci6n a un estilo de conducta —el servilismo— y la censura a
una practica social —el clientelismo—, en «Explicaciones a un cabo
de servicio» tiende més bien a la exhibicién de las flaquezas de un
cierto tipo humano, el del pequefo burgués con infulas de empresa-
tio. Los especfmenes de ese tipo, frecuentes en las urbes del subdesa-
rrollo latinoamericano, se distinguen del gremio de los estafadores
por su quijotesca incapacidad de reconocer la discrepancia entre sus
quimeras y su realidad concreta. De hecho, a través de su peripatético
parlamento, el personaje y enunciador —Pablo Saldafia— intenta
establecer que no es un consumidor sin fondos, sino un capitalista
con futuro. El pacto de la ironfa se da por la complicidad entre el
autor y el lector, pues el narrador esta atrapado en la ficcién de su
ego. Mas que la figura del picaro, Saldafia evoca otra presencia cémi-
ca de la novela espafiola del Siglo de Oro: el hidalgo pobre, preocu-
pado en mantener la apariencia de un status prestigioso en medio de
condiciones mfseras. No es azaroso que su tinica inversién en la ima-
ginaria empresa que forma con Simé6n Barriga consista en «cien tarje-
tas con el nombre y direccién de nuestra sociedad» (112). Por aftadi-
dura, cuando el protagonista de «Explicaciones a un cabo de servicio»
se ve ignominiosamente introducido a la comisaria, en el climax del
relato, no deja de aferrarse de manera tragicémica a una ilusoria dig-
nidad: «iSuclteme, déjeme el brazo le he dicho! {Qué se ha crefdo
usted? iAquf estén mis tarjetas! Yo soy Pablo Saldafia el gerente, el
60 PETER ELMORE
formador de la Sociedad, yo soy un hombre, dentiende?, iun hom-
bre!» (113). Un doble registro —el de la stiplica disfrazada de recla-
mo— resalta la ambigiiedad del personaje, a la vez hilarante y peno-
sa. De hecho, el abismo entre la autoimagen de Saldafia y su
circunstancia es tan vasto que el protagonista inspira cierta piedad,
pues se trata —una vez m4s— de una victima. Por cierto, ese vislum-
bre de simpatfa en la caracterizaci6n de Saldafia es lo que separa a
ésta del disefio de don Fernando Pasamano. La distancia entre am-
bos resulta iluminadora, porque esclarece una propiedad del clima
&tico que predomina en los relatos de Ribeyro: la disposicién indul-
gente, afectuosa, hacia quienes viven bajo cl signo de la debilidad y la
carencia.
La t4cita declaracién de las adhesiones y los rechazos del escritor
hace, por cierto, que no parezca incongruente en Cuentos de circuns-
tancias la inclusién de cuentos afines a los de Los gallinazos sin plumas.
Dé hecho, los tres textos que cierran el volumen —»Scorpio», «Los
merengues» y «El tonel de aceite»— podrian incorporarse sin diso-
nancia al libro inaugural de Ribeyro. Ademis, no extrafia la presen-
cia de estos textos si se considera que el autor, antes de publicar Cuen-
tos de circunstancias, se incliné pasajeramente en favor de una reedicién
corregida y aumentada de su primer libro (Cartas a Juan Antonio,
tomo I, 124). Vale la pena notar que las tres ficciones finales de la
segunda entrega siguen, sin desviaciones, la formula jamesiana que
rige la narraci6n en todos y cada uno de los cuentos de Los gallinazos
sin plumas: la voz le pertenece a un narrador externo a la historia,
pero que suele limitar su omnisciencia para que los sucesos se filtren
a través de la perspectiva de un personaje.
En «Scorpio», un nifio aficionado a la entomologfa se venga de los
abusos de su hermano mayor que, a la fuerza, le ha arrebatado un
escorpién; la anécdota podrfa parecer trivial, insignificante, si no se
viese por los ojos del agraviado, quien siente el despojo como una
injusticia que reclama castigo: el efecto tiltimo de conmocién y sor-
presa —logrado, de nuevo, con un remate elfptico— deriva, precisa-
mente, del medio elegido por cl hermano menor para que los atrope-
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 61
llos del mayor no queden impunes. También la fabula de «El tonel de
aceite» gira en torno a las cuestiones de la justicia y la violencia, pero
en un tono mas grave y con un endeudamiento notorio a la estética
del regionalismo. Aunque su escenario andino y el drama pasional
que orienta la accién lo alejan del ambiente urbano y las querellas
pueriles de «Scorpio», «El tonel de aceite» culmina —como aquel—
cuando se ejecuta, de manera oblicua y heterodoxa, el castigo del
culpable. De nuevo, la forma inesperada de la sancién es lo que de-
termina el giro imprevisto con el cual concluye el cuento. En con-
traste, «Los merengues» prescinde de la inscripcién de la violencia
enel cuerpo del transgresor. La pena de éste consiste, mas bien, en la
frustracién de su deseo, a pesar de que cuenta en teorfa con los me-
dios para satisfacerlo: protagonista de una variante modesta y popu-
lar del suplicio de Tantalo, un nifio —Perico— que ha llegado al
culo
extremo del robo para comprar dulces se estrella contra un ob
imprevisto, en la forma de un dependiente escrupuloso.
La prolongacién en Cuentos de circunstancias de la veta que Ribeyro
ya habfa explorado en Los gallinazos sin plumas muestra, temprana-
mente, la voluntad de no concebir las obras anteriores como hitos
superados o escalas a las cuales no vale la pena retornar. Asf, antes de
su primer libro, los tantcos con los que Ribeyro pag6 su noviciado lo
mostraban como un epigono de Kafka; esa frecuentacién inicial de la
literatura fantastica resurge, potenciada, en el segundo volumen. De
manera aniloga, el examen de relaciones de poder en un marco so-
cial definido —es decir, la inquisici6n neorrealista que sella, forma! ¢
ideolégicamente, Los gallinazos sin plumas— persiste, aunque esta vez
no ocupe el primer plano, en un libro cuyas Itneas de fuerza pasan
sobre todo por las zonas de lo fantastico, el humor y la forma auto-
biografica.
La columna autobiografica, que en el curso de la carrera literaria de
Ribeyro se habrfa de alzar hasta convertirse en una de las mis visi-
bles, aparece en Cuentos de circunstancias sobre todo a través de «P4-
gina de un diario» y «Los cucaliptos». En ellos, la memoria afectiva
alimenta la palabra Ifricamente testimonial de un narrador que, en el
62 PETER ELMORE
acto nostalgico de la enunciacién, se descubre y reconoce como he-
redero de su propia experiencia.
De los dos textos, el m&s emblematico y ejemplar resulta «Pagina
de un diario», pues refiere tanto un rito de pasaje vocacional como
un episodio decisivo en la vida familiar: la muerte del padre y el acce-
so a la escritura se encadenan, como dos eslabones de un proceso
iniciatico, en una narracién lacénica, casi estoica, que encara la vi-
vencia del duelo sin concesiones a la efusin autocompasiva o al en-
comio péstumo.'® El texto se abre registrando el efecto que la noticia
del deceso causa en los deudos y particularmente en el narrador, lla-
mado Ratil: «Mi madre se puso a llorar, mis hermanas la imitaron y yo
también tuve que hacerlo porque mi padre, a pesar de sus defectos,
habia sido un hombre muy bueno» (114). La afliccién, sin embargo,
se mezcla en el fuero interno del huérfano con un sentimiento con-
tradictorio: «Lo observé un rato y mi pecho se estremecid. Pero
luego sentf aflorar a mis labios una sonrisa involuntaria, como si hu-
biera sido sorprendido por un recuerdo agradable» (114). El gesto no
se esclarece ni interpreta; apenas se lo consigna, en su enigmatica
evidencia, invitando casi provocadoramente a que el lector ensaye
sus conjeturas: /es esa sonrisa un sfntoma de la victoria edfpica del
vAstago sobre su progenitor o, mas bien, un indicio del impacto que la
visién del cadéver del padre produce en el hijo? No parece legitimo
inclinarse por una respuesta tinica, inequivoca, porque la naturaleza-
misma de la confesién subraya el misterio de la reaccién filial.
En sus reminiscencias, el narrador-protagonista no se concentra en
la crénica externa del velorio y, en cambio, se ocupa principalmente
de la resonancia inmediata que tuvo en él la presencia del difunto.
Ast como las emociones del personaje no son siempre las previsibles
—sobre la tristeza y el desconcierto flota, segiin se ha visto, un acor-
de de inexplicable placer—, tampoco la mirada del sujeto piiber se
corresponde con el estereotipo sentimental. No la nublan las lagri-
mas, por cierto, cuando se pone sin motivo aparente «a examinar los
"8 Véase: Freud, «Mourning and Melancholy».
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 63
pies de mi padre, que estaban descalzos, cubiertos solo con unas me-
dias de seda. Estaban inméviles, ligeramente separados de las puntas
y al observarlos sentf por primera vez miedo de la muerte»(115). Se-
tfa rebuscado conectar esta contemplacién de las extremidades infe-
riores con la figura de Edipo (cuyo nombre, de acuerdo a una etimo-
logia que no es de dominio masivo, alude a los pies); en todo caso, lo
que resalta en el pasaje es una manera de aprehender la realidad que,
lejos de privilegiar las visiones de conjunto, favorece la revelacién
contenida en la aparente insignificancia del detalle: los pies descalzos
y sin vida del padre demuestran, como una prueba mis alla de toda
controversia, el desamparo absoluto de la mortalidad.
En la sintaxis del deseo, no es infrecuente que la pulsién erética y
la energfa thanatica discurran contiguas: la muerte como afrodisfaco
es un t6pico literario vastamente documentado, desde la fantasfa g6-
tica de Matthew Lewis en El monje hasta la sensualidad iconoclasta
de Bataille en La historia del ojo. El texto de Ribeyro no corteja la
provocaci6n, pero también en él se indica esa turbadora cercanfa.
Una réfaga de lascivia mueve a Ratil cuando Flora, la empleada do-
méstica, le pide que la acompafie al garaje: «Estaba decidido a tocarla
para comprobar con mis manos cémo era ese cuerpo moreno. Y en
aquellas circunstancias esta tentativa tenfa un extrafio sabor a profa-
nacién, que me enardecfa»(115). Ral no pasa de la intencién al
acto, sin embargo, pues lo asalta una imagen brusca, repentina, que
inhibe su libido: «Pero el recuerdo de los pies de mi padre, tan rigi-
dos, tan indtiles, tan tristes, vino a mi memoria. ‘Anda ti només’,
repliqué, dando un paso hacia atras»(115). Si la atmésfera fanebre
del velorio estimula la voluptuosidad del ptiber, la evocacién de los
miembros sin vida tiene el poder de abolirla: ocurre, entonces, que
tanto el flujo como el repliegue del deseo carnal tienen el mismo
origen mérbido, pues ambos remiten inexorablemente a un cuerpo
del que ha desertado el aliento.
La transicién crucial en el recorrido del duclo no sucede a través
del gesto transgresor. No se produce tampoco cuando el hijo acude
solo a la capilla ardiente, porque —paradoja de la mirada— la con-
64 PETER ELMORE
templacién de !os restos del padre no lleva al reconocimiento del
difunto, sino a renovar la extrafieza de quien lo sobrevive: «No senti
en ese momento pena alguna. Estuve mir4ndolo largo rato como si
fuera otra cosa y no mi padre» (116), registra secamente el narrador.
Para que el hijo pueda incorporar la pérdida del padre y, asf, el hecho
de la muerte de éste se transfigure en experiencia suya, ser4 indispen-
sable la celebracién de una peculiar ceremonia intima, estrictamente
privada, en la cual Ratl restablece el vinculo con el difunto. Es reve-
lador que esa recuperacién ritual de la continuidad y el didlogo entre
el padre muerto y su heredero involucre, de modo directo, el instru-
mento y la prictica de la escritura: «Con una avidez incontenible, me
precipité hacia el escritorio y tomando asiento en el ancho sillén,
comencé a remover los libros, los papeles, los cajones. Al fin aparecié
la pluma fuente con su tapa dorada, aquella hermosa pluma fuente
que durante tantos afios admirara en el chaleco de mi padre como un
simbolo de autoridad y de trabajo» (116). Las connotaciones félicas
de la pluma fuente, que por lo demas son obvias, sirven de soporte a
una operaci6n simbilica por medio de la cual el signo de la presencia
se desplaza del cuerpo inerte al titil de la palabra inscrit
Inmune a la muerte, que descompone la carne y enmudece la voz,
queda el artefacto destinado a reproducir y conmemorar el nombre.
El instante de la plenitud, la epifanfa de la identidad, se prepara jus-
tamente cuando Rail posee (las reverberaciones eréticas del verbo
no son gratuitas) la pluma e identifica en ella, exaltado, la marca
indeleble de su linaje: «iHasta tenfa grabadas las mismas inicia-
les!» (116), evoca el narrador, cuya entonacién se contagia de la eu-
foria de ese descubrimiento ya lejano. No sdlo el entusiasmo acorta la
brecha temporal entre el sujeto de la enunciacién y el sujeto del
enunciado. Luego de leer sus sefias en la pluma, el personaje procede
—por primera vez en el curso de la historia— a escribir. Lo que escri-
be es, en cierto sentido, la cifra de sf mismo y la clave de su lugar en
el mundo: «Buscando un papel, tracé mi nombre, que era también el
nombre de mi padre» (116). La puesta en escena de la escritura, que
cobra la solemnidad de un pacto, culmina con el fulgor de una reve-
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS 65
lacién decisiva sobre el vinculo filial: «Entonces comprendi, por pri-
mera vez, que mi padre no habia muerto, que algo suyo quedaba vivo
en aquella habitacién, impregnando las paredes, los libros, las corti.
nas, y que yo mismo estaba como posefdo de su espfritu, transforma-
do ya en una persona grande. ‘Pero si yo soy mi padre’, pensé. Y tuve
la sensacién de que habfan transcurrido muchos afios~(116). El per-
sonaje ha cruzado el umbral: atras quedan la perplejidad y el trauma
de la separacién, superados por la certeza del crecimiento y el con-
suelo de la memoria. Esa metamorfosis fn tima, que parte del descor:
cierto de la pérdida para arribar a la lucidez del aprendizaje, no habrfa
sucedido sin los poderes de la palabra escrita: los signos permiten cue
el sujeto descubra su identidad y, tacitamente, reconozea su voca-
ci6n, pues el nombre trazado sobre la pagina no s6lo lo certifica como
integrante de un linaje sino que habra de servirle también para indi-
car la autoria de sus textos. De un modo radical, «Pagina de un dia-
Tio» representa el reverso de la situacién desarrollada en el primer
relato de Cuentos de circunstancias: la pluma fuente es una insignia
que, a diferencia de la del relato inicial, concede a quien la usa y exhibe
el conocimiento de su sitio en la sociedad y la cadena de las genera-
ciones.
En el centro de Ia escritura autobiogrifica coexisten una ausencia
—la del pasado— y una constancia —la de la memoria—. El tenor
clegiaco de los relatos que se ocupan de la historia personal deriva de
ese didlogo entre el sujeto del recuerdo y las circunstancias evocadas,
El diélogo puede culminar en una comunién enriquecedora, como
en «Pagina de un diario», 0 en la melancélica certidumbre de une
fisura radical en el tiempo de la experiencia, como en «Los eucalip-
tos». Si en el primero de los cuentos mencionados somos testigos de
tina ceremonia privada de reconciliacién, en el segundo hallamos un
acto piiblico de corte y desarraigo: «Una manana se detuvo frente a
nuestra casa un camién. De su caseta descendieron tres Negros por-
tando sicrras, machetes y sogas. Por su aspecto, parecfan desempefiar
un oficio siniestro. La noticia de que eran podadores venides de
Chincha circulé por el barrio. En un santiamén se encaramaron en
ER ELMORE
66 f
los eucaliptos y comenzaron a cortar sus ramas. Su trabajo fue tan
veloz que no tuvimos tiempo de pensar en nada. Solamente les basté
una semana para tirar abajo los cincuenta eucaliptos. Fue una verda-
dera carnicerfa»(121). Los arboles que sefialan la idiosincrasia y la
fisonomia del barrio del narrador son objeto de una tala implacable
que, en el discurso, se presenta con los rasgos patéticos de una ejecu-
cién en masa. Pero la mutilacién del paisaje no solo modifica el en-
toro, sino que se convicrte en el indice y el simbolo de una cesura
en la vida del narrador y sus amigos. A diferencia de lo que sucede en
«Pagina de un diario», el deslinde con la infancia y el paso a una
nueva etapa no se experimenta como un avance; por el contrario, se
trata de un despojo que invita no a la comunicacién y la apertura,
sino al silencio y el ensimismamiento: «Nuestros ojos tardaron mu-
cho en acostumbrarse a ese nuevo pedazo de ciclo descubierto, a esa
larga pared blanca que orillaba toda la calle como una pared de ce-
menterio. Nuevos nifios vinieron y armaron sus juegos en la calle
triste. Ellos eran felices porque lo ignoraban todo. No podian com-
prender por qué nosotros, a veces, encendfamos un cigarrillo y que-
débamos mirando el aire, pensativos» (121). Los nifios recién Ilega-
I barrio son cl espejo de lo que, quince afios antes, fueron el
éstos han perdido una Arcadia
dos g
narrador y sus amigos. En tres lustros
cn la que todo —inclufdas la locura y las diferencias de clase— esta-
ba cubierto por la patina cordial del hébito y la familiaridad; de esa
s6lo permanece el residuo de la nostalgia, como indi-
época dichosa
cando la persistencia de un duelo inconcluso. Si el Radil de «Pagina
de un diario» alcanzaba la sensacién de la plenitud en el rigor del
luto, el sujeto testimonial de «Los eucaliptos» no logra mas que la
comprobacién transida del vacfo. Este tiene su emblema en «ese nuevo
pedazo de cielo descubierto» que antes cubrfa la fronda de los euca-
liptos. Del paraiso perdido queda sdlo la cicatriz de la carencia, que
serfa crréneo entender apenas en términos territoriales, pues su ver-
dadera sustancia es el tiempo.
Como se ha visto, la crdnica elegfaca y testimonial convive en Cuen-
tos de circunstancias con la estampa humoristica y sentenciosa, del
LOS NOMBRES DE LOS OLVIDADOS. 67
mismo modo que la situacién fantistica comparte cl Ambito del libro
con el cuadro realista. De otro lado, las posiciones del narrador van
desde la confesién fntima hasta la impersonalidad de la omnisciencia,
sin excluir escalas intermedias. La vocacién versatil y ecléctica del
libro contrasta con la consistencia casi programatica de la entrega
anterior, pese a que no faltan puntos de interseccién entre Cuentos
de circunstancias y Los gallinazos sin plumas. Las diferencias,
bargo, no anulan la unidad basica del corpus narrativo de Ribeyro,
pues ambos voltimenes despliegan un repertorio similar de preocuna-
ciones y certezas: en la ironfa o el patetismo, en la mimesis reelista 0
el cédigo fantastico, se reconoce la autoridad moral de una concien-
cia que interroga la configuracién del mundo y, casi invariablemente,
la encuentra insensata y defectuosa. Al interior de ese orbe claus-
trofébico, las experiencias de liberacién y apertura son escasas, pero
nom
por eso mismo es mayor y mas notable su indole ejemplar. En ese
sentido, la fuga final de los hermanos en el relato titular de Los
gallinazos sin plumas y la epifanfa del heredero en una de las ficciones
autobiograficas de Cuentos de circunstancias indican dos posibles sali-
das del laberinto: la solidaridad, ilustrada por el vinculo fraternal de
los basureros informales, y la escritura, ligada a la uni6n filial del paber
que enfrenta la crisis de la orfandad.
Capitulo III
EL TIEMPO DE LOS HALLAZGOS:
CRONICA DE SAN GABRIEL
Al comenzar la década del 60, que fue decisiva para la divulgacion de
la literatura latinoamericana moderna, Julio Ramon Ribeyro publicé
la primera de sus tres novelas, Cronica de San Gabriel.! La génesis de
la redaccién del libro, recuerda el escritor, se remonta «a comienzos
de 1956, en Munich, cuando tenfa 26 afios»(11); por otro lado, el
conocimiento del medio en el cual se sitiia el relato se habfa produci-
do apenas acabada la infancia, pues la escritura brota del «recuerdo
de las vacaciones que pasé en una hacienda andina cuando tenta
catorce o quince afios» (11). Entre la margen de la pubertad y la de la
juventud discurre el caudal de vivencias que la novela elabora. No
deja esto de ser adecuado, porque Cronica de San Gabriel es, funda-
mentalmente, un recuento que vuelve a los episodios decisivos de
una educacién sentimental.
Serfa erréneo leer la novela como un trasunto apenas velado de la
vida temprana del propio Ribeyro, pues la suma casi vertiginosa de
peripecias que vive o atestigua Lucho, el héroe y relator de Crénica
de San Gabriel, no pretende tener un cardcter documental. Lo auto-
biogréfico esté en la forma de la ficciGn, antes que cn el contenido de
mi entender, la mas lograda y valiosa de las novelas
de Julio Ran amente, un juicio insélito. José Miguel
Oviedo, por «Pero la que prefiero, la que considero artistica y huma-
hamente mas memorable, es Crénica de San Gabriel, un hermoso relato que cabe
dentro del molde del Bildungsroman» «La leccién de Ribeyro», 85).
' Crimica de San Gabriel
70 PETER ELMORE
los hechos. Es decir, un narrador adulto retorna, por medio del regis-
tro evocativo, al lapso aventurero en el cual dejé atras los predios
conocidos de la nifiez. El sujeto de la enunciacién tiende con sus
palabras un puente hacia el sujeto del enunciado: el narrador y el
protagonista son el mismo individuo en dos momentos —y en dos
posiciones— diferentes. En las Américas, el Bildungsroman tiene sus
manifestaciones mas emblemiticas y canénicas en Huckleberry Finn,
de Mark Twain, y Don Segundo Sombra, de Ricardo Giiiraldes.* En el
Pert, Los rios profundos —que Arguedas dio a la imprenta dos afios
antes’que se publicara Crénica de San Gabriel— se ocupa también de
las vicisitudes del crecimiento de un héroe atin imberbe y de los tigo-
res de su socializaci6n.? Ribeyro invocé como lejano modelo de su
novela inicial Le Grand Meaulnes, de Fournier, pero entre ambos li-
bros salta a la vista una diferencia decisiva: en la novela de Fournier,
el narrador inicia su relato recordando un pasado en el cual no habia
dejado adn la casa familiar; en la de Ribeyro, los acontecimientos de
la trama ocurren después que el protagonista queda en la orfandad.*
? Sobre el género de la «novela de aprendizaje», vase: Jerome Buckley. Season of
Youth
> E126 de abril de 1959 —es decir, poco
Ribeyro resetia Los rios profundos, que causa
hemos tenido la impresién de encontrarnos frent
csidn ha decafdo. Pero en general consideramos que esta obra es una
de las més valiosas creaciones de la novelistica peruana contempordnean (La caza
sul, 67). Once afios més tarde, en una nota titulada «Arguedas o la destrucci6n de
la Arcadia», apunta: «Los rios profundos es considerada por muchos como la més
acabada de sus novelas, si bien menos compleja y ambiciosa que Todas las sangres, la
tiktima que publicé en vida» (88). Ribeyro no relaciona el texto de Arguedas con
Crénica de San Gabriel, pero lo vincula a otra novela peruana mayor: «Cinco afios
antes que Vargas Llosa en La ciudad y los perros, Arguedas presenta, sin la pericia del
autor citado pero con notable fuerza ¢ intuicién, el microcosmos de un colegio de
internos, con sus adolescentes desatraigados, timidos, violentos, crueles 0 depra-
vados» (La caza sutl, 89).
4 Afiado que en la novela de Fournier el narrador es el amigo intimo del protago-
nista. Por otto lado, la intriga amorosa —central en Le Grand Meuulnes— es tam-
bign clave en Crénica de San Gabriel.
tes de que publicara su propia nov
lun efecto desi En muchos
una obra maestra; en
pas:
otros, est
a impr
EL TIEMPO DE LOS HALLAZGOS 7
Hijos sin padres —ya sea por muerte o ausencia de estos— son Huck
Finn, de Twain; Fabio Caceres, de Giiiraldes; y Ernesto, de Arguedas.5
En todo caso y mas alla de esa coincidencia, conviene colocar el libro
de Ribeyro en la compafiia de otros relatos americanos que, de mane-
ra similar, reviven a través de una voz testimonial la travesfa formativa
de un actor adolescente. Menos insular e insdlita de lo que su autor
mismo sugiere, Crénica de San Gabriel se inscribe en una tradicién
textual cuyo empefio es el de esclarecer los modos y los Itmites de la
insercién del individuo en el dominio de la sociedad adulta.
La dimensién generacional y temporal del relato de aprendizaje no
puede exagerarse: al protagonista lo define su edad, el estadio preciso
de su crecimiento. Precisamente porque le ocurre vivir un momento
de transicién, un punto de zozobra entre la subordinacion sin respon-
sabilidades de la infancia y la autonomfa con deberes de la adultez, el
protagonista de este género experimenta radicalmente el tiempo, que
es tanto la agencia misma del cambio como la categoria central del
mundo representado. Esa primacfa de lo temporal y diacrénico expli-
ca —como sefiala Franco Moretti en The Way of the World— la co-
nexi6n {ntima del Bildungsroman con el ethos de la modernidad.$
Situar Crénica de San Gabriel en la érbita de la novela de formacién
0 aprendizaje no significa sin embargo que el relato de Ribeyro deba
conformarse a un supuesto molde normativo y tinico’. En el género,
§ Huérfano y también paber es el protagonista de La isla del tesoro, de Stevenson.
El relato es, sin duda, uno de los ejemplos mais notables de lt novela de aventuras,
ese género que en Crénica de San Gabriel prefiere Lucho.
* «La juventud es, por asf decirlo, la ‘esencia’ de la modernidad, el signo de un
mundo que busca su sentido en ef futuro antes que en el pasado» (The Wary of the
World, 5).
? Zein Zorrilla desecha ast Crénica de San Gabriel: «Una novela de madur
fallada. Lucho completara su ciclo de maduracién en un espacio fuera de San Gabriel,
tal vez en otra novela, encarnando los suefios de algdn otro escritor(Un miraflorina
en Paris, 32). Sospecho que las fallas radican mas bien en la percepeisn del eritico
n se deben estos apuntes: «La novela rueda cuesta abajo. En este extravio, cua
sar (Lola se preguntard qué paso dar?, dy Leticia? A este ritmo
novela?» (31-2).
ai
quer cosa puede pa
[1 doseienias p
salva es:
as mis, (u otro libro? Pero, iqu
2 PETER ELMORE
la experiencia del aprendizaje no necesariamente se corona con el
ingreso pleno y placentero del protagonista al mundo adulto: si bien
ése es el caso del Wilheln Meister, de Goethe, ciertamente no es lo
que sucede en Un retrato del artista adolescente, de Joyce, ni menos
atin en Rojo y Negro, de Stendhal. Wilhelm Meister encuentra su
destino cuando la Sociedad que sutilmente lo ha criado se revela a su
conciencia; Stephen Dedalus, por su parte, abandona su patria y su
pasado para, con las armas del «silencio, el exilio y la astucia», entre-
garse a su vocacién de escritor; Julien Sorel —ese seductor trégico y
ambiguo— termina en el cadalso la carrera que lo alejé de la modes-
tia de sus orfgenes y la vulgaridad retrégrada de su época. Asf, no es
la metaa la cual arriba el héroe lo que sella y define al Bildungsroman,
sino la puesta en escena de los dilemas y tensiones que atraviesan la
socializacién del sujeto adolescente; esta, por lo demas, ocurre en un
mundo donde no se observan ya los ritos ancestrales con los cuales se
marcaba el transito a la edad adulta. Aunque con frecuencia se mez-
clan y confunden los términos, el aprendizaje que se propone y figura
en las novelas de esta indole no equivale a una iniciacién, en el sen-
tido estricto de la palabra. La experiencia iniciética —propia de cfr-
culos sagrados en comunidades tradicionales— exige cumplir una
serie previamente establecida de pruebas, al término de la cual el
aprendiz se incorpora a la asamblea de los elegidos. No es casual que
el ejemplo fundador del Bildungsroman —el Wilhelm Meister,® de
Goethe— invoque nostdlgicamente y de modo figurado el modelo
arcaico de la iniciacién, pues el relato se elabora a partir de la zozobra
preroméntica ante la disoluci6n acelerada de los vinculos tradiciona-
les en la fase ascendente de la modernidad.
5 El novelista y ensayista Miguel Gutiérrez, en un comentario sugerente y balan-
ceado, asume sin embargo que Crénica de Sam Gabriel no llega a realizarse plen:
mente en tanto «novela formativa»: «Mis alla de sus probables fallas como novela
formativa y el candor de la filosofia que anima el relato y que el despiadado trabajo
del tiempo pone en evidencia, Crénica de San Gabriel me sigue pareciendo una no-
vela bella, escrita con un deliberado tono menor, acorde con el raigal escepticismo
del autor, quien excluyé del mundo narrado cualquier vestigio de grandeza. O mas
bien lo condend»(Ribeyro en dos ensaryos, 112-13).
EL TIEMPO DE LOS HALLAZGOS 2B
El motivo del viaje y el tema del descubrimiento articulan la trama
de Crénica de San Gabriel. En el plano de la historia, un joven huér-
fano de quince afios —Lucho— deja Lima, la urbe en la cual se ha
criado, para vivir una temporada llena de experiencias intensas ¢ in-
cidentes reveladores en una hacienda de la sierra nortefia del Pera
(regién en la cual, dicho sea de paso, se ubica El mundo es ancho y
ajeno); en el plano del discurso, la novela se ofrece a los lectores como
la relacién lineal y retrospectiva que, ya adulto, escribe el protagonis-
ta. Al recorrido por la geograffa en el mundo evocado le corresponde,
por homologfa, el desplazamiento a través de los afios transcurridos
en el acto de la evocacién. Ese paralelismo, aunque preciso, no impli-
ca que el paso del tiempo no sea decisivo también al interior de la
historia contada. Por el contrario, los meses que Lucho pasa en San
Gabriel —ese denso y tortuoso intervalo entre el viaje de ida y el de
retorno— configuran una frontera existencial de la mayor importan-
cia: la estadfa en la hacienda es el hito que deslinda la vida del sujeto
en dos épocas marcadas.
En Crénica de San Gabriel, el saber del adolescente se decanta en la
experiencia, al margen de los libros de texto y la autoridad de los
profesores. El relato no despliega un contraste polémico entre la es-
cuela y la vida, sino que —al menos en cuanto concierne al protago-
nista— omite a aquella: a sus quince afios, Lucho no puede haber
terminado sus estudios secundarios, pero a nadie —inclufdo él—
parece preocuparle su futuro académico. De hecho, su presencia en
el feudo de sus parientes se prolonga hasta que el joven decide irse,
luego de enterarse del s6rdido secreto de Leticia, su prima hermana y
equivoco objeto de su deseo. Significativamente, la duracién de la
historia no depende de Itmites externos —el aio lectivo, por ejem-
plo—, sino de la coherencia de un proceso interno de metamorfos'
moral y sicoldgica.
Las pruebas y estimulos que el personaje central afronta o acoge en
el curso de la novela son abundantes y, con frecuencia, espectacula-
gratuito que, al inic picaz ensayo sobre Cronica de
San Gabriel, Luis Loayza repare con cierta ironfa en la profusion de
res. Noe:
1 pe
14 PETER ELMORE
peripecias que [:. rabula acumula: «En esos meses pusados en San
Gabriel, como para que no faltase nada, hubo también un terre-
moto» (El sol de Lima, 161). Esa riqueza de acontecimientos inusita-
dos le permite a Miguel Gutiérrez sefialar el parentesco de la novela
con las ficciones de aventuras y apuntar, con raz6n, que el gusto por
la intriga revelado por el escritor iba a contrapelo de las preferencias
dominantes a principios de los 60, cuando los médulos estéticos de
mayor prestigio provenfan del experimentalismo moderno encarna-
do en las ficciones de Joyce, Woolf o Faulkner.’ De todas maneras, la
vivacidad episédica de la novela no determina que al conjunto lo
marque la accién pues, parad6jicamente, la contemplacién rige y orien-
tael régimen de la novela." Esa peculiaridad se debe, sobre todo, a la
indole del protagonista, a la naturaleza de su vocacién y al caracter
{ntimo, sentimental, de la educacién que tiene a San Gabriel por
escenario: el punto de vista del personaje central —que, a la manera
de James, el narrador adulto mantiene con estricto rigor— acoge y
modifica el mundo externo, dotandolo de una curvatura singular,
intransferible: el efecto de autenticidad que la mimesis procura no se
sostiene en la retorica del reportaje y el documento, sino en los recur-
sos de la confidencia y el testimonio de parte.
Ast, el acto de mirar y la practica del registro son, en las paginas de
la novela, materia de la representacién. «En San Gabriel habia dema-
la pequefiez de mis reflejos urbanos» (23), anota el
siado espacio pa
» Sefiala Gutiérrez: «En estos tiltimos afios se ha operado un resurgimiento y auge
de la novela de aventuras, rica en peripecias, intrigas, suspenso y misterios; no suce-
dfa lo mismo cuando Julio Ramén escribia su novela; por el contrario, aquella habia
caldo en el descrédito y habfa sido relegada al campo de especies consideradas como
de mero entretenimiento o incluso eran catalogadas como subliteratura» (Ribeyro en
dos ensayos, 105).
*® En conversacién, mi amigo Juan Carlos Galdo apunta que un fenémeno similar
sucede en las ficciones de Conrad, ricas en peripecias pero contadas con plena con-
ciencia de los procedimientos de la memoria y el registro subjetivo. A propésito de
Conrad, encuentro que Crénica de San Gabriel guarda cierta afinidad con un libro de
Alvaro Mutis, La mansién de Aracuima, en el que a su vez percibo algo de la atmés-
fera ominosa y excéntrica de Victoria, de Conrad.
EL TIEMPO DE LOS HALLAZGOS 5
narrador, sefialando que la distancia cultural afecta hasta los hébitos
de la percepcién: el cambio de circunstancias y de entorno le descu-
bre al sujeto que la actividad misma de sus sentidos esta —a diferen-
cia de lo que habfa crefdo previamente— culturalmente condiciona-
da. La mirada individual es, ella misma, un fenédmeno social. Lineas
més adelante, el actor descubre que sus interlocutores son otros tan-
tos espejos parciales de su propia identidad: «Asf, pues, el contacto
con cada nuevo habitante significaba para mf, al mismo tiempo que
el descubrimiento de una nueva persona, negociaciones entabladas
con una nueva parte de mi mismo» (23). La introspeccién es, enton-
ces, el resultado de la interaccisn: el yo se reconoce y se rehace en los
otros. Desde los capitulos iniciales de Cronica de San Gabriel queda
claro que el individuo y la sociedad no son los dos polos de una dico-
tomfa; mas bien, la especificidad del sujeto reside en su modo de
refractar la realidad humana y fisica en la cual vive. De ahf que sea
poco aconsejable soslayar las vicisitudes fntimas de Lucho para con-
centrarse en los episodios mas explicitamente volcados a la proble-
miatica de la explotacién, como ha sido la norma de lectura entre los
comentaristas de la novela,"' pues la clave del texto radica, precisa-
mente, en mostrar como el actor forja su identidad en la fragua del
trato con individuos de diversos géneros, generaciones, etnicidades y
clases —o fracciones de clase—. El fresco y el mosaico proveen las
metaforas con las cuales se describe usualmente las novelas centrales
del indisgsuismo peruano; para calificar a Cronica de San Gabriel, en
"Un ejemplo caracterfstico de este acercamiento sociologizante, que relega a un
tas virtudes
segundo plano la experiencia del protagonista para resaltar las supu
miméticas det relato, es el ensayo «Textualidad ¢ idcologga en Crdnice de San Gabriels,
de Puente-Baldoced
Cronica de San Gari
similitud las relaciones socioecondémicas y culturales del referente andino alrededor
de los afios cuarenta. A riesgo de parecer maniquefsta, asumo que las relaciones
humanas ‘ambiguas, tensas ya menudo secretas que agita jcrocosmos de San
Gabriel’ reflejan en
sociales en pugna en el norte andino del Pert» (Asedios a Julio Ramén Ribeyro, 210)
pesino no desempefia un rol protagsnico en.
cribe con vero-
2 «Aunque el &
el autor implicito diseria un narrador que de
n de los estratos etno-
an medida las relaciones de prod
16 PETER ELMORE
cambio, resulta 22aso mds esclarecedor invocar el ejemplo del caleidos-
copio: no una forma plastica, en suma, sino un instrumento para ver
pluralmente los objetos. La 6ptica es una de las dimensiones cruciales
de la novela, al punto que sin ella serfa imposible caracterizar a quien,
para el protagonista, es la figura més erratica, impredecible y deseada
de su nuevo medio. Leticia —a quien, por un error de la percepcién,
Lucho habfa confundido con un hombre en su primer encuentro—
sorprende a su primo hermano cuando este observa sus ojos: «Al
mirarla de cerca comprobé asombrado que sus pupilas eran de una
opacidad tan singular que la luz de los ventanales la iluminaban sin
penetrarla» (30). La mirada inescrutable de la joven cifta, en buena
cuenta, su condicién enigmética, su resistencia a revelarse a la con-
ciencia del personaje central. Este, por lo dems, no ignora que su
propia imagen ante los demas es la de un observador alerta, pene-
trante. Felipe —ese mentor fallido y cuestionable— exclama dspera-
mente, aludiendo al protagonista: «No me gusta la gente observado-
ra»(81); la reacci6n parece incomprensible, en ese momento, pues
Lucho acaba de advertirle que ha detectado un plan letal contra su
vida, pero el curso de la novela vuelve comprensible su actitud: se
trata de un hombre que tiene mucho que ocultar. Alfredo, otro de los
primos hermanos del héroe adolescente, también le reprocha a Lu-
cho su inclinacién al escrutinio y la vigilancia: «Est4s todo el tiempo
mirando a los dem4s» (141), dice, mortificado, algtin tiempo después
que el protagonista descubriese en él al autor del robo de la planilla
de la hacienda. A su vez, el narrador sefiala, resumiendo su actitud
en uno de los tramos de su estadfa en San Gabriel: «Mi papel se
reducfa al de un espectador complaciente que parecfa encontrar un
placer reposado en la contemplacién de! trabajo ajeno» (143). Sin
embargo, los objetos de la mirada del protagonista no comparten ese
juicio, pues los inquieta y perturba saberse vulnerables a la vision
ajena.
Ya antes se ha indicado que el régimen discursivo de Crénica de
San Gabriel conjuga la palabra escrita del narrador adulto con el pun-
to de vista del avatar juvenil de este. En la novela, este modelo no se
EL TIEMPO DE LOS HALLAZGOS 71
reduce a una férmula ret6rica. A lo largo del relato se garantiza que el
focalizador —ese muchacho que cuenta entre quince y dieciséis
afios— merezca la confianza de los lectores, enfatizando sus dotes de
observador; complementariamente, la vocacion literaria del emisor
se reconoce no solo a través de la textura evocativa y sobria de una
prosa con reminiscencias decimonénicas, sino también al documen-
tar en la historia una aficién temprana y tenaz por la lectura, asf como
una conciencia precoz de las exigencias del estilo. No es casual que la
travesfa que narra Crénica de San Gabriel se cierre cuando, en la tra-
ma, el sujeto decide que su tarea futura de cronista sélo se consumara
si abandona el escenario en el cual ha representado un papel: «Tenfa
la impresién de que algo mfo habia quedado alli perdido para siem-
pre, un estilo de vida, tal vez, o un destino, al cual habfa renunciado
para llevar y conservar mds puramente mi testimonio» (213). De la
ficcién se deriva una ensefianza: el aprendizaje del escritor se realiza
en la escuela de la experiencia, pero la praxis de la escritura creativa
ocurre cuando los actos de la biografia pueden considerarse desde fa
distancia de la enunciacién. Entre la historia y el discurso se abre un
no existencial: quien vive se
intervalo que no solo es cronolégico,
transforma en quien escribe.
En Cronica de San Gabriel, la condicién necesaria del conocimien-
to es el viaje: la travesfa de Lima a San Gabriel hace posible el drama;
la de San Gabriel a Lima, la escritura.” El motivo de la travesfa, por
lo demas, permite mostrar desde cl inicio del relato que el artista
adolescente es capaz de traducir en imagenes verbales su aguda per-
¥ ‘Cronotopo’, para Bakhtin, es la imagen de la relacién espacio-temporal que se
encarna en el relato; a partir de esa categoria, es posible esclarecer el sentido ideol6-
gico y cognitivo de la representacidn artistica. Un cronotopo de extraordinaria im-
portancia es el del camino, que se vincula al del encuentro: «En el cronotopo del
encuentro el elemento temporal predomina, y est4 marcado por un alto grado de
intensidad en las emociones y los valores. El cronotopo del camino, asociado con el
del encuentro, se caracteriza por un campo mas amplio, pero un grado algo menor de
intensidad emocional y evaluativas(The Dialogic Imagination, 243). La rama de
Crénica de Sin Gubriel trenza los cronotopos del encuentro y del camino: significa-
tivamente, ambos subrayan la dimensién temporal sobre la espacial
78 PiTER ELMORE
cepcién de los espacios recién abiertos a sus sentidos: «Pero Trujillo
olfa a otra cosa. Era un olor amarillo, en todo caso, un olor que tenfa
algo que ver con las yemas de huevo, los helados imperial 0 ese sol
ambarino que penetraba todos los objetos» (15). La sinestesia —ese
tropo que refinaron los simbolistas— le sirve al sujeto para definir su
impresién del entorno. El pasaje es representativo y revelador, pues a
lo largo del relato cobraré relieve la manera particular, idiosincrdsica,
de asimilar la realidad —social 0 natural, publica o intima— que ca-
racteriza al protagonista. Unos capftulos mas adelante, cuando ya
Lucho ha vivido una temporada en la hacienda, el balance de los
hechos que ha atestiguado no se hace en funcién del microcosmos
social, sino del fuero interno: «Los incidentes anteriores habfan dejado
su larva y mi coraz6n habfa empezado a pudrirse» (71). Antes de aludir
esos episodios, sin embargo, conviene retornar al primer capitulo de la
novela —que, con la precisién circular de una tautologfa, se titula «El
viaje». Salir del ambito estrecho de la rutina doméstica y citadina le
propone al protagonista tanto hallazgos imprevistos («nunca imaginé
que la costa de mi pats fuera un desierto», 16) como emociones antags-
nicas (si bien «la primera jornada del viaje fue.memorablemente abu-
rrida», 16, unos dfas mas tarde, en los Andes, Lucho vigila «con la cara
pegada a los cristales, el desplazamiento de los abismos», 18). De todas
formas, el hecho més relevante del recorrido es el apego que el juvenil
viajero siente por Felipe —su tio, guia y compafiero de camino— a
quien considera como modelo de comportamiento adulto: «A los ca-
torce afios se habfa escapado a los Estados Unidos y habfa pasado alli
toda su juventud, desempefiando los ms diversos oficios. Esta dura
experiencia habfa grabado en sus facciones un rasgo de tenacidad, de
resolucion, de fuerza indomable, que amedrentaba a los hombres y sub-
yugaba a las mujeres. Yo lo admiraba profundamente y vefa en élun
ejemplo digno de imitarse»(17). El vinculo entre un mentor adulto y
un discfpulo adolescente evoca, por analogfa, la relacién entre el gau-
cho Sombra y Fabio Caceres en Don Segundo Sombra, pero en Crénica
de San Gabriel el curso de los acontecimientos disipa el influjo del tutor
sobre su protegido. De hecho, la maduracién del protagonista le exige
EL TIEMPO DE LOS HALLAZGOS 19
apartarse afectiva c ideolégicamente de una tutela que aparece cada
vez més espuria y degradada.
Gracias a la linealidad estricta de la novela, la cronologfa de las
peripecias y el orden mismo del relato coinciden, haciendo asf que el
trayecto de ida inaugure Crénica de San Gabriel mientras que el de
vuelta la cicrre: esa disposicién de los materiales narrativos —que
comparte Los rios profundos— permite delimitar la experiencia del
personaje y darle una forma definitiva, concluyente, al argumento.
Por lo demas, la misma estadfa en San Gabriel esta lejos de ser estati-
cay sedentaria: uno de los tramos cruciales de la historia sucede cuan-
do Lucho decide desplazarse a la mina de tungsteno que su tio
Leonardo mantiene precariamente en un paraje aislado.
Sin duda, el periplo del personaje central ilustra —entre otras frac-
turas y discontinuidades— la escisién entre la sociedad costefta y la
andina en el Pert de 1940. Las distancias geograficas, en la légica del
texto, son apenas sintomas ¢ indicios de lo que Luis Loayza ha llama-
do, certeramente, «la sucesin de horizontes no integrados» (El sol de
Lima, 161). Un itinerario tortuoso conecta las potencias curopeas en
guerra con feudos de acceso atin mas dificil que San Gabriel, como
esos cafetales selvaticos donde va Lola —la hija natural de Leonardo—
sepultarse en vida. Loayza sefiala, con acierto: «Todos estos luga-
res, desde el ‘iltimo fundo peruano hasta los pafses extranjeros donde
se dirigen las exportaciones, son no solamente los polos en que tran
curre o hacia los cuales tiende la vida de los habitantes de San Gabriel,
sino también los centros ascendentes de la explotacién, los centros
descendentes del dominio econémico, cultural y hasta policial, llega-
do el caso» (El sol de Lima, 161). El foco de la representacién, sin em-
bargo, se concentra en la hacienda semifeudal: desde ese territorio
en crisis se imaginan los actores el paisaje de la nacién y del mercado,
a sabiendas de que su propio lugar es, al mismo tiempo, periférico y
frdgil.
Por su calidad de forastero, el protagonista puede, literalmente,
descubrir la morada y el mundo en el cual se encuentra, asf como
entender mas claramente el anacronismo y la excentricidad de la so-
80 PETER ELMORE
ciedad local. En su primer encuentro con Jacinto, ei tio enloquecido
y dotado para la musica, Lucho escucha una advertencia que luego el
relato confirma: «San Gebriel no es una casa como tt crees, ni un
pueblo. Es una selva» (24). Poco tiempo después, el recién Ilegado
aprenderd a interpretar rectamente los indicios y los gestos de quie-
nes representan la comedia de la vida cotidiana: «Lo que yo tomaba
por libre francachela y amor al desorden, eran los signos de una ten-
sién doméstica secreta y renovada. Las relaciones de persona a perso-
na estaban determinadas por mil pequefios detalles inaprehensibles.
Bastaba a veces reir con una para perder la confianza de otra. Un
gesto, una palabra, ponfan al microcosmos en revolucién» (39). El
profuso reparto de la casa hacienda tiene en su inestable ciispide a la
pareja de los propietarios, Herminia y Leonardo, bajo cuya displicen-
te autoridad se hallan los herederos legitimos de ambos —Leticia y
Alfredo—, aparte de un hijo natural del terrateniente —Ollanta— y
Lola, fruto de un affaire del hacendado con una mujer principal de la
reién; la posicién de Lucho, el sobrino adolescente, es algo ambigua,
pues participa de la vida familiar y al mismo tiempo desempefia labo-
res de empleado, en lo que parece una réplica a menor escala del
status de Felipe, administrador y también pariente. Dos esposos —el
contador Daniel y su promiscua esposa, La Gringa— no tienen vin-
culos de parentesco con los propietarios, pero participan de los vaive-
nes financieros y las intrigas sexuales que sacuden al clan. La posibi-
lidad de un enlace de conveniencia acerca también a Tuset, hijo de
un comerciante préspero, al Ambito de San Gabriel. Fuera del recinto
principal, en los margenes de la vivienda, hay dos presencias anéma-
las y limitrofes: el tfo Jacinto, que est4 en el borde incierto entre la
cordura y el delirio; la anciana Marica, que en su esperpéntica decre-
pitud flota entre la vida y la muerte. Esas figuras patéticas, asi como
el hecho de que la casa-hacienda sea un recinto sefiorial en vias de
arruinarse, conectan subrepticiamente la novela de Ribeyro a la fic-
cién gética realista y en particular a Jane Eyre, de Charlotte Bronté.
Por lo demis, la gencalogfa del texto se extiende también a Stendhal
y Maupassant, preocupados por representar las complicadas negocia-
EL TIEMPO DE LOS HALLAZGOS 81
ciones entre la realidad social y la vida subjetiva. De hecho, cuando
el narrador insiste en el deterioro econémico, siquico y moral de la
familia propietaria de San Gabriel, el fenémeno no parece ser sustan-
cialmente un dato sociolégico —el colapso del régimen terrateniente
en el Pert no sucede a principios de los aftos 40 del siglo XX, que
enmarcan temporalmente la trama—, sino que remite sobre todo al
tema de la decadencia, recurrente en la ficci6n europea decimonsénica.
En un capitulo cuyo mismo titulo recuerda a Turgenev o Tolstoi,”
«La gran cacerfa», el narrador dice lo siguiente sobre el tiltimo pa-
triarca: «Leonardo era sélo el epigono de una vieja casta. Habfa en su
gravedad, en sus modales, algo de gran sefior sobreviviente y deses-
perado» (110). El tépico del vastago final, de la clausura de una estir-
pe, se reconoce en este retrato."
Una turba de capataces y peones —el negro Reynaldo y el indio
Jisha destacan entre esos seres de perfil difuso— discurre en una pe-
numbra de la que sale ocasionalmente algtin individuo para figurar
en ciertos episodios de combate, como cuando Lucho se ve obligado
a medir fuerzas con Jisha, en el capitulo titulado «El mensaje». Por lo
demis, el foco de la representacién se detiene en los trabajadores
ind{genas para ilustrar formas flagrantes e impunes de injusticia. El
ejemplo mas notorio es el del sordomudo al cual se le acusa sin prue-
ba alguna de haber asesinado a un ingenicro agrénomo que, segtin
todos los indicios, fue victima de un gamonal sin escriipulos. En la
conmocién moral que la mirada del indio encarcelado le causa al
protagonista se mezclan —convulsa, turbiamente— el sentimiento
de culpa, la indignacién ética y el temor a lo desconocido: «Yo quedé
un rato contemplando por la rendija el ojo del delincuente. Era un
ojo itritado y terrible que me llend de estupor, porque me parecié que
por él miraba, no una persona, sino una multitud de gente desespera-
da»(70). En todo caso, los de abajo no suelen contarse entre los
8 Aludo a los Cuadernas de un cazador, de Turgenev, y a la extensa escena de caza
en la cuarta parte del segundo libro de La Guerra y la Paz.
"EL motivo, utilizado por Zoli y Huysmans, fue caro tanto a los naturalistas
como a los decadentistas del siglo XIX.
82 PETER ELMORE
interlocutores del personaje central (aunque éste, durante su corto
lapso de minero, logra disipar en parte la desconfianza de algunos
mineros j6venes, con los cuales «bromeaba y cambiabamos palabras
quechuas por espafiolas, como quien cambia juguetes o prendas de
amistad», 86).!° De todas formas, es innegable que la novela presen-
ta una imagen critica del campo peruano premoderno y semifeudal.
Por ejemplo, las condiciones de vida en la mina de tungsteno son
notoriamente infrahumanas e insalubres, al punto de replicar las que
se daban en la mita colonial;'6 en esta misma linea, se advierte que la
continuidad entre el orden de los encomenderos y el de los hacenda-
dos criollos se manifiesta sobre todo en un racismo anti-indigena que
no conoce Ifmites ni fisuras. Serfa obtuso reprocharle al novelista que
no haya ahondado en la situaci6n y la cultura de los personajes de
extraccién campesina o proletaria, pues un enfoque mis dilatado e
intenso en la vida de los oprimidos hubiese resultado imposible sin
violar el régimen mismo de la representacion: cl campo de concien-
cia y experiencia del protagonista no puede, de modo verosimil, abar-
car las practicas y la cosmovisién de los trabajadores quechua-
hablantes. A propésito de este punto, vale la pena subrayar que la
procedencia costefia de Lucho y la indole sefiorial de su circulo més
préximo invierte los términos consagrados por la poética del
indigenismo: el pacto de lectura que proponen los textos de Ciro
Alegria y la mayorfa de los que escribié José Marfa Arguedas asume,
tacitamente, el magisterio del autor y la relativa desinformaci6n del
lector en lo que concierne a la vida popular en el mundo andino."”
‘5 Hacia el final de Ximena de dos caminos, de Laura Riesco, hay una e
cida, con la diferencia de que la protagonista y un nifio indigena intercambian le-
yendas europeas y mitos andinos. El intercambio cultural, sin embargo, no tiene
continuidad ni en la historia de Cronica ni en la de Ximena de dos camines.
* Inevitablemente, los episodios de la mina remiten a El tungsteno, la novela so-
cial-realista de Vallejo. A diferencia de los pasivos ¢ ingenuos soras del relato de
Vallejo, los mineros de Crénica de San Gabriel se muestran dispuestos a ta lucha,
aunque carezcan de organizacion, programa y perspectivas
™ Véase: Antonio Comejo Polar. Literatura y sociedad en el Peni: la novela indigenista
cena pares
TIEMPO DE
LOS HALLAZGOS 83
Visiblemente, es otra la circunstancia inscrita en Crénica de San
Gabriel, pues en ella tanto las lagunas enciclopédicas como el desfase
cultural del sujeto costefio y urbano son parte de la historia misma.
Lo anterior explica que el motivo del desconocimiento complemente
y acompaiie al proceso del aprendizaje. En el curso de los incidentes
y los encuentros que animan la temporada que refiere la novela, el
protagonista se enfrenta reiteradamente a la evidencia de su perpleji-
dad, al reconocimiento de su ignorancia. Ciertamente, lo que el
focalizador ignora no se limita a la lengua y la existencia cotidiana de
los indios. Aparte de la brecha étnica, se muestra ante él —y de un
modo mis intimo e intenso— la barrera del género, que se pone de
manifiesto a lo largo de la relaci6n con su prima hermana. Incluso el
propio fuero interno del personaje es un espacio hasta entonces inex-
plorado y, por esa raz6n, problematico: «Mis decisiones ms impor-
tantes eran siempre dictadas por sentimientos oscuros» (79), confiesa
el narrador, evocando su partida a la mina de tungsteno. No es indtil
observar que el encanto de Leticia es inasible para quien la desea y
que ella, a los ojos de Lucho, no deja nunca de ser un misterio. Casi
emblematicamente, en su trazo convergen algunos de los rasgos deci-
sivos de Cronica de San Gabriel: la reticencia, el silencio expresivo, la
clipsis. Esas figuras, a las cuales distingue la paradéjica propiedad de
informar mediante lo no dicho, cumplen tareas centrales en el disefio
de los personajes y en la arquitectura de la trama. Ya antes se ha
citado el pasaje en el cual el protagonista se asombra de la insdlita
opacidad de las pupilas de su prima; también se hizo mencién a que,
en su primer encuentro, Lucho toma a Leticia por un muchacho. No
son esas las tinicas pruebas del aura inescrutable y la condicién proteica
que caracterizan al objeto del deseo. A propésito de las confusiones
de género, resulta interesante notar que el personaje central se mues-
tra incapaz de identificar a la joven cuando ella exhibe una estampa
enfaticamente femenina: «Al principio no la reconocf. Estaba en tal
forma habituado a la imagen de Leticia en pantalones, que al verla
cefiida en un vestido rojo, sobre altos tacones, el cabello suspendido
con gracia sobre la nuca, quedé confundido por su apariencia» (33).
84 PETER ELMORE
Espejismo y enigma, Leticia aparece —al menos para el focalizador—
asociada tcitamente al uso de disfraces y a la incitaci6n esponténea
de ilusiones 6pticas. Al lado de estos desdoblamientos ambiguos ha-
Hamos también el juego especular, de réplicas y mimicas, que entre
los dos primos se establece. Asf, por un lado, la aficién a la lectura de
Lucho se reproduce en Leticia («luego supe que, informada por Alfredo
de que yo conocfa muchas historias, habfa comenzado a devorar cuan-
to libro encontraba a su alrededor», 57); por el otro, el talante crfptico
de Leticia encuentra un émulo en Lucho («yo habia encontrado el
gusto por los mensajes enigméticos, por las formulas cerradas que
expresaran una multitud de cosas a la vez», 57).
El aspecto oculto de las personas y las cosas —es decir, aquello que
se resiste a la mimesis— se cifra y multiplica para el adolescente via-
jero en su parienta, la cual encarna el limite mismo de la representa-
cién: «Yo no cesaba de contemplar a Leticia. Advertfa en ella, por
primera vez, algo de exquisito, de inverosfmil, de irreductible a toda
definicién»(117). La cualidad de lo inefable, de lo que no puede
vertirse en palabras, se posa en el objeto del deseo y causa en el ob-
servador-una exaltacién extrema, a duras penas reprimida: «Yo apre-
taba la boca porque sabia que sino mediaba ese esfuerzo setfa capaz
de decir disparates o de gritar. La emocién debfa poner en mis labios
alyede convulsive porque Ledelu, a erveu ine exmninaba con per
plejidad» (117). El parrafo ilustra el deslumbramiento de un joven
enamorado, pero cabe notar que el instante en el cual concurren una
visién que desafia al lenguaje y la sobrecogida cuforia de un testigo
corresponde, en términos estéticos, a la vivencia de lo sublime.
Esa vivencia reaparece en el contacto con la naturaleza, lo cual
ratifica la estirpe romantica del personaje: «Todo eso era hermoso y
tan grande para las pobres palabras. Cuando pensaba que detrds del
horizonte habia mas cerros, mas Arboles, mas animales, mas casas,
nds piedras, y asf, mas y mas, indefinidamente, me decia que no bas-
taba una lengua, que serfan necesarias todas las lenguas de la tierra
para cantar tanta grandeza»(178). Lfneas mas adelante, el narrador
declara que su «entusiasmo se escapé por una extrafia fisura»(178)
EL TIEMPO DE LOS HALLAZGOS. 8s
iQué es lo que abre esa grieta por la cual se pasa de la epifanta 2 la
depresién, de la revelaci6n plena a la lucidez sombria?: «De la tierra
también brotaba la cizafia. Imaginé que debfa haber otros valles como
San Gabriel, con sus sefiores y sus vasallos, sus sediciones y sus or-
gfas, sus cotos de caza, sus locos encerrados en la torre» (178). Las
ignominias del contrato social andino y la deformidad de la esfera
moral causan la desaz6n del sujeto: significativamente, el deslizamiento
desde los érdenes de la naturaleza y los sentimientos individuales al
del status quo se expresa, en la imaginacién del actor, como un trén-
sito de lo sublime roméntico a lo grotesco gético. No resulta gratuito
observar que ambos modos aparecen en la fase temprana del arte
moderno, cuando se inicia la tradicién de la ruptura que Paz analiza
en Los hijos del limo. Asi, el anacronismo deliberado que sella la escri-
tura de Ribeyro revela un sesgo ecléctico, pues no se limita a la a:
laci6n creativa del realismo francés o ruso del siglo XIX; ademis,
pone también en evidencia una postura que no es, estrictamente ha-
blando, clasica. Mayor relieve atin tiene comprobar cémo el tenor
arcaizante del estilo sugiere y subraya, de un modo sutil, el desajuste
historico de la formacién social en la cual se ambienta la trama: al
mundo representado, incluso cuando no se nombra explfcitamente
su indole atavica y retrégrada, lo tifie la patina de un discurso nove-
lesco que simula no ser del todo contempordneo.
En Cronica de San Gabriel, a diferencia de lo que sucede en las
ficciones didacticas y propagandisticas, la informacién narrativa no
es ni obvia ni explicita; por el contrario, es preciso buscar én los in-
tersticios de la trama y las pistas inconclusas del protagonista una
versién verosimil de los actos de los personajes y los vinculos entre
éstos. A lo largo del texto, el campo de visién no se ensancha mis all4
de lo que Lucho puede efectivamente atestiguar o intuir.'* Por eso, ¢!
'® La consistencia en el uso del punto de vista —que pone en juego también lo
entrevisto o lo invisible es, para mi, el rasgo formal més importante de Crdnica de
San Gabriel. Ciertamente, la novela de Ribeyro no es un relato fantastico como Otra
wuelta de tuerca, de James, pero como el texto de Henry James urde sutilmente los
matices de la informacién.
86 PETER ELMORE.
misterio rodea 9 algunos de los acontecimientos mas decisivos y de
las personas mds importantes en San Gabriel, de modo que solo re-
trospectivamente y de modo hipotético puede reconstruirse lo que,
soterradamente y en secreto, ha sucedido."” Durante la temporada de
pruebas y transformaciones que vive en las tierras de sus familiares,
son varias las preguntas que intrigan al héroe: iqué pariente o cono-
cido sustrajo de la casa el dinero de la planilla?, iquién asesiné al
ingeniero agrénomo? iqué secreto incémodo hay en la vida de Tuset,
cl pretendiente de Leticia?, hay un romance adiltero entre Felipe y
Ema? Robos, homicidios o vinculos ilegitimos forman la materia oculta
de la ficcién y el dinamo de su argumento. En ciertos casos —el robo,
por ejemplo—, el protagonista descubre al culpable cuando, stibita-
mente, advierte que este le ha confiado el cuerpo del delito para que
lo guarde (90); en otros, una afirmacién categérica despeja la incerti-
dumbre, como sucede cuando Leonardo asegura que Tuset tiene ya
mujer ¢ hijos (171). Adicionalmente, hay situaciones en las cuales, a
falta de evidencias concluyentes o testimonios irrebatibles, la respuesta
se desprende de una conjetura verosimil, como pasa con el homicidio
del ingeniero agrénomo, cuyo autor intelectual es probablemente el
hacendado al que perjudicarfa el peritaje de aquel experto. Por tilti-
mo, un dato ulterior confirma una hipotesis més all de cualquier
asomo de duda, como lo ilustra la fuga de la madre de Leticia con el
erratico mentor de Lucho hacia el término de la novela (204), algin
tiempo después de que el adolescente hubiese intuido la naturaleza
de las relaciones entre sus dos tios.
1 Luis Loayza: «Los silencios conforman una segunda historia que
adelante, agre-
” Como sei
se reconstruye en nosotros (El sol de Lima,172). Pocos pérrafo:
ga: «La modernidad de Ribeyro se encuentra en otros elementos, en la meditacién
sobre el medio social y politico que hace de Crénica un libro eritico, y en el arte tan
sagaz con que sabe emplear el punto de vista» (173). Miguel Gutiérrez, por su parte,
responde también al cargo de arcafsmo u obsolescencia en relaciGn al libro: «iEs
Crénica de San Gabriel una novela preflaubertiana? No, no lo es; en primer lugar,
por la coherencia en el punto de vista clegido, que se sostiene de principio a fin del
relatos (Ribeyro en dos ensctyos, 107).
También podría gustarte
- Rúbrica de Venta de ProductosDocumento1 páginaRúbrica de Venta de ProductosJUlioAún no hay calificaciones
- Guión Técnico PDFDocumento1 páginaGuión Técnico PDFJUlioAún no hay calificaciones
- El EclipseDocumento1 páginaEl EclipseJUlioAún no hay calificaciones
- Rúbrica de CuentacuentosDocumento1 páginaRúbrica de CuentacuentosJUlioAún no hay calificaciones
- Rúbrica de EvaluaciónDocumento1 páginaRúbrica de EvaluaciónJUlio100% (1)
- Citado de FuentesDocumento1 páginaCitado de FuentesJUlioAún no hay calificaciones
- Rúbrica DeclamaciónDocumento1 páginaRúbrica DeclamaciónJUlioAún no hay calificaciones
- Normas Apa 7ma EdicionDocumento11 páginasNormas Apa 7ma EdicionJUlioAún no hay calificaciones
- Figuras LiterariasDocumento9 páginasFiguras LiterariasJUlioAún no hay calificaciones
- El Fandom en La Juventud EspañolaDocumento270 páginasEl Fandom en La Juventud EspañolaJUlioAún no hay calificaciones
- Reconocimiento de Letras y Dificultades en La LecturaDocumento4 páginasReconocimiento de Letras y Dificultades en La LecturaJUlioAún no hay calificaciones