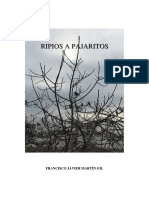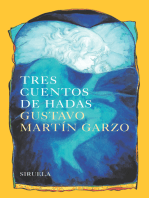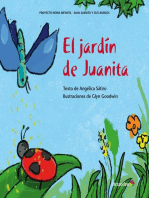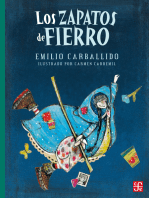Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Enrique Bonfils La Calandria y La Niña PDF
Cargado por
Irene De Angeli0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas11 páginasTítulo original
Enrique Bonfils La calandria y la niña.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
23 vistas11 páginasEnrique Bonfils La Calandria y La Niña PDF
Cargado por
Irene De AngeliCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
LA CALANDRIA Y LA NIÑA
Enrique Bonfils
Lily se ha detenido en el sendero de lajas que atraviesa el
fondo de su casa para contemplar el vuelo de una pequeña
mariposa blanca.
Al avanzar unos pasos con la intención de aprehenderla,
una bandada de pájaros se levanta espantados por la irrupción de
la niña en el tranquilo banquete que se daban de semillas y
granitos.
Lily, sorprendida por el súbito batir de alas, dejó de se-
guir la mariposilla que, de la mano del viento, se perdía entre los
árboles y desaparecía por encima de las tapias divisorias.
Como arrepentida de haber echado a perder el festín de
los pájaros, quedó triste y preocupada. Luego entró en la casa y
regresó con un puñado de migas de pan en la mano. Levantó la
vista, advirtió a los decepcionados comensales posados en las
ramas de los árboles vecinos, desparramó lo que traía a lo largo
del sendero y se alejó para esconderse no lejos del lugar con el fin
de conocer el resultado de su proceder.
Uno tras otro se descolgaron los pajarillos y una vez
desaparecido el temor inicial se dedicaron a buscar la comida
picando aquí y allí con avidez y creciente confianza.
Lily acostumbraba acompañar a su padre cuando éste se
entretenía en tareas de jardinería. Mientras preparaba lenta y
minuciosamente los almácigos en el fondo de la casa, Lily, a su
lado, le hablaba sin descanso divirtiéndole con los pormenores de
la escuela, de sus amiguitas, contándole historias de su invención
sobre muñecas y animales.
No omitió lo ocurrido con los pájaros, hecho que refirió
con lujo de detalles, añadiendo, de paso, algo de su imaginación,
como acerca del colorido de los plumajes y de las voces
agradecidas de los nuevos amigos.
El padre escuchaba atentamente. Cambiaron ideas sobre
el sustento de las aves, los lugares de su residencia y de sus
costumbres y de los innumerables peligros a que estaban ex-
puestas.
Padre e hija recordaron que entre muchas cosas viejas y
arrumbadas en algún rincón de la casa había un receptáculo de
tierra cocida. De común acuerdo lo buscaron, lo limpiaron, lo
llevaron bajo un hermoso ciruelo y lo llenaron con agua para que
los pájaros pudieran calmar la sed.
Lily, además, pidió a su padre que comprara semillitas
para echarlas en el lugar donde fueron sorprendidos por ella.
Complaciendo a su hija, al día siguiente trajo bolsitas de mijo y
alpiste. Desde entonces, Lily, al filo del mediodía, de regreso de la
escuela, arrojaba puñados de granos al borde del sendero.
Para Lily, esta actividad era toda una fiesta. Salía de la
casa agitando un pequeño cencerro y llamando a sus huéspedes,
los que al cabo de un tiempo de escuchar la campanilla y la voz
musical de su protectora, al acercarse la hora, puntualmente ya
estaban posados en las ramas, listos para hacer honor a tan fina
recepción.
Al lugar acudieron otros visitantes. Aparecieron pequeñas
bandadas de monjitas con su agudo, monocorde y humilde
chillido; las corbatitas alegres y de vez en cuando un jilguero
errabundo separado de sus congéneres: los caseros de paso lento
y ceremonioso y las palomitas serias, graves y alertas.
¿ De dónde vendrían tantos pájaros?
Los glotones y bulliciosos gorriones moraban en cualquier
parte de la ciudad; las tacuaritas anidaban en los agujeros de las
paredes viejas y los cachilos entre las apretadas ramas de un seto
de tuya.
Los demás vendrían del parque, de las islas o tal vez desde
las arboledas circundantes de la ciudad, remanentes de antiguos
montes.
Los benteveos, como gente muy sociable, salían de su sede
habitual, las plazas o el parque, para dar una vuelta y saludar con
voces estridentes a sus amistades.
La gran reunión se hacía en casa de Lily porque era un
lugar tranquilo, con comida abundante y libre de acechanzas.
¿Quién los había invitado?
¿Qué misterioso mensaje había cruzado la vastedad del
cielo y comunicado la existencia de un oasis de paz y seguridad en
un rincón de la bulliciosa ciudad?
¿Quién les hizo saber que una niña graciosa y bella se
complacía en el juego inocente de acercarles alimento, de
hablarles con dulzura, de mimarles como si se tratara de muñecas
o de simples criaturas de su imaginación?
Lily no provocaba temor, nadie huía de ella.
Los pajarillos se habituaron a la hora y al lugar y cada vez
más confiados y menos ariscos, al poco tiempo se acercaban a
buscar las semillas hasta en las propias manos de su protectora.
Esta les hablaba, les llamaba por sus nombres a los que añadía
pintorescos y acertados motes; les reprendía cuando se peleaban
entre sí o se ponían demasiado voraces pero a todos quería por
igual, se divertía con ellos y no se disgustó ni menos se asustó la
vez que una de las corbatitas se posó sobre su cabeza.
Uno de los últimos en acudir a la cita de los pájaros fue
una calandria.
Apareció cuando bien entrada la primavera las avenidas
se vestían con el azul de los jacarandaes y el rosado de los
lapachos y en las barrancas palidecían los chañares.
Lily se percató de un canto distinto en el concierto de los
habituales concurrentes y trató de localizar su procedencia. No
tardó en lograrlo: en la espesura del follaje de una añosa morera
algo se movía al mismo tiempo que lanzaba dos o tres notas del
canto que la preocupaba.
Constató la presencia de un pájaro bastante más grande
que los otros, de plumaje gris oscuro en el dorso y blanco
Ceniciento en el pecho, que saltaba de rama en rama como si
quisiera ocultarse.
Lily, silbando, imitó lo mejor que pudo el trino de su
tímido visitante y con voz de ensueño le llamó repetidas veces
invitándole a descender y a compartir las últimas semillas que,
una vez saciado su apetito, abandonaba su asidua clientela.
No consiguió su propósito pues la avecilla emprendió
vuelo hacia otra parte, no sin antes emitir una sucesión de notas
que remedaban la voz de Lily.
Como lo hiciera en otra oportunidad, Lily contó lo
sucedido a su padre quien después de escuchar la descripción que
le hiciera del pájaro, dijo que posiblemente se tratara de una
calandria semidomesticada y escapada de su prisión, que tenía el
don de imitar el canto de las otras aves y hasta la voz humana y
que no sería raro que reapareciera.
Como se presumía, días después, la calandria anunció su
regreso llenando el aire de la mañana con su extraordinaria
melodía. Allí estaba medio oculta en la copa de la morera: allí se
quedó unos instantes y luego descendió con elegante planeo hasta
los pies de Lily.
Confiada, decidida, picoteaba las semillas esparcidas por
el suelo; rodeaba a la niña y respondía a las palabras cariñosas de
bienvenida con breves gorjeos.
Cuando Lily se retiró, la calandria la siguió a saltitos hasta
la casa y luego alzó vuelo hasta perderse en la arboleda desde
donde su canto triunfal parecía proclamar la dicha de una nueva
amistad.
Así siguieron las cosas.
La niña y los pájaros continuaron entregados a su
entretenimiento.
Los padres no intervenían directamente en él; alentaban,
sí, el afán de atraer a aquellos por medio del recurso sencillo y
honesto de brindarles alimento y protección y participaban de la
alegría de la hija a quien nada negaban temerosos de herir su fina
sensibilidad que hacía de su personalidad delicada caja de
resonancia de las más sutiles incidencias de la vida.
Diariamente la niña y la calandria se reunían al pie de los
árboles y mantenían un misterioso y singular diálogo: canto y voz;
candor y dulzura. En las manos y en los hombros Lily la calandria
hallaba calor y ternura y el corazón de niña rebosaba felicidad.
Las estaciones se sucedieron insensiblemente.
En la plenitud del verano otros pájaros, atraídos por los
insectos que pululaban alrededor de los frutos maduros y por
estos mismos, suculentos y dulces, se incorporaron a la fiesta
cotidiana.
Más adelante se acortaron los días y perdieron su
bochorno; las hojas comenzaron a languidecer y caer una tras otra
dando ridículas volteretas.
A veces el amanecer se envolvía en brumas perezosas
frías. La inminente presencia del Otoño trajo la dispersión de los
pájaros.
Los gorriones, las tacuaritas y los cachilos se quedaron
para compartir las inclemencias de la estación. En alguna medida
tenían un refugio asegurado, descontando el sustento que la niña
amiga no dejaría de hacerles llegar.
Muchas veces la lluvia o el frío motivaron el fracaso de la
cita acostumbrada. Pero con el buen tiempo los pajarillos
regresaban y encontraban su alimento.
Una mañana los pajaritos esperaron en vano, Lily no
concurrió al lugar y a la hora acostumbrados y se quedaron sin
comer.
Decepcionados alzaron vue1o y se fueron por el barrio a
desahogar sus pesares.
Al día siguiente la sensación de algo extraño en el
ambiente, embargó a los primeros en llegar. La casa, sumergida en
silencio, parecía deshabitada. Las personas entraban y salían
acallando sus voces y sus ruidos.
A la hora habitual fue el padre quien llevó la comida. En
silencio, lentamente, como si midiera los puñados, desparramó los
granos y todos al acercarse, advirtieron en su rostro los trazos
inequívocos de una pena muy grande.
Y así fue durante muchos días.
¿Qué acontecía en la casa?
Lily se había enfermado y guardaba cama. Prisionera de la
fiebre, divagaba constantemente, las palabras que musitaba en su
agitación se referían a sus amigos los pájaros.
El padre se encargó de suplantar a la hija y nunca más
faltó a su compromiso con la alada concurrencia.
Quien más sintió la ausencia de Lily fue la calandria.
Acentos melancólicos matizaban su canto; se retardaba volando
entre los árboles con la esperanza de ver a su buena y querida
amiga.
Hasta que un buen día siguió los pasos del padre de
regreso a la casa y desde lo alto de una rama alcanzó a ver, a
través de la ventana, a Lily dormida en su cama.
A partir de entonces, concurría todas las mañanas y
permanecía cantando durante horas.
Como en sueños, Lily escuchaba y solamente cuando cedió
la fiebre, pudo reconocer a la calandria.
La enferma comenzó su mejoría. La luz de sus pupilas y la
placidez de su sonrisa acusaban el ansiado restablecimiento.
El Invierno concedía esporádicas treguas de días
templados, de sol tibio y cielo despejado, durante las cuales se
abrían las ventanas para que entrara la luz y el aire puro.
Desde su cama, Lily veía el cielo azul contra el cual se
delineaba la silueta de las ramas desnudas.
La calandria, siempre en acecho, aprovechó la situación y
penetró en la habitación y se puso a saltar sobre la cama con la
consiguiente alegría de la enferma. Después de un rato emprendió
vuelo y desde lo alto de un árbol cercano cantó a desgañitarse.
La esperanza había vuelto a los familiares. La fiebre no
atormentó más a la enfermita. Lentamente volvió el apetito y era
inminente el inicio de una franca recuperación.
La presencia de la calandria estimulaba a la niña; renacía
la alegría y el optimismo brillaba en los ojos de todos.
Otras veces el Invierno se mostraba esquivo y duro. El frío
y la lluvia acentuaban la pesada tristeza de largas jornadas.
Lily a través de los cristales, en vano buscaba a su
pequeña y fiel compañera; solamente veía los árboles quietos y el
cielo gris y entonces escondía su cara en la almohada o cerraba los
ojos para no ver a nadie.
Si alguna vez el cielo se desgarraba y dejaba que los
nubarrones dieran paso al sol, aunque hiciera frío, reaparecía la
calandria, cantando y descendía hasta la ventana. Allí batía alas y
cuando lo conseguía, entraba, picoteaba las manos de la paciente y
se quedaba al pie de la cama y luego se retiraba, prudentemente.
Las breves visitas de la calandria bastaban para animar a
la enferma.
La evolución de la enfermedad presentaba elementos de
suficientes como para alimentar esperanzas, a pesar que nadie,
desde el comienzo del mal, se había hecho ilusiones.
La opinión de los médicos fue unánimemente mala; los
medicamentos utilizados respondieron satisfactoriamente, pero…
¿Por cuánto tiempo?
La enfermita de tanto en tanto se mostraba alegre. Su
aparente bienestar se veía en el deseo de jugar, de conversar, de
escuchar música, de interesarse por sus amigos los pajaros.
Episodios de corta duración. La sonrisa y la ternura de los
cuidados enmascaraban sabiamente la conciencia de lo
ineluctable.
El invierno llegaba a su fin.
Se lo advertía en pequeños detalles: la luz alargaba los
días, sutiles aromas impregnaban el aire de las mañanas, el sol
acariciaba la piel y el frío no mordía como meses atrás. Los enojos
del viento se habían calmado.
Se sentía la vibración de la savia. La tibieza del aire
invitaba a dejar los refugios y a desentumecer las alas.
A lo largo del día, en parejas, los pájaros se perseguían
chillando de gozo.
Sin embargo, el frío no se daba por vencido. Agazapado,
aprovechaba la serenidad de la noche y la ausencia del viento para
dejar sus manos heladas sobre los primeros brotes y apretarlos
hasta romperlos. Su aliento se metía por las hendijas de puertas y
ventanas y se echaba sin lástima sobre los cuerpos dormidos.
Una noche, un escalofrío sacudió a Lily. Cuando acudieron
los padres constataron la gravedad de la situación.
Nuevamente las horas y los días de lucha; de fiebre y
desasosiego en los que el cansancio desaparecía como aplastado
por las esperanzas.
Fueron los familiares quienes se dieron cuenta. Una
sensación de vacío flotaba en el ambiente.
La calandria dejó de venir, de golpear en la ventana y su
canto desapareció.
Su ausencia ahondó la tristeza de la casa.
La mañana luminosa y mansa sucedió a la noche y a las
ásperas ráfagas de llovizna fría.
La claridad del alba despertó a Lily.
Agotada por la fiebre, no coordinaba sus ideas. No sabía
donde estaba. Todo le era extraño: la cama, las paredes, las
ventanas y el tímido sol que la había despertado.
Con los ojos entrecerrados, miraba al exterior sin
distinguir otra cosa que una nube blanca como la espuma del mar
que silenciosamente avanzaba hasta sítuarse frente a la ventana.
-¿Quién eres? ¿, Qué quieres de mí?
-Soy una nube. Vengo a llevarte.
- ¿, A llevarme? ¿, A dónde?
- Lejos.
-¿, Estará allá mi calandria?
-Seguramente. Desde hace varios días te está esperando
-Bueno. Entonces, ¡ llévame !
De la nube blanca se desprendió una escalera de rosas
rosadas y por ella ascendió Lily y partió con la nube.
Enrique Bonfils. De la Vida Simple. Segunda edición. Ediciones
Comarca. Paraná, Entre Ríos (Argentina) 1981
También podría gustarte
- El Zorzal de Mil ColoresDocumento3 páginasEl Zorzal de Mil ColoresLuarca TaramundiAún no hay calificaciones
- La Niña de Los Pájaros Sarah Mulligan - CuentoDocumento2 páginasLa Niña de Los Pájaros Sarah Mulligan - CuentoDiana MorenoAún no hay calificaciones
- Cuentos Infantiles Cortos 2Documento4 páginasCuentos Infantiles Cortos 2sonsoles_dazaAún no hay calificaciones
- La Leyenda in Do American A Del KakuyDocumento5 páginasLa Leyenda in Do American A Del KakuyCarlos MedelAún no hay calificaciones
- Cuentos InfantilesDocumento7 páginasCuentos Infantilesdaytp111Aún no hay calificaciones
- Erase Una VezDocumento7 páginasErase Una VezvalentinaAún no hay calificaciones
- 3 Cuentos de HadasDocumento11 páginas3 Cuentos de HadasKonie LappinAún no hay calificaciones
- El LariDocumento5 páginasEl Larievangelina caceresAún no hay calificaciones
- Desde El Encendido Corazón Del Monte - Renée Ferrer de Arréllaga Ilustrado Por El Indígena Chamacoco OgwaDocumento42 páginasDesde El Encendido Corazón Del Monte - Renée Ferrer de Arréllaga Ilustrado Por El Indígena Chamacoco OgwaKatherine Andrea González ArceAún no hay calificaciones
- Literatura Escrita Por MujeresDocumento22 páginasLiteratura Escrita Por MujeresJesús David Barrios GonzalezAún no hay calificaciones
- Marosadigiorgio Loshongos CuerpoDocumento28 páginasMarosadigiorgio Loshongos CuerpoFacu PaivaAún no hay calificaciones
- Los Ninos Se DespidenDocumento245 páginasLos Ninos Se DespidenMabel Rodríguez100% (1)
- Cuentos ParaguayosDocumento9 páginasCuentos ParaguayosNicolás Radaelli100% (3)
- 5 FABULAS 5 LEYENDAS 5 CUENTOS 2 Imnos 5 Canciones Facundo CabralDocumento8 páginas5 FABULAS 5 LEYENDAS 5 CUENTOS 2 Imnos 5 Canciones Facundo CabralRuben Ruben100% (1)
- Leyendas Del DuendeDocumento3 páginasLeyendas Del DuendeMaria NarvaezAún no hay calificaciones
- Un Cuento Al Día 2 PDFDocumento10 páginasUn Cuento Al Día 2 PDFFabián Fernández LópezAún no hay calificaciones
- Resumen Aventuras Del Duende MelodíaDocumento2 páginasResumen Aventuras Del Duende MelodíaLorena Alvarado Alviña69% (13)
- Una Verdadera MaravillaDocumento10 páginasUna Verdadera MaravillaTereAz100% (1)
- El Camino de Los CuentosDocumento59 páginasEl Camino de Los CuentosFreddy JGarcíaAún no hay calificaciones
- Ripios A PajaritosDocumento18 páginasRipios A PajaritosMONTEALEKUAún no hay calificaciones
- La Piel Dorada y Otros AnimalitosDocumento68 páginasLa Piel Dorada y Otros AnimalitosErika MergruenAún no hay calificaciones
- La Guacamaya y El Zamuro Un Cuento para LeyreDocumento31 páginasLa Guacamaya y El Zamuro Un Cuento para LeyreNoti News WorldAún no hay calificaciones
- El cóndor criado entre pavosDocumento2 páginasEl cóndor criado entre pavosPaola ChaparroAún no hay calificaciones
- Christine Feehan - El Despertar PDFDocumento83 páginasChristine Feehan - El Despertar PDFJohana100% (2)
- La Mansión Del Pájaro SerpienteDocumento39 páginasLa Mansión Del Pájaro SerpienteRicardo Ch Rodriguez100% (3)
- Resumen El Principe Feliz y Otros CuentosDocumento5 páginasResumen El Principe Feliz y Otros CuentosPatricia SierraAún no hay calificaciones
- El leñador y la flor: cómo el amor venció al odioDocumento2 páginasEl leñador y la flor: cómo el amor venció al odioCristián García TorresAún no hay calificaciones
- Antología de Cuentos Infantiles IIIDocumento184 páginasAntología de Cuentos Infantiles IIIRoberto LeporiAún no hay calificaciones
- Las Leyendas de BOLIVIADocumento9 páginasLas Leyendas de BOLIVIAtabitogusgusAún no hay calificaciones
- La maravilla de Mara VillaDocumento5 páginasLa maravilla de Mara VillaCaleb Josué Mayor SalasAún no hay calificaciones
- Cuentos LatinoamericanosDocumento14 páginasCuentos LatinoamericanosGabii FrankAún no hay calificaciones
- 15 Cuentos Cortos Ilustrados - GERSDocumento6 páginas15 Cuentos Cortos Ilustrados - GERSGerson Guzmán0% (1)
- CuentosDocumento26 páginasCuentosJuliana RailafAún no hay calificaciones
- MITOSDocumento19 páginasMITOSLizeyka AlonsoAún no hay calificaciones
- El alma del kakuy: La triste leyenda del pájaro nocturno de Santiago del EsteroDocumento7 páginasEl alma del kakuy: La triste leyenda del pájaro nocturno de Santiago del EsteroIgnacio FigueroaAún no hay calificaciones
- Un Hogar para SiempreDocumento16 páginasUn Hogar para SiempreAstrid Tirado karbaunAún no hay calificaciones
- Fragmento de La Obra de Isabel AllendeDocumento2 páginasFragmento de La Obra de Isabel Allendejahaira carolinaAún no hay calificaciones
- La Senora Frisby y Las Ratas de - Robert C. O'BrienDocumento586 páginasLa Senora Frisby y Las Ratas de - Robert C. O'BrienJosé Luis Sandoval100% (1)
- Leyendas CostarricensesDocumento7 páginasLeyendas CostarricensesAna Gabriela Mendoza Ruiz100% (1)
- Leyendas Populares ArgentinasDocumento6 páginasLeyendas Populares ArgentinasCarlos Marcelo OrtizAún no hay calificaciones
- AlarmasDocumento4 páginasAlarmasmartinizaguirreAún no hay calificaciones
- Adolfo Couve - Narrativa CompletaDocumento47 páginasAdolfo Couve - Narrativa CompletadoctorsimulacroAún no hay calificaciones
- Mitos y leyendas llanerasDocumento9 páginasMitos y leyendas llanerasRuge H HansAún no hay calificaciones
- Howard Len - Los Pajaros Y Su IndividualidadDocumento248 páginasHoward Len - Los Pajaros Y Su IndividualidadMARIO MARTINEZAún no hay calificaciones
- El Juego y El Lenguaje Protagonistas de La Educación Inicial - Lineamientos CurricularesDocumento1 páginaEl Juego y El Lenguaje Protagonistas de La Educación Inicial - Lineamientos CurricularesIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- No Dejes Que Una Bomba Dañe El Clavel de La BandejaDocumento2 páginasNo Dejes Que Una Bomba Dañe El Clavel de La BandejaBárbara JelenAún no hay calificaciones
- La Marca Del Ganado CuentoDocumento6 páginasLa Marca Del Ganado CuentoMariana DomínguezAún no hay calificaciones
- ZameroDocumento25 páginasZameroIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- El Mito y La Leyenda UrbanaDocumento3 páginasEl Mito y La Leyenda UrbanaIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- Nadar de Pie - Sandra CominoDocumento4 páginasNadar de Pie - Sandra CominoIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- Tito Nunca Más - Mempo GiardinelliDocumento3 páginasTito Nunca Más - Mempo GiardinelliIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- Perelman - Lectura y Vida 2008Documento12 páginasPerelman - Lectura y Vida 2008sasealar9037Aún no hay calificaciones
- Ferreiro Laescritura Antesdela Letra PDFDocumento53 páginasFerreiro Laescritura Antesdela Letra PDFToscanoJesAún no hay calificaciones
- E-Ferreiro El Espacio de La Lectura y La Escritura en La Educacion PreescolarDocumento6 páginasE-Ferreiro El Espacio de La Lectura y La Escritura en La Educacion PreescolarNico CalderonAún no hay calificaciones
- Leer y Escribir en Proyectos para Saber Mas Sobre Un TemaDocumento32 páginasLeer y Escribir en Proyectos para Saber Mas Sobre Un TemaPatita Medina MariñoAún no hay calificaciones
- Mapas MentalesDocumento14 páginasMapas MentalesIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- Los Mártires de Chicago - José Martí (Fragmentos)Documento3 páginasLos Mártires de Chicago - José Martí (Fragmentos)Irene De AngeliAún no hay calificaciones
- Aportes de La Sociolingüística - Fernando Carlos AvedañoDocumento4 páginasAportes de La Sociolingüística - Fernando Carlos AvedañoIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- ORTIZ, Beatriz - Hablar, Leer y Escribir en El Jardín de Infantes (Libro Completo)Documento130 páginasORTIZ, Beatriz - Hablar, Leer y Escribir en El Jardín de Infantes (Libro Completo)Irene De Angeli80% (5)
- La Lectura en La Alfabetización InicialDocumento49 páginasLa Lectura en La Alfabetización InicialLuciana TrocelloAún no hay calificaciones
- Leyendas Urbanas de Entre RíosDocumento7 páginasLeyendas Urbanas de Entre RíosIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- Una Aproximación Psicolingüística Al Aprendizaje de La Lectura y La EscrituraDocumento10 páginasUna Aproximación Psicolingüística Al Aprendizaje de La Lectura y La EscrituraIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- La Alfabetización en El Nivel InicialDocumento48 páginasLa Alfabetización en El Nivel InicialGraciela MoralesAún no hay calificaciones
- Frases para Colación o DespedidasDocumento1 páginaFrases para Colación o DespedidasIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- Y Los MantelesDocumento1 páginaY Los MantelesIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- Reseña de El otoño del patriarca de García MárquezDocumento3 páginasReseña de El otoño del patriarca de García MárquezIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- Programa de Estudio Módulo As Alfabetización InicialDocumento8 páginasPrograma de Estudio Módulo As Alfabetización Inicialefrem14Aún no hay calificaciones
- E-Ferreiro El Espacio de La Lectura y La Escritura en La Educacion PreescolarDocumento6 páginasE-Ferreiro El Espacio de La Lectura y La Escritura en La Educacion PreescolarNico CalderonAún no hay calificaciones
- Adquisicion y Desarrollo Del Lenguaje PDFDocumento20 páginasAdquisicion y Desarrollo Del Lenguaje PDFAndres DurangoAún no hay calificaciones
- Ferreiro Laescritura Antesdela Letra PDFDocumento53 páginasFerreiro Laescritura Antesdela Letra PDFToscanoJesAún no hay calificaciones
- Chambers Aidan, DimeDocumento18 páginasChambers Aidan, DimeIrene De Angeli100% (1)
- La Alfabetización en El Nivel InicialDocumento48 páginasLa Alfabetización en El Nivel InicialGraciela MoralesAún no hay calificaciones
- Perelman - Lectura y Vida 2008Documento12 páginasPerelman - Lectura y Vida 2008sasealar9037Aún no hay calificaciones
- José María Díaz Al Angel de La GuardaDocumento2 páginasJosé María Díaz Al Angel de La GuardaIrene De AngeliAún no hay calificaciones
- OrtoPalabrasDocumento6 páginasOrtoPalabrasLuces vAún no hay calificaciones
- Angel Del Sol Cap. IDocumento2 páginasAngel Del Sol Cap. Imanuel pachecoAún no hay calificaciones
- TornadosDocumento12 páginasTornadosZendejas Ballesteros RafaelAún no hay calificaciones
- Analisis de La Boina RojaDocumento2 páginasAnalisis de La Boina Rojalisbeth del cidAún no hay calificaciones
- Lengua Primaria 2 2 PDFDocumento20 páginasLengua Primaria 2 2 PDFnereaAún no hay calificaciones
- Poema de NavidadDocumento6 páginasPoema de NavidadmalcafuzAún no hay calificaciones
- 1cuento - La Magia de La Flor de Murukuya y El Picaflor - 4°epcv - 041724Documento16 páginas1cuento - La Magia de La Flor de Murukuya y El Picaflor - 4°epcv - 041724JuviAún no hay calificaciones
- MetarverDocumento64 páginasMetarverDaniel Alejandro SanchezAún no hay calificaciones
- ROBERT DESNOS-Ultimo PoemaDocumento6 páginasROBERT DESNOS-Ultimo PoemaMichael OspinaAún no hay calificaciones
- Historias Mal ContadasDocumento2 páginasHistorias Mal ContadasEmmanuel SanchezAún no hay calificaciones
- NubesDocumento33 páginasNubesAnonymous 3HmNc0Aún no hay calificaciones
- Cuento de PrimaveraDocumento3 páginasCuento de PrimaveraShunashi Guadalupe Avalos VazquezAún no hay calificaciones
- EL COLOR DEL VIENTO Control de LecturaDocumento1 páginaEL COLOR DEL VIENTO Control de LecturaaTomAún no hay calificaciones
- Mantenimiento viales Comas paralizado por lluviaDocumento3 páginasMantenimiento viales Comas paralizado por lluviaEdwin Bravo GomezAún no hay calificaciones
- Guia Lenguaje SustantivosDocumento17 páginasGuia Lenguaje SustantivosJacqueline RevecoAún no hay calificaciones
- CANCIONES OtoñoDocumento5 páginasCANCIONES OtoñoAna Maria Ortiz SoleraAún no hay calificaciones
- Historia de Individual Mod-3Documento2 páginasHistoria de Individual Mod-3Remberto AntiAún no hay calificaciones
- 1a.analisis de Hoja Ruta - Ticlio - Oroya - Pasco 2020Documento3 páginas1a.analisis de Hoja Ruta - Ticlio - Oroya - Pasco 2020Cesar Juarez HerreraAún no hay calificaciones
- El Susurro en La Casona EncantadaDocumento9 páginasEl Susurro en La Casona EncantadaaniitawsomeAún no hay calificaciones
- El Gigante EgoístaDocumento2 páginasEl Gigante EgoístaWayra MariscalAún no hay calificaciones
- Adivinanzas primavera acertijosDocumento13 páginasAdivinanzas primavera acertijosDolores María Guillén NortesAún no hay calificaciones
- El Duende de La Tormenta: 1956 Carlota Carvallo de Núñez (Peruana)Documento3 páginasEl Duende de La Tormenta: 1956 Carlota Carvallo de Núñez (Peruana)alci cruz aspirosAún no hay calificaciones
- Acotaciones Líricas de Pedro Prado en Las Doloras de Alfonso LengDocumento2 páginasAcotaciones Líricas de Pedro Prado en Las Doloras de Alfonso LengCatalina Ignacia Vergara ArayaAún no hay calificaciones
- El gigante egoísta de Oscar WildeDocumento2 páginasEl gigante egoísta de Oscar WildeMarcela Teresa Peña LeónAún no hay calificaciones
- Pisos y paredes cerámicos económicosDocumento9 páginasPisos y paredes cerámicos económicoscarlostyfAún no hay calificaciones
- Limba SpaniolaDocumento59 páginasLimba Spaniolaangel_delaguarda83% (6)
- La historia de Oshta y cómo engañó al zorro y al pumaDocumento11 páginasLa historia de Oshta y cómo engañó al zorro y al pumanicoleAún no hay calificaciones
- El Gigante Egoista 1Documento4 páginasEl Gigante Egoista 1FRANCISCOAún no hay calificaciones
- Poemas Andres BelloDocumento5 páginasPoemas Andres BelloLyda RodriguezAún no hay calificaciones
- El Hombre de NieveDocumento5 páginasEl Hombre de NieveMateo Mejía MarínAún no hay calificaciones