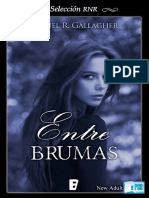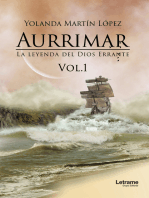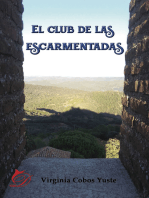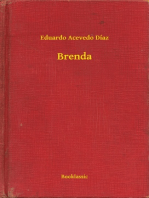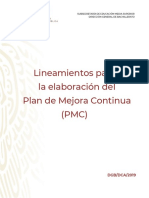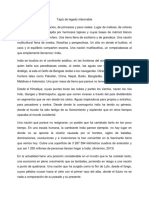Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Traducción NIÑO DE LA ARENA
Cargado por
Alberto Mêjia Pêrez100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
48 vistas3 páginasTítulo original
traducción NIÑO DE LA ARENA.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
48 vistas3 páginasTraducción NIÑO DE LA ARENA
Cargado por
Alberto Mêjia PêrezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Tahar Ben Jelloun
El niño de la arena
Traducción: José Alberto Mejía Pérez
1
Hombre
A primera vista tenía un rostro lánguido con algunas arrugas verticales,
perecidas a cicatrices ahondadas por las largas noches de insomnio, un
rostro mal afeitado, trabajado por el tiempo. Una vida, ¿qué vida? Una
extraña apariencia hecha de olvido –había maltrato, confusión e incluso
ofensa-. Se podía leer y percibir una profunda cicatriz como un gesto
burdo hecho con la mano o una mirada persistente, un ojo escrutador y
malicioso dispuesto abrirse de nuevo. Evitaba exponerse directo a la luz y
se cubría los ojos con el brazo. La luz del día, de una lámpara o incluso la
luz de la luna le lastimaba: Lo descarnaba, entrando bajo su piel,
desvelaba la morada de las lágrimas secretas: Él las sentía atravesar su
cuerpo como una flama que quemaría sus apariencias, una daga que le
retiraría lentamente el velo de la carne que mantendría entre él y los
demás la distancia necesaria. ¿Cuál sería el resultado si ese espacio que
los separaba y lo protegía de los demás se rompiera? Él quedaría expuesto
e indefenso ante las manos de los que no se habían cansado de curiosear,
de su desconfianza, e incluso de un odio tenaz; mal adaptados ante el
silencio y la inteligencia de una figura que les incomodaba por su sola
presencia autoritaria y enigmática.
La luz lo desvestía. El ruido lo perturbaba. Después de que él se retiró a la
recamara de la planta alta, cerca de la terraza, no aguantaba más el
mundo exterior con el cual se comunicaba una vez al día abriendo la
puerta a Malika, la criada que le traía la comida, el correo y un cuenco de
flores de naranjo. Él apreciaba a esta vieja mujer que era parte de la
familia. Discreta y dulce, jamás le hacía preguntas, pero una complicidad
debía acercarlos: El ruido. Aquellas voces agudas y lívidas. Aquellas risas
vulgares, los cantos lacerantes de la radio. Aquellos cubos de agua vertidos
en el patio. Aquellas de niños torturando un gato ciego o un perro de tres
patas perdido en aquellas callejuelas o los animales o los locos que se
hacía atrapar. El ruido de quejidos y lamentos de los mendigos. El ruido
estridente del llamado a la oración mal grabada y que un altavoz emitía
cinco veces al día. Eso no era un llamado a la oración, más bien una
incitación al disturbio. El ruido de todas esas voces y clamores subían de
la ciudad y se quedaban ahí suspendidas. Justo encima de su recamara,
al tiempo que el viento las dispersaba y atenuaba su fuerza.
Él había desarrollado esas alergias: su cuerpo, sensible e irritado, los
recibía a la menor conmoción, los incorporaba y los mantenía vivos a tal
punto de encontrar difícil conciliar el sueño, sino imposible. Sus sentidos
no estaban dañados como uno podría creer. Al contrario, se habían
agudizado sorprendentemente, activos y sin tregua. Se estaban
desarrollando y se habían tomado todo el espacio en ese cuerpo que la vida
había volcado y el destino cuidadosamente había abandonado.
Su olor invadía todo. Su nariz le hacía venir todos los olores, incluso
aquellos que no estaban todavía ahí. Decía que tenía la nariz de un ciego,
el oído de un muerto y la vista de un profeta. Pero su vida no fue
precisamente la de un santo, había podido serlo de no haber tenido tanto
por hacer.
Después de su retiro a la recámara de la planta alta, nadie se atrevía a
hablarle. Necesitaba bastante tiempo, quizás algunos meses, para
acurrucarse, poner en orden su pasado, corregir la imagen funesta que su
entorno había hecho de él éstos últimos años, preparar minuciosamente
su muerte y transcribirlo en el cuaderno grande donde registraba todo: su
diario, sus secretos –quizás un solo y único secreto- y también el bosquejo
de un relato del que solo él tenía la clave.
Una espesa y perdurable niebla lo había envuelto delicadamente,
dejándolo al abrigo de las miradas prejuiciosas y habladurías que sus
semejantes y vecinos debían intercambiar al umbral de sus hogares. Ésta
cubierta blanca lo tranquilizaba, lo incitaba a la somnolencia y alimentaba
sus sueños.
Su retiro no intrigaba excesivamente a su familia. Ellos estaban
habituados a verlo hundirse en un silencio absoluto o sus ataques
brutales e injustificables llenos de ira. Una cosa indefinible se interponía
entre él y el resto de la familia. Él debía de tener una buena razón, pero
sólo él mismo podía saberla. Había decidido que su universo estaba dentro
de sí y que incluso era superior al de su madre y de sus hermanas, en todo
caso, muy diferente. Incluso pensaba que ellas no poseían ningún
universo. Ellas se contentaban con vivir en la superficialidad de las cosas,
sin grandes exigencias, siguiendo su propia autoridad y sus voluntades.
Sin hablar entre ellas verdaderamente, ¿no asumieron que su retiro era
una imposición necesaria porque ellas no concebían la importancia de
perfeccionar sus cuerpos, sus gestos y la metamorfosis que sufrían sus
rostros a causa de los numerosos tics nerviosos que podrían desfigurarlo?
Depuis quelque temps, sa démarche n’était plus celle d’un homme
autoritaire, maître incontesté de la grande maison, un homme qui
avait repris la place du père et réglait dans les moindres détails la vie
du foyer.
También podría gustarte
- Tahar Ben Jelloun L Enfant de Sable (ESPAÑOL)Documento91 páginasTahar Ben Jelloun L Enfant de Sable (ESPAÑOL)rocio juarez gonzalez100% (1)
- Nisha Scail - Serie Club Souless 01 - Sometida Al PlacerDocumento52 páginasNisha Scail - Serie Club Souless 01 - Sometida Al Placeremalu21.lfAún no hay calificaciones
- Moonshadow (Serie Moonshadow)Documento336 páginasMoonshadow (Serie Moonshadow)Carla FernandezAún no hay calificaciones
- Cuentos de CofraDocumento15 páginasCuentos de CofraJhossimar GonzalesAún no hay calificaciones
- La LuzDocumento286 páginasLa LuzAnalia BaldiniAún no hay calificaciones
- Apocalipsis Nancy SpringerDocumento269 páginasApocalipsis Nancy SpringerDanielAún no hay calificaciones
- Entre Brumas - Raquel R. GallagherDocumento64 páginasEntre Brumas - Raquel R. Gallaghermatute64100% (2)
- No Te Lo Habia Contado - Kelly DreamsDocumento97 páginasNo Te Lo Habia Contado - Kelly DreamsSEBASTIAN STEVEN BELTRAN JIMENEZAún no hay calificaciones
- Bajo la luna roja: ¿Podrá el encuentro entre dos rivales ser el inicio de un nuevo orden?De EverandBajo la luna roja: ¿Podrá el encuentro entre dos rivales ser el inicio de un nuevo orden?Aún no hay calificaciones
- La Paradoja Del Bibliotecario Ciego - Ana BallabrigaDocumento395 páginasLa Paradoja Del Bibliotecario Ciego - Ana BallabrigaGleidys100% (1)
- Seis Cuentos para FumarDocumento11 páginasSeis Cuentos para FumarLoboLupinoLupusAún no hay calificaciones
- 1 Encadenada A Mi Destino PDFDocumento1720 páginas1 Encadenada A Mi Destino PDFYOSMAR MOLINA100% (2)
- Ballabriga Ana Y Zaplana David - La Paradoja Del Bibliotecario CiegoDocumento399 páginasBallabriga Ana Y Zaplana David - La Paradoja Del Bibliotecario CiegoJonathan BustamanteAún no hay calificaciones
- Joy Dara - Mi ÚnicoDocumento46 páginasJoy Dara - Mi ÚnicoSilviaGarciaValdezAún no hay calificaciones
- Dejar El Nido Karina PirizDocumento4 páginasDejar El Nido Karina PirizKarina PirizAún no hay calificaciones
- OSCAR CERRUTO Ifigenia, El Zorzal y La MuerteDocumento9 páginasOSCAR CERRUTO Ifigenia, El Zorzal y La Muertecarofernandez9950% (2)
- Frank, Jacquelyn - Seres de Sombra (Nightwalkers) 01.5 - KaneDocumento89 páginasFrank, Jacquelyn - Seres de Sombra (Nightwalkers) 01.5 - KaneCarmenAún no hay calificaciones
- 05 - Crystal CrownedDocumento355 páginas05 - Crystal Crownedagustina cobas100% (3)
- Raíces Oscuras: No Se Puede Enterrar La Verdad Para SiempreDe EverandRaíces Oscuras: No Se Puede Enterrar La Verdad Para SiempreAún no hay calificaciones
- LA HERMANA MAYOR Por Ramón Augusto PDFDocumento31 páginasLA HERMANA MAYOR Por Ramón Augusto PDFFabri Adrian Meza OjedaAún no hay calificaciones
- La Doble Sorpresa Del Italiano - Lennox, Elizabeth PDFDocumento483 páginasLa Doble Sorpresa Del Italiano - Lennox, Elizabeth PDFMaricela Aldaba Guevara100% (1)
- 02 - Deseo Oscuro - Christine FeehanDocumento5 páginas02 - Deseo Oscuro - Christine Feehanbabamigua100% (1)
- Kelly Dreams - El Alma Del Dragón PDFDocumento527 páginasKelly Dreams - El Alma Del Dragón PDFlita_xulilla100% (2)
- Visita de UltratumbaDocumento6 páginasVisita de UltratumbaEl MolinicoAún no hay calificaciones
- Arendt, Hannah. Sombras (Para Heidegger) PDFDocumento2 páginasArendt, Hannah. Sombras (Para Heidegger) PDFArely Eunice López LozanoAún no hay calificaciones
- Tijeras de Óxido Líquido.Documento16 páginasTijeras de Óxido Líquido.XhyliaAún no hay calificaciones
- Springer, Nancy - Apocalipsis PDFDocumento172 páginasSpringer, Nancy - Apocalipsis PDFManu RamosAún no hay calificaciones
- El Calor de Los Sueños PDFDocumento8 páginasEl Calor de Los Sueños PDFJulian SzlainAún no hay calificaciones
- 02 Lif CHDocumento0 páginas02 Lif CHGuadalupe LunaAún no hay calificaciones
- Burning, Jezz - Licos 03 - Lágrimas NegrasDocumento7 páginasBurning, Jezz - Licos 03 - Lágrimas NegrasLucsAún no hay calificaciones
- 26lojo240 247Documento8 páginas26lojo240 247Lenalee478Aún no hay calificaciones
- La Ventana Tapiada-Ambrose BierceDocumento4 páginasLa Ventana Tapiada-Ambrose BiercePoeta Juan Pablo Riveros0% (1)
- Tarde de Domingo de Renee FerrerDocumento3 páginasTarde de Domingo de Renee FerrerMonse Patiño100% (2)
- CONTROL 1 MARZO GRUPO 1Documento3 páginasCONTROL 1 MARZO GRUPO 1elizabeth.sanchezAún no hay calificaciones
- PÓDIUMDocumento359 páginasPÓDIUMNabor CarreroAún no hay calificaciones
- Todo Lo Que Deseo Nisha ScailDocumento253 páginasTodo Lo Que Deseo Nisha ScailysbelysAún no hay calificaciones
- Sonia SuezDocumento172 páginasSonia SuezFiorela Barrantes NavarroAún no hay calificaciones
- La Isla de Las Animas - Piergiorgio PulixiDocumento413 páginasLa Isla de Las Animas - Piergiorgio Pulixisarusempai2Aún no hay calificaciones
- La Soledad de Los FlacosDocumento212 páginasLa Soledad de Los FlacosJose Antonio Gamero RomeroAún no hay calificaciones
- DELEXDocumento21 páginasDELEXAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- 2 Sinonimia, Antonimia y PolisemiaDocumento2 páginas2 Sinonimia, Antonimia y PolisemiaKarina Musrri SepúlvedaAún no hay calificaciones
- Ejemplos de OracionesDocumento1 páginaEjemplos de OracionesAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Lineamientos para La Elaboracion Del PLAN DE MEJORA CONTINUA (PMC)Documento71 páginasLineamientos para La Elaboracion Del PLAN DE MEJORA CONTINUA (PMC)Bach. Solidaridad 21EBH0101X100% (4)
- Bitácora Traducción IDocumento1 páginaBitácora Traducción IAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Título Del EnsayoDocumento4 páginasTítulo Del EnsayoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Las Partes de La CasaDocumento4 páginasLas Partes de La CasaAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Vidas CruzadasDocumento3 páginasVidas CruzadasAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Título Del EnsayoDocumento4 páginasTítulo Del EnsayoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Cometas Por El CieloDocumento3 páginasCometas Por El CieloAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- 2 Sinonimia, Antonimia y PolisemiaDocumento2 páginas2 Sinonimia, Antonimia y PolisemiaKarina Musrri SepúlvedaAún no hay calificaciones
- La Madonna ConcursoDocumento4 páginasLa Madonna ConcursoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Un Curioso EnredoDocumento3 páginasUn Curioso EnredoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- El Dragón DormidoDocumento9 páginasEl Dragón DormidoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- El Dragón DormidoDocumento10 páginasEl Dragón DormidoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Vidas CruzadasDocumento4 páginasVidas CruzadasAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Vidas CruzadasDocumento4 páginasVidas CruzadasAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Título Del EnsayoDocumento4 páginasTítulo Del EnsayoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Cuerpo HumanoDocumento1 páginaCuerpo HumanoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Vidas CruzadasDocumento4 páginasVidas CruzadasAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Cometas Por El CieloDocumento3 páginasCometas Por El CieloAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Un Curioso EnredoDocumento3 páginasUn Curioso EnredoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- La Madonna ConcursoDocumento4 páginasLa Madonna ConcursoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- La Madonna RevisadoDocumento4 páginasLa Madonna RevisadoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- El Dragón DormidoDocumento10 páginasEl Dragón DormidoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- La Madonna ConcursoDocumento4 páginasLa Madonna ConcursoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- La Madonna ConcursoDocumento4 páginasLa Madonna ConcursoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- La Madonna ConcursoDocumento4 páginasLa Madonna ConcursoAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Diplomado EspañolDocumento45 páginasCuadernillo de Diplomado EspañolAlberto Mêjia PêrezAún no hay calificaciones
- Practica 1 Extraccion Cafeina o TèDocumento9 páginasPractica 1 Extraccion Cafeina o TèLuis Fernando Pérez RoseroAún no hay calificaciones
- Cantos Parroquia Cristo Rey DiversosDocumento8 páginasCantos Parroquia Cristo Rey DiversosCatalina Díaz AriasAún no hay calificaciones
- Plan de ContingenciaDocumento15 páginasPlan de ContingenciaZosimo Ayuque CAún no hay calificaciones
- Lista Precios Medicamentos LigaDocumento10 páginasLista Precios Medicamentos LigaWaldo WilkinsonAún no hay calificaciones
- Natillas de ChocolateDocumento3 páginasNatillas de ChocolateGladys SotilloAún no hay calificaciones
- Evaluación Del Modulo IVDocumento3 páginasEvaluación Del Modulo IVDahel Ancco FuentesAún no hay calificaciones
- GOP - PTCH - 022-Toma de Muestras en Correa Transportadora-V04Documento5 páginasGOP - PTCH - 022-Toma de Muestras en Correa Transportadora-V04Braulio Ceballos SantanderAún no hay calificaciones
- Fórmulas Químicas y Expresiones CuantitativasDocumento10 páginasFórmulas Químicas y Expresiones CuantitativasJose Fortuna100% (1)
- Fichas de Animales VertebradosDocumento6 páginasFichas de Animales VertebradoslauraantonellaAún no hay calificaciones
- En Foco. Construyendo Una Mirada Psicopedagógica en AT.Documento32 páginasEn Foco. Construyendo Una Mirada Psicopedagógica en AT.Nuria MontserratAún no hay calificaciones
- Presentacion de Consultora AmbientalDocumento12 páginasPresentacion de Consultora AmbientalRafael VasquezAún no hay calificaciones
- 8 VulvovaginitisDocumento41 páginas8 VulvovaginitisJavier Antonio HaroAún no hay calificaciones
- Características Fundamentales de Los HongosDocumento4 páginasCaracterísticas Fundamentales de Los HongosBryan Steven Bazurto AcuñaAún no hay calificaciones
- Cas NumberDocumento62 páginasCas NumberNelson LimaAún no hay calificaciones
- Perfil LipidicoDocumento12 páginasPerfil LipidicoEnzo Francesco ParejaAún no hay calificaciones
- Historia de La PsicologiaDocumento26 páginasHistoria de La PsicologiaAliza MoraAún no hay calificaciones
- Calidad AireDocumento71 páginasCalidad AireOver ManriqueAún no hay calificaciones
- Preguntas para medir síntomas del DSM-VDocumento13 páginasPreguntas para medir síntomas del DSM-VLeudy Dionicio Mercado ReyesAún no hay calificaciones
- Determinación ibuprofeno tabletas UVDocumento2 páginasDeterminación ibuprofeno tabletas UVJuan Volta BellamyAún no hay calificaciones
- R E N T ArgentinaDocumento89 páginasR E N T ArgentinaFederico MarengoAún no hay calificaciones
- Unidad Ii Alcanos. Radicales y Nomenclatura Arborescentes.2Documento10 páginasUnidad Ii Alcanos. Radicales y Nomenclatura Arborescentes.2Jefrey MadafakaAún no hay calificaciones
- Patologia GalenicaDocumento4 páginasPatologia GalenicaJaimecesar Ch MAún no hay calificaciones
- Biología II: Herencia cromosómica y leyes de MendelDocumento69 páginasBiología II: Herencia cromosómica y leyes de MendelOscar Trujillo AcevedoAún no hay calificaciones
- Analisis Del Agua - Uso IndustrialDocumento46 páginasAnalisis Del Agua - Uso IndustrialLeonardo Figueroa100% (3)
- Historia de La Odontologia en El MundoDocumento7 páginasHistoria de La Odontologia en El Mundoikys010% (1)
- Etapas de RiberaDocumento5 páginasEtapas de RiberaGino Mtb100% (1)
- Salud Publica Tarea Seman 18Documento3 páginasSalud Publica Tarea Seman 18LUZ ESMERALDA QUISPE MORENOAún no hay calificaciones
- Taller Balance de MasaDocumento3 páginasTaller Balance de MasaJuan Felipe CifuentesAún no hay calificaciones
- 4 Etapas y Enfoques Del Desarrollo de LaDocumento12 páginas4 Etapas y Enfoques Del Desarrollo de Lamichelle reinuabaAún no hay calificaciones
- Encuesta Consumidor de PiscoDocumento4 páginasEncuesta Consumidor de PiscoVictor Hugo Toledo Herrera0% (1)