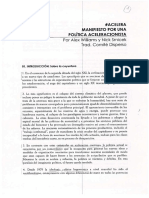Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lectura Nicolás Segal, Las Simpatías Neoliberales Del Aceleracionismo PDF
Lectura Nicolás Segal, Las Simpatías Neoliberales Del Aceleracionismo PDF
Cargado por
mibanda0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas16 páginasTítulo original
Lectura Nicolás Segal, Las simpatías neoliberales del aceleracionismo.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas16 páginasLectura Nicolás Segal, Las Simpatías Neoliberales Del Aceleracionismo PDF
Lectura Nicolás Segal, Las Simpatías Neoliberales Del Aceleracionismo PDF
Cargado por
mibandaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
Las simpatias neoliberales del aceleracionismo
http://intersecciones.com.ar/index.php/articulos/98-
las-simpatias-neoliberales-del-aceleracionismo
Por Nicolas Segal
Desde su aparicién en 2013, el Manifiesto por una Politica Aceleracionista provoeé una
agitada discusién en los ambientes politicos de izquierda al proponer un marco de referencia
altemativo al modelo tradicional de Clase y Partido, bajo la motivaci6n de los desafios que
las corrientes posestructuralistas y posmarxistas han planteado al marxismo. En oposicién a
Jo que los autores aceleracionistas consideran “politica folk”, de orientacién particular,
reactiva al cambio, la propuesta de! aceleracionismo reclama la recuperacién un horizonte
| jestratégico, de orientacién universal. Se trataria de reunir al pensamiento de izquierda con
[una ién fayorable al progreso técnico, bajo 1a concepcién del cambio tecnolégico como | {|
una Suerte de plataforma de lanzamiento para una practica politica global tendiente ala }
/ construccién de un horizonte social post-capitalista. En esa perspectiva, los aceleracionistas _/) \
evaltian que el reemplazo de trabajo humano por la automatizacién de la producciénes un |) |
proceso inevitable y deseable y proponen una utopia post-laboral/como nuevo eje articulador || |
de la politica.
Este articulo discute las eventuales implicancias de ese modelo post-salarial en las politicas
emancipatorias. A partir de una revisién de la literatura econdmica sobre desempleo
1 [ tecnoldgico, se propone una hipotesis alternativa: que la nar narrativa del “fin del trabajo”
i'w) constituye una .cién errénea de las actuales téndencias del capitalismo. La excesiva
| tatencicn que'los autores acsleracionistas prestan ala oferta de factores contrasta con los
‘grandes problemas contemporéneos que la economia heterodoxa se propone poner en
\\discusién: creciente desigualdad de ingresos, insuficiencia de demanda y desregulacién
~ \ |comercial y financiera. De este modo, la aceptacién acritica de la premisa del “fin del
| trabajo” podria llevar al aceleracionismo a constituirse en una forma de legitimacién del
| actual orden neoliberal.
A
N a
Este argumento se organiza en seis secciones. Luego de esta introduccién se resefia el punto
de vista de los autores aceleracionistas sobre el debate del desempleo tecnol6gico y Ia
incidencia de esas opiniones en la formulacién de su estrategia politica. La segunda seccién
consiste en una exposicién critica del argumento mainstream del desempleo teenologico. La
tercera parte presenta la perspectiva alternativa de la literatura econémica heterodoxa. La
cuarta seccién aclara por qué este rechazo a la utopia post-laboral no tiene una intencién
moralizante. Por ultimo, en la quinta seccién se presentan las conclusiones.
El horizonte del post-trabajo en el pensamiento aceleracionista
El término aceleracionismo designa a un conjunto amplio y disperso de autores. Sus
integrantes Se agrupan por su propésito comiin: la elaboracién de un pensamienio estratégico
sobre la configuracién de un mundo post-capitalista, en el cual el progreso tecnolégico es
Jerarquizado como principal elemento constitutivo de la organizacién social. Esta perspec!
hha trazado un terreno en el que autores de izquierda y derecha comparten temas de interés y
herramientas conceptuales, como el cambio tecnol6gico o el progreso hipersticional (ficcién
que aspira a convertirse en realidad). Sin embargo, la distancia insalvable que media entre
‘Nick Land y su movimiento anti-igualitarista de la “Ilustracién oscura”, por una parte, y Alex
Williams y Nick Srnicek y su estudio marxista del post-capitalismo, por la otra, ha llevado a
estos ultimos, autores del Manifiesto por una Politica Aceleracionista, a abandonar el uso del
‘término “aceleracionistas” para referirse a sus posiciones. A pesar de esto, la extendida
difusién del Manifiesto prolongé la popularidad del término més alld de la intencion de sus
autores.
a
En este articulo, la utilizacién de la categoria aceleracionistas solamente involucra a quienes
comtnmente conforman su “ala izquierda” y se centra en Smicek y Williams (2015),
publicacién que establece el alegato més fundado de la corriente en favor de la pena
J): automatizaci6n del trabajo y un ingreso basico universal,
br atapdere
Su argumento puede resumirse del siguiente modo: i) en la época neoliberal se ha hecho
irreversible el fracaso del viejo modelo de Clase (homogénea) y Partido (‘inico y de
vanguardia); ii) hasta ahora las respuestas al neoliberalismo han sido inefectivas porque
estuvieron capturadas por una orientacién a la “politica folk” (Cuadro 1), de alcance local,
reactiva al cambio tecnolégico y a la construccién de universales -v.gr. zapatismo, fabricas
recuperadas, autonomismo, movimientos Occupy, consumidores sustentables— ; ii) el
neoliberalismo triunfé porque logré conformar una hegemonia en tomno a la premisa del libre
mercado como mejor asignador de los recursos, imponiendo su propia concepcién de libertad
y democracia. La consolidacién del triunfo de la ideologia neoliberal corresponde a Ia década
de 1970, cuando ante el fendmeno de estanflacién en la economia estadounidense el
keynesianismo, corriente predominante en ese momento, no pudo ofrecer una alternativa
convincente; iv) las posiciones de izquierda deberian tomar nota del modo en que se produjo
el auge neoliberal para articular su propia hegemonia de modo similar, sobre puntos
programéticos que confluyan en un mismo proyecto de modernizacién, pero dispersas a
<-_ través de diversos tipos de organizaciones politicas, sociales, académicas, comunicacionales,
etc. La estrategia consiste en la creacién de un nuevo consenso progresista y universal,
( nse Ta libertad tie mercado. v) el eje articulador de ese consenso debe ser “un futuro
jost-laboral
Caracteristicas de la “politica folk”
| Escala humana (inmediatez temporal, espacial y conceptual), vs. escala amplia.
| Reactiva vs. propositiva.
Téctica vs, estratégica.
Pequefia y no escalable vs universalista
| No hegeménica vs. hegeménica
| Cotidiana vs. estructural
Valor de la experiencia personal vs. valor del pensamiento sistemitico.
Fuente: en base a Smicek y Williams (2015)
Los primeros cuatro argumentos del libro de Smicek y Williams no son novedosos. Los
autores recogen la literatura de Ja historia reciente del pensamiento econémico, en particular
del influyente libro editado por Mirowski y Plehwe (2009) sobre los origenes del
neoliberalismo como pensamiento colectivo y el rol decisivo que tuvo en su difusién la
practica de una politica que podriamos llamar rizomatica, de redes no centralizadas,
articuladas por una base de acuerdos programaticos resumidos en la ideologia del “libre
mercado”. Para esta caracterizacién, la implementacién de politicas neoliberales a partir de la
década de 1970 no seria el resultado de un comando concentrado de decisién sobre las
politicas estatales, sino del triunfo que los sectores conservadores lograron en la batalla de
ideas, desde la academia hacia su difusion a la vida piblica, hasta lograr una incidencia
definitivamente sobre las instituciones. La usina de relegitimacin del ideario conservador
bajo muevas formas adaptadas a su tiempo fue ta Mont Péleni eset
Seape > P
Smicek y Williams recogen el llamado de Mirowski'y le construccién de una Mont Pélerin
Society de la izquierda, porque “de su vision de largo plazo se pueden aprender los métodos
de expansién global, la flexibilidad pragmética y la estrategia contrahegeménica que unié a
un ecosistema de organizaciones con una diversidad de intereses” (Smicek y Williams, 2015:
83).
La convocatoria a una MPS de la izquierda seria un punto de acumulacin para construir una
nueva hegemonia altemnativa al neoliberalismo. Este es el modo en el que los aceleracionistas
asumen los desafios planteados a las concepciones esencialistas de la izquierda por parte de
la critica postmaraista, tipicamente delineada en Laclau y Mouffe (1987). Ante la
contrastacién empirica de la existencia de una tendencia a la fragmentacién de la clase
trabajadora tal como era concebida en el marxismo clésico, Laclau y Mouffe redefinen la
clase como categoria politica (especificamente, como “posiciones de sujeto al interior de una
estrategia discursiva”) y no como una caracteristica objetiva, perfectamente inteligible,
derivada de una posicién en la distribucién del producto social. Smicek y Williams asumen la
visin de Laclau y Mouffe sobre la inefectividad de la estrategia socialista basada en la
concepcisn tradicional de clase trabajadora. Su resolucién es la propuesta de una politica
“post-laboral”, que pueda ser el elemento de articulacién de las diversas demandas
insatisfechas de la actual hegemonia neoliberal.
Esto lleva a Smicek y Williams a manifestar particular interés por la capacidad que los
‘movimientos populistas de izquierda de los paises centrales tienen para “nombrar la fractura
en la sociedad y la oposicidn contra la que se han constituido. Nombrando a un enemigo, es
posible que un amplio rango de personas vean sus intereses y demandas expresadas por el
movimiento. Occupy, por ejemplo, nombré al 1 por ciento, Podemos nombré a “la casta’ y
Siriza nombré a la Troika” (Smicek y Williams, 2015: 201).
La novedad que Smicek y Williams aportan al giro populista de la resistencia al
neoliberalismo en los paises centrales es la invitacién a que el post-trabajo sea el eje
ilador de las jones _progresistas. Los autores con¢iben el consenso post-laboral
‘como una suerte de seguro contra la posibilidad de que la naturaleza conflictiva del
populismo derive en un proyecto incoherente o no alineado con politicas de izquierda. Su
fundamento es que “para un movimiento tradicional de clase obrera, los intereses comunes
serian suficientes para asegurar la lealtad de sus miembros. Pero en un movimiento populista,
la ausencia de una inmediata unidad basada en intereses materiales significa que su
coherencia esté perpetuamente acosada por una tensidn entre la lucha que tiene que
destacarse por sobre el resto y esas otras luchas” (Smicek y Williams, 2015: 202). Asi, “la
‘movilizacién de un movimiento populista alrededor de una politica anti-trabajo requeriria
|
articular un populismo tal que una variedad de luchas por la justicia social y Ia emancipacién | (
humana podria ver sus intereses expresadas en ese movimiento” (Smnicek y Williams, 2015: |
203),
Podria afirmarse entonces que la posicién acerelacionista es un intento de “esencializacién”
del populismo. Smnicek y Williams afirman que el ee articulador del antagonismo social
deberia ser el post-trabajo porque su propuesta tiene la capacidad de ser “inherentemente
feminista, al reconocer el trabajo invisible que predominantemente realizan las mujeres”,
“vineulado con el antirracismo, en tanto los negros y otras poblaciones minoritarias son
desproporcionadamente afectados por el alto desempleo” y se compondria con “las Iuchas
poscoloniales e indigenas, con el objetivo de prover un medio de subsistencia masivo para
fuerza laboral informal, ademés de movilizarse contra las barreras a la inmigracién” (Srnicek
y Williams, 2015: 203). Curiosamente, en su critica a los denominados “nuevos movimientos
Sociales”, categoria que en el debate politico suele designar a las luchas no centradas en la
tradicional preeminencia de clase (movimientos feministas, de géneros, ambientalistas,
antirracistas, anticolonialistas), Smicek y Williams evalian que “mucho del éxito de los
muevos movimientos sociales esta confinado dentro de los términos hegeménicos
establecidos por el neoliberalismo, articulados alrededor de demandas centradas en el
mercado, derechos liberales y una retérica de la eleccién” (Srnicek y Williams, 2015:27),
pero no advierten la eficacia que estos movimientos han demostrado para imprimir una marca
indeleble sobre cualquier proyecto alternativo a la hegemonia neoliberal, sin resignar por ello
a su propia agenda de demandas.
Este intento por fijar la esencia de Ia alternativa la hegemonia neoliberal en una utopfa post-
laboral promueve una discusién sobre los posibilidad de que el aceleracionismo derive en
nuevas formas de imposicidn a la vitalidad de los movimientos sociales, que no tienen por
qué encontrar complementariedad entre sus demandas y el imaginario post-capitalista, en
especial por la agenda politica que de él se deriva (plena automatizacién del trabajo, ingreso
basico universal). El argumento de Smicek y Williams asume que hay una suerte de
caracteristica fundamental en el “post-trabajo” que lo habilitaria como articulador
intrinsecamente progresista. Se trata, en definitiva, de una nueva remisién de “lo politico” al
mbito de “Io econémico”, en la creencia de que “lo econémico” garantiza una accién
i politica emancipatoria.
'
Me
ane
{Sin embargo, existen buenas razones para pensar que la utopia del post-trabajo y la propuesta
de un ingreso basico universal no son el reaseguro que los aceleracionistas prometen. Por el
|contrario, se trata de una demanda que puede ser capturada por la actual hegemonia
neoliberal.
Un examen del principal argumento de Srnicek y Williams en favor de la plena
automatizacién permite descubrir que la ortodoxia econémica ejerce una influencia decisiva
sobre la corriente aceleracionista, Esto se manifiesta como un problema en tanto la narrativa
del cambio ‘ecnologico que los aceleracionistas asumen resulta conveniente a los intereses de
las Elites beneficiadas por la hegemonia neoliberal, En la seccidn siguiente se intentard llamar
ia atencién sobre este aspecto, con un argumento que puede resumirse del siguiente ‘modo: el iv
desempleo no es una tendencia necesaria ni deseable, sino una consecuencia de las politicss
je emipoderamtento del rentista y de aUSt seal:
Una narrativa ortodoxa del capitalismo
El punto de epoyo que Smicek y Williams levantan en favor del ideario de una sociedad post-
laboral es su referencia a una literatura que adjudica al capitalismo una tendencia indeclinable
a la automatizacién y, como consecuencia de ello, a la destruccién de puestos de trabajo.
Como los autores afirman: “la crisis del trabajo que el capitalismo enfrenta en los proximos
afios y décadas es la falta de trabajos formales o decentes para un niimero creciente de la
poblacién proletaria” (Smicek y Williams, 2015: 112).
Este relato del desempleo tecnolégico goza de una excepcional difusién en el 2mbito de
discusién de las politicas publicas, incluso més alld de los aceleracionistas. Practicamente no
‘hay semana en Ja que los principales medios de comunicacién de los paises centrales dejen de
publicar columnas de opinién sobre el “fin del trabajo”, generalmente con el corolario de un
ingreso basico universal como propuesta de politica.
A pesar de su extendida difusién, Ia narrativa del desempleo tecnol6gico tiene tanto una
evidencia empirica extremadamente débil como una notoria falta de consistencia tedrica. El
principal insumo de los divulgadores del “desempleo tecnolégico” es Frey y Osborne (2013),
cuya metodologia consistente en evaluar el tipo de habilidad requerida para un espacio de
tareas y la probabilidad de que una maquina pueda realizar esa tarea dado cierto ritmo de
avance tecnolégico. Como conelusién de ese estudio, se afirma que "la mitad del trabajo serd
prescindible en veinte afios”.
Dos motivos invalidan ese razonamiento. Por una parte, la disponibilidad de una nueva
técnica de produccién es condicién necesaria, pero no suficiente, para su implementacién. En
1a medida en que la produccién capitalista sea analizada bajo la légica de la competencia,
para que una nueva técnica sea adoptada ésta debe ser evaluada como menos costosa que la
‘técnica en uso (Sraffa, 1960: 81). Una técnica diferente a la actual sélo sera aplicada si existe
una expectativa sostenida de obtener un beneficio mayor para un nivel dado de salarios y, 2 la
larga, son esas las técnicas que tienden a prevalecer. Por lo tanto, concluir que una técnica de
produccién en particular seré conveniente implica realizar algiin supuesto exégeno sobre una
de las dos variables distributivas inversamente relacionadas: salario real o tasa de interés. En
Ja medida en que el andlisis se restrinja a un pais y alguna de las técnicas requiera mercancias
importadas o haya importaciones de bienes finales, también se requeriré un supuesto
adicional sobre tipo de cambio. En términos mas concretos: qué es mas beneficioso para un
capitalista? ¢producir con cierta cantidad de trabajo y cierto tipo de maquinas, o producir con
otra cantidad diferente de empleados y otro tipo de méquinas, o bien deslocalizar parte de la
produccién, o bien importarla? Responder esa pregunta significa resolver el conflicto
distributivo por adelantado, de modo que la inferencia del argumento del desempleo
tecnol6gico no sélo implica asumir una prediccién sobre el ritmo y la direccion del cambio
tecnol6gico (algo de por si cuestionable), sino también sobre el nivel relativo de salarios (0
de tasa de interés) y de determinacién del tipo de cambio para un periodo suficientemente
extenso como aquel en el que la sustitucién de técnicas se produce.
Por otra parte, 1a narrativa del cambio tecnolégico nada dice acerca de las intensidades
relativas en el uso del trabajo por parte de los distintos sectores productivos, Una sustitucién
de técnica en un sector productivo tipicamente generaré una demanda adicional de insumos
en otros sectores. El resultado de este proceso es ambiguo: no hay raz6n para suponer que la
destruccién de empleo de los sectores donde el trabajo se sustituye sera necesariamente
mayor a la creacién de trabajo de los sectores proveedores de insumos y/o bienes de uso.
Otro inconveniente del argumento del “desempleo tecnologico” es que no da cuenta de las.
posibles variaciones en el nivel del producto de la economia, En un caso extremo en que la
ganancia de productividad derivada de la introduccién de una técnica menos costosa sea
apropiada enteramente por los capitalistas, éstos podrian incrementar su consumo de bienes y
servicios, generando mayor demanda de trabajo. El efecto sera mayor en la medida en que los,
trabajadores participen de ese incremento en la produetividad, ya sea mediante mejoras de
salarios nominales en algunos sectores innovadores o mediante una mejora de sus salarios
reales en general (si la técnica se difunde y el beneficio extraordinario del capitalista cae
hasta la tasa de beneficio normal, los bienes se abaratan relativamente).
Una parte importante del problema del argumento aceleracionista es que los autores
pretenden zanjar el debate por mera suposicién, sin atender a la produccién teérica y empirica
de los economistas heterodoxos que han dedicado desarrallos especificos a este debate. Si
bien este divorcio disciplinar entre teoria politica y teoria econdmica es frecuente en las
posiciones progresistas (no asf entre el mainstream y el conservadurismo), la liviandad con la
que los aceleracionistas fijan su posicién es Ilamativa dada su propia convocatoria a una
Mont Pelérin Society de la izquierda, que explicitamente se manifiesta en favor de una mayor
compenetracién de la discusién politica con la produccién de la economia heterodoxa (y
viceversa) (Smnicek y Williams, 2015: 182).
‘Se puede advertir hasta qué punto légica econémica de los autores aceleracionistas se
encuentra capturada por el mainstream, en la medida en que el razonamiento es conducido
por una teoria de los precios como resultado de la oferta y demanda, las cuales deben
explicarse a su vez como el resultado de una maximizacién marginal de utilidad de
productores y consumidores. La economia heterodoxa, por el contrario, s6lo considera los
desvios transitorios de los precios de equilibrio como resultados de excesos de oferta 0
demanda, pero los nivetes relativos de precios se explican, dada la técnica, por la lucha de
clases, en la medida en que se utilizan nociones de precios de produccién con variables
distributivas exégenas.
Del mismo modo se puede advertir que los autores aceleracionistas razonan en términos de la
ortodoxia econémica cuando manifiestan su concepcién del ciclo econémico: “en mayor
medida, el tamaiio de este excedente [de poblacién sin empleo} se expande y contrae en
tandem con los ciclos econémicos. Ceteris paribus, en tanto las economias crecen, los
trabajadores son empujados de la poblacién excedente al trabajo asalariado, el nivel de
desempleo cae y el mercado de trabajo se ajusta. En cierto punto, sin embargo, la demanda
econdmica cae, los salarios empiezan a extraer parte de la ganancia o los trabajadores se
vuelven politicamente demasiado ambiciosos. Por razones de ganancia 0 inflacién 0
simplemente para volver a ganar poder politico sobre la clase trabajadora, se desatan los.
despidos” (Smicek y Williams, 2015: 107).
| \ En la cita anterior sobresale la causalidad eminentemente ortodoxa que los autores adjudican
| al proceso de acumulacién. No son, en su visidn, los salarios altos los que impulsan el
| crecimiento de las economias, sino que las economias crecerian “por el ciclo” y eso afectaria
el nivel de salarios. Pero nada explica cual es la fuente que genera el ciclo: en sus términos,
“las economias crecen” y “en cierto punto la demanda cae”. Acaso se podria suponer,
‘concediendo alguna forma de consistencia a su argumento, que el ciclo es provocado por
shocks tecnolégicos exégenos y que la causalidad va del shock tecnolégico al producto y de
alli a la demanda de trabajo. En todo caso, esa explicacién podria resultar consistente dentro
de sus premisas, pero no invalidaria ninguna de las criticas al supuesto de desempleo
tecnolégico que se han presentado en esta seccién.
Hay algo atin més relevante para el punto que se pretende marcar aqui. La argumentacién
aceleracionista no parece de ningin modo satisfactoria para un pensamiento que pretende
dialogar con la heterodoxia econémica. Su punto de apoyo en definitiva, recurre a validar el
supuesto neoclasico/ortodoxo de que hay un salario de equilibrio, en rechazo a la visién
clisico/heterodoxa que considera que el salario se determina en la lucha politico-social y no
existe, por lo tanto, un mercado de trabajo como existen mercados para las mercancias en
general.
Sobre las aproximaciones empiricas al desempleo tecnolégico
Antes de pasar a una explicacién altemnativa sobre las razones de la actual crisis de empleo y
el estancamiento secular del capitalismo, es necesario hacer una breve digresién para
comentar otra serie de argumentos, de fundamento empirico, que tienden a sostener en la
actualidad la narrativa del “desempleo tecnolégico”. Si bien se trata de una literatura
posterior a la aparicién del libro de Smicek y Williams , la alta jerarquia de sus autores en el
campo de la academia mainstream y el hecho de que respondan a las fallas tedricas de la vieja
narrativa de Frey y Osborne (2013) ameritan una discusién especifica
Acemoglu y Restrepo (2017) evalitan el efecto de la robotizacién en el empleo industrial para
EEUU entre 1990 y 2007 (realizando inferencias para extender los datos locales a un alcance
nacional). El principal hallazgo del paper muestra una alta tasa de pérdida de empleo (cada
robot/1000 trabajadores redujo en 0,34 pp la tasa de empleo), pero con bajos érdenes de
‘magnitud (40.000 empleos perdidos por ao para una economia con 12 millones de puestos
industriales). Ademds, sus resultados solamente aplican para robots, definicién de méquinas
no sélo automaticas, sino también reprogramables. Extendiendo la evaluacién a otras formas
de automatizacién, la relacién de la automatizacién no robética con el empleo ha sido neutral
© positiva, de modo coincidente con la critica que aqui se ha trazado al argumento del
desempleo tecnolégico
El trabajo de Autor y Salomons (2018) es otro de los hitos recientes en la literatura empirica
mainstream. Los autores evaluaron efectos directos e indirectos del cambio tecnol6gico para
diecinueve economias de paises centrales y encontraron que el efecto neto agregado ha sido
positivo en términos de empleo, a pesar de los altos efectos negativos directos a nivel
industria. Otros trabajos que coinciden en la inexistencia del “desempleo tecnolégico” a nivel
agregado si han encontrado cierta evidencia en favor del crecimiento de empleos de baja y
alta calificacién, en simulténeo con la estancamiento 0 la pérdida de empleos de calificacion
media (Autor et al., 2015; Graetz y Michaels, 2015).
De esta manera, el consenso en el mainstream sefiala que el cambio teenologico no provoca | |
desempleo en general, sino que induce una tendencia a la polarizacién salarial. Acemoglu y || /\
Autor (2011) es el modelo explicativo mas comple 0 de esta causalidad. Su razonamiento es
el siguiente: existen tres grandes tipos de tareas laborales, cognitivas no rutinarias
(coincidentes con alta calificacién), manuales no rutinarias (baja calificacién) y rutinarias
(cognitivas o manuales, con media calificacién). La polarizacién salarial seria el resultado de
que se expanda la demanda de tareas cognitivas no rutinarias de alta y baja calificacién,
mientras se contrae la demanda de tareas rutinarias, de media calificacién, Debido a que cada
tipo de calificacién esté asociada a un salario més alto por sus diferentes produetividades, la
polarizacién salarial seria el resultado del cambio tecnoldgico, i.e., crecen los empleos de
bajos y altos salarios y decrecen los de salarios medios.
Desde una perspectiva critica diferente a la del maisntream, Mishel y Bivens (2017) utilizan |
Jos mismos datos de la economfa estadounidense que Acemoglu y Autor (2011) para refutar
su hipétesis. Mishel y Bivens sefialan que la causa de la polarizacién salarial no son los
robots, como Acemoglu y Autor pretenden, sino los bajos salarios.
Para mostrar ese punto, Mishel y Bivens indican que mientras efectivamente los trabajos de
media calificacién han tendido a perder participacién sobre el empleo total (del 62% en 1973
al 47% en 2010), los ratios de distribucién det ingreso 50/10 y 90/50 no presentan las
tendencias que deberian para ratificar la hipdtesis de polarizacién salarial. Mientras el ratio
90/50 se ha deteriorado desde principios la década de 1970 (los salarios del decil mas rico
crecieron por encima de fos salarios de la mediana de ingresos), el ratio 50/10 no muestra el
mismo comportamiento: hay afios en que mejora (principios de la década de 1970), luego
[yx
‘empeora dristicamente (desde 1979 durante la década de 1980), compensa parcialmente en la
década de 1990 y finalmente se estabiliza en un nivel mayor al del comienzo. Todas estas
variaciones en los ratios de ingresos ocurren mientras los empleos de calificacién media
pierden participacién sobre el total del empleo de manera persistente. En definitiva: las
tendencias en salarios no parecen poder ser explicadas por el “cambio tecnolégico sesgado”,
a diferencia de lo que el consenso mainstream sugiere, lo cual tiene sentido si se considera
que los salarios reales son resultado del conflicto politico — social y no de la productividad
marginal de los trabajadores.
Sin pretender haber desplegado aqui una revision extensiva de la literatura empirica, la
consideracién de sus principales referencias permiten sintetizar en dos puntos el estado en el
que se encuentra el consenso mainstream sobre “desempleo tecnolégico”:
i) en general el cambio tecnolégico ha creado tantos 0 mas empleos como los que ha
reemplazado. La evidencia empirica no indica le existencia de una tendencia general a la
destruccién neta de puestos de trabajo;
ii) si habria una tendencia a la destruccién de empleos de calificacién media, lo cual
iF
explicaria las tendencias a la dispersién salarial. No obstante, la evidencia al respecto de este!
ultimo aspecto no esté exenta de consideraciones criticas desde la heterodoxia como las de
Mishel y Bivens. En particular, que no hay muestras de un nexo entre polarizacién
‘ocupacional ¢ inequidad salarial y que la adjudicacién de la tendencia de largo plazo en la
polarizacién ocupacional al cambio tecnolégico es apresurada.
Una alternativa heterodoxa
| | La perspectiva heterodoxa en economia considera que la demanda de empleo esta
|| fundamentalmente determinada por la demanda efectiva. Este resultado puede pensarse como
un corolario de la separabilidad analitica de la determinacién del volumen de producto social
respecto de la distribucién de ese producto (Garegnani, 1984). El andlisis es secuencial: dadas
las técnicas de produccién, cierto nivel de demanda determina la cantidad de trabajo
empleada, a diferencia de lo que ocurre en el caso estindar neoclsico, bajo el cual se
resuelven de modo simulténeo los precios y las cantidades, de modo que el nivel de empleo
se explica por el nivel de salarios (donde un salario superior a la productividad marginal del
trabajo implica desempleo). Por el contrario, la relacién entre salario y empleo que la
heterodoxia considera cuanto trata el problema de las cantidades es, en general, la inversa:
una distribucién del ingreso més progresiva (regresiva) tiende a provocar un efecto positivo
(negativo) sobre la demanda efectiva, incrementando (reduciendo) la cantidad de trabajo
demandada.
La insuficiencia de demanda no s6lo es un marco explicativo para el desempleo en el corto
plazo, donde la inversién y ahorro pueden diferir, sino también en el largo, donde la inversién
| es igual al ahorro. La teoria del crecimiento “tirado por la demanda” extiende el principio de
Ja demanda efectiva ya sea mediante una relacién positiva entre la inversién y la utilizacion
de la capacidad instalada (variante neo-kaleckiana iniciada por Rowthom, 1982), 0 bien entre
la inversién y el consumo auténomo, es decir, el gasto que no es financiado por salarios ni
crea capacidad instalada directamente (variante del supermultiplicador, Serrano 1995). Esto
significa que asi como una distribucién mas progresiva del ingreso tiende a promover el
empleo y el crecimiento, una distribucién més regresiva puede provocar el efecto inverso,
{Qué ocurre cuando se introduce el cambio tecnolégico en este marco analitico? La
incorporacién de nuevas técnicas ahorradoras de trabajo puede ser contrarrestada por cuatro
factores. No es necesario que uno por sf solo contrarreste el efecto inicial, sino que todos
ellos pueden combinarse con distintas intensidades:
4) que los salarios se inerementen al menos en la misma proporeién que las ganancias,
apropiéndose en parte igual o mayor de la mejora en la productividad;
ii) que el consumo auténomo no expanda la demanda efectiva compensando su caida inicial;
iii) que la introduccién de una nueva técnica acelere la amortizacion de los bienes de uso
existentes, induciendo asi una mayor inversién e incrementando la demanda de empleo;
iv) que la introduccién de una nueva técnica no provoque una demanda de insumos o bienes
de uso con mayores requerimientos de empleo,
En definitiva, el efecto de un incremento en la productividad del trabajo sobre el crecimiento
y sobre el empleo es ambiguo y depende, para un nivel dado de salario, de las condiciones
técnicas de las técnicas alternativas (Ios requerimientos directos e indirectos de produccién de
los bienes). Dados esos escenarios particulares, el efecto final también depende de la decision
politica de no expandir la demanda de trabajo. Por ponerlo de un modo mas claro: sélo puede
decirse que el cambio tecnolégico provocard desempleo si se trata de un tipo de sustitucion
técnica muy general y simulténea y si se asume que los trabajadores no participaran de las
ganancias ni torcerdn a su favor la politica estatal
EI marco tedrico heterodoxo que aqui se ha presentado permite introducir a los trabajos
econdmicos de periodizacién del capitalismo, con el objetivo de discutir el problema en su
especificidad histérica. La combinacién de ambas literaturas ofrece una explicacién
alternativa a la narrativa dominante de desempleo tecnolégico.
En los estudios de historia econémica, neoliberalismo designa en simulténeo tanto al perfodo
iniciado a mediados de la década de 1970 como al pensamiento colectivo que lo propicié, a
través de la hipersticién de su concepto de libertad. En esa vision 4 la Mont Pelerin, se
entiende la libertad en un sentido negativo, de libertad como no imposicién, y al mundo como
una coleccién atomizada de individuos que aspiran a maximizar su utilidad. Por medio de
esta concepcién, la hegemonia neoliberal se constituy6 sobre tres puntos de quiebre
institucional:
i) la atomizacién de las organizaciones de trabajo y Ja transicién hacia un modelo de
negociacién individual de salarios y condiciones laborales, lo cual disocié la evolucién del
salario real medio respecto de la productividad (Bivens et al., 2013);
ii) el “comercio libre”, que paraddjicamente establecié reglas estrictas de comercializacion
tendientes a consolidar una divisién internacional del trabajo més inequitativa, revirtiendo la
mayor parte de los procesos de industrializacién de la periferia, en simulténeo con una
tendencia a la jerarquizacién de firmas monopélicas u oligopélicas (Ha-Joon Chang, 2003);
iii) el comienzo de un régimen de desregulacién financiera, posibilitado por el fin del acuerdo
de Bretton Woods, que impuso la libre movilidad de capitales como norma (Duménil y Lévy,
2004) y estimulé 1a innovacién en activos financieros, lo cual impulsé un ciclo de
acumulacién liderado por la deuda (Crotty, 2009).
Este ultimo aspecto es de especial interés, por haber provocado las transformaciones mas
intensas en el modo de regulacién del capital. El desacople entre el sector real y el financiero
dio lugar a un patrén especial de acumulacién financierizado, en tanto el principio de
“maximizacién de valor del accionista” se ha convertido en la norma que organiza la
actividad de las firmas y que incluso se impone sobre la soberania estatal, por medio de la
proteccién de los derechos privados de los inversores privados, acreedores de las deudas
soberanas (Palma, 2009).
El panorama que el neoliberalismo ofrece es una “venganza del rentista” respecto al periodo
que lo precedié, marcado por la contencién de sus intereses, entre la posguerra de la 2da
Guerra Mundial y la década de 1970. E1 resultado del triunfo neoliberal ha sido una nueva
configuracién de fuerzas entre las élites y las clases populares en general, tanto en las
relaciones de mediacién directa (desvinculacién entre salario y productividad) como indirecta
(reorientacién de la accién estatal y para-estatal en favor del poder del rentista).
Este punto de vista historicamente fundado contrasta con la narrativa ortodoxa del desempleo |
tecnolégico. Mientras la perspectiva neoclésica, acriticamente asimilada por los autores |
aceleracionistas, encuentra que el cambio tecnolégico es causa del desempleo y de la
reciente inequidad (acaso como parte necesaria de una “fase del ciclo capitalista”), la
Perspectiva heterodoxa llama a revertir el foco de atencién, Las causas del desempleo y de la |
pauperizacién son los bajos salarios reales, la creciente inequidad de ingresos y las medidas
de austeridad fiscal, es decir, las implicancias de la politica generalizada de “venganza del!
rentista” que caracterizan al neoliberalismo.
Lo que se ha expuesto hasta aqui permite reconsiderat la propuesta politica del \
aceleracionismo de constituir a la agenda del ingreso basico universal como nuevo ¢je
articulador de las posiciones progresistas. No hay nada en la plena automatizacién que lleve a | )
cuestionar los tres pilares de la hegemonia liberal. Lejos de establecer una suerte de reaseguro | (
contra la frustracién de los movimientos populistas, la imagineria del post-trabajo podria
imprimir un giro obsecuente a los proyectos politicos que se proponen desafir la hegemonia /|
neoliberal, trsladando el eje de atencion dela desreulacin lboral, comercial y financierag |
una agenda politica condescendiente con las élites.
Esta cuestién merece ser ponderada en virtud la excepcionalidad de la crisis de 2008, cuyo
‘origen se produjo en el propio nucleo de acumulacién financiera y de alli se expandid tanto
en la esfera financiera global como en la de la economia real. Duménil y Levy (2011) sefialan
que no se trata de un episodio derivado de una caida en la tasa de ganancia, sino de una crisis
de caricter estructural, solamente comparable con la Gran Depresi6n, en la medida en que su
resolucién exige al capitalismo transformaciones relevantes. Sin que se haya delineado
todavia un nuevo modo de regulacién, las novedades politicas (crisis de las
socialdemocracias europeas, resurgimientos independentistas, renovacién politica en los
EEUU, reconfiguracién del comercio internacional y los grandes acuerdos internacionales,
etc.) muestran un definitivo apartamiento del marco general de gran moderacién frente al (
orden neoliberal, ue baba estado caracterizado pore creenca de que su hegemonia ere
inquebrantable.
Existen diversas variantes de alternativa al neoliberalismo. Un jubileo modemo, la regulacién
¥~ | (if ] i ee
J}
"|
En este contexto, la promocién de un “MPS de la izquierda” encontrara un terreno mas i 5
adecuado en el desmantelamiento de los pilares que han sustentado la hegemonia neoliberal Nt
antes que en una salida “por la tangente”, articulada en tomo al posttrabajo (“la base > ')
‘material del neoliberalismo no necesita ser destruida”, Smicek y Williams, 2013). La © |
imagineria ut6pica de un mundo plenamente automatizado ha cuajado en una agenda de un |
ingreso bésico universal, que por si misma no implica ningin cuestionamiento a la \
entronizacién del poder del rentista. \
Por el contrario, el principal argumento en favor de una politica de IBU es el “desempleo | |
tecnoldgico”, una narrativa condescendiente con el poder rentista, que es esgrimida por las |
lites de los paises centrales como respuesta a las demandas irresueltas la hegemonia \|
neoliberal. Asi como Trump y Boris Johnson culpan a los inmigrantes por los problemas de |
‘empleo y ingresos, culpar a los robots se ha vuelto una forma en la que las élites pueden pasar
por alto la importancia decisiva de las politicas de austeridad, de ataque a los derechos
laborales y de desregulacién generalizada de los flujos financieros y comerciales.
Este sefialamiento merece un comentario respecto a la critica inicialmente dirigida a los
autores aceleracionistas, acerca de que la insistencia en el post-trabajo era una suerte de
“esencializacién” del populismo. El argumento aqui desarrollado pretende mostrar que los) \
fundamentos y la atencién del post-trabajo estén generalmente mal dirigidos y que son otros| (
los articuladores que efectivamente podrian ser decisivos en la construccién de una nueva || }
hegemonia. Sin embargo, no deberia deducirse de aqui la pretensién por jerarquizar una |
demanda en particular ni por promover una designacién especifica del conflicto. Si ese
antagonismo se conduce de algiin modo, serd la propia vitalidad de los actores la que resuelva
cémo.
| e8iricta deY'sistema financiero, la reconsideracién del valor social de la economia \
Teptoduetiva, tin plan de desarrollo econémico, la extensién de los derechos humanos, la * \t
movilizacién de recursos en tomo a un enfoque de misiones. Todas estas variantes se inclins
hacia el desmantelamiento del poder de las élites y al reemplazo de los pilares neoliberales
or una nueva hegemonia, Cue alguna de esas demandas prepondere no excluye a las otras,
‘unque es inevitable que alguna de ellas provoque una diferente jerarquizacién de los actores
integrantes del bloque contrahegeménico, lo cual marcaré la pauta de una eventual
hegemonia futura. Esto devuelve preguntas ineludibles para el aceleracionismo, una corriente
intelectual cuyos principales proponentes son profesores universitarios y cuentapropistas:
{qué actores se verian més privilegiados que otros al aceptar que el post-trabajo sea el eje
articulador? {qué sectores quedarian dentro y fuera de esa articulacién?.
5
Una respuesta no moralizante a la utopia post-laboral
|| El objetivo de este articulo ha sido exponer que el supuesto del desempleo tecnoldgico
|| entra una vision potitcatendient a validar antes que cuestioner la entronizacin del
| | rentista. Fundado sobre esa premisa, el aceleracionismo se sitia, en el contexto de crisis del
| neoliberalismo, més préximo a una agenda politica de conciliacién que de socavamiento a los
vf | pilares de la hegemonia neoliberal.
A pesar de ello, podria argumentarse que un futuro post-laboral es una alterativa deseable,
atin si no fuera la tinica alternativa posible. Esta es la justificacién de otro proponente radical
del ingreso basico universal, el antropdlogo anarquista David Graeber. Su caso es interesante
porque no alega su imagineria post-laboral en una presunta necesidad de coherencia politica
por parte de los movimientos sociales. Su argumento a favor del ingreso basico universal es {/ |
que el capitalismo ha creado millones de "trabajos €€ mierda”, parasitarios, algunos incluso f
muy bien remunerados, pero que no contribuyen en la més minima medida al valor social.
Esos trabajos bien podria desaparecer sin que nadie lo note, salvo porque constituyen una
necesidad para las clases dominantes. El ocio seria un revulsivo social, mientras que el
trabajo asalariado seria un disciplinador.
(Graeber tiene un punto interesante al que los aceleracionistas no han dedicado suficiente
atencién: la moralizacién del trabajo. Existe una consideracién moral del trabajo como un
bien en s{ mismo, atin cuando se trate de trabajos prescindibles, de valor social nulo 0
negativo. Para el orden social actual es mas conveniente que el trabajador pierda el tiempo
|/haciendo tareas intitiles o haciendo de cuenta que se ocupa algo, siempre que lo haga bajo
| una légica disciplinar, antes de que simplemente reciba el dinero y tenga el tiempo libre para
desarroilarse en alguna clase de accién que si pueda ser socialmente valorada, como el
| trabajo reproductivo, la produccién de arte, ciencia, etc.
La propuesta de ingreso basico universal de Graeber se presenta como una contraposicién
tanto con la realidad capitalista de los “trabajos de mierda” como con las experiencias
soviéticas de pleno empleo, en las que cuatro empleados atienden a una sola persona en un
almacén piblico (Graeber, 2018). Nada seria peor que “enterrar dinero para que alguien lo
busque”. Su visién del ingreso basico universal es que promueve la subversion moral, al
pasar de una jerarquizacién social del deber de acatar érdenes durante la jornada laboral a una
Jerarquizacién de la produccién de valor social.
No esta dentro del propésito de este articulo discutir extensamente el planteo Graeber, pero
su punto es relevante porque muestra lo que una critica a la utopia post-laboral no deberia ser.
Existe un debate abierto entre la propuesta de un ingreso basico universal vs. la propuesta de
jun estado como empleador de tiltimo recurso o “garantia de trabajo”. Algunos de ios
argumentos de este tiltimo enfoque en contra del ingreso basico universal aluden a razones
‘como las que critica Graeber: que es mejor que el Estado dé trabajo antes de que transfiera
incondicionalmente el dinero, porque el trabajo mejora “la salud fisica y mental, profundiza
jacumulacién del capital humano de los individuos, fortalece los resultados educacionales y
laborales de Jos demas miembros de las familias” (Tcherneva, 2012:59)
i
Un mal argumento contra la propuesta de ingreso basico universal no elimina lo que pueda
tener de cierto todo Io que aqui se ha intentado expresar. El ingreso bésico universal, a pesar
de que pueda estar fundado en una a-moralizacién del trabajo, no deja de ser una agenda
condescendiente con la hegemonia neoliberal. Mas importante atin, existen incontables
alternativas a la utopia post-laboral que no sélo no involueran criterios de valoracién moral
del trabajo, sino que también cuestionan la légica actual de produccién y distribucién desde
paradigmas novedosos.
Por nombrar un caso, la garantia laboral puede ser combinada con politicas de innovacion
con enfoque de misiones. Su premisa es que no sélo es importante considerar la tasa de
crecimiento de una economia, sino también su direccién. Las misiones involucran la
movilizacién masiva de recursos a través de diversos sectores de la economia, con la
orientacién a innovar en la resolucién de una prioridad social especifica (Mazzucato, 2017),
‘Asi como muchas de las grandes misiones exitosas delinearon el modo de acumulacién en
toro a problemas de bajo o nulo interés social (como las guerras o la carrera aeroespacial),
una ampliacién de la democracia podria jerarquizar misiones del ambito de la salud, la
educaci6n, el medioambiente o la cultura.
El enfoque de misiones es una muestra de que las altemativas a la hegemonia neoliberal
diferentes al ingreso basico universal no tienen por qué ni ser moralizantes ni una repeticién
del modelo fordista 0 del soviético. El planteo de Mazzucato tiende a la extensién de las
relaciones politicas y las acciones deliberativas al ambito de las relaciones econémicas
definidas por las acciones de dominacién. Como aspiracién hipersticional, se trata de un
desafio relevante a la base de “libertad de mercado” sobre la cual se asienta la hegemonia
actual. A diferencia de lo que ocurre con la movilizacién alrededor de la demanda de un
ingreso universal, el enfoque de misiones rompe con la logica de atomizacién individual y
plantea una discusién acerca del qué y cémo se produce. La simpatfa de la utopia post-laboral
con el neoliberalismo también se manifiesta en estas carencias.
Conclusiones
Los aceleracionistas han presentado @ los movimientos sociales y politicos la invitacion a
articular una nueva hegemonfa en tomo al eje del post-trabajo, con el reclamo de un ingreso
| bésico universal como agenda més inmediata, Pero la movilizacién de los esfuerzos
| imtelectuales y politicos progresistas con esa perspectiva es un innecesario gesto de
{ | obsecuencia con la hegemonia neoliberal. =
Buena parte de esa docilidad se explica por Ia orfandad conceptual de los aceleracionistas en
\ materia de literatura econémica, que los ha levado a asimilar una narrativa ortodoxa del
{ f(, \cambio tecnol6gico. Ese enfoque distrae Ta responsabilidad dé Tas élites sobre los problemas
Mi | Seresempiens @ iftequidad y presenta como solucién una medida que no altera los pilares de
aN | la actual hegemonia: la pérdida de derechos de los trabajadores, la destegulacién comercial y
\| | 1a descegulacion financiera
La crisis neoliberal reclama todo lo contrario. Para revertir la venganza que el poder rentista
se ha cobrado desde la década de 1979 son necesarias una mayor organizacién laboral, una
co Al reconfiguracién de los patrones de especializacién comercial y productiva y y una nueva
if egulacién financiera. Eso no remite a una concepcién del trabajo como un deber ni apela a
\una recrear anacrénicamente viejas formas de hegemonia. Los términos de la articulaciéon
serdn definidos por la vitalidad de las fuerzas enfrentadas al neoliberalismo.
Referencias
Acemoglu, D. y Autor, D. (2011). Skills, Tasks and Technologies: Implications for
Employment and Earnings, en Ashenfelter, 0. y Card, D. (eds.) Handbook of Labor
Economics, Volume 4b, Elsevier.
Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2017). Robots and Jobs: Evidence from US Labour Markets,
NBER, WP N°23285.
Autor, D., Dorn, D. y Hanson, G. (2015). Untangling Trade and Technology: Evidence from
Local Labour Markets. The Economic Journal N° 125.
Autor, D., y Salomons, A. (2018). Is automation labor-displacing? Productivity growth,
employment, and the labor share. Brooking Papers on Economic Activity.
MF Darya
71) Bwbhchvy MF a,
t
Bivens, J., Shierholz, H. y Schmitt, J. (2013). Don't Blame the Robots. Economic Policy
Institute & Centre for Economic and Policy Research WP, Washington DC.
Chang, H-J. (2003). Kicking Away the Ladder: The “Real” History of Free Trade, Foreign
Policy in Focus
Crotty, J. (2009). Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the
‘new financial architecture’ Cambridge Jounal of Economics, Vol 33, Issue 4
Duménil, G y Lévy, D. (2004). Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution.
Harvard University Press, Cambridge.
Dumeénil, G y Lévy, D. (2011). The Crisis of Neoliberalism. Harvard University Press,
Cambridge.
Frey, C. y Osborne, M. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to
‘Computerisation?. University of Oxford, Oxford.
Garegnani, P. (1984). Value and Distribution in the Classical Economists and Marx. Oxford
Economic Papers, New Series, Vol. 36, N° 2.
Graeber, D. (2018). Bullshit Jobs: A Theory. Simon & Schuster.
Graetz, G. y Michaels, M. (2015). Robots at Work. CEP Discussion Paper N° 1335.
Lactau, E. y Mouffe, C. (1987). Hegemonia y estrategia socialista. Hacia una radicalizacion
de la democracia. Fondo de Cultura Econémimea, Buenos Aires.
Mazzucato, M. (2017) Mission-Oriented Innovation Policy Challenges and opportunities.
UCL Institute for Innovation and Public Purpose
Mirowski, P., & Plehwe, D. (Bds.) (2009). The Road from Mont Pélerin. Cambridge,
Massachusetts. Harvard University Press.
Mishel, L. y Bivens, J. (2017). The zombie robot argument lurches on. Economic Policy
Institute Report, Washington DC.
Palma, J. (2009) The Revenge of the Market on the Rentiers Why neo-liberal reports of the
end of history turned out to be premature
Rowthom, R. E. 1981. Demand, real wages and economic growth, Thames Papers in Political
Economy, Autumn, 1-3/9
Serrano, F. (1995) Long Period Effective Demand and the Sraffian Supermultiplier.
Contributions to Political Economy, 1995, vol. 14, issue 0, 67-90
bar fa COME
Sraffa, P. (1960). Produecién de mercancias por medio de mercancias. Oikos-Tau, Barcelona
,\y Smicek, N. y Williams, A. y 2013) Manifiesto por una politica aceleracionista, en
()) Avanessian, A. y Reis, M. (eds.) Aceleracionismo. Ed. Caja Negra.
&,
| Smicek, N>y-Williams, A. y (2015) Inventing the Future: Postcapitalism and a World
without Work. Pa, Verso.
hotte ,
‘Tehemeva, P. (2012). Beyond Full Employment: The Employer of Last Resort as an
Institution for Change. Levy Economies Institute, WP N° 732
holy we be Peeples - humm Aes Cojo toe, 24?
wick M-
teal Pobeddd - Ed tayWeyer olt-
nydedetale LA petra
npedd ct froyeeho babe ea botader
Qtawt. Teushpe -
Lom han, VO
w An, fr
Ege
pO ry 7 ie (G2
polire al
trakty el pere
CD) heemestion fy dele, kaart) fencers a> EE peste”
he ee Cop 7 Ripe
Joerg
También podría gustarte
- Blanchot Maurice - El Instante de Mi Muerte - La Locura de La LuzDocumento65 páginasBlanchot Maurice - El Instante de Mi Muerte - La Locura de La LuzMarcos100% (9)
- Modelo Funcional de A. R. LuriaDocumento4 páginasModelo Funcional de A. R. LuriamibandaAún no hay calificaciones
- Cafés FilosóficosDocumento11 páginasCafés FilosóficosmibandaAún no hay calificaciones
- Blackburn, FL, EB PDFDocumento18 páginasBlackburn, FL, EB PDFmibandaAún no hay calificaciones
- Métodos de La Consultoría FilosóficaDocumento15 páginasMétodos de La Consultoría FilosóficamibandaAún no hay calificaciones
- Nietzsche y La Transvaloracion de La PoliticaDocumento8 páginasNietzsche y La Transvaloracion de La PoliticamibandaAún no hay calificaciones
- Tablas de Verdad y Conectores Lógicos Usados Por Wittgenstein en El TractatusDocumento1 páginaTablas de Verdad y Conectores Lógicos Usados Por Wittgenstein en El TractatusmibandaAún no hay calificaciones
- Fenomenología Hermenéutica y Ontología en Martin HeideggerDocumento15 páginasFenomenología Hermenéutica y Ontología en Martin HeideggermibandaAún no hay calificaciones
- Gramatica QuichuaDocumento17 páginasGramatica QuichuamibandaAún no hay calificaciones
- AceleracionismoDocumento26 páginasAceleracionismomibanda100% (1)