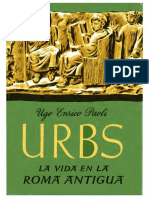Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Extirpación de La Idolatría en El Pirú - Pedro de Arriaga 1621 PDF
La Extirpación de La Idolatría en El Pirú - Pedro de Arriaga 1621 PDF
Cargado por
Karin Stephanie0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
50 vistas166 páginasTítulo original
La extirpación de la Idolatría en el Pirú - Pedro de Arriaga 1621.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
50 vistas166 páginasLa Extirpación de La Idolatría en El Pirú - Pedro de Arriaga 1621 PDF
La Extirpación de La Idolatría en El Pirú - Pedro de Arriaga 1621 PDF
Cargado por
Karin StephanieCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 166
i La Extirpacion
de la Idolatria
' en el Pirt
| (1621)
Pablo Joseph de Arriaga
de la Compaiiia de Jestis
Estudio preliminary notas de
Henrique Urbano
CBCSID
La extxpactén de Ia idolatein en el Pet (1621) / Pablo Jose
studio preliminar y notas de Henriqve Us
1336 pp: 2 mapas, - (Cunderns pro Io ira de Iaevanglizaién em Amica
Lavas; 13» Monuipentaidolatrics angina: 3)
EXTIRPACION DE IDOLATRIAS / EVANGELIZACION / CRONICAS / IGLESIA.
CATOLICA, SIGLO XVIL/ CONQUISTA / MISIONES RELIGIOSAS /JESUITAS
PERU
oasis" (eDv)
an
Disefto de cartula: Gianina Gallardo
© Derechos Reservados
(CBC- Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas”
Pampa de a Alianza 465
TIF 236494252544
Apartado postal 477
Cuzco, Peri
E-mail: cbeimpta@apu.cbe org pe
ISBN9972-691-14-4
ISSN 1012-2737
Abril 1999
jad
066%
elt
Ipol!
16x
a CONTENIDO
Cap.
Estudio preliminar
1 Ethecho idotétrico en los Andes
H__Bltercer Concitio limense y el proyecto misionero
de José de Acosta
TH Lavisitay la visita pastoral
IV Toribiode Mogrovejo y sus visitas pastoraies
V__Avilay ef modelo inquisitorial antidolatrico
VI_ Lobo Guertero y el Si
‘VIL Arriaga y la misi6n pedagégica antiidolitrica deta
Compatifa de fests
VIII Lainvencién ret6rica del hecho idolétrico andino
IX Eldiscursoret6rico antiidoldtrico andino
X __ Pricticas retéricas y lenguajes andinos
XI__Laconstruccién ret6rica de la sociedad carcelaria
andina
XII Hetenciaretérica y muerte trigica
Ediciones de ta Extirpacién de la Idolatria del Piri
Mapa del Virreinato del Peri
Mapa del Arzobispado de Lima
Extirpacién de la Idolatria del Pird
Indice de los capftulos del tratado
AlRey Nuestro Sefior
Prologo
Indices Analiticos
Palabras quechuas y de otras lenguas indigenas
‘Topénimos,
Onoméstico
Pagina
~
x
XXXI
XXXVI
XLIX
Lu
Lux
LXVIL
LXxv
EXXVIL
xc
oxy
xx
XxX
ooo
cxxxiv
193,
198.
200
Cuadernos para la Historia de la Evangelizacién en.
América Latina 13
Monumenta Idolatrica Andina 3
1
El hecho idolatrico en los Andes
Elhecho idolatrico como discurso ideolégico de la Conquista
(Quizé no se le haya prestado toda la atencién que el asunto merece,
pero lo cierto es que entre las discusiones que marcaron la llegada de los
espafioles a América el hecho idotétrico ocupa un primerisimo lugar. La legi-
tirsidad oilegitimidad de la presencia de los espatioles en los nuevos territo-
rios depende en gran parte, sino totalmente, de la idea que los autores se
hacen de las pricticas idoldtricas de los pueblos americanos, En tomo aellas
se desataron los mas apasionados debates. ¥ las razones teolégicas y éticas
que condenaron, aprobaron 0 mitigaron a Conquista o la ocupacién de los,
tertitorios americanos por parte del Occidente cristiano se refieren invaria-
blemente aellas y no aotras. Asfloentendi6 fray Vicente Valverde desde que
‘puso pie en las playas sudamericanas'. Al emprender sus primeras tareas
Pastorales record6 lo que habian sido hasta ese entonces los argumentos
cesgrimidos por distintos autores y escuelas. Y entre todos elfos, los que ha-
bfan defendido dos personajes de la historia espafiola, profundamente com-
prometidos conel desarrollo del catolicismoen el Nuevo Mundo, Bartolomé
de Las Casas (1574-1566) y Juan Ginés de Septilveda (; 14907-1573). Su
polémica llené los claustras académicos y los cfrculos politicos y religiosos
de la época. Europa vivié intensamente el debate. Los dos partidos tenfan
sus adeptos, Nadie permanecié indiferente a ellos®. Haré un breve apunte
| Fray José Marfa Vargas, OP, La conquisa espirtual del Imperio de los Incas, Quit,
1948: 149-156,
2 Bs uno de ios temas mejor estudiados de la historia politica y eol6gica del siglo XVI
\Venancio D.Carro, OP, La teologia y ls tedlogos juristas espafoles ane la congusia
deAmérica, 1-1 (Monografas, 2), Escuela de Estudios hispano-americanos de a Univer-
sidad de Sevilla, Madrid, 1944; Luciano Perea Vicente, Misign de Espara en América,
1540-1560, CSIC, Madrid, 1956; Paulino Castaeda Delgado, La teocraciaponifial ya
xl
sobre el asunto pues seria largo recordar todas las peripecias de este largo y
acalorado debate.
Fue el claustro de la Escuela de Salamanca el que dio paulatinamente
forma y contenido a las discusiones?. Llamados a pronunciarse sobre las
razones que justificarfan la implantacién de colonias espafiolas en el Nuevo
‘Mundo y su actitud frente al poder politico y religioso de los pueblos ameri-
anos, €l discurso ético y politico de los tedlogos salmantinos fue elaboran-
do, a la luz de los grandes principios del pensamiento de Santo Tomas de
Aquino (1225-1274), algunos argumentos que luego servirfan de “carta magna”
‘para los documentos oficiales tanto de la Corona espafiola como de la Iglesia
ccat6lica empefiada en esclarecer su actitud frente alos desaffos de la difusiGn
de ladoctrina christiana. La figura pionera y cimera de este esfuerzo gigan-
tesco fue Francisco de Vitoria (1468-1546). Dificiltarea la que le cupo. El
contexto politico y religioso en que se desarrollaban sus teflexiones y el im-
pacto que sus opiniones tendrian sobre el conjunto de précticas que ellas
a), 1980: |-18: Pitre Duvils, “Tiempo andino o tiempo euro
peo? El eSmputo cumulativo y etoactivo de Guaman Poma de Ayala", Hans Albert
Steger, ed La concepcidn de tienpo y espacio en el mundo andino (Lateinamerika
‘Studien, 18), Vervuer,Frankfut, 1991; Nathan Wachtel, op cit, Paris, 1971; Sophie
Pias, “Une source européenne de la Nueva erdnica y buen govierno de Guaran Pora’,
Journal de la Société des Anéricanises, T. 821996): 97-116
13. Fray Bartolomé de Las Cssat, Obras complets, 7: Apologética historia sumaria, Ie.
Vidal Abril C. et ali, Alianza, Madrid, 1992: Cap. 74
14 Fray Bartolomé de Las Casas, op. cit, Madrid, 1992: Cap. 120
xionadas de su natural como arriba queda probado, y éstas
son calidades por las cuales con menos dificultad se persua-
dea los hombres que las tienen [a] la verdad; lo cuarto, por
laexperiencia que dellos yasse tiene de haberse ya infinitos
convertido, aunque algunos con alguna dificultad,y éstos son
Jos que tenfan muchos dioses...”"%,
El razonamiento del obispo de Chiapas concuerda en todo con el de
los maestros de la Escuela de Salamanca, maxime con lo que Vitoria y Do-
mingo de Soto (1494-1570) habfan defendido. No cabe la menor duda de
que los consult6. De sus escritos, conclufa Las Casas que la idolatria no era
+az6n bastante para justificar la invasi6n de los espacios politicos del Nuevo
Mundo y mucho menos para dominarlos, maltratarlos y expoliarlos, No ha-
bia motivo para destronar oatacar a los reyes y sefiores naturales. Su poder
cra legitimo y los colonos espafioles deberian someterse a ellos. Sin duda, no
era fécil aceptarlo. Y sélo la fuerza politica de Las Casas pudo conseguiren
parte lo que los tratadistas salmantinos habfan disefiado en forma de teorfa
ética's. Al cabo de unos cincuenta afios, en medio de una presencia impor-
tante de espafioles en el Nuevo Mundo, se promulgaron en 1542 las Leyes
‘Nuevas que en cierta forma intentan corregir los errores cometidos y evitar
abusos”. Era demasiado tarde. No resistieron a las pasiones y no sobrevi-
vieron alos intereses creados".
15 Fray Bartolomé de Las Casas, op it, Madrid, 1992: 900. También Johan Leuridan
Huys, op cit, Cuzco!Lima, 1997: 31
16 Luciano Perea Vicente, op. cit, Madrid, 1936, Juan dela Pena, De Bela conta inslanos,
Iniervencion de Espana en América, (il (Corpus hspanorum de pace, 9-10), Luciano
Perea eal, es , CSIC, Madrid, 1982,
17 Isacio Pézez Fernénder, “Hallazg0 de un nuevo documento bésico de fray Bartolomé de
Las Casas. Guid de la tedaecin de as “Leyes Nuevas", Stadium, XXX (1992): 489
504; Antonio Muro Orejon, “Las Leyes Nuevas de Indias", Anuario de Estudios Ameri
ans, vol. XV (1959): 561-619; Miguel Maticorena, “Sobre las Layes Nuevas en el
Peri, Estudios americanos, XVIII (1959): 296-297: Lewis Hanke, op, cit, Buenos
Aires, 1949; Silvio Zavala, La encomienda indiana, Poria, México, 1973,
18 Lewis Hanke y Manuel Giménez Femndndez, Bartolomé de Las Casas 1474-1866. Bi
bliografia rica ycuerpo de materiales paraelestudio de su vida, actuaciénypolémicas
xv
La resistencia al programa formulado por las Leyes Nuevas es deci-
diday violenta”’ Prefieren los espafioles morir a plegarse a las disposiciones
reales, De tal manera que llueven las quejas, se despiertan odios entre espa~
fioles y sobrevienen las guerras. Los avisos prudentes y el anuncio de catés-
trofes son frecuentes®. Los ataques directos contra Las Casas son cada dia
mis feroces. Siguiendo esa vena, afios més tarde, en el Peri sale ala uz.el
textodel Parecer de Yucay, escrito por la pluma de un pariente de Francisco
de Toledo, Garcia de Toledo, perteneciente a la Orden dominica”, Bl tema
de laidolatria no desaparece, a} contrariosirve para justficar la incapacidad
de los indios para accedera la doctrina christiana y, por consiguiente, para
‘mantenerlosen total sumisi6n al poder politico y religioso espaol. No causa-
+4, pues, extrafeza que Calder6n de la Barca, la tome por simbolo de Amé-
rica en La aurora de Copacabana”.
xvi
La idolatria en la conquista espafiola de los Andes
Laescena dramética del inca Atawallpa capturado porlos con
tadores espafioles luego del rechazo del Requerimiento™o de un libro que le
pasé Vicente Valverde ha sido interpretada de muchas maneras. El gestoes
tan trégico que excita facilmente la imaginacién, De ahi que la historiografia
contempordnea no se canse de volver sobre ese hecho y de leerlo ala luz de
os mas diversos principios™., Por supuesto, la idolatria no esté ausente de
elloen lamedidaen que Atawallpa, al arrojar al suelo el libro los papeles de
‘Valverde parece querer expresar el rechazo del texto sagrado o notarial que
le alcanz6 el dominico**, Lo més acertado es verlo simplemente como que el
Inca no entendié nada de lo que le decfan, y bien vistas las cosas, tampoco
tenia por qué entenderlo. Las diferencias culturales y eligiosas entre los dos
‘grupos, que se enfrentaban de veras por primera vez, eran tan abismales que
ni losespafioles ni los indios posefan las correas de transmiisi6n minimas para
empezar a comunicarse entre sf. Si los espafioles interpretaron el gesto del
Incacomo desprecio y voluntad decidida de seguir manteniendo sus costum-
bres y précticas rligiosas obviamente se equivocaron.
Por lo que sabemos de los Incas resulta obvio que el mundo que los
eespatioles tenfan ante sus ojos les era tan desconocido como misterioso. Pese
allo, me atreveria adecir que, como lo afirmaba Las Casas de los pueblos
mexicanas e insulares, os incas de Cajamarca no sélo ignoraron el hecho
religioso que se les ofrecfa por razones culturales y doctrinales, sino también
por no ser paraellos un problema de vida y muerte aceptar una nueva creen-
23 Paulino Castaheda Delgado, op. cit, Viori, 1968: 319-332.
24 James Lockhart, The Men of Cajamarca. A Social and Biographical Study ofthe First
Conquerors of Peru, The University of Texas Press, Austin, 1972,
25 Alonso Ferndndez, Histriadores de San Exteban de Salamanca, .1,}ib.tl,eap. X, XI,
Salamanca, [914: 331 y sg; Gonzalo de Arriaga, OP, Historia del Colegio de San
Gregorio de Valladolid 1 ed. de Manuel M* Hoyos, OP, Valladolid, 1928: 326-342:
Fray José Marfa Vargas, op. cit, Quito, 1948; Teodoro Hampe M., "La actuacin dl
Obispo Vicente de Valverde en et Peri, Historia y cultura, 13-14 (1981): 109-154
XIX
cia religiosa* En elle reside, pienso yo, laesencia del problema y el trauma
causado por la decisién trégica de Pizarro.
Profundizaré esta dimensi6n,
No debe olvidarse que la difusién del catolicismo en los Andes con-
taba ya con laexperiencia de casi tres décadas de presencia espafiola en las,
Islas y México. La legislacién contenida en numerosos documentosemitidos
porla Corona acerca de la idolatrfa era tajante. Sirvan de ejemplo dos tex-
tos, el uno de las instrucciones dadas a Diego Colén el 3 de mayo de 1509,
antes de encargarse de la Espafiola. En ellas se afirmaba que:
‘abéis de dar orden que los indios no hagan fiestas ni cere-
‘monias que solian hacer, si por ventura las hacen, sino que
tenganen su vivir las mismas maneras que fas otras gentes de
nuestros reinos; y esto se haya de procurar en ellos poco a
poco, y con mucha maiia, y sin los escandalizar y maltra~
tar".
Y el segundo, la Recopilacién de 1680 donde se recoge casi literal-
mente la Real Cédula de 26 de junio de 1523 en que Carlos V decia:
26 Sepod expicar mas fargament est argurnenio sobre la apertura dels pueblos andinos
a formas rituals ycreencias jenas por a pocaimportancia que les merecan las iferen-
‘as ideol6gias en lo que ates sus expesionesreligiosas.Esiaformade pensar yactuar
‘eontrasta con las formas cultrales y tligisas monottsas-judafsm, eristanismo,
islamismo- que sonextremaviamente dogmiticas spect (os diseursos que fundamen
tansusexpresiones egies. A mi modo de ver, esta cuestiénes de capital imporancia
para la comprensién dela aeitad de los indis hacia la primera evangelizacin de los
‘Andes. CF: H, Urbano, “Sineetismo y sentimiento religioso en los Andes. Apuntes|
sobre os origenes y desarrollo’, Heraclio Bomlla, comp., Los conguistados, Tercer
Mundo Editores, FLACSO. Libri Mundi, Quito, 1992: 223-26)
27 Manin Feminder de Navartete, Coiecid de os viajes ydescubrimientos que hicieron
por mar los espafoles desde fines del siglo XVI, con varios dacumentos indo concer:
rnientesala historia de la marina casellana de los establecimientosespatolesen Indias,
2, Madrid, 1825-1837: 366, cit en Rael Gémez Hoyos, Pro. Lar iglesia de Américn em las
leyes de Indias, tntitto Gonzalo Fernandez de Oviedo, Madi, 1961: 99
Xx
“Ordenamos y mandamos a nuestros Virreys, Audiencias y
Gobernadores... que en todas aquellas provincias hagan de-
rribar y derriben, quitary quiten los fdolos, aras y adoratorios
de la gentilidad y sus sacrificios y prohfban expresamente con
Braves penas alos indios idolatrar y comer came humana...
hacer otras abominaciones contra nuestra santa Fe Catdlica
y toda razén natural”
Todos los espafioles que llegaban a Indias conocfan estas leyes que
Jes eran ademés casi naturales por razones de afirmaci6n de la “verdad” del
catolicismo, En los Andes, pues, desde que en ellos pusieron pie los invaso-
tes no hubo lugar a dudas. La nocma era destruir templos y echar por tierra
tado fo que olfa.a préctica idolatrica®. Sobre las ruinas del pasado religioso
prehispéinico se habia de construirelcatolicismo™,
28 Ley?, si tbc en Gimer Hoyos opt, 196198.
29. Fray Joe Maria Varga, O Prop. ci, Quo, 1048.
30. "Que sees estotbey gute sabre todo Ia olay coanos gare de abuss y
supescones uaa afar de ome, ios animales cuales
estos qe en mons lugares ecomios oem ere formes prtenirenhacet& sas
oes aca bien seve en dgna ede reparyeasg, pues no hay pecad de gue
mis se ofenda nest Dio y Ser verdadero, ya a Sagrada Bra ean»
Cala por el mayor dos mayors acada pat, yTenliano pore! principal qu puede
fomeieel genre hung, asm cop de sg toda a cusa deli y ean lo
{ueesd escrito ensudtstacdn qe deberos conentaros con puna, diene
resto propssto de los nds gels piadosas quis y sentimientes que esrben el
Pate Aco os sores dee xo no aya ciao ne cee com So
eb pros ministos qe To han tend ae erg, los mesa epuon pone
para qe se mejor 9 aha olsen os monte y los mle ij Jopmaase
Su les persoaen 9 omentn por su ners 0 sugesions del ale n pect teh
execrabl, send a que no se hllr cova que mds acta repetitament se hye
‘manda por nuestos Rees sfoesy por su Rei Supremo Consejo das nds
parece ut tenend delat de os sa raves y sana alibas congue Cone
‘Arica pd remedode somejates ear que duraban ens lugeres mates y
chro escondios de Ais alos emperscres, lo uals pusiron ego en ecu,
Como consa de muchas eyes del Ciao aan Sldrane Pereyra, Poles indiana
Biblioteca Cas, Madi, 1996 [1647 $35-536 [LI cap. XXVL
XxI
La protectorfa de indios y la idolatria
Conviene, sin embaago, para una visién correcta de los hechos hist6-
ricos, cener en cuenta una de Las flagrantes contradicciones en que cae la
construccién espafiola de un discurso acerca de! nuevo espacio sociopolitico
y religioso que se abria en los Andes. Se trata de la legislacién acerca de los
indios, de su bienestar y proteccién, y de la prohibicién impuesta de seguir
cereyendo en sus dioses 0 de celebrar sus practicas seligiosas. Por un lado, se
hacta un esfuerzo gigantesco para sustraerlos a lacodicia y al saqueo de los
conguistadores, por otro lado, se les amonestaba y se les negaba terminante-
mente sus ritos y tradiciones religiosas. Desde muy temprano se manifest
estacontradiecién, No hay que olvidar que el propio Vicente Valverde fue
simulténeamente capelln de conquistadores, predicador de los principios
cristianos y protector de indios, nombrado para ese cargo-en 1534. Y pese a
os hechos de Cajamarca, no se le puecie negarel mérito de haber llamado la
‘atenci6n del rey para los maltratos que los espafioles aplicaban a las pobla-
ciones andinas. Y reconocié que los indios tenfan muy buena disposicién
para recibir los rudimentos de la fe cat6lica:
“Visto lo que me dezis que la gente desa tierra es muy abil
para recibir la doctrina de} Santo Evangelio,¢ que teneys por
cierto que, como esté sosegada la tierra, abré muy gran au-
mentoen la fee ...)""
31 Enilio Lisxén Chiver, La Iglesia de Espata en el Pers. XVI, vo. 12.3, Sevilla, 1943)
N62; Minuta dela respuesta de Su Magesiad 22 caca.", 19. Ver también los docu
rmentos publicados por Enrique Tors Saldamando, Cabildas de Lima, parte I, Lima,
1900: 97. Olmedo Jiménez transcribe e texto publicado poe Torres Saldamando y subra-
ya_el problema planteado por Ia proteceiin de los indios. Fl texto de Valverde es et
‘Siguiente: "En lo que dela proteccisn de los indie, que VM. me mandé que entendicse,
Toque hay que decies que es una cosa tan importante para el servicio de Dios y de VIM.
defender esa gente de la boca de tants obos come hay contra ellos, que creo que. 810
hubiese quien particulatmente los defendiese, se despoblarfa la irra, y y2que no fUese
asi, no serves ni tendriansosiego.-Y todos esos nds, cuando suntan, no hablan de
otra cosa, y dicen que VIM. e5 49 6yeno,." (Manuel Olmedo Jiménez, Jerdnimo de
xxi
Los obispos no desempefiaron siempre el cargo de protectoria de
los indios. Los encomenderos lo ejercieron hasta el dia en que las de-
‘nuncias contra los abusos por ellos cometidos obligaron ala Corona aquitar-
selo y afiadirlo alas tareas pastorales episcopales:
“Hasta fines del siglo XVIestuvo vigente esa norma. Era obli-
‘gacién fundamental para lapolitica indiana de la Corona y con-
dicién indispensable para la buena marcha de la difusién del
catolicismo en tierra pagana. Por €s0, las denuncias contra jos
espaifoles que se servan de su situaci6n y superioridad militar
para aplastar alos indios recuerdan siempre el objetivo perse-
‘guido por aquéllos que luchaban por la aplicacién de ls prin-
cipios éticos enunciados en numerosos documentos emitids
porla Corona, los cuales apuntan a ladifusién del catolicismo
yallaconstruccién de la Iglesia en los Andes®. Porque para
¢llo servian las riquezas extraidas de los nuevos territorios y
porello quedaban los espatiofes enel Nuevo Mundo”.
Loayza, primer arzobispo de Lima y protector de los indios del Pert,
al dictar sus Instrucciones'*expresa esta doble preocupacién:
Loayza,0.P,Pacificador de espaotesy protector deindio (Estudios hséricos, Cronica
nova), Universi ce Granada/Editorial San Esteban, Granada 1990: 125) Sobce el
protector de inding,wéanse Constantino Bayle, E! protector de indios, Sevilla, 1945 y
Juan Fried, Los origenes de laprotectoria de indios en el Nuevo Reino de Granada 3
Habana, 1956
32 Consultarlos documentos yladescripcién que hace Olmedo Jiménea de ves documentos
{de denuncia excepcionales:l de 541 escrito por Luis de Morales: el de 1542, esc por
Martel de Santoyo: el defray Domingo de Santo Tomés, de J38% Manuel Olmedo
Jiméned, op. cit, Granada, 1990; 159 ss
33 Johan Leuridan Huys, ap. tt, Cuzco/Lima, 1997: 28,
34 Fray Jesénimo de Loayea es nombrado protector de indies por la Real C&dula del 4 de
abril de 1542, Emilio Liss6n Chavez op. ct, Sevilla, 1943: 120-122.
35 La Instruccién de Loayza esté publicada en Emilio Liss6n Chévee, op. cit, voll. 3,
Sevilla, 1943: 135-145, yen Rubén Vargas Ugare, Concilioslimenses (1551-1772). l
Lima, 1982: 139-143,
XXII
“Por quantoel titulo fin del descubrimiento y conquistadestas,
partes a sido la predicacién del evangelio y conversién de os,
naturales dellas al conoscimiento de dios nuestro sefior y,
aunque esto generalmente obliga a todos los cristianos que
acd han pasado, especialmente y de oficio yneumbe a los
prelados en sus diocesys, y por que personalmente no pode-
‘mos visitar el término de nuestro obispado..."(..), aconseja
alos que directamente se encargan de anunciar la doctrina
christiana a los indios de proceder sin vejaci¢n y de procu-
rarsaber “dénde tienen sus guacas y adoratorios y hazer que
los deshagan, poniendo en ellas cruzes, siendo lugares de:
centes paraello””.
Eltono del arzobispo es moderado. Conffa a los doctrineros que
residen en los repartimientos la responsabilidad de visitar los pueblos,
indagar acerca de sus cultos y creenciss™ y ensefiar a las autoridades y a
los nifios los primeros rudimentos del catolicismo. Levanta un poco la
voz. cuando se refiere alos hechiceros y ministros de la idolatri:
“..trabajardn de saber si ay hechizeros o yndios que tengan
comunicacién con el Demonio, y hablencon él, yasy mesmo
los alumbren desta ceguedad y torpeza, haciéndoles enten-
36 EmilioListén Chavee, op lt. vol-1.n-4, Sevilla, 1943: 135.
37 Emilio Lis Chaver, op. ct. val I.n.4, Sevilla, 1943: 136
38 Pere Duviols ve en esa referencia de Loayza el comienzo de la “vsita de idoatias", La
desirceism de las religiones andinas (Durante la conquista y la colonia), UNAM,
México, 1977: 95. Creo que no solo es ir muy lejos en la busqueda de una fecha parse]
inicio de las “vistas de idtatias” sino también privat al movimiento catequético
aniidolitrico del areobispado de Lima, conocido con ese nombre de sus earactersticas|
propia En términos de prctia pastoral recomendada alos doctrineros, a Jnsruccin
Feewerda lo que seria més bien la predicacin rural en la Peninsula. Sobre estas materi.
‘Ease Juli Caro Baroja Las formas compleas de la vida religosa (Religion, sociedad y
Saricter en la Espata de fos siglos XVI'y XVID, Akal, Madrid. 1978; A.V, La
Teligisidad poputar, Anthropos, Barcelona 1989; José Lis Boura Alvarez Rligios
dad contrarteforistay cultura simbélica del Barroco, CSIC, Madrid, 1980,
xxiv
der la gran ofensa que hacen a Dios en tener comunicacién
conel Demonio y creer mentiras que les dize(..)y también
Jos amenazarén con la pena y castigo que se harden los que
lohizieren”™®,
La idolatria en los dos primeros concilios limenses (1551 y 1567/
1568)
En 1551, Loayza celebrael Primer Concilio limense con los delega-
dos de sus obispados suftagéneos. No fue facil llevarlo a cabo. Sin embargo,
en medio de muchas dificultades, las sesiones conciliares pudieran producir
los primeros documentos oficiales en que quedaron plasmadas las orienta
ciones generales acerca de la instruccién que se deberfa impartira los indios
y las disposiciones que los espafoles deberfan acatar en esta nueva tierra”,
Lasnormas conciliares relativas alos indios siguen muy de cercael contenido
de la Instruccién dictada pot Loayza en 1545 y corregidaen 1549. Eltexto
conciliar es més claro y las explicaciones més precisas. Se puede, pues, afir-
‘mar que, pese a la mala voluntad de los prelados sufragdneos para colaborar
con Loayza, el arzobispo de Lima consiguié imprimir una orientacién general
que marcaria los primeros pasos de la Iglesia cat6lica naciente en los Andes.
‘Vargas Ugarte subraya los esfuerzos desplegados porel Primer Con-
Cilio para dar con la mejor manera de instruir a los indios enel credo catélico.
Enese sentido, las Constituciones 38 y 39 son un modelo de catequesis. En
ells se explican en forma muy sencilla y clara los principios fundamentales de
ladoctrina christiana, Luego de recordar los gestos de la creacién biolica
del mundo, del hombre y de las cosas, cuentan cémo se dioel adviento de
39° Emilio Liss6n Chéver, op cit ol-I.n. 4, Sevilla, 1943: 144,
40 Pora todas estas materi, vase Rubén Vargas Ugarte, SJ. Conciiaslimentes (1551:
1772), F-ILll, Lima 198}, 1952 y 1984: también Juan Guillermo Durén, Monument
cathecherica hispanoanericana siglas XVI-XVIIl) Buenos Aires, 1984,
xxv,
Jesis y los motivos que lo hicieron realidad, Las dos Constituciones no
ignoran que la Iglesia se desarrolla en un medio sociocultural que, sin ser
hostil, exige un enorme esfuerzo de conversi6n a formas de pensamiento y de
prictica ritual radicalmente distintas de las andinas. Por eso, recuerdan que
el mundo y las cosas son obra de Dios y de igual manera, recomiendan que
no hay que recurrira hechiceros en casos de enfermedad o de otras necesi-
dades"
Llaman la atencién las disposiciones relativas ala celebracién de los
sacramentos, sobre todo las que se refieren a la Eucaristia‘® El Primer Con-
cilio 1 dejaa la discrecién de los prelados, lo que noes del todo contrario a
‘una apertura pastoral que el Segundo Concilio confirmard®. Sin embargo,
siempre hubo opiniones de prelados y clérigos contrarias al acceso de los
indios a este sacramento. Los motivos siempre fueron los de la mayor 0
‘menor instruccién de Jas poblaciones indigenas en lo que se refiere a la doc
trina christiana, El grado de conocimientos determinaba su participacién en
laceiebracién eucaristica ylacomuni6n.
Los dos primeros concilios limenses se preocuparon también por
aquéllos que aiin no habfan sido bautizados. Sin embargo, casi no hay rasgos
queevidencien que se trata de una Iglesia joven. Las Constituciones proce-
den como side ahi en adelante el desarrollo normal de la vida religiosa cat6-
lica no presentara obsticulos mayores. Desde luego, los indios bautizados
deberdn abandonar todas las préeticas idolétricas y todas las formas de vida
que hieren las leyes eclesissticas y contradicen los mandamientos catélicos
habidos como herencia divina,
41 Rubén Vargas Ugerte. op it, | Lima, 1951: 29-32,
42 Constantino Bayle, $1 E cult del Santsimo en Indias, CSIC, Mairi, 1951
5 Rubén Vargas Ugare, op ct, J Lima, 1951: 15.0.8; también enel Lima, 1954: 40.
143; Ménica Pathcia Mastin, 1 indio y los sacraments en Hispanoamérica colonia.
Circunstancias edversas y malas interpretaciones, PRHISCO/CONICET, Buenos Ai
tes, 193
xxv
Hablando con propiedad, los documentos no aportan nuevas luces
sobre la idolatrfa. Los del Primer Conciliolimense (1551) recnerdan el prin-
ipio de que ellaes contraria ala “ley natural” y hechs para “honra y culto del
demonio™. ¥ los del Segundo Concilio limense (1567/1568) retoman la
idea de destruir las huacas y de colocar en su lugar cruces. Invitan a los
sacerdotes, doctrineras 6 parrocos, a visitar todos los lugares de sus feligresias
6 parroquias, teniendo particular cuidado en detectar lo que se refierearitos
_rehispdnicos. Para los que persistan en costumbres y précticas religiosas
antiguas se dictan penas més severas y mas variadas. Lalista de “supersticio-
res” es més larga en los textos de 1567/1568 que en los de 1551. La pre-~
‘ocupacién por denunciarcon precisién hechos y précticas idolétricas obliga
alos prelados y autoridades a desmenuzar sus normas y a enumerar las ex-
presiones rtuales o creencias que con mayor frecuencia se cometen en con-
trade la‘“verdadera religién™.
EI Tercer Concilio limense y el hecho idoliitrico (1582-1583)
Se volvi6 un lugar comiin el afirmar que el Tercer Conciliolimense
(1582-1583) establece la ruptura entre los experimentos de pastoral indfge-
na esbozados en Jos dos primeros concilios y asienta en forma definitiva lo
que constituye la “carta magna” de la Iglesia catdlica en los Andes®, La
44 Rubén Vargas Upate, op cit, J, Lima, 1981:8,
445. ltextode as Continutanes del Segundo Concili liens est pulicado en Rubén Vargas
Upane, op. ci, J Lima, 1951: 95-257, Roberto Levillir, Organizaciin de la Iglesia y
Ondenes religisas en el Vireinato del Per en el siglo XVI, ll, Documentos del Archivo
de indaz, Pr de Pablo Pastels, Rivadeneysa, Madi, 1919.
46 Primitivo Tine, Les Concilioslimences en la evangelizacin lainoamericana, Edicic-
nes Universidad de Navarta, Pamplona 1990; Francesco Leonardo Lis, El Tecer Con
cilia limense y la aculuracién de los indigenas sudamericanos (Acta salmanticensia,
Estudios filolipicos, 233), Universidad de Salamanca, 1996, CF: Josep Ignasi Saranyana,
"Métodos de evangellaacién”, Pedro Borges, ed, Historia dela lesa en Hispancamé:
rica y Filipinas (BAC Mayor. 37) |, BAC, Madrid, 1992: 529-571; Juan Guillermo
Durka, El Carecitmo del Ill Coecilio Provincial de Lima sus complementospastorales
(1584-1585), Buenos Aires, 1982, y del mismo autor, oP. cit, Buenos Aires, 1984
Roberto Levit, op. cit, Madrid, 1919, sobre todo eI, 154-237; Gabriela Alejan
XXVIl
“visita general” de Toledo habia terminado y la legislacién que ella arrojé
cred las estructuras administrativas del espacio sociopolitico y econémico
andino. Lo gue eifa habia hecho en locivil, el Tercer Concilio limense lo hizo
en oreligioso. El virrey Toledo lo sabfa y aunque al momento de celebrarse
yahhabja abandonado el Pert. stu sucesor sacarfa provecho de todo lo hecho
por Toledo para guiar los pasos de! Tercer Concilio hacia los objetivos per-
seguidos por la Corona”.
El Tercer Concilio limense no innové en materia de juicio sobre las
practicas idolétricas. Dio por sentado lo que los anteriores concilios procla-
‘maron acerca de esa materia. Més bien, los esfuerzos desplegados iban en e}
sentido de la produccién de materiales didacticos que pudieran ayudar y
apoyar al clero en la difusién de la doctrina christiana, Se convocaron los
mejores lenguaraces y se afinaron los catecismos, El lenguaje fue revisado
con minucia para que los principios dei credo catélico no resultaran objeto
de distorsién tanto por parte de los indios como por parte de los que ensefia~
ban los rudimentos del catolicismo. No extrafiard, pues, que todo este capital
de transmisin de la fe catdlica haya permanecido durante varios siglos sin
sgrandes variaciones*.
Historiadores contemporaneos atribuyen a la presencia novedosa y
dinémica de la Compafifa de Jestis laeficacia del trabajo producido por los.
participantes en las sesiones del Tercer Concilio limense™, Ausentes del Pert
dea eta, La evangelizacin de ilios,negrs y gente de casts en COrdoba de! Tucumén
(1573-1810), Universidad Catsliea de Cotdobs, Cordo-
durante a dominacién expat
ba, 1997,
47 Rober Levies, Don Francisco de Toledo, syn organtcador del Perit St vidas
‘brat 1515-1582) Ll. Espasa-Calpe, Maid, 1935-1942; Roberto Levillis, Gobenan
tes del Per cartas papeles, XIV, Madrid 1921-1926: Ma, Justina Saabia Viejo, Fran
tio de Toledo, Dispsicionesgubemativas para evrrenato del Peri [(1569-1574) It
(1575-1880), Excelade Estados Hispano americanosCSIC, Sevilla, 1966-1989,
48 Primitivo Tineo, op. ct, Lima, 1990: 365412
2 Rubén Vargas Ugare. op. cit, Ill Lima, 1954: 88.90; él mismo autor, Historia de la
Comptia de leis en el Pei: 1, Burgos, 196% 149-170, Pablo Pastll,“PrSlogo". en
xxvill
‘en el momento.en que se celebraron los dos primeros concilios limenses, los
teatinos coparon répidamente el espacio de Ia ensefianza en que eran, yaen
ese entonces, considerados maestros. El prestigio que los rode6 fue inmen-
so. Paraeellos, lacatequética era una de las dimensiones de laeducacién y de
Jatransformacién de la mente indigena. Conscientes del papel que desempe-
fiaba el conocimiento de las lenguas nativas, promovieron desde su llegada al
Pent suestudio y enel Tercer Concilio algunos de ellos fueron losartifices de!
tenor del nuevo ienguaje catequético,
No debe olvidarse una figura singular entre todos los miembros de la
‘Compaiiia de Jesiis que participaron en este Tercer Concilio: la de José de
‘Acosta, Mare6 indeleblemente todas las actividades conciliares, tanto las
que se refieren a decisiones de orden préctico como las que atafien a princi-
pios de orden teol6gico. Las obras catequéticas del Tercer Concilio brotaron
de su pluma, La mayorfa de los historiadtores es de opinién que sin José de
‘Acosta e! concilio no hubiera sido lo que fue". Mas tarde, retomard su re-
flexién personal sobre su experiencia andina y plasmard en su libro De
procuranda indorum salute su vision general del destino del catolicismoen
‘América y en el mundo®. En esa obra magna, no son pocas las referencias a
la presencia de las pricticas idotatricas y alas consecuencias que ellas tienen
Robert Levilliet, op. cit f, Mads, 1919: LIF-LX; Johan Leurdan Huys, op. cit
‘CuzeosLima, 1997: 72-78,
50 Le6nLopetegui,§.1, El Padre José de Acosta las misiones, CSIC, Madd, 1942; Johan
LLeucidan Huys, op. cit, Cuzco/Lima, 1997,
51 Ereuelade Salamanca, Carta magna de los indios. Fuentes conttucionales, 1534-1609
(Compus hispanorum de pace) ed. de L.Pereha y C. Baciero, CSIC, Madrid, 1988; L
Lopetegui, op. cit, Madrid, 1942; Juan Villegas, S.., "BI inio y su evangelizacion de
acuerdo a ios lineamentos del P José de Acosta, 5." AA.WV, La Compania de Jess
enAmvica: Evangelizaciony justicia, Siglos XVIly XVII, Cérdoba, 1993: 331-376.
52M. Poniagua, "La evangelizacisn de América en las obras del Padre José de Acasa”,
Excerpta dissertationibus in Sacra Theologia, 16 (1989), Pamplona, 35-481; Jose
de Acosta, De procuranda indorum salute, I: Pacficaciény celonizacion, I: Educa
csi y evangelizaciin (Corpus hispanorum de pace), ed. de L. Perea et ali, CSIC,
Madeid, 198401987
xxix
paral futuro catélico de las poblaciones indigenas. Y tampoco faltan las
orientaciones que hardn de ella una obra de gran alcance para todo aquel que
quisiera obrar en el campo de la catequesis. Le dedicaré un poco mas de
atencién
Xxx
tf
El Tercer Concilio limense y el proyecto misionero
de José de Acosta
La “peste idolitrica”
Acostano es un frailecillo como hubo muchos perdidos por ese en-
tonces en Espafia y América, ni su libro De procuranda indorum salute una
gufa general comio muchas que se escribieron en el siglo XVI. Siempre muy
cercano al poder politico y eclesistico™, conoce sus modales y sabe como
sacar provecho de su entorno, Al escribir, él tiene la clara concienciade que
se trata de una reflexién que impone una linea pastoral y una précticaecle-
sidstica que hard escuela tanto entre los miembros de la Compaiiiade Jestis,
comoen la Iglesia en general”
Al abordar el tema de la idolatrfa entre los indios, Acosta recurre ala
imagen tradicional medieval de la peste™. Sus palabras ganan una fuerza sin-
gular
153. Sobre as dimensiones poiicas de I aecién de Acosta, pincipalmente la que desirolls
fen Espana y Europa al servicio de la Corona espaiola luego de abandonar el Peri
consulta el “Esto preliminat” de Francisco Mateos, $.J..en a ediciénde Obras del P
José de Acosta (Biblioteca de Autores Espatoles-73), Atlas, Maiti, 1954: XXVIL
XXX; Angel Santos Hernndez, SJ, Los esulas en América (Col. Mapfre-I492, VI-
5), Editorial Mspice, Madd, 1992.
54 Leon Lopetegui, op cit, Madsid, 1942, Segunda parte, pp. 207-446, da cuenta de los
problemas que Acosta tuvo que enfrentar para obtener la aprobacign de s iro.
55 Lametifora dela peste” es lisicaen ls tatados medievales y modemes sobre brujeri
superstici6n, magia Regla general, se asocan tes términos: peste, hambruna y guerra Es
la iodatetrica de la idolatta: JN. Braben, Les horimes et la peste en France et dans
les pays européens et mediterranéens, ParisiLa Haye, 1975. Jean Delumeau estui6
‘miedo que la peste provecs en Europa: £1 miedo en Occident, Taurus, Madrid 1989,
Maryse Bertrand, La peste en France d'aprds les treités de 1500 & 1650, Faculté des
Lees et Seiences humaies, LYon, 1970; también Antonio dela Calancha, Crénice
‘moralizada, U6, int. es, indices, de Ignacio Prado Pastor, Lima, 1977: 889: “..)
XXXI
“Bsa peste es el mayor de todos los males (..) principio y fin
de toda maldad (..) un factor de los més deplorables de la
condicién humana (.) No hay ningiin otro veneno que, una
vez bebido, penetre mas intimamente en las entrafias (.)for-
nicacién y amor de meretrices (... enfermedad idokitrica he
reditaria(...)"
Como lo remarcan algunos autores al comentarestas lineas” dificil-
‘menteel ilustre teatino hubiera podido encontrar palabras més severas para
cexpresar su tepudio hacia las précticas rituales y creencias andinas. El miedo
‘y més que miedo, el panico que provocaba la peste y la memoria inscritaen
Jas huellas que ella dejaba en los pueblos es hoy diadificil de imaginar. Re~
cuérdese que, por esos tiempos, hablar de peste era hablar de contagio y de
muerte, El éxito ret6rico de la metaforaestaba asegurado. Relacionada con
lapeste va la idea de aislamiento, separacién, evitacién y reclusién*
Es menester tener en cuenta que Acosta dibujaba la imagen de la
“peste idolatrica” cuando atin continuaban vivos en la memoria de los pue-
blos algunos brotes de enfermedad pestifera, Bennassar los estudi6 para el
norte de Espafiaa finales del siglo XVI”, ¥ lo que ocurri6en laregién andina
‘apartir del contacto de los europeos con las poblaciones indfgenas no era
senenosa peste, que inicioné lo més del Perd (.)". Las Cartas annuas mencionan
Jmumeras veces a palabra “peste” paradesignar las dolatrias (Cf: Monumenca Peru
tna LVI icin de Antonio de Egafa, SJ. y Enrique Fernéndez, S.J, AHSI, Roms
1954-1986: Mario Pola, "Siete carias inéitas del Archivo Romano de 1a Compata de
Jesus (1611-1613). huacas, mitos yfitos andinos", Anthropotagica, 14 (1996): 209-
259),
56 José de Acosta, op it, I, Madrid, 1987: 287-249, 285
‘59 Johan Leundan Huys, op. i, CuzcofLima, 1997: 99-100.
$8 Jean Detumeau, op. cit, Madrid. 1989
59 JuN-Biraben, op ct, Pais/La Haye, 1975; B. Bennassar, Recherches sur les grandes
Gpidimies dese nord de Espagne & 1a fn du XVle site, Pans, 1969: 1-P Desaive,
Le Gpdémies dans te nord de Espagne”, Annales E.S.C, 90%-dée 1969: 1514-1517
Sheldon 3 Wats Epidemics anu History: Disease Powerand Imperialism, Yale University
Press, New Haven, 1997
XXXII
‘menos trégico. La difusi6n de algunas formas virales desconocidas en el Nuevo
Mundo despoblé grandes regiones continentales. Inermes contrael mal, las
poblaciones indigenas echaban mano de lo que podfan, siendo! recurso
sobrenatural una de las pocas defensas de que disponian®. Noextrafiard,
pues, que los predicadores catdlicos y los maestros de las précticas rituales
prehispanicas, cada uno a su modo, invoquen a Dios y alos santos o a las
hnuacas
De todo ello se comprenderé el alcance de la préctica misionera que
la Compatifa de Jesis introduce en ef Nuevo Mundo. Los centros educativos
como el convictorio oe! colegio traducen la preocupacién de transmitir la
doctrina christiana en forma sistemitica al mismo tiempo que aislan al nifio,
aladolescente oal adulto de! medio en que viven. Separar es evitar la peste
ol contagio, es decir no dejar que la conciencia se exponga ala enfermedad
yaalas desviaciones provocadas por las précticas idoldtricas. Como veremos
‘a propésito de Arriaga, esta norma de conducta es de capital importancia
para comprender las reorientaciones pastorales introducidas en los Andes
por la Compaiiia de Jestis y el uso que las practicas ret6ricas tienen en esta
fase decisiva del desarrollo del catolicismo en los Andes®,
60 Noble David Cook, Demographic Collapse, Indian Peru, 1520-1620, Cambridge
University Press, Cambridge, 198]; Francisco Guerra, "Origen de as epidemias en la
conguistade América", Quinto Centenario, I4, Universidad Complutense, Madrid, 1988:
43-52; F Guerra y Ma C, Sanchez Teller, “Las enfermedades del hombre americano”,
(Quinto centenari, 16, Universidad Complutense, Madid, 1990: 19-53; B.G.Trigger.
[Nature and Newcomers, MeGill, Montteal, 1985; A. Crosby, Ecological Imperialism
The Biological Expansion of Europe, 900-1900, Cambridge University Press, Cambie,
1986; E. Le Roy Ladurie “Un concept unification micrbienne di monde (XIVE-
XVIlesitcles)”. Le teritoire de ’hitorien, Il, Pais, 1978: 37-7.
61 Bartolomé de Las Cass lo recuerda en varias ccasiones. ¥en los Andes, Guan Poma
también lo menciona cuando habla de miltiples enfermedades
62 Johan Leuridan Huys, op. cit, Cuzco/Lima, 1997-101
XXXII
Elfantasma del Demonio
‘Cuando se dieron las grandes persecuciones de los grupos contesta-
tarios medievales bajo la férula de la Inquisicién, los manuales y obras
teol6gicas recordaban la intervencién directa del Demonio en el seno de los
‘movimientos rebeldes®, EI Demonio era una de las principales causas de la
existencia y difusién de las practicas idolétricas y supersticiosas. Una vieja
tradicién teolégica y ret6rica ast lo afirmaba®*. Acosta se acoge aestatradi-
cién, Poreso, cuando se trata de “peste idolatrica” le viene en mente inme-
diatamente el argumento de Ia accién del Demonio, En el De procuranda
indorum salute la explicacién se desarrolla en varias etapas®.
63 Bemard Gui, Moruldeinguviteur, PI, Les Belles Lees Pars, 1968; Henry Instioris
et Jacques Sprenger, Le Mortcau des SoreidvesMalleus Maleficarum trad. et nt par
‘Amand Danet, “L‘ingusiteur et ses sorcites”,Jerdme Millon, Grenoble, 1990; Pedro
Giraelo, op. cit, Madrid, 1978; Manin dl Rio, La magia demoniaca, wad. de esis
‘Moya, Hiperién, Madd, 1991; De Lanere, Tablet de inconstance des maui anges
et démont of il et aomplementiraité des sorciers ef de lasorcellerie, int. et notes par
Nicole Jacques-Chaquin, Aubier, Paris, 1982; André Mollet, Abrégé du Manuel des
Inquistewrs, pes. et notes par Sean-Piere Guiceiard, JerOme Millon, Grenoble, 199
{Las Cartas annuas estn plagados de anédoctsrelativas ahechos diabolios yprticas
rituals donde el Demonia compartecon hombres y mujeres los ms variados dese0sy
Actos sexuales. Véase a tl de ejemplo la Carta annua de 1613 en que el autor jsut
‘do mestas de una obsesivay mérbidafiacin ene sexo det Demonio (Mario Poli, ar
cit, 1996: 232-234),
664 Dieter Harmening,Supertto. Uberlierangs wad theoriesgescichliche Untersuchungen
‘uu kitchlch-theolopischten Aberglaubensiteraur dex Mitealters, Erich Schr Verlag,
1979; Julio Caro Baroja De fo syperstiién al ateismo (Meditaciones antrspoldgicas)
Ensayistas, 115), Tauris, Madsid, 1974: 149-227; del mismo autor, Vidas magicas e
inguisicidn, Ill Tauras, Madrid, 1967; Catlo Ginzburg, Mstoria nocturna, Un descifa
imiento del aquelarre, Muchnik, Barcelona, 1991: 4-80. Sobre la palsbra supersutio
‘ease el comentario de Emile Benveniste, Le vocabulaire des instutions indo-eurepéennes,
2: pouvoir droit, religion, Minuit, Paris, 1969: 265.279; Nicole Belmont, "Superstition
‘et eligion populaie dans les sociees oceldentaes”, Michel [ard et Pierre Sinith, eds.
Lafunction symbolique, Essis ! anthvopologte, Gallimard, Pari, 979: $3-70,
65 Para ests temas ver Johan Leuridan Huys a quien sigo de cerca: op. cit. Cuzeo/Lima,
1997: 101-103
XXxIV
Enprimer lugar, Acosta refiere la opini6n de Juan Damasceno. Distin-
gufa este autor tres clases de idolatrias: 1a de los caldeos, que adoraban “las
cesferas celestes y los signos y elementos naturales”; la de los griegos, que ado-
raban alos muertos como dioses; y lade los egipcios, que adoraban hombres
“animales s6rdidos y viles™. Sigue el comentario de un Acosta asqueado:
“Cuando leo estas cosas y pongo ante mis ojos toda la
redondez de latierra que adolece de la misma locura, no sé
qué es lo que hay que hacer: si dolerme o indignarme de los
{que parecen sabios se hayan hecho fatuos, y hayan cambia-
do la gloria de Dios incorruptible por imagenes de hombre
corruptible y de cuadnipedos y serpientes...”".
Y luego el argumento teolégico y ret6rico construido alrededor del
principio de la accién diabélica:
“Es la soberbia del demonio tan grande y tan porfiada, que
siempre apetece y procura ser tenido y honrado por Dios; y
en todo cuanto puede hurtar y apropiar a silo que sélo al
altfsimo Dios es debido, no cesa de hacerlo en las ciegas
naciones del mundo, a quien no ha esclarecido atin la luz y
resplandor del santo Evangelio"®.
En segundo lugar, para Acosta, no cabe 1a menor duda de que la
causa principal dela idolatria es el Demonio:
“Unoesel queesté tocado de su increfble soberbia, la cual
quien quisiere bien ponderar considere que al mismo Hijo de
Dios y Dios verdadero acometi6, con decirle tan desver-
66 Joseph de Acosta, op. cit, I, 1987: 249-251
67 Joseph de Acosta, op. ct IT, Madrid 1987: 253.
{68 Joseph de Acosta, Historia nawraly moral de las Indias, ed B. O'Gorman, FCE, Mx
£9,1985: 217
XXXV
gonzadamente que se prostrase ante él (...). Otra causa y
‘motivo de idolatriaesel odio mortal y enemistad que tiene
con los hombres (...)"®.
Entercer lugar, Acosta concluye su razonamiento comparandocl Viejo
Mundo al Nuevo subrayando en el primero la noblezaadquirida por laextin-
ci6n de la idolatrfa, y en el segundo, la grandeza fisica del espacio atin domi-
nado por la “peste idolitrica”, lo que lo hace inferior y vil, frente al primero”.
El hecho idolatrico en cuanto hecho sociolégico
Entre las reflexiones de Acosta acerca de la “peste idotatrica” se
desliza unaexplicacién de alcance sociol6gico que le inspiraron sus lecturas
aristotélicas. En pocas palabras, defiende el teatino que “las diabélicas su-
persticiones” eran més frecuentes entre los pueblos indios politicamente me-
jor organizados o mas desarvollados. Donde las organizaciones sociopoliticas
‘eran més rudimentarias, la “peste idoltrica” pasaba desapercibida o,en ciertos
casos, era casi inexistente por la rudeza de las instituciones”
Cabe advertir que el fundamento de Acosta dificilmente puede ser
hoy dia aceptado, Los hechos confirmarian més bien lo contrario, pese a la
autoridad que le dael nombre de Aristételes”. Basado en él, desarrollaran
69 idem
70 Mas enfin, ya que Ia ilar fu extirpada de ta mejor y més noble parte del mundo,
tetris alo mis apartado y eins en esta oe parte Jel mundo que aungueennobleza my
inferior en grandeza y ancturcs no les" Josep de Acosta, op. cit, México. 1985: 218
“71 “Atenor de a realidad mia y de as prticas comprobadas, se ha observado que las
nacioncs de los indios que tna ms y mds graves elases de diahdlicas supersticions,
tran aguellas ue mis adelanaron alas ora en cl pader y capacidad organizadora de sus
feyes y Estados. Ya conrario, las que por svar de via aleazaton menor progreso y unt
forma de Estado menos Jesarollada.en eas a idolatrines mucho mis escasa, Haste
punto de que algunos auiores afirman como hecho eieto que algunas comunidades de
{nds extn bes de toa a wolna”, Joseph de Acosta,op. cit I, Mauri, 1987: 259,
72 "En érminos estricis de anslisissociolégico el argumeno esgrimido por Acosta es
cerréne0, Arsttels lo empl en ao context, Las sociedades. mis organizadss del
XXXVI
los jesuitas la prdctica misionera de la separacién y reclusién de los hijos de
ccuracas, afin de crear en las nuevas generaciones indjgenas una mente limpia
de errores antiguos y dar alas poblaciones mas rudas, dirigentes esclareci-
dos en materia de creencias y practicas religiosas. Colegios para hijos de
caciques, convictorios para hijos de espafioles, ejercicios espirituales y otras
expresiones de aislamiento y penitencia, son la expresién cabal del proyecto
teatino para los Andes.
Eneste contexto, pues, “extirpar idolatrias” significaba arrancar de
rafz las creencias y précticas prehispénicas, es decir ira buscarlas en la pro-
pia conciencia de los individuos, desterrarlas tanto del terrtorio fisico como
del espacio mental. Hacia ahi apuntael cuidado de Acosta en escudrifiar la
mente indiana y, en términos mucho més précticos, en emplear medios para
conocerla y luego, los instrumentos eficaces para educarla conforme a los,
objetivos de la misién jesuftica. Mientras la rt6rica siembraen lasierra imefia
el temor y el terror, lacontesién permite el acceso a la conciencia. De esa
manera, ia sombra del Santo Tribunal de la Inquisici6n se proyectaba sobre
1 universo mental indigena. Las “visitas” serén poco a poco el pretexto para
que a idea se desarrolle en los medios eclesidsticos. Es por ellas que se
deslizaré la “extipacicn de idolatrias”.
punto de vista sociogottico no son més “idoldricas" que las que ostentan instituciones
menos dosarrolladas 0 poseen reps simples de mando politico y socal. Al revés, cuanto
‘ms simples son las enciedades, yen ella as nstitucionespoliteas menos desarellad,
‘ms sumerosos y dvesiicados $00 los gestos que las abandonan alas fuerzassobrena-
turales ya los poderes divinos atibuidos alas potenciasincontrolables dela natualeza
(© 21205 fendmenosisicos. De alguna manera, las intitucionespolticas y sociales son
‘un paso hacia la ecuperacionorevindicacin por el hombre o por a sociedad de prero
_gnlivas de exclusiva suoridad divina”, Johan Leuridan Huys, op. cit, Cuzco(Lima, 1997
Tod, n, 151; Marcel Oauehet, Le désenchantement dumonde. Une histoire politique de a
religion, Gallimard, Pais, 1985.
XXXVI
WW
La visita y la visita pastoral
La visita general en los Andes
Cuando se habla de “visitas” en los Andes”, el primer reflejo de la
‘memoriaes guiarnoshacia la “visita general!” de Francisco de Toledo, leva-
daacabo entre 1570y 1575". Por si amplitud, por los medios que emplea,
por lacalidad de las gentes que participan en ella y porlas consecuencias que
ella tendré para el futuro de los Andes, no hay diida de que es la obra magna
de Toledo y por lo tanto debe ser vista como modelo del género. Antes de
ésta, se efectuaron visitas en el Pert, la mayorfa de ellas respondiendo a
problemas locales o regionales™. La de La Gasca en 1549 también tuvo
73 Losestudios clésicos sobre la “visita”, particularmente sobre ias “visitas en Indias, sus
caractersticasy formas vaniadas, son los de Ismael Sincher Bella, Derecho indian,
Estudios I: Las visitas generates en la América espaol siglos XWI-XVID, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplo, (991; Manuel Josef de Ayala, Diccionario de Go:
ier y Legislacin edo, XU. de Milagros del Vas Mingo, Agencia Espanola
de Cooperacion Internacional, Madsid, 1996: "Vistadores", "Visitas"; Manuel Terve!
Gregorio de Tejada, Vocabulario Basico dela historia de a Fslesia (Historia Teoria),
Critica, Barcelona, 1993: 117-121
74 “Laexpresién "visita general” se apica no s6lo alas que se disponen desde Espana sino
también alas que ls vrreys hacen a todo el tertoro desu jurisdic, como la famosa
el virrey del Pert, D. Francisco de Toledo. Ismael Sénchez Bela, op ci, Pamplona,
1991: 16
7 Roberto Levillies. Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Per. Su vida, su
obra 1515-1382). Atos de andanaas» de guerras (1515-1572), Espasa-Calpe, Madr,
1935: 197 y s5.:C. A. Romero, “Libro de a Visita general del vsrey don Francisco de
Toledo", Revista histdrica, 7 (1924): 117 y ss; Ma. Justina Sarabia Viejo, op. ci.
Sevilla, 1986: 1-39; Len Gomer Rivas, irre del Pert don Francisco de Toledo,
Insituto provincial de invesigaciones y estudis toledanos, Diputacién Provincial de
Toledo, Madrid, 95
16 Una de oe casos mis sonados el dea vista alas provincias de Chucuit, en 1567: W.
Espinosa Soriano, Visita hecha a ta provincia de Chueuito por Garci Diez de San
‘Miguel enelao 1967, Casa delaCultura, Lima, |964; Henrique Urbano, “El eseéndalo
XXXVI
carécter general y sirvi6, sin duda, de ensayo paradigmético a lade Toledo”,
Peroni lade 1549 ni las demds pueden ser comparadas con la visita toledana
en cuanto a resultados y proyecciones futuras”. Al concluirla, puede decirse
ue todo el territorio del virreinato del Peni contaba con los instrumentos
necesarios para un diagndstico asaz. preciso acerca del estado social, politico
y religioso de los Andes”.
de Chucuito y 1a primera evangelizacién de los Lupaga (Peni). Nota en torno a un
documento inédito de 1574", Cuadernos pare la Historia dela Evangelizacion en Ame
rica Latina, .2 (1987): 203-228, No dejaria de ser interesante anlizar el caso dela
“visita” mandada hacer por el azobispo Loayza al Cuzco: Roberto Cavill, Audiencia
de Lima, Correspondencia de presidente yoidores, - (1549-1564, Pr. de D. 3. dela
Riva-Agtero, Madrid, 1922,
77 Teodoro Hampe Martinez, Dar Pedro de la Gasca. Su obra politica en Espakay Ami
‘ca, PUCP, Lina, 1989:131-138; Marie Helmer, “La visitacién de ls yndioschupachos
inka yencomendero”, Travatede Insti! Frangaisd Etudes AndineSV, 1985-1956: 3
50; Maria Rosiworowski de Diez Canseco, "La tasaordenada por el licenciado Pedro de
Ja Gasca (1549)", Revista historia, XXXIV (1983-1984): 53-102; Pedro de la Gasca,
Deseripcin del Peni (1933), ed, Josep M. Barnadas, Centro de Bstudios Regionales
[Andinos "Bartolomé de Las Casas", Cuzco, 1998; os textos del Tereer Cancilislimense
sobre “visitas” han sido publicadns por Rubén Vargas Ugate, op. cit, Lima, 1951: 361-
371; tambign en Roberto Levillie, op, cit, Madey 1919: 217-230.
18 Ver Tasa de la Visita general de Francisco de Toledo, it. y version paleog., de Noble
David Cook, UNMSM, Lima, 1975: IX-XIIL
79 Lacobra de Toledo impresioné & Guaman Poma. Cuenta el cronstindio que el vitrey
‘Toledo se informs acerca de las ordenanzas y leyesdictadas por el inea Tops Ynga
‘Yupanque, “sacindo dellas de las mejoree”. ¥ acto seguido compone un breve ratado de
calles en gue figuran diez elases de ind viduos distibuidos segin las edades: guerer0,
ielos, muy viejos,enfermos y disminuidos fsicament, “indios de guard, évenes,
ryohachos de sueve a doce aos, nfs, infantes de eta infanes de cons. Cada uno de
Jos grupos o clases habita una calle y Ia “visita general” pasabs por ellos. Al espacio
‘acupado por el género masculino se sien diez calles de sexo femenino, basadas en las
‘aractristicas apuntadas en las primeras diez clases masculinas (Felipe Guamn Poma
de Ayala, op. ct, Madrid, 1987: 186-227),
El cargcter metatrico y clasificatoio de Ia “visita general” prehispaia de Guamén
Poma es patente. Hasta cierto punto recuerda la calles dela isla wpies de Moro,
también sometidas a una rigida y despiadada inspecci6n de los vecnos y jrarguis
poltcas. Guamén Poma, atbuyendo al mundo politico y rligioso prehispénico las
Virtudes de la visita toledana, afiema que fue el inea con su consejo real que mands
cjecutar Ia empresa, pensando quizé que, en Ivgarde Toledo, estaba algun faa suo
‘muy probablemente el enigmético Cspae Apo Guamén Chaua, Per, al igual que en
XXxIx
Pero la “visita general” de Toledo noes una visita de carsicter pasto-
ral, es decir de corte eclesiéstico, aunque serfa grave error ignorarlaen un
estudio sobre la implantacién de la Iglesia catélica en los Andes™. Porque al
inventariar os recursos fisicos, socioecon6micos y polices del espacioandino,
al dictar normas que a partir dela “visita general” deberdn fundar sobre s6li-
das columnas la administracién civil, todas las estructuras eclesiasticas se
enmarcan en e] nuevo mapa organizacional definido por Toledo". Pero el
derecho espafiol no era a tinica pauta que determinaba las reglas a seguiren
tuna visitaclesiéstica. Y el Concilio de Trento en pleno siglo XVI habia legis-
Jado ampliamente sobre la materia,
La visita pastoral
Cuando el cura de Huarochirt, Franciscode Avila, reclamé a pre-
sencia de visitadores en sus territorios, no ignoraba que la “visita” erauno de
Jos mecanismios que fos padies conciiarestridentinos propusieron como préc-
tica pastoral para la Iglesia universal®. La legislacién conciliar encomendaba
\iempos de regalismo filipino el cronistasubraya que todo scaecié para el “servicio de
Dios y dela corona real del Yn" (Phelipe Guaméa Poms de Alal, Yno hay reed,
8, de Mons. Eas Pade Tella y Alfedn Prado Prado, Est, pre. Pablo Macera, Centro
El discurso ret6rico antiidolétrico en base a los reflejos simbélicos
del episteme medieval y dieviseiseno también echa mano de otros elemen-
tos muy cercanos a la tradicién inquisitorial. Los brujos chupadores, los
aojadores, los comedores de padres, madres, personas y almas, son
personajes que la literatura medieval europea habia difun:
foenel pibli-
co”. Las descripciones que definen ias circunstancias en que se ejerefan
m
m3
bién en Doctrina christina ycatecismo para instracciénde los indios,y de las personas
(que han de ser enseadas en nuestra sarc fe. Ed, as, CSIC, Madtid, 1985: 265-283,
‘Cauchu, Hechicero, bruxo" (Anénimo, Vocabulario y phrass en (a lengua general de
los indios de! Peri, liamada guchua ed, de Guillermo Escobar Risco, UNMSM, Lima,
1951 [1386}: 23); "Cauchu. El aojador”, (Diego Gongdles Holguin, Vocabulario dela
lengua general de todo el Pei llamada lengua gquichua 0 del inca, e, Rail Poras
Barrenechea, UNMSM, Lima, 1952 1608] 52), "Ongani, Ahojacon ojo a otro" (Do:
‘mingode Santo Tomds, op ct, Lima, 1951 1560): 331 sen aimara el vocab es de gran
Imerés semntco: "Hub, vel huacangu, Tienen encendido los indios que es una mosca
verde, y que sale de unas piedeas aspdndolas,y que atraen mugeres con ells. Es grande
supersicin; Hubhiguipatha: Es hechiza, 0 engaiar, y también con buenas razones
persuadi,odissuadir totalmente de lo que antes uno tna determinado; Hult hague
‘Uno que ene calento en wastorar voluntads con su persuasin” (Ludovico Bertonio,
op. cit, La Par, 1984 [16121: 161). Sobre el nakag, Efrain Mocore Best. Aldeas sumer
tidas, Cultura popular y sociedad on los Andes (Biblioteca dela Tradiciin Oral Andina
9), Cenio de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas", Cuzco, 1988:
153-178; Sergio Guarisco, Le voleurd dents. Appraches etinologiques du dscours du
rnakag dans les Andes péruviennes, Mémoire EHESS, Toulouse, 1991; Julio Caro Baoja,
‘op. cit, I, Madd, 1967: 66 ys, Baroja nos recuerda as leyendas de los"*mantequeres”
"sacamantecas", “comprachicos” muy populates en Andalucta y relacionadas con los
prejuicios sociales contra los gitanos, Calancha retoma el discurso de Arcaga ylocomen:
‘a. También subraya Ia idea de los hechiceros comedores de nifos: "Estas Lamias eran
entre los aniguos unas fantasmas de Demonios en forma de mugeres ermosts que ayen-
También podría gustarte
- Urbs La Vida en La Roma Antigua U E Paoli PDFDocumento471 páginasUrbs La Vida en La Roma Antigua U E Paoli PDFviolante28100% (2)
- Huaca Del SolDocumento25 páginasHuaca Del SolKarin StephanieAún no hay calificaciones
- Los Encajes Hechizados de La Cultura ChancayDocumento11 páginasLos Encajes Hechizados de La Cultura ChancayKarin Stephanie100% (1)
- Clase Intermedio Tardio PDFDocumento310 páginasClase Intermedio Tardio PDFKarin StephanieAún no hay calificaciones
- Arte PaleocristianoDocumento25 páginasArte PaleocristianoKarin StephanieAún no hay calificaciones
- El Concepto de EstiloDocumento1 páginaEl Concepto de EstiloKarin StephanieAún no hay calificaciones
- Los Encajes Hechizados de La Cultura ChancayDocumento11 páginasLos Encajes Hechizados de La Cultura ChancayKarin Stephanie100% (2)
- Inurritegui Cattaneo Teatro Obrero Anarcosindicalista en La Lima de 1911 1926 PDFDocumento96 páginasInurritegui Cattaneo Teatro Obrero Anarcosindicalista en La Lima de 1911 1926 PDFKarin StephanieAún no hay calificaciones
- Mundo, Mundial, MundializadoDocumento20 páginasMundo, Mundial, MundializadoKarin StephanieAún no hay calificaciones
- Huaca Sol PDFDocumento26 páginasHuaca Sol PDFKarin StephanieAún no hay calificaciones
- Era Del GuanoDocumento1 páginaEra Del GuanoKarin StephanieAún no hay calificaciones
- Recursos Naturales PDFDocumento3 páginasRecursos Naturales PDFKarin Stephanie100% (1)
- La Abolición Del Trabajo - Bob BlackDocumento11 páginasLa Abolición Del Trabajo - Bob BlackKarin StephanieAún no hay calificaciones