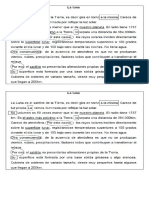Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Otro
Cargado por
Anahí Gil0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas10 páginasCuento "El otro", de Borges
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCuento "El otro", de Borges
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas10 páginasEl Otro
Cargado por
Anahí GilCuento "El otro", de Borges
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
El Otro
El hecho ocurrió el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí
inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que
si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y, con los años, lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz
mientras duró y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda
conmover a un tercero.
Serían las diez de la mañana. Yo estaba recostado en un banco, frente al río Charles. A unos quinientos
metros a mi derecha había un alto edificio, cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos
de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo. La milenaria imagen de Heráclito. Yo había
dormido bien, mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos. No había un alma a la
vista.
Sentí de golpe la impresión (que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga) de haber
vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar
solo, pero no quise levantarme en seguida, para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue
entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de
silbar (nunca he sido muy entonado), era el estilo criollo de La tapera de Elías Regules. El estilo me retrajo a
un patio, que ha desaparecido, y la memoria de Alvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego
vinieron las palabras. Eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a
la de Alvaro. La reconocí con horror.
Me le acerqué y le dije:
-Señor, ¿usted es oriental o argentino?
-Argentino, pero desde el catorce vivo en Ginebra -fue la contestación.
Hubo un silencio largo. Le pregunté:
-¿En el número diecisiete de Malagnou, frente a la iglesia rusa?
Me contestó que si.
-En tal caso -le dije resueltamente- usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges.
Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge.
-No -me respondió con mi propia voz un poco lejana.
Al cabo de un tiempo insistió:
-Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero
usted es mucho mayor, con la cabeza gris.
Yo le contesté:
-Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay
un mate de plata con un pie de serpientes, que trajo de Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana
de plata, que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de libros. Los tres de volúmenes de Las
mil y una noches de Lane, con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulo, el diccionario latino
de Quicherat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un Don Quijote de la casa Garnier, las
Tablas de Sangre de Rivera Indarte, con la dedicatoria del autor, el Sartor Resartus de Carlyle, una biografía
de Amiel y, escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos
balkánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso en la plaza Dubourg.
-Dufour -corrigió.
-Esta bien. Dufour. ¿Te basta con todo eso?
-No -respondió-. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo
sé. Su catálogo prolijo es del todo vano.
La objeción era justa. Le contesté:
-Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es
él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como
hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y mirar con los ojos y respirar.
-¿Y si el sueño durara? -dijo con ansiedad.
Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije:
-Mi sueño ha durado ya setenta años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que no se encuentre
consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. ¿No querés saber algo de mi pasado,
que es el porvenir que te espera?
Asintió sin una palabra. Yo proseguí un poco perdido:
-Madre está sana y buena en su casa de Charcas y Maipú, en Buenos Aires, pero padre murió hace unos
treinta años. Murió del corazón. Lo acabó una hemiplejía; la mano izquierda puesta sobre la mano derecha era
como la mano de un niño sobre la mano de un gigante. Murió con impaciencia de morir, pero sin una queja.
Nuestra abuela había muerto en la misma casa. Unos días antes del fin, nos llamo a todos y nos dijo: "Soy una
mujer muy vieja, que está muriéndose muy despacio. Que nadie se alborote por una cosa tan común y
corriente."Norah, tu hermana, se casó y tiene dos hijos. A propósito, ¿en casa como están?
-Bien. Padre siempre con sus bromas contra la fe. Anoche dijo que Jesús era como los gauchos, que no
quieren comprometerse, y que por eso predicaba en parábolas.
Vaciló y me dijo:
-¿Y usted?
No sé la cifra de los libros que escribirás, pero sé que son demasiados. Escribirás poesías que te darán
un agrado no compartido y cuentos de índole fantástica. Darás clases como tu padre y como tantos otros de
nuestra sangre. Me agradó que nada me preguntara sobre el fracaso o éxito de los libros.
Cambié. Cambié de tono y proseguí:
-En lo que se refiere a la historia... Hubo otra guerra, casi entre los mismos antagonistas. Francia no tardó
en capitular; Inglaterra y América libraron contra un dictador alemán, que se llamaba Hitler, la cíclica batalla de
Waterllo. Buenos Aires, hacía mil novecientos cuarenta y seis, engendró otro Rosas, bastante parecido a
nuestro pariente. El cincuenta y cinco, la provincia de Córdoba nos salvó, como antes Entre Ríos. Ahora, las
cosas andan mal. Rusia está apoderándose del planeta; América, trabada por la superstición de la democracia,
no se resuelve a ser un imperio. Cada día que pasa nuestro país es más provinciano. Más provinciano y más
engreído, como si cerrara los ojos. No me sorprendería que la enseñanza del latín fuera reemplazada por la del
guaraní.
Noté que apenas me prestaba atención. El miedo elemental de lo imposible y sin embargo cierto lo
amilanaba. Yo, que no he sido padre, sentí por ese pobre muchacho, más íntimo que un hijo de mi carne, una
oleada de amor. Vi que apretaba entre las manos un libro. Le pregunté qué era.
-Los poseídos o, según creo, Los demonios de Fyodor Dostoievski -me replicó no sin vanidad.
-Se me ha desdibujado. ¿Que tal es?
No bien lo dije, sentí que la pregunta era una blasfemia.
-El maestro ruso -dictaminó- ha penetrado más que nadie en los laberintos del alma eslava.
Esa tentativa retórica me pareció una prueba de que se había serenado.
Le pregunté qué otros volúmenes del maestro había recorrido.
Enumeró dos o tres, entre ellos El doble.
Le pregunté si al leerlos distinguía bien los personajes, como en el caso de Joseph Conrad, y si pensaba
proseguir el examen de la obra completa.
-La verdad es que no -me respondió con cierta sorpresa.
Le pregunté qué estaba escribiendo y me dijo que preparaba un libro de versos que se titularía Los himnos
rojos. También había pensado en Los ritmos rojos.
-¿Por qué no? -le dije-. Podés alegar buenos antecedentes. El verso azul de Rubén Darío y la canción
gris de Verlaine.
Sin hacerme caso, me aclaró que su libro cantaría la fraternidad de todos lo hombres. El poeta de nuestro
tiempo no puede dar la espalda a su época. Me quedé pensando y le pregunté si verdaderamente se sentía
hermano de todos. Por ejemplo, de todos los empresarios de pompas fúnebres, de todos los carteros, de todos
buzos, de todos los que viven en la acera de los números pares, de todos los afónicos, etcétera. Me dijo que
su libro se refería a la gran masa de los oprimidos y parias.
-Tu masa de oprimidos y de parias -le contesté- no es más que una abstracción. Sólo los individuos
existen, si es que existe alguien. El hombre de ayer no es el hombre de hoy sentencio algún griego. Nosotros
dos, en este banco de Ginebra o de Cambridge, somos tal vez la prueba.
Salvo en las severas páginas de la Historia, los hechos memorables prescinden de frases memorables.
Un hombre a punto de morir quiere acordarse de un grabado entrevisto en la infancia; los soldados que están
por entrar en la batalla hablan del barro o del sargento. Nuestra situación era única y, francamente, no
estábamos preparados. Hablamos, fatalmente, de letras; temo no haber dicho otras cosas que las que suelo
decir a los periodistas. Mi alter ego creía en la invención o descubrimiento de metáforas nuevas; yo en las que
corresponden a afinidades íntimas y notorias y que nuestra imaginación ya ha aceptado. La vejez de los
hombres y el ocaso, los sueños y la vida, el correr del tiempo y del agua. Le expuse esta opinión, que expondría
en un libro años después.
Casi no me escuchaba. De pronto dijo:
-Si usted ha sido yo, ¿cómo explicar que haya olvidado su encuentro con un señor de edad que en 1918
le dijo que él también era Borges?
No había pensado en esa dificultad. Le respondí sin convicción:
-Tal vez el hecho fue tan extraño que traté de olvidarlo.
Aventuró una tímida pregunta:
-¿Cómo anda su memoria?
Comprendí que para un muchacho que no había cumplido veinte años; un hombre de más de setenta era
casi un muerto. Le contesté:
-Suele parecerse al olvido, pero todavía encuentra lo que le encargan.
Estudio anglosajón y no soy el último de la clase.
Nuestra conversación ya había durado demasiado para ser la de un sueño.
Una brusca idea se me ocurrió.
-Yo te puedo probar inmediatamente -le dije- que no estás soñando conmigo.
Oí bien este verso, que no has leído nunca, que yo recuerde.
Lentamente entoné la famosa línea:
L'hydre - univers tordant son corps écaillé d'astres. Sentí su casi temeroso estupor. Lo repitió en voz baja,
saboreando cada resplandeciente palabra.
-Es verdad -balbuceó-. Yo no podré nunca escribir una línea como ésa.
Hugo nos había unido.
Antes, él había repetido con fervor, ahora lo recuerdo, aquella breve pieza en que Walt Whitman
rememora una compartida noche ante el mar, en que fue realmente feliz.
-Si Whitman la ha cantado -observé- es porque la deseaba y no sucedió. El poema gana si adivinamos
que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho.
Se quedó mirándome.
-Usted no lo conoce -exclamó-. Whitman es capaz de mentir.
Medio siglo no pasa en vano. Bajo nuestra conversación de personas de miscelánea lectura y gustos
diversos, comprendí que no podíamos entendernos.
Eramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el
dialogo. Cada uno de los dos era el remendo cricaturesco del otro. La situación era harto anormal para durar
mucho más tiempo. Aconsejar o discutir era inútil, porque su inevitable destino era ser el que soy.
De pronto recordé una fantasía de Coleridge. Alguien sueña que cruza el paraíso y le dan como prueba
una flor. Al despertarse, ahí está la flor. Se me ocurrió un artificio análogo.
-Oí -le dije-, ¿tenés algún dinero?
-Sí - me replicó-. Tengo unos veinte francos. Esta noche lo convidé a Simón Jichlinski en el Crocodile.
-Dile a Simón que ejercerá la medicina en Carouge, y que hará mucho bien... ahora, me das una de tus
monedas.
Sacó tres escudos de plata y unas piezas menores. Sin comprender me ofreció uno de los primeros.
Yo le tendí uno de esos imprudentes billetes americanos que tienen muy diverso valor y el mismo tamaño.
Lo examinó con avidez.
-No puede ser -gritó-. Lleva la fecha de mil novecientos sesenta y cuatro. (Meses después alguien me dijo
que los billetes de banco no llevan fecha.)
-Todo esto es un milagro -alcanzó a decir- y lo milagroso da miedo. Quienes fueron testigos de la
resurrección de Lázaro habrán quedado horrorizados. No hemos cambiado nada, pensé. Siempre las
referencias librescas.
Hizo pedazos el billete y guardó la moneda.
Yo resolví tirarla al río. El arco del escudo de plata perdiéndose en el río de plata hubiera conferido a mi
historia una imagen vívida, pero la suerte no lo quiso.
Respondí que lo sobrenatural, si ocurre dos veces, deja de ser aterrador. Le propuse que nos viéramos
al día siguiente, en ese mismo banco que está en dos tiempos y en dos sitios.
Asintió en el acto y me dijo, sin mirar el reloj, que se le había hecho tarde. Los dos mentíamos y cada cual
sabía que su interlocutor estaba mintiendo. Le dije que iban a venir a buscarme.
-¿A buscarlo? -me interrogó.
-Sí. Cuando alcances mi edad habrás perdido casi por completo la vista.
Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica.
Es como un lento atardecer de verano. Nos despedimos sin habernos tocado. Al día siguiente no fui. EL otro
tampoco habrá ido.
He cavilado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El
encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme; yo conversé con
él en la vigilia y todavía me atormenta el encuentro.
El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar.
Axolotl
Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y
me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl.
El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después
de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. Marcel y L’Hôpital, vi los verdes entre tanto
gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo
y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban
feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente
con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa.
En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales,
provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya
por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han
encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su
vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son
comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao.
No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir
todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el
billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño
en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido
y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal
donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto (sólo yo puedo
saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría
apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi
avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el
fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla
mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante
a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria,
la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la
cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en
uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, dos orificios como cabezas de alfiler,
enteramente de un oro transparente carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que
parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro
rodeaba el ojo y los inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con
lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca
estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se adivinaba su tamaño considerable; de
frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran
debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias
supongo. Y era lo único vivo en él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y
volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en
el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino; apenas avanzamos un poco
nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros; surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente
menos si nos estamos quietos.
Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Oscuramente me
pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después
supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación
(algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse de ese
sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos en los
restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los
nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar.
Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía inquieto) buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos,
esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el
cristal, delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce,
terrible luz; seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo.
Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me
acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la
mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano
me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas…
Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl,
esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales.
Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una metamorfosis que no
conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente
condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro
inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». Me
sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome
inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentía como un
dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres
humanos, pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como
testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan
espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás
de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora?
Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese
atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía
suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente
por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me
influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad,
adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena noche,
y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen párpados.
Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el
acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado,
esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en
que el mundo había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer
la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena
eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba
en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que
ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez mas de penetrar el misterio de
esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin
transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del
acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí.
Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer
momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al
vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía
ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era
un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El
horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él
con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas
insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado
vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan
claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de
expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario.
Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo
rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre.
Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos
comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están
cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que
al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y mantener alerta su deseo de
conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl
piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle
algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me
consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto
sobre los axolotl.
Pequeños propietarios
Cierta noche, Eufrasia, poco después de cenar, le dijo a Joaquín, su esposo:
—¿Sabés?, tengo el presentimiento de que el de al lado le roba materiales al infeliz a quien le está
construyendo la casa.
Joaquín la soslayó hosco, con su ojo de vidrio.
—¿De dónde sacás eso?
—Porque hoy al oscurecer vino con el carrito cargado de polvo de ladrillo y tapado con bolsas, para
disimular.
—No puede ser.
—Sí, porque ayer traía unos mosaicos debajo del brazo, también envueltos en una bolsa rota. Y se les
veía el canto.
—Entonces… ¡quién sabe!...
—Sí…, también me fijé cuando tenía la otra obra. Al principio llegaba temprano con el carrito, después,
cuando estaba por terminar, mucho más anochecido, y siempre el carrito tapado. Con ese material deben haber
construido la marquesina.
Taciturno, replicó Joaquín:
—Claro, así es fácil construir obras para darle envidia a los otros.
Luego no hablaron más. Cenaron en silencio y el ojo de Joaquín, el corredor y pequeño propietario, estaba
tan inmóvil como su otro de vidrio.
Solo al acostarse, cuando Eufrasia iba a apagar la lámpara, dijo sin mirar a su esposo, con la voz
ligeramente desnaturalizada por el deseo de que fuera natural;
—Si el dueño de la casa lo supiera…
—Lo hace meter preso —fue el único comentario del tuerto—. Luego se acostaron y ya no hablaron más.
Los dos propietarios se odiaban con rencor tramposo.
Tal sentimiento había madurado al calor de oscuras ignominias, y lo teñía de colores distintos la
desemejanza de desgracia que se deseaban. Cosme, el albañil, invocaba sobre la propiedad de Joaquín una
catástrofe súbita. No podría especificar, si se lo preguntaran, qué clase de catástrofe era la que le deseaba a
su vecino, ya que ésta no llegaba sino en excepcionales casos a la muerte. Y esta falta de imaginación le
atormentaba con iras fugaces pero tormentosas, pues estaba seguro de que si concretara su deseo, sería feliz.
En cambio, Joaquín había objetivado este anhelo.
Deseaba que el albañil se arruinara.
Se imaginaba que su vecino no podía pagar las mensualidades del terreno que con poca diferencia de
tiempo habían comprado a plazos, y el sencillo acto de representarse la roja bandera de remate flameando en
el jardín de Cosme le regocijaba siniestramente. Crujíanle los dientes y su ojo de vidrio traslucía un fulgor más
intenso que el otro, al acecho, bajo un fino párpado siempre arrugado.
Dos hechos fueron el origen de este odio.
Cuando Joaquín compró el terreno, pidióle presupuesto, para la casa que pensaba construir, a Cosme, y
luego, lógicamente, le dio la obra a otro albañil.
Pero como necesitó utilizar la medianera de su vecino, éste, furioso, le exigió un precio superior al valor
natural, y Joaquín, rechinando los dientes, se negó a pagar. Una mañana en que el albañil estaba ausente, hizo
colocar las vigas del techo sostenidas provisoriamente por unos parantes, de modo que cuando Cosme llegó
era demasiado tarde para detener la obra.
Mas como el importe de ésta era inferior al de la cantidad requerida para sustanciar un litigio ante los
tribunales (imposibilidad que lo puso furioso al albañil, pues deseaba arruinar a Joaquín) el asunto fue a parar
a un Juzgado de Paz y en el plazo de un año y medio Cosme cruzó sombrío y tempestuoso, sucios salones
atestados de oficiales de justicia y palurdos aburridos. Conoció todas las triquiñuelas de los que no quieren
pagar y durante numerosos meses buscó en su caletre arduos sistemas para asesinar a su vecino, mas como
era muy bruto no se le ocurría nada y al fin, cuando ya desesperaba de la justicia terrestre, cobró.
Pasó el tiempo y este odio creció, ya no con la energía brutal del primer año; porque ahora que ellos
estaban en reposo, el rencor maduraba a la sombra, destilando en el alma de los propietarios un jugo que les
engordaba los tuétanos rezumándoles en el alma feroces proyectos y cierto goce oscuro y vigilante: el
presentimiento de que algún día el otro se “las pagaría”.
La primera puñalada trapera partió del albañil.
Joaquín construyó una piecita sin presentar el plano a la Municipalidad, y lo más grave es que no se hizo
colocar el contrapiso, de acuerdo con lo reglamentado en el Digesto.
Cosme lo supo, charlando con el peón de Joaquín en el despacho de bebidas del almacén de la esquina,
y puso esta gravísima infracción en conocimiento del Inspector Municipal de zona.
Vino éste y el corredor tuvo que abonar una fuerte multa, pero no sin haber visto antes cómo el inspector
destrozaba su hermoso piso de pinotea, a fin de comprobar la infracción.
Aquel día una lágrima cayó de su ojo de vidrio, mientras Eufrasia maldecía en la cocina el poco carácter
de su esposo en no irle a buscar querella al albañil. Y éste esa noche se sumergió en su camastro mascullando
dulces palabras torvas.
Siete meses después el albañil compró un carro y un caballo para transportar sus materiales a la obra,
pero por negligencia, no construyó la caballeriza de acuerdo a las disposiciones del Digesto Municipal. Joaquín,
so pretexto de examinar su techo, subió al de Cosme, estudió aquel establo provisorio, luego se hizo
recomendar a un inspector, y un buen día el albañil fue sorprendido por una multa, amén la orden de construir
la caballeriza que le costó más que el carro y el caballo.
El éxito de estas cuchilladas lubrificadas con jurisprudencia, no marchitaba aquel odio.
Joaquín no podía verle a Cosme sin estremecerse de rabia, y la grosera figura del otro le espantaba hasta
la repulsión física, pues el albañil era pequeño, morrudo, cargado de espaldas, y en su cara biliosa, había
siempre sonriendo, impúdicos, dos ojuelos verdes. Su voz surgía sesgada, recargada del sonido “guee”, y
cuando Joaquín le escuchaba se escalofriaba hasta el malestar físico. Y sin embargo charlaban.
Porque a veces conversaban. El tema era el desmesurado costo de los ladrillos, o cualquier otra cosa.
Joaquín, que necesitaba mil ladrillos para el invierno próximo, comentaba:
—Dicen que van a subir a cuarenta el mil.
—A cuarenta y cinco.
—Pero eso es un escándalo. ¿Se da cuenta usted? Diez pesos de aumento el mil.
Y por esos cinco pesos de exceso que tendría que pagar dentro de cuatro meses, se estaba una hora
protestando con el otro contra el país y sus leyes, solidarizados por la común desgracia del costo del material.
Sentían el placer de ser avaros, y, a la inversa de la gente de otra condición, en vez de ocultar el defecto
lo exhibían como una virtud, regodeándose en su tacañería.
Y Joaquín, que era más sensible y romántico que Cosme, cuando conversaba de estas miserias, le
parecía ser igual al dueño de un conventillo de la calle Loyola, y entonces insistía en su argumento, esperanzado
de llegar a ser algún día un propietario gordo, que a la puerta de su casa remienda la tapia con un balde lleno
de tierra romana.
Y lo único que se reprochaba era no ser demasiado mezquino.
A pesar de esta aparente cordialidad, cuando conversaba con el albañil, le parecía entrever en las verdes
pupilas del otro, un alma inmóvil, pesada como un monstruo de carne cruda, que entorpecía sus sensaciones,
suspendiéndole en una sonrisa tímida, de la áspera cháchara de Cosme.
Y no discutía con él, sino que, por lo general, asentía a lo que el albañil decía, mientras que todos los
nervios se le sublevaban en una contracción silenciosa, que al transcurrir los siguientes días se traducía en sus
pensamientos en una crispadura roja, como la de una epidermis cicatrizada después de una quemadura. Y sus
pensamientos, semejantes a sanguijuelas, se movían en un mundo homicida y fangoso.
En cambio, el albañil se veía caer sobre Joaquín con un puñal en la izquierda.
Era en la esquina lúgubre de su casa, con los desperdicios de basura en la vereda de tierra, y el farol de
nafta iluminando con su luz amarilla un círculo del que Cosme brotaba cuando pasaba el tuerto.
En tanto, sus deseos no se consumaban, desacreditaba la casa, y cuando Joaquín quiso venderla, y
recibió la visita de un comprador, Cosme, que escuchó la conversación por la baja tapia del fondo, siguió al
desconocido, y una vez que este se hubo separado de Joaquín, lo interpeló, convenciéndole de que la casa
estaba construida con pésimos materiales, lo cual era cierto.
Además, este odio era cuidado, abonado, puesto en tensión como las cuerdas de un violín, por sus
respectivas esposas.
Se deseaban padecimientos atroces, lo que no les impedía hablarse sonriendo, adulándose respecto a
insignificancias, dedicándose en los saludos sonrisas melosas, cambiando entre sí melifluos “sí, señora” y “no,
doña”, porque la mujer del corredor, que usaba sombrero y medias de seda, era “señora” para la otra que sólo
gastaba batón para salir y no se cortaba melena. Y como las propiedades estaban divididas por un cerco de
alambre, conversaban a la hora de la siesta, buscándose a su pesar, yendo al jardín a recortar las rosas
mondadas por las hormigas, o a preguntarse la hora, motivos estos que eslabonaban conversaciones
inagotables, donde se sacaba a relucir la vida de la carbonera y la posibilidad de un tranvía en la calle próxima,
dándose con solicitud conmovedora consejos sobre compotas y modos de podar las plantas.
En estos diálogos ocurría a la inversa que en los de los hombres, y era que la mujer de Cosme daba
siempre la razón a la de Joaquín, imitando el modo de conversar de “la señora Eufrasia”, sonriendo con sonrisas
que le doblaban el vértice del labio hacia el ojo izquierdo, mientras que, a su vez, la “señora” movía en gesto
de comprensión la cabeza hacia la pechera de su batón, gesto que era característico en la analfabeta que se
había hecho de este tic, para no demostrar ignorancia. Pues tal movimiento era un compuesto de comprensión
e indulgencia, o sea, las condiciones de inteligencia elevadas a su máximo, descubrimiento inconsciente pero
que utilizaba con acierto la mujer del albañil.
Y el odio que no podían enrostrarse, la casi repulsión que las separaba, ponía en estos diálogos una
atracción, y, sin repararlo, cuando ambas conversaban, estaban como esas criaturas que temiendo el vacío se
asoman a los altos ventanales.
Ahora Joaquín no podía dormir.
Súbitamente se había introducido una incomodidad en su conciencia. Era aquello algo extraño, cierto
apresuramiento del tiempo a través de sus nervios, de modo que la sangre empujada por el frenesí de los
minutos, corriendo más rápidamente, tornaba anhelosa su respiración.
Bruscamente se le había transformado la vida, ¿mas, por qué su esposa no lo miró antes de acostarse?
Recordándolo, le parecía raro el tono de su voz, que ahora se le presentaba un poco desnaturalizada por
el deseo de que el pensamiento expresado pareciera la consecuencia de una actitud natural.
Y, aunque desasosegado, no se movía.
El tiempo no pasaba nunca en las tinieblas, pero descentrado por una ansiedad de espera, sentía que la
mitad longitudinal de su cuerpo pesaba más que la otra debido a un repentino descentramiento de la conciencia.
Y no quería asomarse a sus pensamientos, porque le parecía que de levantar la cabeza chocaría la frente
con ellos.
Luego, entornando los ojos, miró por el intersticio de los postigos el cilindro amarillo que en el fanal del
farol oscilaba tristemente y se dio cuenta que en la calle soplaba el viento.
Pero no se movía; tan inmóvil estaba, que lo sobresaltó la voz de su esposa preguntando:
—¿Qué te pasa que no dormís?
Y a las doce de la noche estaba aún despierto.
Tal silencio pesaba en el cubo negro de la estancia, que el silencio parecía el susurro tibio de los
fantasmas desprendiéndose de los muros. Había algo de horrible en esa situación.
Tenía la impresión de que su esposa estaba incorporada junto a la almohada, pero él no la reconocía,
porque de aquel semblante amable durante el día solo restaba un perfil de hueso de nariz rampante y terrible
mirada lechosa, que, atravesando su carne, estampaba en su conciencia un dictado terrible.
Tan fuerte era el llamado implacable, que se revolvió espantado en su cama, al tiempo que con su voz
suave le preguntaba su esposa:
—¿Qué te pasa que no dormís?
No podían dormir.
Los atenaceaba el mismo deseo pesado, la igual perspectiva de desastre que podían desencadenar sobre
el albañil; y la figura de Cosme surgía ante sus ojos, desmesurada en la soledad de la callejuela, encorvada en
el pescante de su carrito, con el pelo enredado sobre la frente y soslayando con sus ojuelos verdosos la carga
roja de polvo de ladrillo.
O veían esto otro: y era el sargento de policía llegando en el crepúsculo a la casa de Cosme, golpeaba
las manos, y de pronto, ellos, escondidos detrás de la ventana que daba al jardín, escuchaban:
—¡Señora… su marido está preso por ladrón!...
Un grito desgarrador cruzaba la perspectiva y la mujer caía desvanecida en el patio de mosaico, mientras
que ellos solícitos acudían corriendo y preguntando:
—¿Qué le pasa, señora… qué le pasa?
Y ya Joaquín, no pudiendo soportar más su pensamiento, dijo en voz alta:
—No; por eso no lo van a condenar.
—¿Por qué?
Dejó él caer el brazo en la almohada de su esposa y dijo:
—Le darán dos años de cárcel… pero condicional… Lo único es el dolor de cabeza.
—Te entiendo.
—De lo que me alegro, porque uno es sensible aunque no quiera. Eso sí… lo más que le va a pasar es
que le rematarán la casa…
—¿Quién?...
—El dueño de la otra obra… por daños y perjuicios.
En silencio se refocilaron los cónyuges, asomados a la siniestra perspectiva judicial de una tarde de
domingo, con la callejuela recorrida de honestos propietarios, excitados por un remate ordenado por el juez.
¡Qué plato para la ferocidad del barrio!
Veían la bandera roja flameando en la caña tacuara, mientras que ellos, seguros, calafateados en su
“casa propia” comentaban en rueda con el carbonero y la panadera las ventajas de ser honrados y esas
desgracias que ocurren por “ensuciarse por una miseria”.
Paladeando sus frases, Joaquín agregó:
—A nadie le gusta pagar… y el dueño de la obra va a encontrar admirable el pretexto de que Cosme lo
robaba para hacerlo meter preso y no aflojar la plata que le debe…
—¿Pero por una miseria así?...
Joaquín replicó indignado:
—¿Una miseria? ¡Estás loca tú! El otro día lo pusieron preso a un carpintero por llevarse unas alfarjías y
un paquete de clavos de la obra. ¿Dónde iríamos a parar si cada uno hiciera lo que quisiera? ¡No, m’hijita, hay
que ser honrados!
—Sí, la frente limpia… ¿pero cómo vas a hacer?...
—Mañana me averiguo dónde está la obra… la dirección del dueño…
—No le vas a escribir, ¡eh!...
—Sí… pero le hago un anónimo a máquina.
—¡Cómo se va a poner la hipocritona de su mujer! Fijáte que ayer, con pretexto de enseñarme un figurín,
me dice: “Ah, ¡no sabe?, cuando mi marido termine la obra le vamos a poner persiana a todas las puertas”. Y
todo, ¿sabés para qué?, para hacerme “estrilar”.(1)
—¡Qué gentuza!
—Y pensar que uno tiene que tratarse con ellos…
—Dejá… mañana lo arreglamos.
Bostezó Joaquín un instante, y ya cansado, dijo:
—Me voy a dormir. Hasta mañana, querida.
—¿Y no me das un beso?
—Tomá… y que duermas bien.
También podría gustarte
- Caratula de Monografia de InvestigacionDocumento17 páginasCaratula de Monografia de InvestigacionWerther Yet55% (11)
- Decreto para Atraer DineroDocumento3 páginasDecreto para Atraer Dinerojose guadalupeAún no hay calificaciones
- Aplicación de Camir 2017Documento19 páginasAplicación de Camir 2017Paulina Videla100% (4)
- Prueba Maria La Dura en Un Problema PeludoDocumento5 páginasPrueba Maria La Dura en Un Problema PeludoMArceloAún no hay calificaciones
- CAUSAS de RoboDocumento2 páginasCAUSAS de RoboIbrahim Alcala59% (27)
- Lengua 2o ESO - El almohadón de plumasDocumento7 páginasLengua 2o ESO - El almohadón de plumasAlf ZCastillo67% (6)
- Arte y significado de la cúpula de Santa María del FioreDocumento6 páginasArte y significado de la cúpula de Santa María del FioreMauricio Carrasco PardoAún no hay calificaciones
- Leitenberg Henning 1995 Sexual FantasyDocumento28 páginasLeitenberg Henning 1995 Sexual FantasyLoui LogamAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADES Un Señor Muy Viejo Que Tenia Unas Alas EnormesDocumento1 páginaACTIVIDADES Un Señor Muy Viejo Que Tenia Unas Alas EnormesAlejandra Casanova Barria31% (16)
- Articulo 2 Inciso 17Documento2 páginasArticulo 2 Inciso 17Kate Maguii84% (19)
- Guía de Orientación para La Lectura y Comprensión de La Obra Esperando La Carroza de Jacobo LangsnerDocumento3 páginasGuía de Orientación para La Lectura y Comprensión de La Obra Esperando La Carroza de Jacobo Langsnercabecitanegra53% (15)
- Act. Coh y Coh 2022Documento4 páginasAct. Coh y Coh 2022Anahí GilAún no hay calificaciones
- Unidades de Contenido PDL 2do AñoDocumento10 páginasUnidades de Contenido PDL 2do AñoAnahí GilAún no hay calificaciones
- ArgumentosDocumento9 páginasArgumentosAnahí GilAún no hay calificaciones
- Enemigo PuebloDocumento6 páginasEnemigo PuebloAnahí GilAún no hay calificaciones
- 2° Guia Poliv 5° AñoDocumento9 páginas2° Guia Poliv 5° AñoAnahí GilAún no hay calificaciones
- 9na Guia de Estudio 5toDocumento3 páginas9na Guia de Estudio 5toAnahí GilAún no hay calificaciones
- El Gerente-Horacio QuirogaDocumento3 páginasEl Gerente-Horacio QuirogaMeli PeilAún no hay calificaciones
- Obra Dramática, Vampiros Pasados de ModaDocumento1 páginaObra Dramática, Vampiros Pasados de ModaRa Gue AntAún no hay calificaciones
- 6 3 Los Andes - ActividadesDocumento20 páginas6 3 Los Andes - ActividadesAnahí GilAún no hay calificaciones
- 6° Guía Con EjemplosDocumento3 páginas6° Guía Con EjemplosAnahí GilAún no hay calificaciones
- DespedidaDocumento5 páginasDespedidaAnahí GilAún no hay calificaciones
- TP - El PuenteDocumento1 páginaTP - El PuenteAnahí GilAún no hay calificaciones
- El LobisónDocumento2 páginasEl LobisónAnahí GilAún no hay calificaciones
- Act. Género Lírico 01Documento1 páginaAct. Género Lírico 01Anahí GilAún no hay calificaciones
- Calcular CostosDocumento5 páginasCalcular CostosAnahí GilAún no hay calificaciones
- TP 4 - 12 Muerte IsoldaDocumento1 páginaTP 4 - 12 Muerte IsoldaAnahí GilAún no hay calificaciones
- CONTROL DE LECTURA La Tregua 2019Documento4 páginasCONTROL DE LECTURA La Tregua 2019Anahí GilAún no hay calificaciones
- Poemas VanguardistasDocumento2 páginasPoemas VanguardistasAnahí GilAún no hay calificaciones
- TP Análisis de La VueltaDocumento2 páginasTP Análisis de La VueltaAnahí GilAún no hay calificaciones
- Calcular CostosDocumento5 páginasCalcular CostosAnahí GilAún no hay calificaciones
- Ev. Romant Fierro ModeloDocumento4 páginasEv. Romant Fierro ModeloAnahí GilAún no hay calificaciones
- Activ. BlasónDocumento1 páginaActiv. BlasónAnahí GilAún no hay calificaciones
- CONTROL DE LECTURA La Tregua 2019Documento4 páginasCONTROL DE LECTURA La Tregua 2019Anahí GilAún no hay calificaciones
- Planilla de Notas PDFDocumento1 páginaPlanilla de Notas PDFAnahí GilAún no hay calificaciones
- Act Fierro Peli 2019Documento7 páginasAct Fierro Peli 2019Anahí Gil100% (2)
- El OtroDocumento10 páginasEl OtroAnahí GilAún no hay calificaciones
- Cuestionario de LecturaDocumento4 páginasCuestionario de LecturaPeña Salinas IvánAún no hay calificaciones
- Carta Declaración Jefes Carrera FicgDocumento4 páginasCarta Declaración Jefes Carrera FicgJavier Alejandro Tapia CastroAún no hay calificaciones
- Guía para elaborar trabajos de investigación en la USMPDocumento33 páginasGuía para elaborar trabajos de investigación en la USMPperlefaro1234Aún no hay calificaciones
- Seguridad Basada en El ComportamientoDocumento27 páginasSeguridad Basada en El ComportamientoJessica SorianoAún no hay calificaciones
- s13.s1 Tarea Jerarquia de ObjetivosDocumento3 páginass13.s1 Tarea Jerarquia de ObjetivosJhonclem JhonatanAún no hay calificaciones
- Tema 4 PsicobioDocumento16 páginasTema 4 PsicobioEscáner VendetaAún no hay calificaciones
- Uso de Los Fármacos en OftalmologíaDocumento5 páginasUso de Los Fármacos en Oftalmología4317322Aún no hay calificaciones
- Clase Examen MentalDocumento7 páginasClase Examen MentalPedro Sotomayor SoloagaAún no hay calificaciones
- Conocimiento AproximadoDocumento14 páginasConocimiento AproximadocanarioxpAún no hay calificaciones
- Garantias Cientificas Del PansiDocumento2 páginasGarantias Cientificas Del PansiBILKO GARCIA100% (1)
- Sistema respiratorio: funciones y órganos con . Resume de manera concisa el tema central del documento, que describe las funciones y los órganos que componen el sistema respiratorio humanoDocumento5 páginasSistema respiratorio: funciones y órganos con . Resume de manera concisa el tema central del documento, que describe las funciones y los órganos que componen el sistema respiratorio humanoFederico Jimenez GarciaAún no hay calificaciones
- Evaluación de Lenguaje y Comunicación para Segundo BásicoDocumento7 páginasEvaluación de Lenguaje y Comunicación para Segundo BásicoEster MolinaAún no hay calificaciones
- El Imperialismo Ateniense y La Guerra Del PeloponesoDocumento5 páginasEl Imperialismo Ateniense y La Guerra Del PeloponesoAntonio González AlbaAún no hay calificaciones
- Ortografía 4Documento3 páginasOrtografía 4Tere Fernandez MolinaAún no hay calificaciones
- 16 Indicadores de Calidad en SaludDocumento10 páginas16 Indicadores de Calidad en SaludJuan Camilo Alzate UrregoAún no hay calificaciones
- Guía TfeDocumento12 páginasGuía TfeKarina Yuxil Espinoza MorazAún no hay calificaciones
- Conversion de AccionDocumento10 páginasConversion de AccionPaola NoyaAún no hay calificaciones
- Infografia Derechos Humanos Grupo 7Documento2 páginasInfografia Derechos Humanos Grupo 7MelanieAún no hay calificaciones
- Codificadores ADN 850Documento63 páginasCodificadores ADN 850medellincolombiaAún no hay calificaciones
- Análisis Descriptivo de La Aparición Del SERVICIO COMUNITARIO LUIS AGUILERADocumento4 páginasAnálisis Descriptivo de La Aparición Del SERVICIO COMUNITARIO LUIS AGUILERAFabianAún no hay calificaciones
- Dimensiones Del Ser Humano Cuadro ComparativoDocumento3 páginasDimensiones Del Ser Humano Cuadro ComparativotykoAún no hay calificaciones
- Evolución del stock de capital fijo en Ecuador 1993-2005Documento53 páginasEvolución del stock de capital fijo en Ecuador 1993-2005carlosmarlento1Aún no hay calificaciones