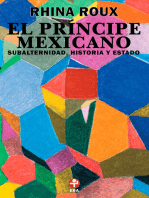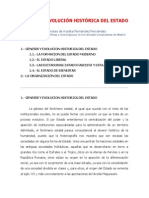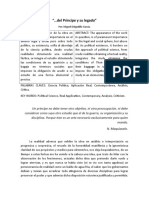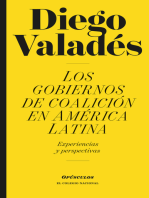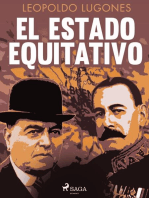Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Doctrina Maquiaveliana Reúne Antropología y Política Convirtiendo A La Primera en Fundamento de La Segunda
Cargado por
Cesar Lopez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
62 vistas2 páginasla doctrina maquiavelina
Título original
La doctrina maquiaveliana reúne antropología y política convirtiendo a la primera en fundamento de la segunda
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentola doctrina maquiavelina
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
62 vistas2 páginasLa Doctrina Maquiaveliana Reúne Antropología y Política Convirtiendo A La Primera en Fundamento de La Segunda
Cargado por
Cesar Lopezla doctrina maquiavelina
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
La doctrina maquiaveliana reúne antropología y política convirtiendo a la primera en
fundamento de la segunda. El procedimiento mediante el que se construye dicha unidad
es el método inductivo, que proclama sus verdades mediante inferencias empíricas.
Digámoslo ya: no es de recibo calificar de absolutas tales verdades, y por ello, en ese
aspecto, Maquiavelo no es actual. Pero mutatis mutandis el resto de ideas comprendidas
en dicha relación entre antropología y política hace del famoso secretario florentino un
contemporáneo nuestro.
Para empezar: sin verificación empírica de las hipótesis con las que se inicia toda
investigación no hay ciencia, salvo en los casos de la matemática y la lógica. Desde luego,
no habría ciencias sociales, la política entre ellas. Es lo que hace Maquiavelo, bien que
extremando la función oracular -por valernos de la metáfora de Hamilton- de la
experiencia. Su punto de partida es la manifiesta constancia de la bondad y maldad
connaturales al hombre, así como de su condición social. Y a través de esa identidad de
la naturaleza humana se accede con naturalidad a reivindicar el estudio de los hechos
presentes y pasados, de los hechos políticos actuales y de los históricos, como una función
de la política; o, por decirlo con una palabra de claro regusto maquiaveliano, como
una necesidad. El conocimiento de las eternas verdades presentes en la experiencia
contemporánea e histórica permite al gobernante moverse con gran soltura en el proceloso
mar de la conservación del Estado y su mantenimiento en el gobierno.
Por poco familiarizado que se esté con el pensamiento político maquiaveliano siempre se
habrá oído hablar del concepto de virtù. Es la clave de bóveda para la conservación del
Estado; ningún príncipe, y menos aún el príncipe nuevo, y menos aún el príncipe nuevo
que gobierna un principado también nuevo, llegaría al final de la jornada estando en el
poder si no la posee. Dicha virtù es cualquier cosa menos una cualidad moral. En realidad,
se trata de un conjunto de propiedades que operan tanto en el mundo del conocimiento
como en el de la acción, reunidas en la práctica política, y que se traducen en medidas tan
disímiles que la definición que se hace de ella acaba siendo casi siempre reductiva, por lo
que quizá el procedimiento metodológicamente más sabio al respecto resulte
intentar definirla por los resultados que produce en vez de por su naturaleza. En aras de
la brevedad, compendiémoslos todos en la conservación del Estado (y del príncipe
virtuoso en el cargo).
Ese príncipe, aparte de la libertad y la nación, un territorio acotado en el mundo humano
incapaz de mancillar mediante su virtud, tiene límites en el propio ámbito político en el
que ejerce su poder, y los reconoce en sus efectos. Debe actuar velando por no producir
ni odio ni desprecio entre sus súbditos, vale decir, respetando sus bienes –propiedades y
mujeres- y manteniendo firmeza en sus decisiones y coherencia entre éstas y sus acciones.
No hay freno jurídico, cierto, pero ese freno político es de la máxima garantía, puesto que
la violación de ambos cotos vedados a su acción produciría irremisiblemente el
levantamiento de sus súbditos contra él, esto es, su expulsión del trono, sentencia sin
dudar Maquiavelo (sin dudar, pero sin explicar cómo, y sin calibrar tampoco el caudal de
daño arbitrario que podría producir antes de la cacareada rebelión popular).
Maquiavelo conoce al menos tres tipos de obediencia política: la pasiva de la dinastía
hereditaria, la mecánica del sultanato turco y la activa del principado nuevo (una cuarta,
la ideológica del principado eclesiástico o del principado nacional, basada en creencias
comunes entre gobernantes y gobernados, es de naturaleza fideísta, y no requiere del uso
de la fuerza: no es política, pues). En el primer caso, el tiempo ha cancelado los recuerdos
de la innovación que un día llevó a la dinastía actual al trono; el olvido, por ende, ha
devenido fundamento de la legitimidad, y la obediencia, seducida por el tiempo, surge
por sí sola transformada en costumbre. En el segundo tampoco hay espíritu en la
obediencia, pues los sujetos están sujetos a su amo; su poder, del más alto al más bajo de
la escala social, es por sí mismo impotencia, es decir, su ser es un conjunto de nada
disuelta en polvo bajo su forma humana. Obedecen como respiran y porque dejarían de
respirar por orden de su amo si no obedecieran, aunque en realidad,
careciendo materialmente de conciencia, ni se plantean no hacerlo.
En Maquiavelo, los diversos componentes de su doctrina según han ido apareciendo hasta
aquí se organizan en una teoría del poder unitaria, una de las primeras y más significativas
de la historia, que también añade elementos particulares en consonancia con las
circunstancias. Centrada en la virtud como eje teórico, que incluso regula el uso de la
fuerza, tan capital para la supervivencia de cualquier comunidad, como ya nos hiciera ver
Esquilo alineándola junto a la justicia; y con la salus populi como telos de la misma, dicha
teoría desgrana la serie de reglas que hacen posible la consecución del objetivo prefijado,
y que son las mismas con independencia de cómo se acceda al poder, si mediante
la virtù o la fortuna; de quién sea el príncipe, si un particular o un jefe militar; de cuándo
accedió al trono, si siendo ya titular de otro o era nuevo; del régimen de la ciudad anexada
a la suya, es decir, de la historia que la hizo ser como aparece; e incluso del régimen
político en el que se organicen las instituciones, porque es mucha la coincidencia, en aras
de la conservación del Estado, entre una república y un principado, y más aún si se trata
de su expansión exterior. De ahí que entre los abundantes exempla, que diría Salustio, a
imitar por un príncipe actual, los de la república romana sean los descollantes. Dicha
teoría constituye el fruto de un poderoso esfuerzo por extraer el significado oculto en
determinados hechos concretos, y supone por tanto el triunfo de la abstracción en el
magma de hechos particulares que han urdido la historia.
También podría gustarte
- Pia HPPDocumento11 páginasPia HPPIvana GuzmanAún no hay calificaciones
- La actualidad de MaquiaveloDocumento24 páginasLa actualidad de MaquiaveloelPESTEsAún no hay calificaciones
- Diapositiva Maria Paucar-proceso Historico de Ideas Politicas-08.07.23Documento8 páginasDiapositiva Maria Paucar-proceso Historico de Ideas Politicas-08.07.23LISSETH JANETHAún no hay calificaciones
- Lefort, C. La Invencion DemocraticaDocumento11 páginasLefort, C. La Invencion DemocraticaNatty LopezAún no hay calificaciones
- El Estado I Modulo 2Documento16 páginasEl Estado I Modulo 2Valentina TulaAún no hay calificaciones
- Sobre Las Formas de Gobierno y El Contenido de La Doctrina Propuestas Pornicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke y J.J. Rousseau. Jorge Vergara GersteinDocumento16 páginasSobre Las Formas de Gobierno y El Contenido de La Doctrina Propuestas Pornicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke y J.J. Rousseau. Jorge Vergara Gersteinjorge_vergara_11100% (1)
- Activity 3 MaquiaveloDocumento4 páginasActivity 3 MaquiaveloMarcos Coa MedinaAún no hay calificaciones
- Transmutaciones del vacío: El problema de la soberanía y el estado de excepciónDe EverandTransmutaciones del vacío: El problema de la soberanía y el estado de excepciónAún no hay calificaciones
- La imagen pública en Maquiavelo: el divorcio entre ética y políticaDocumento11 páginasLa imagen pública en Maquiavelo: el divorcio entre ética y políticaPaulina JarawAún no hay calificaciones
- Unidad 1Documento8 páginasUnidad 1Stefy PeraltaAún no hay calificaciones
- Maquiavelo Democracia PríncipeDocumento6 páginasMaquiavelo Democracia PríncipeDionisio Paez BatistaAún no hay calificaciones
- El Estado de Derecho Jaime Cardenas PDFDocumento0 páginasEl Estado de Derecho Jaime Cardenas PDFEdwin Gomez GutierrezAún no hay calificaciones
- Ensayo ReformaDocumento9 páginasEnsayo ReformaAlondra pasquarelliAún no hay calificaciones
- Cuáles Fueron Los Acontecimientos Históricos Que Vivió MaquiaveloDocumento2 páginasCuáles Fueron Los Acontecimientos Históricos Que Vivió MaquiaveloLianely ArtiedaAún no hay calificaciones
- El Orden Político, Teorías Estructuras e Instituciones (9384)Documento35 páginasEl Orden Político, Teorías Estructuras e Instituciones (9384)Cristian Uribe HAún no hay calificaciones
- Sistemas de GobiernoDocumento16 páginasSistemas de GobiernoCarlos Cruz100% (3)
- Génesis y Transformaciones Del Estado ModernoDocumento6 páginasGénesis y Transformaciones Del Estado ModernoneakameniAún no hay calificaciones
- Maquiavelo PensamientoDocumento2 páginasMaquiavelo Pensamientosanti bascuasAún no hay calificaciones
- Lección 2 - Cuándo y Cómo Podemos Identificar La Existencia Del EstadoDocumento5 páginasLección 2 - Cuándo y Cómo Podemos Identificar La Existencia Del EstadoIrene Server CabreraAún no hay calificaciones
- Ejercicio del poder real en la Corona de Aragón durante los siglos XIV y XVDocumento63 páginasEjercicio del poder real en la Corona de Aragón durante los siglos XIV y XVBrianna CarterAún no hay calificaciones
- C PoliticasDocumento11 páginasC Politicasfabiola torresAún no hay calificaciones
- MEDINA, Francisco - Control 2 Filosofía Política 1Documento4 páginasMEDINA, Francisco - Control 2 Filosofía Política 1Francisco Javier Medina KrauseAún no hay calificaciones
- Ejercicio Del Poder Político en El RenacimientoDocumento6 páginasEjercicio Del Poder Político en El RenacimientoAntonio RicartAún no hay calificaciones
- La Política Como Técnica. MaquiaveloDocumento10 páginasLa Política Como Técnica. MaquiaveloJulioDanzigDravenAún no hay calificaciones
- Teoría Estado MaquiaveloDocumento4 páginasTeoría Estado MaquiaveloJuan ZambranoAún no hay calificaciones
- La República Entre Lo Antiguo y Lo ModernoDocumento11 páginasLa República Entre Lo Antiguo y Lo ModernoGabriela BlasAún no hay calificaciones
- La Obediencia Política en El Príncipe de MaquiaveloDocumento3 páginasLa Obediencia Política en El Príncipe de MaquiaveloJuan Di Lazarte FernándezAún no hay calificaciones
- El principe mexicano: Subalternidad, historia y EstadoDe EverandEl principe mexicano: Subalternidad, historia y EstadoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Apuntes H Moderna Universal IIDocumento90 páginasApuntes H Moderna Universal IIAna Muñoz CrespoAún no hay calificaciones
- Vasco Castillo - Maquiavelo Un Republicano EmpíricoDocumento11 páginasVasco Castillo - Maquiavelo Un Republicano EmpíricoGrecia Yanira Chávarry ZavalaAún no hay calificaciones
- La Constitución EncriptadaDocumento25 páginasLa Constitución EncriptadaJavier Guerrero-RiveraAún no hay calificaciones
- 5176-Article Text-14570-1-10-20150526Documento15 páginas5176-Article Text-14570-1-10-20150526kenyahertre02Aún no hay calificaciones
- Arendt Hanna - Ideologia y TerrorDocumento13 páginasArendt Hanna - Ideologia y TerrorJuan Carlos RamosAún no hay calificaciones
- Aportes Al Pensamiento Político de MaquiaveloDocumento7 páginasAportes Al Pensamiento Político de MaquiaveloSakay Bles Escalante BlanquilloAún no hay calificaciones
- El Arte de Gobernar, Liderazgo Politico y GobernabilidadDocumento12 páginasEl Arte de Gobernar, Liderazgo Politico y GobernabilidadClaudio Condori100% (1)
- Sistemas de Gobierno: Monarquía y su evolución históricaDocumento8 páginasSistemas de Gobierno: Monarquía y su evolución históricaLuis GuzmánAún no hay calificaciones
- Teorias Del Derecho y Del Estado - Stammler RudolfDocumento58 páginasTeorias Del Derecho y Del Estado - Stammler Rudolfdionisio-freya1910Aún no hay calificaciones
- La Concepción de La Política en MaquiaveloDocumento3 páginasLa Concepción de La Política en MaquiaveloYeinsts Herley Rojas CaleñoAún no hay calificaciones
- Maquiavelo Weber PDFDocumento3 páginasMaquiavelo Weber PDFcesarsantosvictoriaAún no hay calificaciones
- Genesis y Evolucion Historica Del EstadoDocumento21 páginasGenesis y Evolucion Historica Del EstadoAlejandro J Gonzales50% (2)
- Introducción a la Ciencia Política: definición, objetos de estudio y evolución históricaDocumento12 páginasIntroducción a la Ciencia Política: definición, objetos de estudio y evolución históricaMaite SciaraAún no hay calificaciones
- Seguridad y Defensa en MaquiaveloDocumento21 páginasSeguridad y Defensa en MaquiaveloCIFT2010Aún no hay calificaciones
- Unidad4 1Documento17 páginasUnidad4 1josefa.rivera1997Aún no hay calificaciones
- Dialnet ElConceptoFalangistaDelEstado 2127243Documento28 páginasDialnet ElConceptoFalangistaDelEstado 2127243Rata SabiaAún no hay calificaciones
- GARCIA-PELAYO, Manuel. La Division de Poderes y Su Control Jurisdiccional.Documento10 páginasGARCIA-PELAYO, Manuel. La Division de Poderes y Su Control Jurisdiccional.John WinstonAún no hay calificaciones
- El Príncipe de Maquiavelo 500 AñosDocumento7 páginasEl Príncipe de Maquiavelo 500 AñosAnonymous Pq4IpGMAún no hay calificaciones
- Ensayo El Principe PDFDocumento5 páginasEnsayo El Principe PDFYkaro GarcíaAún no hay calificaciones
- 14.1 Gaetano Mosca Cap II Clase PolíticaDocumento25 páginas14.1 Gaetano Mosca Cap II Clase PolíticaSebastián AriñezAún no hay calificaciones
- 13 3 Bartra Sobre FoucaultDocumento10 páginas13 3 Bartra Sobre FoucaultRodrigo GuzmánAún no hay calificaciones
- El galicanismo de Bossuet: defensa del absolutismo real en FranciaDocumento12 páginasEl galicanismo de Bossuet: defensa del absolutismo real en FranciaPablo KuczyńskiAún no hay calificaciones
- La Formación Del Estado ModernoDocumento7 páginasLa Formación Del Estado ModernoBorja BenSan75% (4)
- La República de Platón (Resumen) PDFDocumento4 páginasLa República de Platón (Resumen) PDFwaljo_3100% (1)
- UntitledDocumento18 páginasUntitledItzel Martínez VásquezAún no hay calificaciones
- Lectura 3Documento6 páginasLectura 3schwa vvvAún no hay calificaciones
- Los Paradigmas Del Control de Poder y El Principio de División de Poderes Cp. Ddhh.Documento7 páginasLos Paradigmas Del Control de Poder y El Principio de División de Poderes Cp. Ddhh.LUZ MARINA CARMEN PUMASUPA HUAYANAAún no hay calificaciones
- Teorías clásicas sobre el origen del EstadoDocumento36 páginasTeorías clásicas sobre el origen del EstadoNunny S. A.Aún no hay calificaciones
- 1° PRIMER GRADO - Carpeta de RecuperaciónDocumento38 páginas1° PRIMER GRADO - Carpeta de Recuperaciónmaritza cardenasAún no hay calificaciones
- Gestión y Dirección de Obras Complejas. Tomo I - (PG 1 - 210)Documento210 páginasGestión y Dirección de Obras Complejas. Tomo I - (PG 1 - 210)Jeremy Lusao Castillo FonsecaAún no hay calificaciones
- EtnografíaDocumento7 páginasEtnografíaFran RizoAún no hay calificaciones
- Procesos de SubduccionDocumento17 páginasProcesos de SubduccionJulissa RosarioAún no hay calificaciones
- Generación de vapor industrialDocumento49 páginasGeneración de vapor industrialErick SantiagoAún no hay calificaciones
- LocomotorasDocumento8 páginasLocomotorasEduard QuezadaAún no hay calificaciones
- Test de Star Excursion Balance Test (SebtDocumento8 páginasTest de Star Excursion Balance Test (SebtDeyvi Jair Sánchez GualterosAún no hay calificaciones
- Reseteo Audis NuevosDocumento19 páginasReseteo Audis Nuevosasdfs7346Aún no hay calificaciones
- Español Semana 12Documento2 páginasEspañol Semana 12Daniela TumbacoAún no hay calificaciones
- Semana 1Documento9 páginasSemana 1EduardoAún no hay calificaciones
- Especificaciones de Las Actividades Del Rio CallacameDocumento16 páginasEspecificaciones de Las Actividades Del Rio CallacamegustavoAún no hay calificaciones
- Ejercicios 4 - Resueltos Perdida Deposito-TanqueDocumento12 páginasEjercicios 4 - Resueltos Perdida Deposito-TanqueJORGE LORENZO CHUQUIMIA CALDERONAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo RCADocumento51 páginasMaterial de Apoyo RCALUZ KARIME CHIQUILLO ACOSTA ESTUDIANTE ACTIVOAún no hay calificaciones
- AECOC Impresión - GS1 - 128Documento29 páginasAECOC Impresión - GS1 - 128Bender VigoAún no hay calificaciones
- Costo Obras Drenaje VialDocumento9 páginasCosto Obras Drenaje VialGerman Urdaneta H100% (1)
- Unidad Nivelacion y Reforzamiento - Guia N°2 Septimo BásicoDocumento2 páginasUnidad Nivelacion y Reforzamiento - Guia N°2 Septimo BásicoVanessa Katerin Castellón GuerraAún no hay calificaciones
- Procesos psicológicos básicos IIDocumento33 páginasProcesos psicológicos básicos IImartinaAún no hay calificaciones
- El Uso de La TecnologíaDocumento3 páginasEl Uso de La TecnologíaJuliana LeónAún no hay calificaciones
- Trabajo Colaborativo - Fase 3 PreparacionDocumento24 páginasTrabajo Colaborativo - Fase 3 PreparacionyessicaAún no hay calificaciones
- Resumen Modelo Educativo IPG y Su OperacionalizaciónDocumento11 páginasResumen Modelo Educativo IPG y Su OperacionalizaciónRene Orellana RamisAún no hay calificaciones
- U00 Doc 024Documento11 páginasU00 Doc 024Manuel VAún no hay calificaciones
- MinicargadorDocumento18 páginasMinicargadorangelAún no hay calificaciones
- Matriz Aspectos e Impactos Ambientales ACONDICIONARDocumento29 páginasMatriz Aspectos e Impactos Ambientales ACONDICIONARAnonymous VitEKCOzF100% (1)
- Rut - The Hair HouseDocumento4 páginasRut - The Hair HouseDiana Carolina BeltránAún no hay calificaciones
- Evolucion de La SociologiaDocumento3 páginasEvolucion de La SociologiaFanático de los FelinosAún no hay calificaciones
- Informe Del Osciloscopio DigitalDocumento9 páginasInforme Del Osciloscopio Digitalfranco_3210_Aún no hay calificaciones
- Responsables Siga MefDocumento1 páginaResponsables Siga MefPERCY DAVID QUISPE HUACLESAún no hay calificaciones
- EXPERIMENTO Fuente de AmoniacoDocumento3 páginasEXPERIMENTO Fuente de AmoniacokiomAún no hay calificaciones
- Acuerdo de ConfidencialidadDocumento3 páginasAcuerdo de ConfidencialidadAlcides NicastroAún no hay calificaciones
- Comunicado 005 2021 Ugel05 CCD2021Documento30 páginasComunicado 005 2021 Ugel05 CCD2021PROFESOR JAVIER HARO SABINOAún no hay calificaciones