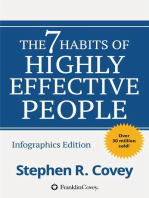Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dimension Inst. Aprendizaje
Dimension Inst. Aprendizaje
Cargado por
Sheila Souza0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas8 páginasTeoria
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoTeoria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas8 páginasDimension Inst. Aprendizaje
Dimension Inst. Aprendizaje
Cargado por
Sheila SouzaTeoria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Dimensién Institucional del Aprendizaje: su formulacién desde el pensamiento
critico de Michel Foucault
Marfa Eugenia Annoni
Resumen:
La presente reflexién asienta en una permanente problematizacién sobre el
aprendizaje y su peculiar complejidad. Condensa las vicisitudes propias de la praxis
profesional, habilitada desde el marco disciplinar de la Psicologia —interviniente e
intervenida- en el vasto y complejo campo de la educacién. La inclusién de sustentos
conceptuales y metodolégicos provenientes de la arquitectura conceptual foucaultiana
potencia la problematizacién hacia indagaciones criticas y reflexivas, haciendo posible
su localizacién en una dimensién institucional que trasciende el nivel de lo individual en
el que suele quedar coagulado. Profundiza su andlisis en téminos de una préctica de
normalizacién que responde a las hegemonias politico cientificas, propias de cada
tiempo hist6rico.
Los procesos de aprendizaje en el Discurso Pedagégico y la dimensién
institucional:
Dos aspectos estrechamente interrelacionados sostienen las reflexiones que se
presentan: por un lado los procesos de aprendizaje, materializados en las diversas
organizaciones educativas, se instauran en la trama del Discurso Pedagégico desde la
complejidad de dimensiones institucionales, suelo politico epistémico que rige y
sanciona la valoracién social de los mismos. Por otro, Ia captura y reduccién del
proceso de aprendizaje a una perspectiva estrictamente individual resulta posible desde
hegemonfas politico cientificas ejercidas en el espacio social de la educacién. Ellas
contribuyen -mediante dispositives de regulacién y control- a la produccién de
determinadas subjetividades que solo el abordaje de las dimensiones institucionales
permite desentrafiar.
Por dimensién institucional se entiende el complejo entramado de determinaciones
politicas, econdmicas, ideolégicas, culturales, etc. que rigen, sancionan o legitiman los
procesos de aprendizaje instaurados en el Discurso Pedagégico. Nutrido histéricamente
de teorizaciones diferentes que establecen qué es aprender, cmo y para qué se aprende,
© Ponencia realizada en II Jornada de Pensamiento Critico “La critica como subversion”.
Secretaria de Ciencia y Tecnologia - Facultad de Psicologia- UNR- 15 de Octubre de 2004,
Rosario. ?
dicho discurso selecciona y distribuye Ias sanciones 0 valoraciones dirigidas a
identificar a los sujetos en virtud del rendimiento o éxito escolar alcanzado. “Miltiples
diagramas de especificacién e individualizacién legitiman los lugares a ocupar en la
compleja trama de la organizacién social y el aparato productivo a través de medios de
‘encauzamiento disciplinario y normalizador” (Annoni, Caballero 2004:34).
En esta perspectiva y en nuestro actual contexto socio-educativo varios
interrogantes interpelan la praxis profesional: qué modalidades de aprendizaje se
instauran en el Discurso Pedagégico y desde qué teorizaciones?, .qué estrategias
discursivas se elaboran y mediante qué dispositivos de regulacién quedan seleccionados
y distribuidos los lugares a ocupar?, {qué procesos de subjetivacién se privilegian y
cudles se escamotean?, ,c6mo se sancionan actualmente los éxitos y fracasos en el
aprender?
El develamiento de los interrogantes resulta posible desde referencias propias de la
obra tedrica de M. Foucault, intelectual altamente comprometido con su tiempo
histérico y fuertemente ctitico con relacién a ciertas formas sociales y politicas
instituidas de saber y de poder. Su perspectiva arqueolégica y genealégica resulta
relevante en tanto nos permite realizar andlisis cualitativamente distintos sobre una
diversidad de pricticas sociales. Particularmente para la tematica planteada se trata de
Jos andilisis que el fil6sofo realiza a partir de Vigilar y Castigar (1989), donde quedan
redefinidas las relaciones entre saber, poder y subjetividad. En La Arqueologia del
Saber (1991), Foucault analiza las formaciones discursivas como discontinuas, epocales
sus reglas rigen la formacién de los objetos, de los conceptos y los lugares de sujeto
Kobila (2003: 129) plantea que ellas “hacen ver y decir, constituyendo el régimen de
decibilidad y visibilidad de la préctica discursiva”. Pero las condiciones de posibilidad
de la investigacién arqueolégica no alcanzan para explicar el funcionamiento efectivo
de la préctica discursiva. Cuestién que Foucault ha de complejizar con la inclusién de
un andlisis del ejercicio del poder, en tanto tecnologia que posibilita la emergencia de
Jas formas de saber, regulando la prictica discursiva mediante dispositivos de saber
poder estratégicos, quedando el sujeto constituido en ese campo de relaciones.
Al plantearse qué es lo que constituye la naturaleza del poder, encuentra que el
¢jercicio del mismo no es simplemente una relaci6n entre distintas partes individuales 0
colectivas sino la forma en que ciertas acciones modifican otras. El poder existe
‘inicamente cuando es puesto en accién, incluso si esta integrado a un campo desigual
de posibilidades Mevadas a actuar sobre estructuras permanentes. Se trata de una
estructura total de acciones destinadas a actuar sobre otras posibles: incita, induce,
seduce, facilita 0 dificulta; “...en iltimo extremo, coacciona o prohibe absolutamente; y
siempre es [...] una forma de actuar sobre un sujefo actuante o sujetos actuantes. El
ejercicio del poder consiste en guiar la posibilidad de conductas y poner en orden los
posibles resultados, [..] es menos una conftontacién entre dos adversarios 0 la
interrelacién de uno con otro, que una cuestién de gobierno” (Foucault en Tern,
1995:181). El sentido que da Foucault a la palabra gobernar tiene que ver con la forma
en que Ja conducta de los individuos o grupos puede conducirse, guiarse. Abarca no
s6lo formas constituidas de sujecién politica o econémica, sino también acciones
calculadas o destinadas a actuar sobre las posibilidades de accién de otras personas, por
ejemplo el gobiemo de los hijos, de las “almas”, de las comunidades, las familias, los
enfermos, etc.
Foucault plantea que es posible analizar las relaciones de poder, que es legitimo
hacerlo incluso focalizando instituciones cuidadosamente definidas. Ellas constituyen
puntos de observaci6n privilegiados, diversificados y concentrados, donde puede
esperarse la materializacién de formas y mecanismos elementales de ejercicio del poder.
Pero también sostiene que el andlisis de las relaciones de poder en las instituciones
plantea ciertos problemas. Por ejemplo, el hecho de que una parte importante de los
mecanismos puestos en operacién estén destinados a asegurar su propia preservacién
tae aparejado el riesgo de descifrar funciones meramente reproductivas, Asimismo, al
analizar las relaciones de poder desde el punto de vista de las instituciones, se queda
expuesto a explicar las primeras en las segundas, 0 sea explicar el poder por el poder.
En tanto las instituciones actian esencialmente mediante el juego de reglamentaciones
técnicas explicitas y un aparato, se arriesga otorgar a las unas y al otro un exagerado
privilegio en las relaciones de poder y ver en el segundo s6lo modulaciones coercitivas.
De allf que plantee que es necesario analizar las instituciones en virtud de las relaciones
de poder y no a la inversa; en tanto el ejercicio del poder supone un modo de accién
sobre otras acciones, se encuentra enraizado en el nexo social y no reconstituido “por
encima” de la sociedad como una estructura suplementaria con cuya eliminacién
pudiera sofiarse.
“En todo caso, vivir en sociedad es vivir de una forma tal que actuar sobre las acciones de
‘otros es posible ~y de hecho una realidad. Una sociedad sin relaciones de poder no puede
‘ser mas que una abstraccién. Lo cual [...] hace que sea politicamente necesario el anilisis de
Jas relaciones de poder en una sociedad dada, su formacién histérica, las causas de su
fuerza 0 fragilidad, las condiciones que son necesarias para transformar algunas o abolir
otras, [...] decir que no puede haber una sociedad sin relaciones de poder no es decir ni que
las que estén establecidas sean necesarias, ni que el poder constituya una fatalidad tal que
no pueda ser socavada, [..] por el contrario el andliss, la elaboracign y el cuestionamiento,
yy el “agonismo” entre las relaciones de poder y la intransitividad de la libertad ¢s una tarea
politica permanente inherente a toda existencia social” (ob.cit; 1995:183,184),
Las relaciones de poder estén profundamente arraigadas al sistema reticular de la
trama social pero en formas milltiples de disparidad individual, de objetivos, de
aplicacién en grados variables de institucionalizacién, con organizacién més o menos
deliberada, todo lo cual permite definir diferentes formas de poder. Las formas y las
situaciones de gobierno de los hombres, de unos por otros, son miltiples; se
entrecruzan, superponen, se cancelan o refuerzan reciprocamente.
En las sociedades contemporineas, el Estado no es simplemente una de las formas 0
situaciones especificas de ejercicio del poder. Su importancia radica en que de algin
modo, todas las formas de relaciones de poder deben referirse a él. No porque ellas
deriven de é1 sino porque las relaciones de poder han caido bajo su control. El Estado
aparece como esa matriz modema de individualizacién: nueva forma de poder pastoral,
estructura sofisticada en la que los individuos pueden ser integrados mediante tacticas
tanto “individualizantes”, analiticas, como “globalizantes”, cuantitativas; concerniente a
las poblaciones.
En el nudo de estas elaboraciones, Foucault encuentra que la tarea de la filosofia ha
de ser la de un andlisis critico de nuestro mundo, del tiempo presente, de lo que somos
en este momento. No tanto para descubrir lo que somos, sino en todo caso para imaginar
lo que podrfamos ser, liberéndonos de ese doble vinculo politico, que simulténeamente
nos individualiza y totaliza, segiin las modernas estructuras del poder, “{...] el problema
politico, ético, social, filos6fico de nuestro tiempo no consiste en tratar de liberar al
individuo del Estado, y de las instituciones del Estado, sino en liberarnos [...} del
Estado, y del tipo de individualizaciOn que est relacionado con el Estado. Debemos
promover nuevas formas de subjetividad mediante el rechazo de esta clase de
individualidad que nos ha sido impuesta durante siglos” (ob.cit; 1995:175).
El aprendizaje en la encrucijada disciplinaria: los intersticios del sabe y del poder.
“La problematizacién sobre el aprendizaje constituye una preocupacién ...] en la praxis
profesional del psicélogo. Se trate tanto del trabajo en consultorio, donde la presencia de
nifios y/o adolescentes con problemas de aprendizaje no deja de acechar -sobre todo cuando
coagulan en el denominado “fracaso escolar” etiqueta que invalida no s6lo al protagonista
sino a los otros implicados, entre ellos al profesional que interviene-, como de
requerimientos efectuades en otras geografias Ia del establecimiento escolar, con otros
participantes- Ia cuestidn se recorta[,..] en aquel que se seflala como obstaculizado en su
posibilidad de aprender. Insistente recurrencia el sujeto -niffo 0 adolescente- que no
aprende se transforms en el nudo problemético de toda intervencién posible, Aunque se
visualice el escenario escolar en el cual dicha dificultad se reconoce, la estrategia clinica —
con sus dispositivos y recursos especificos- se dispone para remediar la perturbacién que
dicho sujeto soporta” (Annoni, M. E: Proyecto de Tesis Doctoral, 2003)
Ocurre que un impensado en las teorizaciones y en las précticas concretas persiste.
Remite a esa dimensin institucional de la educacién, que en tanto productora de
simbolos sociales, se recorta estructurando el devenir humano. Dimensién institucional,
intersticio por donde se cuelan diversas estrategias de saber- poder, amarrando al
humano a una legalidad constitutiva que lo trasciende. Para comprenderlo en su
complejidad no es posible desconocerla ya que lo produce subjetivamente, condicién de
posibilidad que permea toda tentativa objetivante por parte del mismo.
En tanto expresién de demandas del tejido social, las instituciones se materializan
en formas singulares diversas y circulan discursivamente atravesando el decir y el hacer
de los protagonistas involucrados. Como trama compleja de normativas sociales, rige Ia
produccién de todo grupo u organizacién, regulando la tensién permanente entre Io
individual y lo colectivo.
Sogin I. Butelman (1991:26), la Educacién como Institucién esté dada por un
sistema “instituido” de normas, que se constituyen a repeticién como discurso oficial y
su cédigo abstracto, universalizante, ejerce un mandato sumamente intenso. En la
misma linea de pensamiento puede afirmarse que la educacién produce un discurso que
al mismo tiempo que Ia especifica, 1a trasciende en tanto transporta otros discursos
sociales. Tal afirmacién coneibe el discurso como una construccién histérico social,
ms alld de sus protagonistas reales, en cuya trama quedan situados.
Expresa Foucault (1968) que el discurso no es el sitio de irrupcién de la subjetividad
pura, sino un espacio de posiciones y de funcionamiento diferenciado para los sujetos.
En El orden del discurso (1970:11) supone que “...en toda sociedad la produccién del
discurso esta controlada, seleccionada y redistribuida por procedimientos de exclusién,
control y sumisién que tienen por funcién conjurar los poderes y peligros, domefiar el
acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”. Existen
condiciones de posibilidad para la practica discursiva quedando entrelazada al ejercicio
del poder que en la eficacia de su positividad la produce.
El discurso remite a una verdadera trama de materialidades simbélicas donde se
producen juegos estratégicos y polémicos de lucha a partir de ciertas condiciones
politicas, las que ~a través de diversas pricticas y procedimientos- conforman el suelo
posibilitador de formas histéricas de verdad y por ende de sujetos.
Sus investigaciones sobre la microfisica del poder lo llevan a postular la
emergencia de la disciplina en directa vinculacién con el aprendizaje. Histéricamente
sucede cuando se hace posible el descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco del
poder. El develamiento de un cuerpo que puede ser manipulado, formado, educable, que
obedece y responde, habilita un registro técnico politico -mediante reglamentaciones y
procedimientos empiricos y reflexivos- para corregir y/o controlar sus operaciones.
Enraizado en la ceremonia del ejercicio, el aprendizaje serd el dispositivo fundamental
para que la disciplina, en tanto método que permite el control minucioso, garantice Ia
sujecién constante de su fuerza a través de la docilidad y utilidad.
En Vigilar y Castigar (1989:142) sostiene que la disciplina, aumentando la fuerza
del cuerpo en términos de utilidad, y disminuyéndola en términos politicos, disocia el
poder de! mismo, hace de ese poder tanto una “aptitud”, una “capacidad”, una potencia
que podria aumentar, como una relacién de sujecién estricta. Esta nueva anatomia
politica, que abarca todas las meticulosidades de la educacién, de la pedagogia escolar y
militar, se expande prontamente al conjunto del tejido social, trascendiendo los émbitos
propiamente educativos. Como conjunto de técnicas de encauzamiento de la conducta,
el poder disciplinario cubre el campo social a través de a multiplicacién de sencillos
ptocedimientos que se potencian unos a otros. “El poder produce y produce Io real, a
través de una transformacién técnica de los individuos, que en nuestra sociedad recibe
un nombre: normalizacién” (Morey; 1995:5,6).
Pero no sélo los cuerpos y los individuos se ordenan y distribuyen, también los,
saberes se agrupan y las Disciplinas “se multiplican positivamente complejizando las
précticas sociales y localizando nuevos objetos de conocimiento, que advienen
historicamente bajo reconocimiento de cientificidad sélo cuando entran en el orden
vigente o régimen politico de la Verdad” (Emmanuele; 1998:70). En tanto principio
relativo y mévil de limitacién discursiva, las Disciplinas organizan ambitos de objetos,
conjunto de métodos, corpus de proposiciones consideradas verdaderas, juegos de
reglas y de definiciones, de técnicas ¢ instrumentos; un verdadero sistema andnimo a
disposicién de quien quiera o pueda servirse de él (Foucault; 1970:27).
Es en esta encrucijada disciplinaria que puede localizarse la cuestién del
aprendizaje, Desde la hipétesis de que constituye una préctica de normalizacién en tanto
dicha actividad humana, se inscribe en un suelo politico epistémico que le otorga valor
o significacién segiin los diferentes momentos hist6ricos. Por ende, toda pregunta por
cl aprendizaje debiera eslabonar respuestas desde una doble vertiente. Por un lado las
que remiten al aprendizaje en tanto disciplinamiento y por otro, las que corresponden a
esa progresiva construccién de una disciplinariedad, que apelando a la conducta o a la
conciencia y sus respectivos equivalentes “hacer” o “pensar”, producen una
discursividad - devenida teorizacién- justificando en cada tiempo historico los efectos
mismos de dicha préctica.
Objeto discursivo ciertamente furtivo; el aprendizaje ha sido capturado desde
diferentes teorfas producidas por la psicologia, histéricamente resultantes de multiples
atravesamientos institucionales que solidariamente contribuyen a su transformacién en
‘una préctica de regulacién y control condensando miltiples determinaciones politicas,
econdmicas, tedricas ¢ ideolégicas. La dimensiin institucional surca el aprendizaje y lo
instaura en el Discurso Pedagégico a partir de hegemonias que determinan qué es
aprender, cémo se aprende y para qué. Preguntas epocales, cambiantes, en virtud de
mandatos del tejido social y que producen efectos de singular subjetivacién en los
protagonistas alcanzados por su eficacia simbélica.
Referencias:
‘Annoni, Marfa E., Caballero, Zulma B. (2004). Fracaso Escolar: funcionalidad de un concepto esquivo
cn las intersecciones clinica y escuela, Coleccién Ensayos y Experiencias N°S5. Buenos Aires. Edie.
Novedades Educativas.
Foucault, Michel (1989). Vigilar y Castigar. Siglo XXI (Ireimpresién argentina).
Foucault, Michel (1991). La Arqueologia del Saber. México. Siglo XXI Editores
Diaz. de Kébila, Esther (2003). El Swjeto y la Verdad If: Paradigmas epistemolégicos contemporéneos
Rosario, Laborde Editor.
Tern, Oscar (1995). Michel Foucault Discurso, Poder y Subjetividad. Buenos Aires. Edic. El Cielo Por
Asalto,
Butelman, Ida (1991). La Institucién Educacién. En: AA.VV. El Espacio Institucional. Buenos Aires.
Lugar Editorial.
Foucault (1968). Respuesta a la Revista Esprit. En: Oscar Terén (1983) / Discurso del Poder. Folios
Ediciones
Foucault, Michel (1970). Bl orden del discurso. Tusquet Editores
Morey, Miguel (1995). Introducci6n. En: Michel Foucault. Un didlogo sobre el poder. Buenos Aires-
Madrid. Alianza Editorial
Emmanuele, Elsa (1998). Educacién, Salud, Discurso Pedagégico. Buenos Aires. Edic. Novedades
Educativas.
También podría gustarte
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5810)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessDe EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (811)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (143)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (844)
- The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.De EverandThe 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (344)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (41)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirDe EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2144)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20064)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDe EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (5674)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3300)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2486)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDe EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2558)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDe EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDe EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2499)