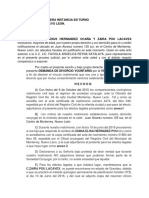Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Normalizar La Mediocridad
Normalizar La Mediocridad
Cargado por
juan andrés0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas1 páginaTítulo original
Normalizar la mediocridad.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas1 páginaNormalizar La Mediocridad
Normalizar La Mediocridad
Cargado por
juan andrésCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
Normalizar la mediocridad
Por Margarita M. Orozco Arbeláez* Revista Semana
Una sociedad que pone el dinero por encima de los estándares mínimos de calidad termina
poniendo en riesgo su integridad.
Hoy que estamos tan indignados por los edificios de apartamentos de 500 millones que se desploman
con trabajadores adentro, frente a la vista incrédula de vecinos y propietarios, conviene hacer una
reflexión que vaya más allá de la perspectiva del escándalo, que tiene tan poca recordación y
vigencia, para concentrarnos en analizar qué hay de fondo en un país donde se normaliza la
mediocridad.
Si lo que produjo la caída del edificio fue un problema de cálculo estructural, significa que hubo un
ingeniero (o varios) que fallaron en el procedimiento matemático que debía garantizar la seguridad
de la construcción. Si la falla se produjo por la mala calidad de los materiales, significa que la
empresa constructora (conformada por ingenieros, administradores, arquitectos) no siguió los
procedimientos de control de calidad adecuados, o lo que es peor, decidió adrede privilegiar la
economía del riesgo sobre el costo de la seguridad.
Finalmente, si el error se produjo por una falla en el terreno, quienes hicieron los estudios de
factibilidad de la obra (también ingenieros) no advirtieron la tragedia que podría ocurrir. Una cadena
de errores en la cual todos los profesionales, transaron el ingreso monetario y la practicidad por la
calidad.
En una sociedad donde los indicadores económicos son sinónimo de éxito, se terminan erosionando
ciertos estándares mínimos de excelencia cuyas consecuencias, muchas veces, son más caras que la
prometida rentabilidad. La educación es un claro ejemplo, pues el afán por la cobertura y por cumplir
con las pautas de la no deserción están llevando a las instituciones a graduar profesionales cuyo
cartón excede sus capacidades.
De esta manera, a quienes apelan a la calidad en los colegios o universidades, en lugar de premiarlos
se les castiga tildándolos de radicales, tercos y problemáticos. “Si no estamos en Harvard”, se les
dice, mientras se les cuestiona ¿Cómo es posible que un estudiante pierda por cinco décimas?,
¿perder el título por plagiar tres líneas?, ¿un cero imposible de recuperar por no asistir a un taller?,
¿que no se le califique el esfuerzo?, ¿que no se gradúe debido a una mala tesis?
En la vida real, por cinco décimas mal calculadas, se cae una estructura o se mata a una persona en
una cirugía a corazón abierto. Tres líneas de copia son también el delito de un contrato corrupto y a
cualquiera que no asista al lugar de trabajo sin justa causa lo echan por abandono del cargo. En la
vida real no cuentan las buenas intenciones. Hay millones de científicos desconocidos en el mundo
que quieren encontrar la vacuna contra el VIH, ¿qué hacemos con ellos?, ¿les enviamos caritas
felices antes de que la descubran porque de pronto se frustran?, ¿o aceptamos una vacuna inservible
para que el investigador sea feliz?
Conseguir políticas de calidad en la educación y en otros procesos tiene un precio. Hay que asumir
posturas, hay que luchar contra aquellos que lloran y normalizan la mediocridad y hacen parecer lo
que está mal como correcto; hay que pelear contra los poderosos que no quieren perder ni un solo
centavo de ganancia; y, sobre todo, hay que dar la batalla contra esta sociedad del mutuo elogio, tan
arraigada en Colombia, en la que disentir contra un colega significa una pelea, por lo cual muchos
prefieren “hacerse pasito”.
Uno de mis mejores profesores en posgrado me enseñó el valor que tiene la evaluación de los
procesos.: “Lo que no se evalúa no se mejora”, me decía. Parece ser que a los colombianos nos
disgusta la evaluación porque nos reta, porque pone en evidencia lo mal que estamos. En todo caso,
cuando nos demos cuenta de que la calidad es tan necesaria como la plata (que será muy tarde, como
es la costumbre) ya no habrá nada más para derrumbar.
También podría gustarte
- Formato para Constancia de EstudiosDocumento1 páginaFormato para Constancia de EstudiosJose Carlos Guerra58% (24)
- Demanda Divorcio VoluntarioDocumento3 páginasDemanda Divorcio VoluntarioREYNAAún no hay calificaciones
- Dimensiones Básicas de La Confianza.Documento7 páginasDimensiones Básicas de La Confianza.Abg Sjunior Cerda100% (4)
- Carta de ConfidencialidadDocumento2 páginasCarta de ConfidencialidadGABRIELAAún no hay calificaciones
- Estudio Del Sector - Marcela de La HozDocumento72 páginasEstudio Del Sector - Marcela de La HozJames A. Piñeiro CastilloAún no hay calificaciones
- Franquicia Pasajeros InternacionalesDocumento5 páginasFranquicia Pasajeros InternacionalesPaulinaGarcíaAún no hay calificaciones
- Trabajo Colaborativo 3 Calculo IntegralDocumento7 páginasTrabajo Colaborativo 3 Calculo Integralvictor48581Aún no hay calificaciones
- UntitledDocumento90 páginasUntitledelisabeth llanosAún no hay calificaciones
- Evolución de Las Competencias InformacionalesDocumento13 páginasEvolución de Las Competencias InformacionalesdeAún no hay calificaciones
- SISBEN - Consulta de ClasificaciónDocumento2 páginasSISBEN - Consulta de ClasificaciónDIANAAún no hay calificaciones
- Ley de BoyleDocumento3 páginasLey de BoyleFernanda Lujan SolisAún no hay calificaciones
- Composicion Poblacional en MexicoDocumento6 páginasComposicion Poblacional en MexicoJaviier Saavedra100% (8)
- Carga ConstanteDocumento12 páginasCarga ConstantejaijajAún no hay calificaciones
- Capitulo Ii Posada Sandul (Borrador)Documento4 páginasCapitulo Ii Posada Sandul (Borrador)Soraya Villamizar GarciaAún no hay calificaciones
- Reglamento A La Ley de DOT Del AMSSDocumento228 páginasReglamento A La Ley de DOT Del AMSSEduardo LozanoAún no hay calificaciones
- Los Cambios en La Agenda de Politicas Públicas en El Ámbito Municipal Una Visión Introductoria Enrique Cabreo CIDEDocumento26 páginasLos Cambios en La Agenda de Politicas Públicas en El Ámbito Municipal Una Visión Introductoria Enrique Cabreo CIDEEli González TrejoAún no hay calificaciones
- Proceso de Compras en La Mina El TriunfoDocumento2 páginasProceso de Compras en La Mina El TriunfoElian pineda perezAún no hay calificaciones
- 2.ensayo de Engorde Final de Pacu en Jaulas SuspendidasDocumento8 páginas2.ensayo de Engorde Final de Pacu en Jaulas SuspendidasVolverAEmpezarAún no hay calificaciones
- Lámpara Quirúrgica Stryker VisumDocumento44 páginasLámpara Quirúrgica Stryker VisumDiana Infante100% (1)
- MSDS Sikaflex-227 SPDocumento10 páginasMSDS Sikaflex-227 SPCintia RrosAún no hay calificaciones
- Burger KingDocumento17 páginasBurger KingmonyAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico Privado 1,2,3,4Documento15 páginasTrabajo Practico Privado 1,2,3,4Tania Anali Pereyra40% (10)
- Jeronimo Martins Colombia S.A.S. Jeronimo Martins Colombia S.A.SDocumento1 páginaJeronimo Martins Colombia S.A.S. Jeronimo Martins Colombia S.A.SESPERANZA CASTAÑOAún no hay calificaciones
- Piratería y Falsificación de SoftwaresDocumento4 páginasPiratería y Falsificación de SoftwaresYuuviia VegaAún no hay calificaciones
- Ciclo Rankine - RegeneraciónDocumento7 páginasCiclo Rankine - RegeneraciónRayder CavanillasAún no hay calificaciones
- SeguraSánchez Reto2Documento4 páginasSeguraSánchez Reto2rubens-1396Aún no hay calificaciones
- World Donuts Informe FinalDocumento55 páginasWorld Donuts Informe FinalSandy rashell Jimenez riosAún no hay calificaciones
- Sol Ejercicio 6Documento2 páginasSol Ejercicio 6Liseth Rocio M-aAún no hay calificaciones
- Mat-100 Civ 2P 1 22Documento2 páginasMat-100 Civ 2P 1 22Gonza VilleAún no hay calificaciones
- Hoja de SeguridadDocumento14 páginasHoja de SeguridadKarla Georgina MartinAún no hay calificaciones