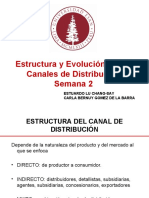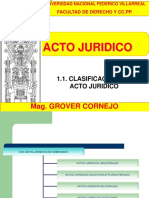Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Epistemologia de Las Ciencias Sociales PDF
Epistemologia de Las Ciencias Sociales PDF
Cargado por
Juanita Jaque100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
179 vistas141 páginasTítulo original
EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
179 vistas141 páginasEpistemologia de Las Ciencias Sociales PDF
Epistemologia de Las Ciencias Sociales PDF
Cargado por
Juanita JaqueCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 141
‘aueuyutraap (2 10d opypanaid asquiou (> seyparey $9 $9] 208 0 ua90oo SoiOjNeOpONL
Héctor A. Palma / By ee H. Pardo
EPISTEMOLOGIA De LAS
eg SOCIALES
REPRESENTACIONES CIEN vee
Oe 1B SG Soo
Editorial Biblos / ESTUDIOS
Héctor A. Palma / Rubén H. Pardo
editores
EPISTEMOLOGIA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES
Perspectivas y problemas de las
representaciones cientificas de lo social
COMPRA
Editorial Bibles / ESTUDIOS
as sociales: perspectivus y problemas de lac
eo social coordina por Héctor
= 1" ed Buenes Aires: Bibles, 2019
285 pp 28 «16 cm,
ISBN 978.950.786-972.8,
1. Bstudios Sociale, 1 Palma, Héctor, evo. IH. Pando, Rubin H. coord
cpp 06
Disefio de tepa: Luciano Tirabosoi U.
Armiado: Ana Sousa
© Los autores, 2012
© Baitoriel Bibles, 2012
Pasaje José M. Ginffra 318, C1064ADD Buenos Aives
infoBeditoriatbibios.com / wunw editorialbiblos.com
Hecho el depésito que dispone le Ley 11.728
Impreso on la Argentina
reproducein parcial 0 total al almacenemient
‘isin ola transformacign de este libre, on
electtSnico 0 mecsnico, mediante fotocop!
dos, sin el par.
std penada por les leyos 11.723 y 25.446,
Esta primera oi
se terminé de imprimir en Primera Clase,
California 1231, Buenos Aires,
Repiblica Argentina,
on febrero de 2012.
indice
Introducci6én
Ni tan iguales ni tan distintas
Héctor A, Palma y Rubén H. Pardo...
PRIMERA PARTE
‘Tradiciones epistemolégicas
1. La invencién de la ciencia: la constitucién de
Ja cultura occidental a través del conocimiento cientifico
Rubén H, Pardo men °
1, Introdueci6n, Doble origen y doble sentido del conocimiento
cientifico i
1.1, “Ciencia” on sentido restringido, caractoviatioas,
41.3. “Ciencia” en sentido amplio:
Paradigmas y revoluciones ci
2.1, Paradigtna premoderno.
2.2. Paradigra modemno
2.8, Paradigma actual.....
2, La verdad como método: la eoncepcién heredada
y laciencia como producto
Rubén H. Pardo....
1. Caracteristicas de la concepeién heredada: Ios os dal debate.
1.1. El probloma de la historicidad de las ideas cientifeas.
2 ig mtn del mina ne deserts inj
2.1. El métode inductivo
2.2. El métode hipotstico
2.3, El método hipotstice-deductivo e a jticcion:
Ie asimetrfa de la contrastacién... o
2.4, Bl método hipotético-deductivo en la justificacién:
Karl Popper y el falsacionismo...
2.5, Una evaluacién crftioa del falsacionismo
3, Conelusién, Un lugar para la historia,
8, La ciencia como proceso: de la fitosofia de las ofencias
anglosjas.
itor: Thomas 8. Ki nn
2.2. Aleances del anélisis spine.
2.3, Las eategorias del an:
8. La sociologia de la ciencia....
4 Las sociologias del eonocimiento cientifien
4.1, El Strong Programme de soviologia del conocimmiento .
4.2. Otros programas sociol6gicos y antropolégicos
5. Los estudios sobre la ciencia: la igualded y la diferencia.
4. El desafio de las ciencias sociales: desde e] naturalismo a
Ia hermenéutica
Rubén H, Pardo.
Introduccion.
1.1. El nacimiento de las ciencias sociale...
1.2, Los ejes probleméticos an
La concepeién naturalista-empirista
2.1, Los principios del naturalism positivista en ciencias sociales
2.2. La reacciGn comprensivista.
Las ciencias sociales a comienzos del siglo xx: ol eesonario
posnaturalista,
8.1. La hermenéutiea filoséfica de Hans-Georg Gadamer.....
8.2. Caracteristicas comunes del escenario posnaturalista ..
4. A modo de conclusién: acerca de la funcién de
Jas cfencias sociales en el siglo x01
SEGUNDA PARTE,
Problemas filoséficos en ciencias sociales
5, Artilugios técnicos y m4quinas de pensar: la reflexién
acerca de Ia tecnologia
sFosé Antonio Gémez Di Vincenzo ..
1. Consideraciones previas...
103
103
103
105
107
107
12
15
6
121
124
129
seve 29
Distintas perspestivas tebricss con relacién a los problemas
teonclégicos a sa i
2.1. La tradicién aristotélico-tomista..
2.2. Bl optimismo tect
2.3. El pesimismo tecnol
2.4. Heidegger y el mundo de los titiles
215, La posivién cxtica de Mex Horkheimer y Theodor Adorn.
2.6. Lewis Mumford y la megamaquina
2.7. La actual filosofia de la tecnologia...
8, Reflexiones finales.
6. Metéforas en las ciencias
Héctor A. Pala vnmnrnnenes
Ciencie y metaforas.
El problema de la metéfore...
2.2, La metéfora en el
Modelos eientificos.
Metaforas en la ciencia
4,1, Las grandes metaforas ... :
42) Los conceptos ¥ las teotias cientificas como motéforas...
433, Las metéforas del lenguaje corriente en la ciencia.....
7. El problema de la “naturaleza humana” en los estudios
sobre Ia sociedad
Héctor A, Palma 7
1. Alguaas consideraciones epistamologicas.
1.1. Lo particular y lo general
1.2, Naturaleze humana y orden s«
2, La naturaleza humane
2.1, El mundo griego: y Aristételes:
2.2. El iusnaturalismo moderno...
2.3. Marx: la préetica re
3. La naturaleza humana en las ciencias biomédieas
3.1. La “naturaleza humana” en la ciencia: el determinisza0 bolGgic..
.as formas de determinismo bioldgico
8, La teorfa de la ideologia
Ariel Mayo
1. Tntraducci6n...
2, La historia dela teorie«
2.1, Destutt de Tracy, tos
loge.
"el origon de la “ideologia”
ica en accidn: el caso del movimiento eugenésico....
131
149
saves LTB:
2.2, Marx y la teoria de la ideologta como “false conciencia”
30 de la mereanefs...
dels prenociones...
e
i
E
HEE
a
L
i
iE
i:
Dg:
ae
5. Conclusiones
9, La medicina: histori
Elhigienismo como dispositivo de defensa social
Jorge Matlearel
1. Introduceién.
11. Higienismo, limite y diferencia.
12. Fiebre amarille y otredad:
‘dad, idontidad o inteligibilidad
Disciplina, norma y territorialidad
2.1. Poderes multiples: micropoderes....
5. Historia de
. Cireularidad, a p
Ja mirada médica
Higicnismo: nomadismo y urbanismo...
Condlusién.
eos
g
g
3
&
&
4
2
i
Bibliografia
Los autores.
229
son B87
Introduccién
Ni tan iguales ni tan distintas
Héctor A. Palma y Rubén H. Pardo
Hay algo de problomético y sospechoso al hablar de ciencias socia-
les. Mientras que cuando se habla de ciencias en general todos parecen
entender(se), la sola mencién de las ciencias sociales parece requerir in-
mediatamente alguna aclaracién de sus aleance
fen las asignaburas introductories a le
ficacién de su cientificidad resulta la primera aproximecién a los temas.
‘Tanto quienes sostienen que hay algo de espectfico ¢ inreductible on al
conocimiento de lo social como, dal otro lado, los que sostienen que hay tuna
manera esténdar de hacer ciencia que aleanzarfa a todas las reas, pare-
‘cen tener que justificar sus puntos de vista. Nade de este hacen los fisicos,
Jos quimicos o los bi6logos, gor ejemplo.
'Sise quiere ir un poco inde a fondo, podria cuestionarve Ia legitimidad
misma de la distincién entre ciencias naturales y sociales, distincion
} para una primera aproximacién pero completamente equivoca a
ie encontrar caracteres distintivos que permitan incuestionable-
‘mente llenar de contenido ambos subconjuntos. Todos los intentos de epis-
temélogos y cientificos por astablecor eriterios untvonas (y a veces también
a priori) para distinguir estos supuestos grupos de ciencias han fracasado
por diversos motivos. Quiz4, en el fondo se han planteado mal las pregun-
tas y se impone, mas que una elucidacidn de los conceptos, una caracteri-
zacién progresiva y maltiple para comprender In complejidad del problema
desde tne doble via: histérico-genealégica por un lado y conceptual por
otro. Rete libro intonta hacer eo, tratendo de mostrar que las ciencias
sociales no son ni tan iguales ni tan distintas, al menos en los sentidos que
esas semejanzas y diferencias so han planteado: en la primera parte se
abordan algunas de las principales discusiones que han tenido lugar en el
campo de la epistemologia y, en le segunda, slgunos problemas filos6ticos
que impactan direstamente én el quehacer de Tos cientfficos sociales.
aay
2 Héctor A, Palma y Rubén Hi. Pardo
“Ciencias del espiritu’, “ciencias humanas” o hasta incluso “ciencias,
morales” son algunas de las manifestaciones polisémicas de un desafio
~quizé habria que decir de un malentendido~ que en su mismo origen no-
minal contiene el estigma esencial de la ex
hoy en dfa tambi :
cuyo origen hay que buscar en lo més profiando del proyecto de la moder:
nidad como resultado de Is extensién de aquellos logros que las ciencias,
naturales habfan aleanzado en el conocimiento del mundo natural al cono-
mniento de la sociedad y det hombre, Pero precisamente a partir del mo-
ta y esencialmente moderno de su matriz originaria surge el
ca del
le consumar el paradig-
Jamonte que -en primer
dol sentido
\gar- las ci
moderno de
in embargo, quizé aqui tenga lugar el principal mel
dol proyecto de las ciencias sociales ut e inacabable, una
e de repeticién del destino de Sisifo, tal como referia Kant respecto
hacer de Is metafisica; ya que tal vez estas disciplinas no puedan
ccultar del todo ni desprenderse completamente de su otro origen, de su
corigen mas remoto: el griego, arraigado no tanto en el concepto de episteme
sino més bien en el de filosofia préetica, ecuttado por Aristételes,
Bste libro tiene como objet itar, para un lector no necesaris
jon histérica de
a syaron desde un comienzo naturalista y emt
rrista hasta un presente en el que estas tandencias se ven confrontadas &
problema epistemolégico es esencialmente un producto de Ia moder-
nidad, resultado de un lento pero inexorable proceso de separacién entra
ciencia y filosofia como dos érdenes de conocimiento metodolégicamente
especificos y diversos. A partir de los siglos xv y xvm esta tltima tendr&
como objetivo prioritario ~y 0 para algunos— establecer los eri-
terios y las pretonsiones de validez de tode supuesto conocimiento. Vale
decir, ia Mlosofia se convierte en epistemologia, en tanto discurso capaz de
evaluar ~cognoscitivamente— a cualquier otro discurso.
Podemos denominar a éste como el sentido fuerte del comcepto de epis-
temologia; sentido a partir del cual la filosofia moderna iré adquiriendo un
mareado perfil antimetafisieo, como producto de su esencial devenir epis-
‘Ni tan igwales ni tan dstintas 7
temol6gico, Del racionaliemo al empirismo, del empirismo al positivismo e
incluso de éste al empirismo logieo.
‘Sin embargo, asistimos hoy, en los albores dol siglo xu y podrfamos
decir que aproximadamente desde mitad del xx, a la construccién de otro
sentido del término “epistemologia”, uno més débil o, al monos, no tan
fambicioco. Es por toros conocido, y én buena medida aceptado en cuanto
ingndstico, el anuncio nietzscheano de la llegada del nibilismo y su pro-
blemstica proyeccién hacia lo siglos xxy x00. Friedrich Nietasche se conci-
como el augur de una época euyo sollo y sino estriba precise.
crisis de los fundamentos, en el despertar mihilista del suetio
ica de una dustracién plens. El fracaso de dicho ideal,
Ja ton mentada rauerte de Dios, sin dudas ha proyeetado ya sus primeras
} andlisis heideggeriano,en térmi
del cada vez més consciente malestar de
‘una modernidad signada por un doble horizonte de vacfo de fundamenta~
cidn y devenir teenolégice de su proyecto de racional
‘Sea que se eomprenda el desarrollo hist6rico-cultural de Oovidente como
proceso de racionalizaciin e instrumentalizacién de la razén 0 como hi
toria del ooaso del sor, ol resultado, a todas Iuces, es
diagnést , fruto de la toma de conciencia de los limites y de las,
contradieciones inherentes al ideal moderno; y es asf como también es
misma la pregunta, reavivada y recreada continuamente desde mal
perspectivas: Zoémo seguir pensando, a partir de la encrucijada de una
vazon que se pereata de su propia vacuidad de razones y que se desliza,
gustosa y constantemente, hacia una riesgosa préctica autista de senala~
miento de abismos propios?; y mas coneretamente: {como seguir peusando
idad de un discurso capaz de evaluar las pretensiones de valide2
la crisis tardomoderna de los fun-
nyecto epistemolégico moderne en
0, dentro de la filesofla de la ciencia, més ligado a la problematizs
cuestiones vineuladas con el método cientifico, con la historia de
y gn algunos conepis props de cualquier teorfa del
blomente més potente, en la medida en que lejos de simp!
rnonte ef problema de ia ciencia, trata de comprenderlo en la compltided
de una trama sociohistorica,
PRIMERA PARTE
Tradiciones epistemoldgicas
1, La invencién de la ciencia:
Ja constitucién de la cultura occidental
a través del conocimiento cientffico
Rubén H. Pardo
1. Introduccion
Doble origen y doble sentido del conocimiento cientifico
‘Uno de los grandes pensadores alomanes del siglo xx, Hans-Georg,
Gadamer, afirmaba que la ciencia constituye el alfa y el omega de nues-
tra civilizacién occidental. Y ésa seria una muy buena frase para co-
menzar este trabajo. Por eso no sélo la suseribimos, sino que la poten-
ciamos con esta otra: la invencién de la ciencia es el acontecimiento
capital de la cultura occidental.
Bs claro y no requiere de mucho esfuerzo comprensivo el hecho de que
la delimitacién de un saber en sontido estricto, fundamentado y sisteméti-
co como el cientifico, separado de otros campos o ambitos de conocimiento
como el arte, la religién y la filogofia, ha sido uno de los emblemas distin-
tivos de Oceidente. Paro aqui sostenemos una afirmacién algo més fuerte
ain: la inveneién de la ciencia por parte de la cultura occidental y la inven-
cién de la cultura occidental por parte de Ia ciencia. Se trata de explotar
toda la polisemia de le expresion “le invencién de la ciencia”, abriéndonos
al significado dl genitivo, en su sentido objetivo y subjetivo: Jes la ciencie
“Jo inventado", o més bien la ciencia es el sujeto del invento? Aquf optamos
por afirmar ambas opciones: Occidente y le cioncia se han inventado mu-
tuamente. ¥ este trabajo se propone introducir al lector en la historia de
esa “invencién’”, para comprender su origen y, lo que es aun més importan-
te, para comprender su devenir y su desembocadura en el mundo actual.
Siempre ~en cualquier sociedad de cualquier época~ el saber, el dis
curso, la teorfa y, en general, todo aquello que se podria denominar el
Ambito de Ta “verdad”, ha cumplido una funcién esencial. El mundo de
la vida —la esfera de la cotidianidad- asf como las précticas sociales
propias de toda comunidad se veri atravesados de modo inexorable, en
un
8 Robin H Pardo
su constitucién, por el conocimiento, Desde las eulturas més primitivas
¥y simples —basadas en eastas o en drdenes sociales jerérquicos muy ce-
rrados y estables- hasta nuestra actual e hipercompleja sociedad ~pre-
tendidamente democratic y globsl- verdad y poder han sido conceptos
destinados a cruzarse, a confundirse, a transferirse uno al otro miilti-
ples significades. La implicacion entre saber y vida ola recién mentada
entre verdad y poder es obvi. Sin embargo, esta “obviedad” potencia su
significado en e] mundo actual. ;Por qué? Sencillamente porque en una
sociedad earacterizada por In complejidad y el riesgo, como la actual,
la propiedad de le informacién y del conocimiento se han com
recurso esencial.! No comprender esto 0, lo que es peor, rest
tancia, equivale a desconocer el herizonte mismo bajo el cual se dess-
rrolla todo nuestro quehacer, se trate de actividades profesionales 0 de
préctices cotidianas,
‘Todo aquel que lave a cabo una actividad sea ésta teotiea o practica
roquiere siempre, para un desempefo adecuado, de una minima compren-
sign del contexto social “desde” el cual la roaliza. Ahora bien, la comprensién
dela realidad que nos toca vivir en este comienzo de siglo es imposible ©
inyeolizable si no se tienen en cuenta la funciSn y el significado que en la
canstitucién de ella ejerce ef discurso cientifco. Reftexionar sobre nuestro
ruindo -hoy- es principalmente reflexioner sobre la ciencia y la tecnolo-
gis; y, por lo tanto, la pregunta por la estructura del orden social actual
es ~en gran parte- la pregunta por la ciencia y por la téenica.' Ahora bien,
dado que, como ya se ha dicho, es imposible eludir la primera demanda y
que ésia nos transporta inmediataments hacia un segundo interrogante,
no eabe ya demorar o acallar.més el mismo: ;qus se entiende por ciencia?;
0, dicho en otros términos, qué earseteristicas posee eso que hoy llamamos
conocimiento cientifico?
Ll. “Ciencia” en sentido restringido:
earacteristicas del conocimiento cientifico
Bl concepio de ciencia fue un descubrimiento fundamental del espiri-
jogo y dio origen a nuestra cultura occidental. Sin embargo, no son
Jos mismos los supuestos tedricos sobre los que reposa la idea actual de
Js primetos peosadores que eu ver en ls técnica el fendmenocanzral de nuestra Spec.
Ln invenelin dela cencia ie
ciencia que los que se forjaron, por ejemplo, en la antigitedad clésica.
Este diferencia tiene su explicacion en que cada época histérica posee
june concepeién dal saber basads en los criterios que ésta supone de lo
{gue es conccimiento en sentido stricto, Para dar aélo un ejemplo ~daio que
Gite tema serd tratado en el préximo punto- hoy consideramos el cono-
timiento empirico' como el modelo casi excluyente de todo saber que se
precie de tal. Mas, como luego se verd, no siempre fue ast, ya que le va-
Joracién del saber dirigido a, y fundado en, la experiencia es sobre todo
fruto de la modernidad.
{din qué consiste el saber propio de Ia ciencia, para nosotros, hombres
del siglo 200? {Qué caracteristicas ha de tener tn conocimiento que se pre-
Ge de sor cientifice? Obviamente, no todo eonocimiento es cientifico, La
Cientificided es una categoria que depende de ciertos requisitos que suelen
‘centrarse, en Iineas generales, en las siguientes caractoristicas
iva, explicativa y predictiva (mediante leyes). “Des-
‘embargo, ane
2 descripcién de hechos, por més deta-
Tada que sea, no constituye por si misma conocimiento cientifico. Le
‘es un saber que busca Ieyes mediante las cuales poder describir
Ja realidad. Por ello, si se trata de ciencia, se deben encontrar
relaciones constantes entre los fenémenos, y son justamente
‘permiten, por un lado, explicar y, por el otro, predecir hechos particu-
lares. La ciencia es, entonces, esencialmente explicativa y “explicar” no
seré otra cosa que dar cuenta de hechos mediante leyes, “subsumir” to
particular on lo general, a los fines de lograr ~mediante dicho saber- un
control tal sobre el fenémeno que nos permita “predecirlo”, vale decir,
ico (o criticidad), Adamés de ser un conceimiento legelis-
ta, que busca explicar y predecir fenémenos mediante leyes, la ciencia
es sobre todo un saber eritico. {Qué significa aqui “critico”? Este rasgo
esencial al que nos estamos refiriendo alude a su caracter problemético
y cuestionador: e} pensamiento cientifico es —basicamente y por sobre
todas las cosas- un pensar interrogante y, por ello, su tarex mas pro-
pia es la del preguntar. La ciencia 0, mejor atin, la tarea de La ciencia,
prosupone una primacia de la pregunta, une apertura del hombre a lo
3, Deagut on més entenderemos por “eonodimiantoempirien al saber fundado en la axpecien-
ia. vale docr, basado en los sentidee,
ed:
20 Rubén H Pardo
no sabido, una racionalidad estructurada en forma de una ldgiea de pre-
gunta-respuesta.*
Ahora bien, si ‘ciencia” como veniamos diciendo~ supone “pregunta” 0
jestionamiento" y éstos, la existancia de algtin “problema o de al menos
“algo cuestionable’, es posible concluir, entonces, que la actitud propia del
que hace ciencis 2s le actitud eritica. Esto es, la de aquel que antepone la
duda, el examen, el preguniar dogma, a la doctrina ineuestiona-
ico que la dogmética,
dado que ésta se caracteriza por sustraer su io (dogma) a todo
sible pensar cuestionante. Por ello los griegos consideraban
(doxa} como el principal obstéeulo para ei desarrelle del saber (ep!
Es justamente el poder de la opinién el que reprime el preguntar, al oc
tar ~en virtud de su tendencia expansioniste.
en reelidad no se sabe. La ciencia, en tanto
apertura hacia lo que no se sabe, lo que equi
pone un estado de
a decir que parte del re-
conocimiento de una carencia y de una disposicin de escucha respecto del
sentido buscado.
Aspiracién a la universalidad. No hay ciencia de lo particular. Este viejo
axioma, que se remonta 2 la antigtiedad clisica, si bien puede haber varia-
do en algo su significado, sigue vigente. La pretensién de universalizacion
de su aleance es esencial al conotimiento cientifieo, ¢Por qué, si venimos
sfirmando que le ciencia es un saber que se propane explicar hechos? Por-
que un objeto particular, cualquiera que fuere, s6lo es objeto de ciencia en
1a en que el conocimiento que nos pueda dar sea, de algiin modo,
salizable. £1 hecho, el caso, el individuo, solamente tienen val
cientifico en tanto nos dicen algo sobre el conjunto, la clas
Explicar cientificamente por qué un cuerpo particular eae si
mi mano posee un valor fico porque ese saber no termina
objeto particular mismo, sino que puede decirme elgo acerca de la
de los cuerpos en general. Esto parece uns obviedad y,
Sin embargo, toner presonte la necosidad de esa aspiracién @ lo universal
como wn rasgo esencial del conocimiento cientifico nos previene cont
tendencia muy habitual por estos dfas: creer que cualquier recoleccién de
datos, bajo la forma de una planilla estadistice, con muchos niimeros y
gréfices, es ya une investigacién cientifica. La ciencia no es sélo datos,
sino fundamentalmente también teoria. Sin la dimensién teérica, en la
4, Bsto toma do ls prmacia de I pregunta y dl caréct
‘ye une de las afimsccnes principales de ln hermend
sontante se Heno-Gaorg Gadamer. Véase Gadamer (
“ia invonetin dee ciencia a
‘que alienta la universalided, no hay conocitniento cientifico, sino sélo una
mera aglomeracion de datos carentes de significatividad.
Saber fundamentado (Ldgica y empiricamente). En estrecha relacién con lo
‘anterior, puede ogregarse ahora que la ciencia requiere siempre para ser
considerara tal~de la fundamentacién dé sus afirmaciones. Y si bien—como
juogo se explicaré~ ésta es una condicién que recorre la historia toda del
conocimiento cientifico, en la actualidad debe osperificarse que “justificar"
indamentar” en ciencia supone una referencia a dos dimensiones: una
igica y otra empirica. La primera estd relacionada con la
las proposiciones que conforman la teor‘a, de acuerdo con las rey
logica. Mientras que la segunda se agroga a la anterior pars las ciencias
que estudian los hechos Je nevesidad de justi-
ficer sus enunciados mediante contrastacisn emptrica, esto es, a través de
tuna confrontacién con la experiencia. Desde la antiguedad cldsica, or
al saber que tenfa como
hha variado en cada caso son los mode criterios de tal fundamenta-
cidn, vale decir, los métodos. Esto nos lleva 2 Ia caracteristica siguiente: el
cardcter metédico del concciriento cientifico. No seria exagerado afirmar
que éte es el rasgo mAs determinant y normativo de “lo cientifico”. Al fin
yal cabo, hoy entendemos por ciencia una manera de fundamentar nuestres
‘roancias,
Cardcter metédico. A nuestra actual comprensién de lo que es la ciencia,
en tanto paradigms de conocimiento “verdadero”, le es inherente—tal como
qued6 prefigurado ya on ol punto anterior— la eentralidad del concepto
de método. Methodos es una palabra griega cuyo significado alude a un
“camino por medio del cual aproximarse a lo que debe conceerse" y, en sv
‘acepcién moslerns (sobre todo desde Descartes), edquiere el sentido de un
concepto unitario que, més allé de les poculiaridades del ambito astudia-
do, implica la exclusién del error mediante verificactién y comprobacién.
Asi, la tendencia fundamental del pensamiento cientifico desde la mo-
dernidad es la de identificar el saber, el conocimiento propiamente dicho,
Ja ciencia, con lo comprobable empiricamente y, por tanto, la verdad con
la corteza. Esto 0s lo que pos innegable avance de las
ciencias naturales desde el reduccién de la verdad al método
‘Asi, un cuerpo de conocimientos, para que hoy sea considerado “cientifico",
debe seguir, necesariamente, cierto procedimienta, ciertos pasos. Si una
investigacién —cualquiera sea omite o elude alguno de ellos (los cuales
son establecides por la comunided cientifica), pierde inmediatamente su
Ey Robin i Pardo
pretension de cientificidad. Denominamos “ciencia” a un modo de funda-
mentar ereencias, que hoy se basa en la contrastacién empirica, osto es, en
a comparacién de lo implicado por las hip6tesis con los hechos observados.
Sistematicidad. Otra carecterfstica, no menos importante, esté referida
a la sistomaticidad del conccimiento cientifico, es docir, a quo Seto es un
cnerpo de proposiciones relacionadas entre sf légicamente. Se denomina
“sistema” a un conjunto ordenado de elementos, y por lo tanto el cardcter
sistemético de Ia ciencia alude a una unidad arménica, consistente, no
contradictoria del saber, en virtud de la cual nuevas conocimientos se inte-
gran a los ya establecidos.
Comunicable mediante un lenguaje preciso, Ya se hizo mencién de la ne-
cesidad de fundamentacién como requisite esencial de todo saber que se
pretonda ciontifico. La ciencia formula constantomente enunciados que de-
ben responder 2 esta demanda, vale decir, hipétesis que deben cumplir con
requisitos légicos y empftico-metodolégicos. Sin embargo, muy a menudo
“tanto en ciencia como también en la vida cotidiana~ es neceserio, ade-
més, formular enunciados precisos. Por ejemplo, no alcanza s6lo con decir
“on la década del 90 ha aumentado la desocupacién” o “el cigarrillo hace
mal ala salud”. Bs necesario complementar esos enunciados con otros més
recisos: jen qué medida ha aumentado la desocupacién?, o Za qué 6ryanos
y e6mo el cigarrillo afecta la vida del hombre? Si bien siempre la ciencia ha
aspirado a la precision, en la actualidad ~época de vertiginosos desarrollos
tecnol6gicos, de hiperinformacién y de racionalizacién de todos los érdenes
do le vida- esa aspiracion se ha transformado en requisito indispensable:
Ja medida, Ja exactitud en la formulacién de relaciones entre los fenéme-
1nos estudiados, y la posibilidad de expresién de ese saber on un lenguaje
preciso, son componentes ineludibles de todo conocimiento que se precie de
ser cientifico. Asi, podria decirse que la ciencia tiende naturalmente-en la
medida en que aspira a eliminar Ia ambighedad y la vaguedad~ a la bnis-
queda de un lenguaje univoco, esto es, aspira a la posibilidad de crear un
lenguaje ideal que elimine toda equivocidad, que sea plenamente exacto,
que tenga un tinico sentido posible. Aunque, hay que aclarar, ese ideal no
pueda ser efectivamente realizado més alld de los limites de un lenguaje
formal, como el de la légica y el de la matemética,
ProtensiGn de objetividad. Finalmente, suele afirmarse que el conocimien-
+o cientifico es, o pretende ser, objetivo, Por objetividad debe entenderse la
capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo eondicionamiento hist6rico
y subjetivo y tomar le distancia suficiente respecto del objeto a conocer,
como para adoptar el punto de vista de un observador neutral. Ser objetivo
‘La inveneton de la cencis =
signifcaré, pues, evitar ~en el conocimiento mismo- toda influencia deri-
sea del quo conoce, y por lo tanto implica la absoluta preseindibilidad del
ujeto, en el proceso comnoscitivo mismo. Desde ya, en torno de este eon:
opto ce erigen las discusiones més profundas en cuanto a su posibilidad
J hon en cuanto a su sentido. 2Bs posible esta tome de distancia? ;Laste
Gué punto? ;Podemas dejar de lado, desembarazarnas de todos nuestros
“prejuicios"? gEn qué sentido, entonces, 1a ciencia es “objetiva"? {Qué ga-
rantiza sa objetividad? Por ahora, deberemos conformarnos con sostener
{que el conocimiento cientifico es un saber que “aspira” a la objetividad y
postergar el debate sobre este concepto.
En sintesis, la ciencia, segiin la vision més usual que en la setualidad
settiene de olla, es un cuerpo de conocimientos al que le son esenciales las
siguientes caracteristicas:
+ Capacidad descriptiva, explicativa y predictiva (mediante leyes).
+ Cardetar ertico
+ Aspiracién a Ja universalidad.
+ Fundementacién (logica y empiric).
+ Cardoter metédio.
+ Sistomaticidad.
+ Comunieabilidad mediante un lenguaje preciso.
+ Pretensién de objetividad,
‘Sin embargo, hasta ahora venimos hablando de ciencia en general, sin
explicar una distineiin clésiea, que debe tenerse en cuenta a la hora de ex-
plistar la estructura de una teorfa cientifica y el modo en que se trabaje
‘ontificamenta: la distineién entre eiencias formales y fécticas.
1.2. Clasificacién de las ciencias
‘Cuando se trata de clasificar las ciencias se acostumbra a tomar como
referencia cuatro eriteries: el objeto de estudio, los métodos, la clase de
enuneiades y el tipo de verdad.
‘Al hablar de objeto de estudio, nos referimos al sector o ambito de Ia
realidad estudiada (Ios seres vivos para la biclogia, o el movimiento de los
cnerpos celestes pera la astronomis, por dar sblo algunos ejemplos). Los
métodos se relacionsn con los distintos procedimientos, tanto para el logro
de econocimientos como para su justificacién y puesta a prueba. El tipo de
enunciados alude a la diferencia entre proposiciones analiticas, vale decir,
aquellas cuyo valor de verdad se determina formalmente, con independen-
i ‘Rubéa H. Pardo
cia de lo empirico, y proposiciones sintéticas, a saber, las que nos informan
de algin modo sobre sucesos 0 procesos ficticos y cuya verdad est rala-
cionada con le experiencia, Finalmente, acerca del criterio referido al tipo
de verdad involuerado en estos enunciados, diremos que mientras a los,
primeros les corresponde uns verdad necesaria y formal, relacionada con
1a coherencia logica, en el caso de los segundos su verdad seré contingente
y féctica, dependiente de su verificacién empfriea.
Explicados los eriterios, puede decirse ahora que las ciencias se dividen,
en formales 7 flicticas. Las ciencias formales son las matematicas y la 16-
ice, pues su objeto de estudio se caracteriza porque sélo tiene existencia
ideal, no existe en Ia realidad espacio-temporal: tanto los signos del len-
guaje matematico como los del légico no refieren e una realided extralin-
siistica, sino que son formales, vacios de contenido. Cabe aclarar que estos
objetos 0 sigmos formales pueden ser “interpretados” establ
pondeneias con los hechos y, entonces, ser aplicados ala real
Obviamente, los enunciados de este
que constituyen relaciones entro signos vacios de contenido ompirico, cuyo
valor de verded se determinaré de un modo puramente formal
es la demostracion logica: deducir un enunciado de otros por inferencias
logicas.* Y, finalmente, la verdad de las ciencias formales ha de ser nece-
saria. Bs fruto de la coherencia del enunciado dado con el sistema de ideas
admitido previamente: no contradiccién con las otras proposiciones e infe-
ribilidad a partir de ellas.
‘En cuanto a las ciencias fécticas, son las que informan acerca de la rea-
lidad extralingiistica, vale decir, tienen como objeto de estudio entes ma-
teriales (hechos, provesos) y se refieren a la realidad empirica. Sus enun-
ciados, al apuntar a esos hechos, son proposiciones sintéticas y su método
se basa en la contrastacién empirica para constatar si estos enuneiados
son verdaderos 0 falsos; de ellos resulta siempre una verdad contingente y
fctica (0, dicho de otro modo, ineludiblemente provisoria),
Dentro de las ciencias fictieas suele trazarse una subdivision entre
dos tipos de ciencias: las naturales y las sociales. Tal distincién protende
fundarso en diferencias en cuanto al objeto de estudio (la naturaleza o el
hombre, respectivamente) y, sobre todo, acerca del tipo de conovimienta
involucrado en ellas. Respecto de esto ultimo, hay quienes descalifican La
cientificidad de las ciencias sociales al argumentar que ellas nunca pue-
den alcanzar metodoldgicamente la objetividad de las naturales, dando por
45. Un ejample clavo ostaria dado por Ia domotracién do un teoroma En ta, la verdad del
‘mismo ae funda on un eneedenamionto deductive a partic de Ia eupusste verdad de ls aio
‘us invenin dol inet 2%
einen Jo SR
sentado, asf, que Ta “cientificidad” de un conocimiento queda acotada a 1a
Seoible y rigurosa aplicacién dol método do ls ciencias naturales y rede
Pomdo verdad y racionslidad 2 método. Histéricamente el primer modo de
cre dorar las ciencias sociales ha sido el postivista, que parte del supues-
se ttaturalista de reduccién de la realidad social a la natural y tiene como
inion eritorio evaluative la metodologie de las ciencias naturales *
cuadro 1
[eiensias tetas
Entes empirioos
hechos, peoonsas)
| Giencias tormales
Enles doales, signos vacios,
rentes de contenido emoitica
] Damosracin lea:
| fundamen de un enuneiado
a parirde su decucibdad de a
[[Gendiss naturales ys0aies |
Fenoies Topica y malomatoas
Hasta aqui, y de un modo muy esquomitico, hemos explicitado cudles
on los rasgos rads esenciales y basicos de lo que hoy se entiende por cien-
ia, Sin embargo, seria Meito ehora preguntar: zsiempre se ha entendido
< esto por ciencia? Y de no ser asi, geudndo tiene su origen ese modo de
comprender el conocimiento eientifico que acabamos de describir? La res
puesta a la primera pregunta es, ubviamente, no; ya que ~como se apunts
fnteriormente cada época ha pensado la eiencia de una manera propia
¥ particular, en relacion con una forma ~también propie y particular~ de
‘oncebir la realidad y la racionslided. Mientras que « a segunda demanda
‘habré que responder lo siguiente: nuestra actual idea de ciencia tiene wn
doble origen: uno remoto, en la antigitedad cldsica, y otro reciente, en le
modemidad. Hsta temética nos lleva al proximo apartado de este trabajo,
6.De cate modo se arriba ala proclamacion dela “ceocienifeided”(ocardcter "bande? de
Tnsciencias scl en operas co a eminenclay"dareza ela naar, Sn emo
fp fente 4 Cote ce han lovantado otras vistones ~comprensivistas primero, hermenéuticas
‘leapnde- que iaientaron revindiesr uns expecitcidad propis para las humanidades, sobre le
bere de loa peculiridadee do 9u objeto da estadio (rraductible & un mero conjunto de fens:
nonce empiriin) jdeade el redeseatrimiento dela dimonsién histércay Hinguisica de todo
‘proseo copmoseitive. De cualgoier modo, sea come faore, noes éste et luge para desarvollar
fos pormenores de al discusin,
26 Ruben H Pardo
1.8. “Ciencia”
en sentido amplio: un concepto epocal”
Ha quedado suficientomente aclarado ya lo que hoy entendemos por
ciencia, a saber, un tipo de conocimiento que debe cumpli con ciertos re-
quisitos: capacitiad deseriptiva, exphieativa y predictiva mediante leyes,
a le universal y
empivica, earscter metédico,
un lenguaje preciso y pretensién de objetivided. Ahora bien, vamos a
donominar esto como el sentido acotado o restringido de cizncia, ya que
le decir, supone res-
‘que efectivamente
ica de Aristételes o la de Ptolomeo~ el atributo de
Ja cientifi , medidas desde los parametros epistemolégicos
xy metodolégicos actuales, podrian ser consideradas mas como productos
Ge la fantasfa y de la dogmatica que como resultado de una actividad
plenamente cientifica.
‘Sin embargo, el término “ciencia” alberga también un sentido mas am:
de mayor extensidn, Es el que nos permite hablar, por ejemplo, de
ia medieval”. Se trata, en este caso, del saber
wo una época considera sélido, fundamentado. Asi, qué es ciencia es una
pregunta cuya respuesta varia hist6ricamente, poi mnidad cien-
tifiea de cada época —de acuerdo con las précticas les y el modo en
que esa comunidad comprende la realidad~ forja un sontido determinado
de ciencia. Como se ha dicho anteriormente, no siempre se
fico tal como hoy lo ponsamos. Sis un griego
siglo v
‘dentificaria con el tsrmino episteme (palabra que suele ser tradueida por
‘Més bien dirfa: eso en todo caso es “saber empires”, “canaci-
miento
Por ia~, puede ha-
blarse de tres grandes modelos epoceles 0 paradigmas, en cuanto al modo
de comprender el conocimiento cientffico (en tanto saber sélidamente fun-
damentado):
+ Unparudigma premoderno, que abarca le Antigiedad y la Edad Me-
dia (desde el siglo vi a.C. hasta el sigio xv).
7, sta distincign entire
tomada de un trabajo de
sentido restringido” y “censia en sonsido ampli” fue
(1987, cap. 1
in de la eancia a
+ Un puradigma moderno, surgido 8 partir de la revolueion clentiicn
de los siglos x01 xv y que se © hasta principios del siglo xx.
‘oradigma actual ~por algunos llamado “posmoderno”, por otros
+ Un
va Romoderne”. que se constituye fundamentalmente en el siglo xx
{que sbign no difere totalmente del de la medernidad, guarda res-
ecto de él muchas e importantes diferencias, Aun cuando cabrie la
iad de no catalogarlo como “paredigma” en sentido estricto,
1y modo es pertinente y recomendable distinguir la época
Setual de la moderna, en cuanto al modo de comprender la ciencia y
de concebir cientificamente el mundo
Entender cabalmente el significado de tal distincién y las diferencias
esencitles de estas perspectivas histéricas es de suma importancia y cons-
tituye un objetivos fundamentales de este libro. Y, si bien tal eo-
Inetide quizé e6lo pueda ser alcanzado al cabo de la lectura total de 1a
bra, resulta fundamental comenzar aqui mismo a esbozar algunos de los
rasgos ms propios y significativos de esos tres grandes modelos epocales
de ciencia,
2. Paradigmas y revoluciones cientificas
2.1, Paradigma premoderno
Dentro de lo que aqui se denomina “premodernidad’ se encuentran dos
dos bien diferenciables pero que, en sus fardamentos, comparten
jas, a saber: la antigdedad oldsica (centrada sobre todo
igriego de los siglos vr al wv a.C.) y la Edad Media (siglos
as caract
en ol pensamie
valxy),
‘Del primero de ellos ~el “mundo griego’~ cabe decir, antes que nada,
al; vale decir, que de origen, que funda la cultura oeciden-
oyecto racionslista -y luego ilustrado~ que recorre
ga do algin modo, incluso,
primer coneepte clave es el de Zogos. Podemos
afirmar que en al concepto de /ogos tuvo lugar el origen remato de nuestra
cultura cientifica, su momento inaugural. ,Pero qué ent
por logos? Responder esta pregunta requerirfa un capt
ibvo entero. Sin embargo, a los fines de nuestro tema, es posi
‘una respuesta. El signifieado que los griegos daban al concepto l
cca dos vonjuntos semédnticos: por un lado, significa “pensamiento, saber,
“lenguaje, palabra, discurso”. Sin embargo, especifica-
idea de un “discurso explicativo y demostrativo”, que se
mente aludia a
oy
mete Rubén Hi Pardo
contraponta y se complementabat con ese otro tipo particular de d
que se narraba sin necesidad alguna de demostracién: ol mythos
cuya “verdad” no residia en la verificacién, Solo que, mientras el segundo
posefa el sentido de una palabra que se osparce sin que sea necesario de-
terminar su origen ni confirmarla, el logos ~al igual que la ciencia~ des-
canea en la fundamentacién.
‘en esta contraposicién entra mito y logos ~propia de la antigite-
ies podemos encontrar la primera manifestacién del concepto de
! saber eientifico pertenece al fogos, en tanto es ~esencialmento—
Aiscurso demostrativo, racionalided fundada en principios “I6gicos”, y—tal
Ja exaltacién de-wna forma de
iad —la cientifica~ sobre la base de la creencia en la
idad de la realidad.
con mayor precisin el origen remoto
cia’: la que tiene lugar entre
stro actual concepto de “cien-
loza y episteme," Esta no es otra que la
; spinién” o “saber vulgar” y el “saber cien-
Una vez diferenciados logos y mythos como saberes. distintos y
complementarios, la cultura griega distinguia dentro del primero un co-
ee sentido estricto, sélidamente fundamentado, y otro que, si
en es racional y légico, no alcanza a ser “cfentffico", ya que no llega a
fundamentar su "verdad": te ae
Cuadiro 2
|[_Doxa (opinion) | Episteme (saber)
ES un saber no fundamentado Esun saber
[Be obiiene espont&neamente: | Requiere de estuerzo y reflacén
Es sistomation
Es asistomatco
[Se mueve on al Smbito de la verosimiitud
Prtende insialare en la verdad
Escrtico
Es action
8, Rospacto dela complomentacién antve
1s, xéase Gedamer (1897, cap, 2)
9. Es cov, pao cabo sin embargo destacal
20.84
concept
Fee eeaeHe
La tovencién de la clonsia
%
En consecuencia, en el dmbito del /ogos los griegos distinguian entre
1 eee totidiano o vulgar ~un saber no s6lo no fundamentado sino que
tar ou examen- y el Saber de la “ciencia”, como conocimiento
» y eritico. Por 6u parte, el término episteme ~de acuerdo
‘antiguo del saber- refere a la pura racionalidad, a un
‘ado en una racionalidad estricta, exento de todo com-
Gonente empirico en su fundamentacién. Y por eso en él se toma como
jas mateméticas y se incluye también a la flosofia. Es impor-
ner prosente este YASgo, Ya que nos permitiré comprender no
SSlamente la similitad entre la idea griega de ciencia y la actual, sino
tambien sus contrastes. Hoy distinguimos claramente entre ciencia y f-
looofia, mientras que en la antigiedad cldsica ésta representaka la forma
mas excelsa de aquélla.
Frente a este modo de comprender la realidad y el conocimiento -cen-
trado en los eonceptos de Jogos y de episteme~ el mundo d Media
porta a nuestra tradicién, bésicamente, todo lo derivado de la. con
eristiana de la vida. Por ejemplo, ls subordinacién de la razén a la fe.** O, lo
que es aun més importante, la comprensién del mundo en términos de un
orden divino. De este modo, la prioridad dada al sentimiento retigioso ya la
fp, par sobre las evidencias de la racionalidad idgica y epistémica, se fande
no tanto en un rapto de oscurantismo o de irracionalidad sino mas bien en
(que al orden a partir del cual es “leida” o interpretada la realidad era esen-
ciaimente “divine” y no “racional”. Por estas razones, si se parte del supuss-
too dola priori de una naturaleza cuyo sentido eminente es el de ser “huella
fo signo de Dios” y de le idea de un universo ordenado jerdrquicamente en
re teolégica, 06 absolutamente entendible que se antepongan las exigen-
ins de reclamos de la raz6n.
‘Sin embargo, on la base de todas estas diferencias entre la concepeién
sgriega y a cristiano-medieval existe un suelo comtin, un eonjunto de earse
feristicas compartidas, que son les que hacen posible y pertinente hablar
~enlazando a ambas~ de un paradigma premoderno. {Por qué? Porque te-
niendo presente esa gran revolucién cientifica de los siglos xvi y xvu que
leva época, la modernidad, es claro
1 a pesar de los principios
divergentes que los rigen- constituyen una unidad. {Cuéles serian, enton-
ces, sus fundamentos? Aqui, aunque desde ya de un modo muy simplifies
dor y esquemitieo, eabe sefalar, por ejemplo, los siguientes:
cre una "verdad de razSn”y una “verdad fe", se conside-
festa shims on detrimento dela primers.
11, Siemapra en caso de conflicts
mo un deber ~obviamente
20
Rabe. Pardo
+ Una comprensién cientifica del mundo compartida (cosmologia de Aris
toteles + agregados de Ptolomeo):
Geocentrismo. Se considera le ‘Tierra como centro del universo.
[
Finitud del espacio. Se cree en un universo cerrado y finito, esto es,
con limites.
Esferas concéntricas. Se considera quo ol universo esté aividido en
uuna serie de eoferas que giran alrededor do la Tierra, Cada una de
ellas es “movida” por uno de esos astros que tienen movimiento inde-
pendiente uno de otro, es decir, por esos “vagabundos" de los cialos:
Jos planetas.
Orden jerdérquico, Se concibe el universo como una gran escala 0 je-
rarquia de elementos que van desde lo més imperlecto (los cuatro
elementos clésicos: tierra, agua, aire y fuego) a la suma perfeccién
(el “primer motor” o “motor inmévil” de Aristételes, luego devenido
el Dios creador del
Onden teleolégice. Se piensa que todo en el universo tiende hacia un
fin (tdlos), Némose éste “Dios” para la religion, “idea de Bien’ para
Platon, o ‘primer motor” para Aristételes,
Dos fisicas, una para cada “mundo”, vale decir, para cada une de las
dos partes on que se puede divi ‘mundo sublunar y
cl supraluner. Bs evidente, en el sentido de intuitivo, que los cue™
pos en nuestra esfera, la supralunar, se mueven de diferente ma-
nera que los cuerpos celestes, en el mundo supralunar. Aqui abajo
‘el movimiento natural de todo cuerpo es rectilineo, vertical (el mas
le todos) u horizontal (si reeibe algin impulao). Cada cuerpo
lugar natural, explicaba Aristbteles, teleolégicamen-
lanos hacia arriba y los més pesados hacia abajo; pot
es0 una piedra cae més répido que una pluma, mientras que los
asizos poseen tun movimiento perfecto, completo ¥ continuo °
lat, En sintosis, Aristotoles se ve obligado, por la evidencia em
intuitiva con Ja que contaba, a postular dos fisicas: una para e
el mundo sublunar y otra para el supralunar.
lesa “entre la Antigdedad
Yel Madivevo~ se manifesta hasicamente en que, dejando de lado la tutored indiseutible
‘ue ejercioron Ins sagradan o2ertras en segundo pero
al testo cienifin a partir del
‘ual so coneibi ol orden del universo en ambas épocas feel mismo, a aber, a Fsica de
Aristoteles. ¥en buena medida tambo, su Metafisien. Aungue cabo aclarar que la emia
Iesia
fa aristotelicn por parte dl erstlaniemo fueron lentas y muy
Y discusiones teol6gieas mediante elo partir del sig a la
“adopta” y“ristiania” algunas ideas del fl6sof>.
‘a invoncia de In fence
« Una idea de cieneia que subvslore et conocimiento empiric
+ Existe en esta 6p0ca una idea més emplia de “razén" y de “eiencia”,
Talo guenion la antigiedad nen el Medioeo se identifies racions-
Jidad (logos) 0 conoeimiento cientific (episteme) con saber empfrico
yy wéenico, como comienza a suceder a partir de la modernidad, La
iencia como un saber referido exclusivamente a (y fundado en) Ia
experiencia, tal como hoy lo sostenemos, es un invento moderno.
Del principio general anterior se puede derivar el siguiente: el saber
empirico se tenia por conocimiento estricto, pero no supremo. Esto
quiere decir que tanto para los antiguos como para los medievales—
fi bien ese tipo de conocimiento era considerado por algunos como
saber estricto,}* no representaba “el” eonocimiento superior; ya que,
justamente por su cardcier empirico, siempre se lo considers inferior
Tespecto de otros saberes. Pare los griegos la flosofia primer
tafisiea estaba por encima del conocimiento sensible o emptr
qué hablar de la sofia o sabidur
i 5 jerno de cien-
En sintesis, lo que aqui denominamos “paredigma premod
cia” se sustenta en ana comprensién del mundo de muy dificil compres
para nosotros, hombres del siglo xx. Dado que, como se di
“nuestra” idea actual de lo cientifico tiene su origen més reciente en la
modernidad.
2.2, Paradigma moderno
Frente al mundo premoderno, que se acaba de describir en sus as-
pectos mas basieos y general jodernidad constituye un lento pero
Ie proceso de desacralizacién o secularizacidn, Este es wn rasgo
constitutive y central de la modernidad. Pero, gqué quiere decir que el
proyecto filoséfica de la modernidad puede ser entendido como un proceso
de secularizacién? En primer lugar, que se comienza a producir una cons-
tante y cada vez més compleja separacién de esferas 0 dmbitos dentro de
Js cultura y de la sociedad. La mas importante de ellas es la acontecida
entre el orden de lo religioso-eclesidstico y el de lo profanomundano, Di-
cho en otros términos, una de las diferenciaciones fundantes de lo moder-
18. No ai para Plata, para quien todo saber basedo en los sentidos ora mera dex
14. Arisifteles considetaba In sophfo como una gama de “onda” y nous (intuicén de las
vordadesy prinioios primero).
2 Rubén H. Pardo
no es la que se da desde un punto de vista institucional- entre la Iglesia
y el Estado, y ~deede una éptica cultural- entre la religién y la ciencia,
Bn sogundo lugar, la modemidad entendida como proceso de seculariza-
cign alude a un giro profundo y esencial del pensamiento: el que va del
teocentrismo medieval (preocupado por lo sagrado) a la centralidad de
los problemas préctico-mundanos (vale decir, seculares). Coneretamento,
el nécleo de orientacién de la cultura moderna ya no sera lo divino, sino
‘mAs bien la resolucién de aquellos problemas prdctico-te6ricos originados
por los catnbios sociales que tuvieron lugar a partir de la aparici6n do la
burguesia, Se trata de um giro de lo teol6gico a lo mundano, de lo sagrado
alo profano, del tiempo de lo divino (no susceptible de medicién alguna,
dado que es la eternidad) al tiempo del mundo (medible y divisible en
siglos o saecula).
‘Sin embargo, cabe una aclaracién, a modo de prevencién, No se debe
identificar “secularizacién” oon abandono de lo tebrico 0 de lo sagrado, en
general. Las desacralizacién inherente a la cultura moderna-secularizada
debe compronderse como separacién de émbitos, de esferas de validez, de
la ciencia respecto de la religion, pero no como negacién o abandono de esta
ultima. De hecho, muchos de los més importantes cientificos y lésofes, a co-
tienzos de la modernided, eran ademas taélogos 0, por lo menes, cristianos
practicantes. Tal fue el caso, por ejemplo, de Isaac Newton o de Immanuel
Kant, La diferencia, respecto de la premodornidad, es que cuando los mo-
dernos *hacian eiencia, bacian ciencia” y cuando pensaban temas religiosos
tenian en claro que estaban on otra esfera de conocimiento, muy diferente
Ge la cientifica. Esta muy lejos le modernidad, por lo menos Te temprana, de
sbendonar o subvalorar la religién.
‘Ahora bien, a pesar de no ser éste el lugar del capttulo en el cual se
trataré la temética referida a los fundamentos filoséficos de la moderni-
dad ~ella sera desarroliada en el préximo apartado-, cabe sin embargo
formular ya la siguiente pregunta: jodmo caracterizar a ese largo y con-
tinuo proceso de secularizacién que llega de algim modo hasta nuestros
dias?; Zeudles son las caracteristicas de “lo moderno”? La esencia de le
modernidad esté dada por un ideal de una racionalidad plena, Esto im-
plica o conllova les siguientes creencias:
+ El mundo posee un orden racional-matemtieo. Galileo dice que “la
naturaleza est escrita en earacteres mateméticos”, y ésa ha de ser
su clave interpretativa acarea de la realidad. Los eomienzos de Ta
‘modernidad constituyen un verdadero “renacimiento" del espiritu
de la antigiedad clésica respecto de 1a Edad Media que, como se
explicé anteriormente, arraigaba su interpretacién del mundo en ol
auclo de lo teclegico.
i
ti invonsin de Ts ioncia :
+ Dado este punto de partida, la comprensién del orden natural a par-
tir de un a priori racional-matemdtico, “Io moderno” se cara
también por el surgimiento de una confianza absoluta en el po
Ia raz6n, tanto on eu poder cognoseitivo como préctieo. Surge una
te certeza en la capacided no sélo teérica ~en cuanto a la posi
'd de conocer medians ella todos los recovecos y escondrijos de la
dad sino, sobre todo, en su poder de dominio y transformacién
dela naturaleza. Aqui, para comprender el alcance de lo dicho se debe
prestor atencién al adjetivo “absolute”, ya que la creencia en la racio-
Tralidad do la realidad no es un invento moderno, sino que proviene de
cee origen remote que hemos situado en la antigtiedad clésica. Por es0
tos modernos reivindican a los antiguos por sobre el Medioeve y pien-
ean su propia época como un renacimiento del espiritu antiguo. Sin
embargo, hay algo realmente nuevo en este racionalismo que plantea
Ja modernidad. Y la novedad, aquello que nunca se le podria haber
currido a un griego del siglo tv a.C., es que, por medio de la razén se
puede alterar, cambiar y poner a nuestro servis
§ bien para los antiguas la razéa, el logos, ert
supremo en la jerarquia de entidad
del orden natural del universo una fuerza insignificante e ineapaz de
alterar el “destino”, la naturaleza, la physis.*
El proyecto moderno de una racionalizacién plena de la realidad
‘conllova otros dos ideales: el de aleanzar un conocimiento universal
+y necesario del mundo y, a la vee, el de lograr la formulacién de una
ica de valides universal. Bsto quiare decir que a la modernidad le
fs inherente una idea de conocimiento y de verdad muy “fuerte’,
dado que en ella go confis en la posibilidad de determinar las leyes
‘que —desde siempre y necesariamente- han regido y regirén la na-
turaleze (se creia haber aleanzado esto ya en Ia fisica de Newton,
cuyos principios eran tenidos por verdades de ose tipo)" A esto se
le afiade la creencia en la posibilidad de lograr algo parecido en el
Ambito de la moral, Es pensable y realizable ~siempre dentro de los
ideales del paradigma moderno una ética fundada en la pura re-
z6n. ¥ 6sta, en la medida en que seria puramente racional, ea decir,
dado que excluiria la influoncia de eualquier elemento sustantivo
15. Para comprande ol significado de esto no hay mas qua prestaratencibn a cualgaiers de
Jos valatos nition gregos:aquel que pretence altrar ese orden o destino termina may mal
yo hace mis que confirmarle,
26, Cabe aclarar quo —ya desde Arstétales~ se denomina “necesario™ aquello que no puede
ser do tra mansea,equallo que o er imposible de sor pensaco de otro modo,
Pa Rabi H, Paréo
ta invencén dela cena 25
derivado de la tradicién o la costumbre, tendria entonces la propie-
dad de la universalidad, esto es, podria ser considerada valida para
todo ser racional. No otra cosa ha representado el proyecto kantiano
de una ética formal del deber en Fundamentacién de ta metafisica
de las costumbres, de 1785,
+ Cabe agregar que uno de los ideales esenciales en los que se funds el
programa moderno de wna racionalidad plena es la creencia en el pro-
_greso social como consecuencia inexorable del desarrollo de la ciencia,
Esto supone que, por um lado, el progresivo despliegue y avance del co-
nocimiento cientifico se traslada a toda la sociedad, dando lugar a un
‘orden social mejor y mds justo. Y, ademas, conlleva el supuesto~muy
icvutido en la actualidad— de qe todo proveso de innovacisn en cion
cia es, en si mismo, bueno. Hoy, luego de varios siglos de desarrollo
de este paradigma cientifico, ya no resulta ten claro —mds allé de sus
ondades incuestionables y de su imprescindibilidad~ que todas Tas
consecuencias de la investigacion cientifiea sean positivas y, mucho
menos, que éstas traigan aparejado un progreso social universal. Por
‘hoy tampoco es indiscutible quo el desarrollo do la ciencia deba
ser absolutamente ilimitado. Aunque cabe aclarar que tal cuestiona-
iento no significa ~empere obstaculizacién ni freno.
Por supuesto, el proyecto racionalista moderno, a diferencia del pre-
‘moderno, incluye como un elemento fundamental el caricter emapi-
rico y experimental del conocimiento cientifico, Con la sola razén no
hay conocimiento. eo es lo quo parece haber comprendido la cioncia
moderna, a decir de algunos fildsofos,™ pare poder llevar a cabo los
vertiginosos progresos que exverimenté al cabo de tn siglo, en eom-
paracion con los dos milenios anteriores. La experiencia, en cuyas
coordenadas debe darse el objeto de ciencia, se constituye ~a partir
de la modernidad~ en una suerte de limite del conocimianto eienti-
fico. A partir de lo dicho sobre este ideal de racionalidad plena pro-
pio de la época moderna, puede entendarse, entonees, cémo es que
recién desde aqui nace esa idea ~tan elemental para nosotros~ de
la ciencia empfriea como conocimiento superior, de la eiencia como
modelo de conocimiento. Es esf como, desde la modernidad -origen
reciente de nuestra actual idea de conocimiento cientifico— “razén”
y “verdad” son pensados casi como sinénimos de “razén cientifica” y
de “verdad cientifica”. ¥ es asi como desde entonces la racionalidad
es pensada como (y reducida a) la racionalidad propia de la ciencia,
AT. Nos referimos @ Kant, quien en su Crtion de fa raze pura, de 2781, elabora un intento
do Fandamentacin de Is lane medersa.
+ Finalmente, Ie ciencia moderna se constituye como una revolucién
ciontifice que rompe con la cosmologia premoderne, basada en las,
ideas de Aristétoles, e instaura un nuevo paradigma cientifico-cos
molégico, que se va disefando entre los sigios xv y xm, a través de
Jas ideas de Copérnico, Galileo y Kepler, entre otros, y que luego es
perfeccionado” por Newton. Algunos de los principales rasgos de la
cosmologia moderna gon:
Infinitud del universo.
Cargeter y orden mecanico (no teleolégico) del universo.
Una sola fisica (desaparicién de la distincién entre lo subluner y
Jp supralunar),
Orhitas elipticas de los planetas alrededor del Sol,
El Sol como ua foco del sistema (no hay geccentrismo, pero tam-
poco heliocentrismo, ya que el universo es infinito y ademés el Sol
‘no est eiquiera en el centro de La elipse),
Estas son sélo algunas de las caracteristicas distintivas del paradigma
nodoma de ciencia, A partir de ellas podemos intentar comprender la pro-
fandidad y vastedad de los cambios que le modernidad produce en Ja con-
cepeién cientifica del mundo. Sin embargo, todavia no hemos dado con la
‘explicitacién de la diferencia esencial entre promodomnidad y modernidad,
‘ya que cada uno de los rasgos precedentes explica solamente una parte
‘superficial de la revolucién cientifica de los siglos x71 y xvn. Attn falta dar
con la condicién de posibilidad de todos estos cambios.
Los fundamentos Siloséficos de Ia eieneia moderna, Desde fos wl-
timos sigios de la Edad Media, momento en el que comienza a resultar
insostenible toda posible conciliacin entre una verdad de fe y una verdad
40 razén, se inieia un largo pero firme proceso de secularizacién a través
del cual se constituye la ciencia moderna. Es el proyecto de la modernidad,
esbozado ya por Galileo y Descartes, consumado por la ciencia de Newton
y la filosofia de Kant, y representado socialmente por ese ascenso de la
‘burguesia que luego da lugar a la Revolucién Francesa. Alls, en ese lapso
que va desde los siglos x1v hasta el xm, se fue forjando un concepto de razén
yuna coneepeién del conocimiento que caracterizan lo que hoy en dia ~de
algiin modo~ atin entendemos por ciencia,
‘La pregunta por las caracteristicas de dicho proyecto ha sido ya ~aun-
que de manera muy breve~ contestada. Asi, se dijo que “lo moderno” se
funda en un programa de racionalizacién plona de la realidad, tanto en
To que haco a la realidad natural como a Ta social. También se ha expli-
cado ~quizé muy esqueméticamente- el despliegue de ese programa en
36 Rubén H. Pano
Ls invescln dole concia a
tuna serie de ereencias esenciales a la misma: orden racional-matemstico
de la naturaleza, confianza absoluta en el poder de la razén, ideal de una
4ética y de un conocimiento universal y nevesario, y esperanza de progreso
socisl como consecuencia del desarrollo cientifico. Sin embargo, no hemos,
dicho nade todavia acerca de los supuestos sobre los enuales se ha erigi-
do el pensamiento cientifico moderno; vale decir, no hemos sacado a luz
‘ain sus eimientos, el suelo on el que echa raices ese ambicioso proceso de
desacralizacién y sistematizacién racional del mundo. Por ello cabe ahora
proguntar: ceules son los fundamentos filosdficos de la ciencia moderna?
Responder a este interrogante ser ahora la tarea, para Inego poder mos-
trar la clasificacién de las cioncias que tiene lugar durante el apogeo de
dicho paradigma y, finalmente, sefialar y deseribi- su ovaso.
{Cul es 1a caracteristica fundamental de la ciencia moderna, aquella
que la diferencia claramente de la concepeién cientifica medieval?" No la
‘enontraremos ~como suele pensarso~ ni on su cardcter experimental,
‘en la prioridad otorgada & los hechos, ni tampoco en Is utilizacién del nt
mero y la medida. 40 es que acaso hemos de pensar que los modiovales
eran ian necios y estiipides como para no recurrir a la experiencia, no ob-
servar los hechos, ni intenter la medicién exacta? Es cierto que quizé hoy,
ydesde la modernidad, estos tres elementos ocupan wn lugar de mayor pri-
vilegio en la ciencia del que ccupaben por aquellos sigios. Pero entonces no
encontraremos, ni en lo féctico como punto de partida, ni en la experimen
taciOn, ni en el uso de los mimeros, le Have que nos abra la comprensicn de
la ciencia moderna. Para logrario, habria que repreguntar en qué se funda
te proidad moderna deda a los hechos, a la observacion experimental
icin, Bn tal caso Ia respuesta seria que le esencia del proyec-
lo'cientfen de la modernidad se encuentra en ela priori materatice de
sprensién de la realidad. Qué quiere decir esto? Bésicamente que
aquello que fundamenta y dota de significado a las caracter‘sticas aludidas
fe que la ciencia moderna se funda en tna precomprension del sentido de
den términos de “aquello que puede ser celculado y medido”.
3r4 “lo calculable”. Y por esto bajo el paradigma cientifico de le
modernidad adquieren mucha més relevancia ~respecto del Medioevo- las
matemiétieas; la importancia de ollas se explica por el hecho de que “lo ma~
temétioo” es la clave de lectura de la naturaleza. Si el orden del universo es
racional-matematico, se requerité ~necesariamente- de las mateméticas
para su comprensitin. Vale decir, la necesidad de la medida y de las mate-
rmaticae ge fimda en “lo matemético” de le ciencia moderna, y no al revés.
im esta cargterizaclén de ta clencia modem seguimos el tratamiento quo Heidegger
63.97) le da al ema
ata prodeterminacién conceptual de Is realidad como “aquello que
puede ser calculado y medido” es la que eaté en la base de la conoci-
Te afemacion galileana “la naturaleza esta eserita en earacteres ma
fernétios”, constitaye asimismo el supuesto nuclear -lo no dicho~ que
hnave posible su primera formlacion de lo que Inego ser4 el principio de
imereia. Este romperd de manera decisiva con la fisica de Aristételes.
Bo einicais, al cardctap empirieo de la clancia'moderna sélo puede ser
entendido a partir de un a priori, el de “lo matemético”, en tanto suelo
fn el quo arraiga y erece el proyecto de conocimianto ¥ de razdn de la
snodernidad toda,
“Ahora bion, osa precomprensién de lo real en sentido materatico con-
jleva tanto una forma de relacién con la naturaleza como una icea de razén
Jy de hombre. Estos serian algo ai como los elementos complementarios de
{so fundamento que estamos indagando. En primer lugar, entonces, hay
jque agregar que ¢ la cioncia moderna lees inherents una considereciGn de
{i naturalera af modo de un objeto de edleulo. La physis de la que habla-
ban los griegos, ol mundo en tanto “creacién” propia de los mediovales,
convierten ahora en objectum. Bsio'es, en algo “puesto” 0 “arrojado” alli,
para un subjectum el hombre- euya fimcién soré le de caleularla, para
‘Juego disponer de ella y mediante control y manipulacién transformarle en
‘recurso, en “material disponible”. Asi, el proyecto moderno de una *
nalizacién total de la realidad deviene un programa de dominio tecnolégico
de le misma
En sogundo término -y tal como acaba de sugerirse~ esto comporta,
ademés, la conversién del hombre en ta de dicho proceso y de la na-
turaleza on “objeto” Este es el esquema, la estructura del eonocimienta.
{Qué significa, concretamente, esto? Que es el supuesto de la objetivi-
dad (vale decir, ei de le distancia entre sujeto y objeto) el que sostiene ta
icién de racionalidad plena que se exprese en la modernidad. La posi-
jad de determinar racionalmente la estructura de Ie realidad en leyes
lescansa en la suposicién de esa capacidad del cientffico de separarse del
objeto « conocer. Bsa "distancia" fue ol anhelo de le astracion moderna y
constituye la condicién de posibilidad de su obj
determminacidn de “verdades fuertes" (universal
puede pensarse en la viabilidad de un saber absoluto acerca de la realidad
a condition de que supongamos un sujet de eanacimiento que ~al modo de
un observador neutral y externo~ sea capaz de determinar lo observado
19. Lanataraleea como material disponible o “fondo (Bestand) en relacn on el curler e2en-
clslmentatdenleo de nuestra epoca e un tema sbordado cou mayor detalleen el capitulo 6.
120, EL “objeto” es lo puesta delantey el hombre como “suet, lo que subyace,
}
% Rubén H. Pando
sin estar implicado en le obsorvacin.® Ast, la relacién hombre-mundo
hhombre-naturaleza pasa a ser pensada como la de un sujeto (hombre) que,
desde su distancia objetivadora, se enfrenta e (y dispone de) un objeto (na~
‘ruraleza), para su control
Por timo, la razén moderna pretends extendoree tembién al émbito
de la étioa y la moral. Con esto simplemente se quiere decir que el proyecto
de rez6n propio de la modernidad conlleva -al principio una idea de ro-
cionalidad ligada a la posiblidad de determinar las conductas éticamente
buenas, en Is medida en que se crefa capac de sefialar los bienes (fines y
valores) que deben guiar el obrar del hombre. Pero esto duré poco. ;Por
qué? Sencillamente, porque el proyecto filos6fico-cientifico de la moderni-
dad hizo devonir a esa razén todcpoderosa en mera razén caleulante, en
tun mero ejercicio de céleulo de los medios mas edecuados para aleanzar
fines dados. Cuando esa racionslidad pierde su poder de doterminacién de
Jos fines, e conforma eon ser un puro procedimiento formal, vacio de con
tenido. Puede decirss que le reaén moderna ~al comienzo ideslmento to-
tolizante—viene a terminar on mera “técnica”. A esto se apunta cuando se
dice que la idea do razon en la que desemboca la modernidad es 1s de una
razén instrumental. Se trata de un proceso perfectamente enten es
‘que se tiene presente quo el santido provio a partir del cual la modernidad
comprende la realidad es el de le". Pues entonces a nadie habré
de sorprender que la racionalidad ~tal como se concibe en esa épora~ no
sea otra cose que “instrumento de céleulo”
Estos son, por lo tanto, los fundamentos filos6ficos del paradigma cien-
tifico que se genera a partir de la revolucidn de los siglos xvt y xm y que
perdura, més o monos ineslume, hasta las primeras diécadas del 2x. Bajo
el infinjo de sus ideas comienza a engendrarse nuestro actual concepto de
ciencia y asimismo de uno de sus productos més acabados: la tecnologia. ¥,
a partir de ella, la constitucién de ls ciencia actual,
2.8. Paradigma actual
Es indudable que varios de los rasgos que acabamos de presentar como
cimientos de Ia modernidad han perdido ya, en nuestros afios, su poder
normativo, 0 ~directamente~ han caido en desuco porque no “ereemos”
més on ellos, Sin embargo, no resulta tan elaro que esto nos dé derecho a
21. Reta ides de un sujto cbjetvn que adopt el punto de esta de un cbservador neutral es
{a gue esta supueste en la fisiea de Newson, quien ha sistematizado y. quiz levado a su
oazumacié Ia bios moderna
a inveneon de la cloncia a
hablar de un nuevo paradigma o de una “nueva époea”. ;Estamos realmen-
te viviendo una era que se ubica més allé de la modernidad? Esta puede
considerarse verdaderamente una etapa cerrada, consumada? O, en rea-
jidad, desde le cogunda mitad del siglo xc ~aproximadamente- estamos
transitando—no por un nuevo paradigma— sino més bien por un pliegue de
Ja modernidad misma? Estas discusiones en torno de la relacién “moderni-
Gad-posmodernidad” vienen desarrollndose ya desde hace varias décadas
y se han proclamado respuestas muy diversas. Y no es este capitulo, desde
Sa, ol lugar adecuado para explicarlas, ni mucho menos para evaluarlas.
Sin embargo, s{es pertinente decir que consideramos que no hay quo inter-
jpretar el “pos”, del coneepto de ‘posmadernidad”, como el sefialamiento de
tun tiempo superador de lo moderno, sino como la indicacién de una crisis,
vyle apertura de un tiempo que més alld de si esta dantroo fuera de la mo-
‘Gernidad~mantiene una estrecha relacién con ella. Por ello, tal vez, soa
més apropiada —a los fines de evitar estas ambiguedades- la utilizacién de
1s expresion “modernidad tardia”, dado que en ella queda suficientemente
explicit Ia relacién de copertenencia entre una y otra.
‘Pero qué se quiere decir cuando se habla de posmodernidad o de mo-
dernicad tardia? En principio, cabe afirmar que, si hemos de comprender
la modernidad como un proceso de secularizacién ~cuyos perfiles mas sig-
nificativos la erigieron en un ambiciosa proyecto de racionalided plena-,
ahora debemos ver en esta mencionada posmodernidad o modernided tar-
fa un proceso de fragmentacién del sentido que se despliega en los si
guientes puntos:
+ Catda de los ideales de conocimiento de la modernidad. Bn nuestra
cultura actual ~en tanto tardomoderna o posmoderna~ se cuestiona
o directamente se rechaza la idea de verdad sostenida por le filoso-
fla moderna, Se dice “no hay verdades univarsales, necesarias ni
definitivas, sino mas bien verdades provisorias y contingents", 0
-lo que es lo mismo- “el sentido, en tanto sentido lingiistico, nun-
ca es totalmente univoco, sino que conlleva inexorablemente cierta
equivocidad; de lo cual se deduce que toda compronsién de la reali-
dad comporta cierta dimensién de interpretacién, de perspectiva’.
En sintosis, es inherente a le posmodernidad ~en contraste con lo
moderno- una idea débil de verdad o ~ai se prefiere~ cierto “relati-
vismo” cognoscitivo.
‘una opinisn may relevant al
fon andes istiacional
” Rubén H, Pardo
+ Oritioa y rechazo de los ideales éticos y del progreso social inkerentes
la modernidad. Otra manera de caracterizar la modernidad tardia
‘8 sostenor quo on ella advione “el fin de las utopias, 0 de los grandes
relatos, o de las ideologias”, entre otros t6pions modémnos. Vale decir,
no sélo se deserce de las grandilocuentes construcciones teéricas del
pensamiento moderno, sind también de la posibilidad de acceder por
‘medio do ellas a un “progreso social”, Si el proyecto filoefico de la mo-
demidad era un programa cultural orientado fundamentalmente al
futuro y a lo nuovo, una de les tosis esonciales del credo tardomodor-
no reza “no hay futuro", “nada completamente nuevo es posible bajo
¢l sol”. Por ello ~a los oidos do la posmodernidad- e ideal kantiano
de a construccién de una étice universal, plenamente racional y por
lo tanto vélida para todos suon como lisa y llana ingenuided pueri,
el mismo modo como la esperanza marxista de aleanzar ~por via de
la rovolucién socialista~ um orden social igualitario. Las sociedades
tardomodernas son, como afirman algunos ~en gran medida y en com-
pparacidn con las modernas-, sociedades del desencanto.
Algunos cuestionamientos « la ciencia y al eientificismo. Finalmen-
te, 1a posmodernidad en cuanto proceso de fragmentacién del sentido
comporta le aparicién de ciertas eriticas tanto al desarrollo absoluta-
monte ilimitado de la ciencia, cuanto a la desmesurada adoracién a
ésta, lo que da lugar & una reduccién ~tal como anteriormente se ha
scfialado~ de la razén a mera racionalidad cientifica. Lo primero se
funda en el descubrimiento del “reverso” de esa suerte de “moneda”
que es el devenir de Ia investigacién ciontifice. Una de sus caras ol
anverso- estaria constituida por sus efectos liberadores y positives,
mientras que en la otra so dibujarian los residuos indeseables ~pero
también inevitables—de tal desarrollo, La modernidad tardia inaugu-
ran tiempo en el cual se cierra el supuosto incuestionado de la esen-
cial bondad ~de la cual se seguiria la necesaria falta de limitacion—del
conocimiento cientific. Los mas roménticos pretenden eon cierta in-
‘genuidad detener la irrefreneble tendencia a la innovacién que con-
lleva Ia eiencia actual, y los més "vealistas” exigen que se pienso, al
senos, sobre los “fines” de la ciencia misma, Es decir, que se tenga en
cuents que el desarrollo de la investigacién ciontifica no deberia sar
considerado un “fin en sf mismo” sino un bien euyo valor principal ha
de ser medido sobre la base de eriterios do impacto social.
Respecto de la critica a la dosmasura cientificista ~que reduce la racio-
nalidad toda al proveder de la cioncia— le cultura tardomoderna esgrime,
ante aquélla, la necesidad de amplisr la idea de razén y de verdad. sto es,
hay quienes afirman le existencia de otras formas de racionalidad ademas
Le inven de Ia cloncia a
de la cientfica y seftalan Is presencia de cierto tipo de “verdad” en expre-
siones y discursos extracientificos, por ejemplo, en el arte.
‘En resumen, frente al paradigma cientifico-loséfico de Is modernidad,
esta etapa de In modernidad tardia ~més allé de la problemdtica de st.
‘status independiente o no~ representa une época signada por la fragmaen-
taci6n, por la caida y por el desenegnto. Y por ello, quizé, muchos pensa-
dores critican y tachan de “conservadores” 0 de “reaccionarios” a los que
dlefienden a rajatabla los supuestos beneficios de la posmodernidad; dado
‘que implicarfa la claudicacién de los idesles sociales “progresistas’ de la
fnodernidad. Pero el debate en torno a la reivindicacién o critiea del pro-
‘yocto moderno no nos compete por el momento,
Para finalizar ~y sobre Ia base de lo hasta aqu{ dicho es conveniente
tener presente y reafirmar los fimdamentos desde los euales ha surgido
nuestra actual idea de ciencia, aquella desde 1a cual habfamos partido.
To que hoy entendemos come conocimionto cientifico ~un saber explicati-
vo mediante leyes, critico, que aspira a la uni a, fundameniado,
metéd y
pretensién de objetividad posee tn origen remoto y un origen reciente.
El primero no es otro que la antigtiedad cliésica, con su original proyecto
racionalista y su coneepto de logos y do episteme. Alli nace la confianca
en ls racionalidad de la realidad y en la posiblidad de un conocimiento
fundamentado de la misma, El seglindo esta constituido por la moderni-
dad, porque en ella comienza a tener lugar la identificacin entre ciencis o
epistame ¥ conocimiento expirico, Io que deriva huego en la conversiGn de
Ja ciencia en téonica. Desde entonces ya no es posible pensar Ja ciencia si
zoe en relacién con la técnica. Vale decir, la ciancia actual es ~esencial-
mente- tecnologia. Y, finalmente, nuestra actual idea de cioncia debe ala
modemnidad la asimilacion de la racionalidad a “rezén matemética’; esto
os, la conversion del logos griego en ratio ealculante.
En el siguiente capitulo se abordara el desarrollo de las concepeiones
actuales dele ciencia, haciendo hincapié sobre todo en la que ~desde ou rol
de concepeién esténdar y tradicional sigue constituyendo el modo hege-
énieo de pensar la activided “concepeién heredada’’
29, Respeta de a “vordad” en el arte cabs citer a mportancia que Nietzsche y posterior
te Hsideggor le dan aosta ides.
2, La verdad como método:
ja concepcién heredada y la eiencia como producto
Rubén H. Pardo
Los raagos més gonerales de lo que acabamos de caracterizar como mo-
dernidad tarda, a saber, le fragmentacién del sentido, el proceso de debili-
tamiento de los ideales de verdad, la conciencia de la incidencia inexorable
del observador en la abservaci6n ¥ de los fmites externas e internos del de-
sarrollo cientifco, han dejado su impronta en la cioncia actual. Nadie, hoy
por hoy, ni siquiera los més fervientes defensores de las ideas modernas,
fe animarfa a sostener la existencia de verdades necesarias en el émbito
de las ciencias ficticas, Y no nos referimos exclusivamente a las ciencias
sociales sino incluso y sobre todo a las ciencias naturales. Aun en la fisica
se habla actualmente de “verdades proviorias” y perfect
‘Sin embargo, esta suerte de consenso en torno de cierto “ablandamien-
to” 0 “aflojamiento” de los ideales cientificos modernos lejos esta de haber
clausurado el debate epistemolégicn.
En la filosofia de la ciencia, a lo largo del siglo xx, ha mantenido una
posicién dominante una corriente de pensamiento de origen anglosajén,
‘que suole denominarse “concepcién heredada” o “concepcién esténdar”
de la ciencia, En realidad, no se trata de una corriente propiamente
dicha sino de varias, quo convergen en torno a ciertos ejes. Dentro de
loséfice cabe distinguir dos momentos 0 subcorrientes: el
c0, que metodolégicamente derivara en lo que Hamare-
¥ el racionalismo eritico o falsacionismo,
cuyo fundador y principal representante ha sido Karl Popper. Bajo el
empirismo l6gico ubicamos al ‘de Viena (Rudolf Carnap y Moritz
la Bscuela de Oxford, con el primer Ludwig Witt-
genstein y Bertrand Russell como figuras més destacadas, y a Hans Rel-
chonbach, del circulo de Berlin, Sin embargo ambos, empirismo légico
y falsacionismo, aun cuando le filosofia de la eiencia popperiana puede
considerarse una critica al empirismo logico y a la concepeién heredada,
fey
“ Rubén H. Pando
comparten un micleo duro de afirmaciones sobre la cioncia. Algunos de
Jos principales son:
+ La ciencia es la forma més legitima de conocimiento. Bsto, en m-
chos casos, deriva en cientificismo y da Iagar a concopciones reduc-
cionistas.
+ Las ieorias cientificas con conjuntos de enunciados de distinto nivel
4 testeables emptricamente, Bste rasgo atomista prioriza el andlisis
lio de Ie teorias,desstimando eu carder oiruturaly conten
tual 7
+ La observacién es, de un modo més ingenuo 0 sofisticade, la ins-
tancia tna de fondamentecin del conocmiento enon, Aa
reside el empirismo, propio de la concepcién heredada, quo postala
co como la base objetiva del conocimiento cientifico.
+ En mayor o en menor medida, la ciencia, cantrada en el método, es
tun saber valorativamente neutral. La teorfa de la neutralidad supo-
ne que la responsabilidad por las posibles consocuencias nogativas
del desarrollo cientifico quedan del lado de su aplicacion tecnol6gica,
producto di
+ Baiste Ta verda
+ Hate ol propre clenfc, La cans, no puede nunca "ve-
riflear” sus afirmeciones, sin dudas representa cada vez con mayor
exactitud la realidad. =
lugar a le constitueién de w ico. No se trata
‘tampoco de uns corriente, sino de un “escena! lo es muy dificil
rotularlo con un nombre, aunque el gesto filoséfico de base que alienta en
les un ciorto posempirismo, critico frente al empirismo tradicional de la
concepeisn heredada Bl hits fundamental en Ie aparicién de este nueva
escenario fue la edieion de La extruct z rf
seers fe In oen iure de las revoluciones ciontificas de
En lo que resta de este capitulo nos ocuparemes de la concepeién he-
redada. Para eso, en primer lugar, abordaremos la explicitacién de cada
1. Tomamwos de
referiraos ala
neepto do “escenario™ posempirsta para
idsd de voces y de ideas que emergea frente a la concepeia heredad
1 verdad como método 4s
te, se distinguiré la version empirista légico-indu
doductivista y popperiana. Quedard para el capitulo siguiente el abordaje
ile] escenario posempirista en goneral y de la obra de Kuhn en parti
1, Caraeteristicas de la concepcién heredada:
os ejes del debate 7
El nticleo duro de Ja concepeién heredada, euyas principales
nes transeribimos antes, se centra en dos ejes que hegemonizan el debate
Sobre la ciencia en la primera mitad del siglo xx: el problema de la histori-
cidad y el problema ético.
‘La primera de las cuestiones es més estrictamente epistemologica ©
jinvoluera le pregunta por la abjetividad del conocimiento cientifico: gon
qué sentido puede afirmarse que la cioncia produce saber objetivo?;
Cientifico os un sujeto histérico, zen qué reside la objetividad y, por ende,
idad del conocimiento que produce? Por supuesto, aquf se abre 1a
1 método cientifico, como instancia de salvaguarde de
jad y de la validez. de los productos de Is ciencia.
En cambio, la segunda problematica es el resultado inquietante del de
venir del patadigma moderno. Un probletna impensable en el siglo xv 0
xvi, pero que advino como desembocadura inexorable de wn modelo de
desarrollo que se autoconcibié como fin en af mismo, Ya no se trata de
la dimensién todrica de la ciencia, ni de la pregunta por su objetividad o
iad, sino de pensar una respuesta a un interrogante mucho més,
descarnado y acuciante: j idad tiene la ciencia respecto de
su impacto Social?, gqué relacién existe entre
aplicaciones tecnolégicas?, {debe considerarse el desarro
un fin en sf mismo 0 debe estar subordinado a ‘otros fines”? Aqui, en la
solucién de los problemas de la dimensién préctica de la|
‘manera de pensar la relacién entre ciencia, tecnologia,
No es que la euestién del método, dal progreso cient
ridad del conocimiento en general se puedan reducir a los dos problemas
‘que acabamos de enunciar. Quizi abusando un poco de un pensamiento
extremadsmente simplificador, lo que pretendemos es arraigar todas las
aristas del debate filoséfico sobre la ciencia en dos suelos que consideramos
los mas fundamentales: el te6rico, centrado en las discusiones sobre la
cbjetividad, y el préctico, que abarca todo lo referido al tema de Is respon-
ad.
continuacién, se intentaré plantear, del modo més sintético posible,
‘problemdtica de la historicidad de las ideas eientificas
6 Rubén H. Panto |
y eudl os le respuesta que se le da desde lo que denominamos “coneepeién
heredada”.
1.1, Kl problema de la historicidad de las ideas cientificas
Nadie, cabelmento, dudaria del estatus histérico de la ciencia; vale
decir, cualquier epistemélogo ~pertenezca a la corriente que fuere- acep-
tarie, sin oponer objecién alguna, que el saber cientifico “es” un saber in-
fluid por la historia. ;0 acaso alguien podria negar la incidencie de cues-
tiones culburales, politicas, sociales o econémicas en le produccién misma
dal conocimiento, sea éste cientifico 0 no? Es abvio, y resulta entendible
para todos, que un cientifico desarrolla su quehacer y elabora sus teorfas
‘eno mejor atin “desde” un contexto determinado, el eual es, siempre, un
contexto histérico. Por dar sélo un ejemplo, no es lo mismo hacer ciencia en
este momento que hacerla en el sig Hoy cualquiera puede
afirmar que la Tierra se mueve, 5 ignifique correr riesgo al-
‘guno; mientras que el pobre Galileo sufris por ello una excomunién varias
veces secular.
‘Sin embargo, aceptar esto no significa todavia nada. :Por qué? Porque
en realidad la verdadera pregunta es otra, y podria sintetizarse del si-
guiente modo: jes el conocimiento cientifico “esencislmente” histérico? Di-
cho de mode distinto: las verdades de la ciencia son verdades “objetivas”,
mndependientes, en cuanto a su validez, de la historia?, jo, por
>, todo conocimiento, incluso el cientifieo, se ve afectado de mode
{esto es, en lo que respecta a su valor de verdad) por lo histérico?
La diferencia entre el primer planteo y éste es determinante: mientras
nadis objotaria que el quehacer de a ciencia ~como toda produecién hi
mana-tiene siempre lugar, de manera inexorable, en un tiempo espectfico,
Ja cuestidn atinente a si esa relacién ineludible entre el conocimaiento ¥
Ja historia “afecta” al valor de las verdades cientfficas ya no es tan clara.
Responder de modo negativo a este interrogante implicaria sostener que
Ja verdad, en ciencia, es transhistérica (ests por encima de lo histérico, es
Jable de su inffuencia). Por el contrario, toda respuesta positiva conlleva
Ja tesis de que cualquier verdad, incluso en ciencia, es verdad en el marco
de un contexte histérico detorminado, esto es, dentro de una Spoca ode un
sparadigma” determinado®
2. Tanto en lo conosrniente a este tipo de conc:
lo atric en el desarrolc de la ciencia~eome
conoepto de “paradigma’ en epistemologia, rei
savored como método a
Como se acaba de decir, esta problemética divide aguas. Bs eviden-
te qae el paradigma cientifico moderno nacié y crecié a la sombra de le
ve guneién de que sus verdades son universales y objetivas; y por tante
franshistéricas, vélidas para cualquier época, con independencia dé todo
Eaicionamniento féctico, Sin embargo, el quiebre que la revolucion cientt
fea del siglo Xx produjo en cuanto al pretendido carécter irrefutable y ne-
Ttario de las leyes dela fisica newtoniana puso en jaque tal presuncisn*
facluso, algunos pensedores del siglo xxx como Nietzsche~ preanunciaron
Jha profunda crisis de certezas que aconteceria casi con el fin mismo de
lo.
Fe cualquier modo, «i bien hoy ya nadie sostendra que las verdadas
cientiicas vigentes son necasarias ¢ inmutables, sin embargo, la cuestién
feferida a la problemétiea relacién entre ciencia e historia no ha quedado
Taldada, ni mucho menos. La opistemologia més tradicional sigue dafen-
diendo @ capa y espada la conveniencia de no perder de vista la diferencia
fcxencial que existirfa entre 6] dmbito de la facticidad (lo historien) y el
de la valideci6n (la verdad). Por su parte, los eriticos de la epistemologia.
tradicional ~esto es, nietescheanoa, hormeneutas, neomarxistas 0 posmo-
demos, entre otros~ intentan reconstruir una t2oria de la racionalidad que
recupere pera stla djmensién de la historiidad.*
‘Bama sostonorelearacter “objetivo” de emosimionto cient sin ne
gat la cbvia influencia de los contextos histdricos en la constitacion de todo
Saber? La concepeién heredada planted, para ello, una distincién clave:
tina cosa es el contexto de descubrimiento de una idea cientifies y otra st
contexto de justificacin
‘Hans Reichenbach, en su libro Experiencia y prediccién, de 1998, intro-
duce una distinci6n conceptual que desde entonces constituye una referen-
tia obligeda para todos aquellos que intenton proservar ta dalimitacion
tlara y precisa entre facticidad y validez. Bs la discriminacién ~en el inte-
rior de toda idea o teorfa cientificaentze dos contextos: el de descubrimien
{oy al de justificacién. Bn el primero importa el hallazgo, la produccisn,
a.atractara se pono scre td, «ptr algunos deste dea iso extation, e
intial uutiode yd in ermodinaica, entre ceos.
{Lahoud rta que eo coir en esters eau on adelante en pe
Schgae’spora compli el panorama den conospidaheredade, presenta la argues
sbordarin en el siguiente capitulo
|
had Rubén-H. Pardo
sea de una hipétesis o de una teorfa; corresponde por tento al émbito de le
genesis histérica. Aqui entran en juego todas las circunstancias sociales,
oliticas o econdmicas que influyen o determinen la aparicién o gestacién
de un deseubrimiento. Asi, a la pregunta por el contexto de descubrimiento do
tuna teorfa, I
como el marxismo, por dar sélo un ejemplo, deberd atender, entre otras
cosas, & la itaportancia de la Revolucién Industrial; de la misma mane
ra como ¢l investigador que examine el contexto de descubrimiento de Ta
teoris helioeéutrica de Galileo lo hard a su vez con los hechos sociales que
precipitaron por aque! entonces el desmoronamiento del
1a aparicion de los primeros destellos del mundo modern:
En contraste con éste existiria otro contexto que no tendria q
10 historico sino con todos aquellos elementos que hacon la valid
una teoria, Aqui se abordan las cuestiones atinentes a la estructura légica
de las teorias y su posterior puesta a prueba. Es el contexto de justifica-
cign. Por supuesto, pare la concepeién heredada éste serd el tinieo contexto
relevante y propiamente cientifico, ya que en él se juega lo que realmente
importa: la verdad.
En ol contexto de justificacién interesa lo que hace a la “verdad”, 2 Ia
correccién de la hipdtesis 0 idea de que se trate, De él queda decididamente
todo elemento “externo”, que haga al “afuera’ de la ciencia, vale
a lo historice. Es por ollo que otro par de conceptos, mediante el cual
se intenta también construir defensas pera que no se mezelen las cuestio-
nes de validez con Ia facticidad, e3 el de
Fue otro epistemélogo, Im 1993), quien se refirié 2 esta te-
mética proponiendo Ia oxistencia de dos historias de la ciencia. La externa
narra el desarrollo de las ideas cientificas en relacién con les précticas
sociales que las hicieron posibles, mientras la interna hace abstraccién de
4a incidencia de lo social y relata simplemente el despliegue de la logica
misma de las ideas cientificas. ‘entras la historia interna seria una
suerte de “reconstruccién puramente racional” de la ciencis ~y por
vincula con lo que enteriormente se denominé “contexte de justificac
Ia otra, le externa, darta cuenta del aconteser cientifico en relacién
avatares del contexto de descubrimiento,
Facticidad, es decir, historictdad, por un lado; validacién (0 sea, ver-
dad), por otro, Esta jugada (la de salvaguardar ia pureza objetiva de las
verdades cientificas del influjo de lo histérico delimitando dos 4
do pertenencia absolutamente separ: i bien es cuestionabl
dando atin hoy sus frutos. Queremos decir: todavia genera ad
ver con,
i6n de
a words como metodo 49
perdura su utilizacién por parte de aquellos que, en nombre de la defensa
lista”, pretenden salvaguardar la neutralidad
cientifico. Desde ya aclaramos que este capitulo no se propone discutir —ni
ériea, social y po-
ina posicién tan perezosa y
Je come la anterior. Dividir tajantemente
10 en tanto producto es ya, en pri
artificio, sino de une falsificacién, Ademés, en la medida en que redu-
importancia que la de ser objeto de la curiosidad de sociélogos e
una concepcién de la ci ja exclusivamente como producto, bsaaat resul-
: La distincién entre descubrimiento eee en cae Lider
En ella se sustenta la epistemologia tradicional: “método” y “ciencia” han
2, La cuestién del método, entre el descubrimiento
y la justificacién
Las ciensasfactiens, tanto les naturales como las sociales, prtenden
explicar s/o comprender acontecimientos que tienen Iugar en Ja experion-
cia, en al mundo empirico, y sus enunciades, por tanto, requieren algo mé
50 Rubén H. Pardo
que coherencia Iégica, ai es que aspiren @ ser aceptados por la comunidad
cientifica, Ya se ha dicho que la lgica formal no es suficiente para sostener
una verdad féctica 0 material en ningiin émbito particular; si bien inter-
viene en todo conocimiento cientifico, no aleanza para fimdamentar une
hipétesis referida a la experiencia, tal como las que formulan las ciencias
facticas. Vistas s6lo serén aceptables si, ademas de poseer coherencia légi-
ca, estén convenientemente sustentadas en una base empirica.
‘Asimismo, sabemos ya que, en tanto conocimiento que aspira a la uni-
versalidad, la ciencia conlleva una dimensisn “teérica”. El quehacer cien-
tifico poses dos dimensiones esenciales, ineludibles, que no pueden faltar
ni deben ser soslayadas: la empfrica y la te6rica. No hay ciencia, al menos
en el sentido que le damos actalmente a este concept, sin empiria, sin
datos primaries, sin experiencia, Pero tampoco la hay sélo con ella: una
mera recoleccién de datos, sin teoria, sin pretension de universalidad, sin
aspiracién a ir més alld de los casos particul
La cuestién del método, la problematica del método cientifico, en sus as-
pecins mas basicos y generales, puede reducirse a la pregunta por e6mo se
relacionan esas dos dimensiones esenciales: lo empiricoy lo tadrieo. Como
se eruzan estos dos aspectos? ;Por dénde comienza una investigaci
tifica? {Cémo se fundamenta o valida ung hipétesis cientifica? Sistas eon
sélo algunas de tas preguntas que involucra la metodologia y cualquier
respuesta a ollas implica una toma de posicién respecto de Ins relaciones
entre las dos dimensiones mencionadas, Sin embargo, hay que distinguir
claramente, deade un principio, dos problemas matodolégicos bien diferon-
les y que no deben confundirse: la euestién del descubrimiento la de
justificacién,
‘Una cosa es responder la pregunta acerca de cémo se formula una hips-
tosis cientifice, de dénde “sale”, cdmo se inicia una investigacién cientifiea,
y otra muy diferente resolver la cuestiGn de csmo se fundamenta o vali-
do una hip6tesis. Al primer problema lo denominaremes la problemética
del descubrimiento en el metodo cientifico, o “métodos de descubrimiento”,
mientras que la segunda ¢s la problemética relacionada con Ios “métodos,
de validacién”. Por lo tanto, en realiciad no hay “un” problema del método,
sino que cuando se habla de “método cientifico” se deben discriminar en
ese concepto dos problematicas diferentes: ia del descubrimiento y la de la
justificacién.
Esta distincién, que fue introducida por la concepeién heredade, luego
fue olvidada en alguno de sus espectos.* Por qué? Poraue, tal como se
cexplicé anteriormenta, se privilegia la justificacion por sobre el descubri-
5, Nos refers aqut ala concopeinepistomolgica mas aceptada hoy en di, le popperiaoa.
1s verdad comm métade a
rwionto, porque se piensa la ciencis, casi exclusivamente, como un modo
de “Justificar” creencias, en el que lo tinico que importa es el resultado,
en detrimento del proceso. Lo que garantizaria la objetividad del saber
tdentifico es precisamente I justificacin, en tanto proceso que cualquier
‘gujeto puede reproducir debiendé llegar ai mismo producto. ;Cémo surgen
Js hipdtesis cientificas? (Mediante qué mecanismos o procesos se formu-
Jan? Estas sorian cuestiones “subjetivas”, de menor importancia. En sin-
tosis, la objetividad estarta del lado de la justificacién y la subjetividad del
Jade del descubrimaionto, Por estas rezones “el problema del método" suele
ser reducido al problema de le velidacién o justificacién de hipétesis. Sin
embargo, la distincién en tanto tal debe tenerse presente a los fines de
evitar ciertas confusiones conceptuales y aqui nos serviré pare ex
Jas diferencias entre la corriente nuclear de la “concepeién heredada’, la
empirista Iogiea o inductivista y le racionalista critica 0 falsacionista. En
el capitulo 3, roferido a las epistomologias alternatives, como la de Kuhn,
se abordaré la critica a la concepcién reduccionista en la que se sustenta la
desvalorizacién de la cuestién del descubrimiento,
2.1. El método inductivo
El induetiviemo es una concepeiiin metodoldgica construida sobre una
base flosdfica empirista: la observacion, y en general los sentidos, como
origen y fuente primers del conocimiento y la experiencia como limite ©
instancia de fandamentacién dltima del conocimiento cientifico. Esta fi-
losofia, de raigambre sobre todo inglesa y hoy en dia también norteame-
ricana, tuvo en el siglo xvut en David Hume a su moderno fundador y en
1 xx su combinacién con los avances de le logica matemtica dio lugar el
empirismo ligico.
Los empiristas logicos agregan a la fllosofia empirista el andlisis 16
ico de los enunciados bésicos a los que podria reducirse toda aeercién
tentifca acerea del mundo. Para que un enunciado sea cientffico deberia
‘cumplir, en principio, coi una regla bésice: le significaciGn. Y, au ver, un
‘enunciado tiene significado si es, directa o indirectamente, verificable, vale
decir, sies posible establecer por medio de los sentidos su verdad o false-
dad, De este modo, queda fuera de la ciencia toda teoria que no pueda ser
reducida 8 un conjunto de enunciados basicos, denominados “protocolares”
que, en la medida en que conllevan le posibilidad de su contrastacién em-
pitiea, constituyen la condicion de posibilidad de su siguificacién. Ai
tendrian significado los enunciados verificables y, por lo tanto, aquel
que no io son serian seudoenunciados, aserciones que engatiosamente pre-
‘enden significar algo, pero que en realidad carecen de significado, como
62 Rubin H. Pando
si fuesen un mero “bla, bla”. De més esté decir que este criteria de demar-
cacién dejarta a la metafisica, a gran parte de Ie flosofa e incluso a una
poreién importante de las denominadas “ciencias sociales” no sélo fuera de
Ja cieneia, sino también del discurso significativo.
Sinteticemos las principales caracteristicas del empirismo Iégico como
flosofia de base de lo que ser4 el método inductive:
+ Empirismo, La experiencia y los sentidos como origen y fundamento
del conocimiento.
ion, en tanto instancia titima de fundamentacién, es et
‘dad, Toda teoria debe originarse
cen la experiencia y debe estar fandade en la experiencia
+ El sujeto, como sujeto de la observacién, puede observar de modo
‘of
cables en prit
Antes de explicitar en qué consiste la concepcién inductivista del mé-
todo cientifico, debemos introducir otra distincién conceptual clave para
‘comprender el debate metadol6gico en general. Desde la concepcién here-
dada, tanto en su versin inductivista como en le hipotético-deductivista
© falsacionista, las teortas cientificas son coneebidas como un conjunto de
enunciados de distinto nivel
+ Enunciados de nivel 1, afrmaciones empiricas particulares. “Bmp\-
ees” porque todos sus térmninos remiten sélo a entidades que pue-
den ser capiadas por medio dees sentidos. ¥ “particulares® debido a
que son afirmaciones acerca de algunas cosas en particular, pero no
involucren a todos los casos. Ejemplo: “Si suelto esta tiza que tengo
en mi mano, se caerd al piso”
+ Enunciados de nivel 2, afirmaciones emptricas generates. Tn este
caso el enunciado también describe hechos observacionales pero
ahora de alcance universel, que se refieren a todos los casos. Ejem-
plo: “Todo cuerpo que sea soltado, se eaeré al piso”
n cuando ua enuzciade no pueda sor de momento “te-
dispone de los medios ens pars hacerlo, daberia
‘menos en principic: se debs poder establecer de antemano qué deberiamoe
‘enunciado fue verdadero,
ad como métedo 5
+ Enunciados de nivel 3, teéricos. Un enuunciado tebrico es aquel que
contiene al menos un término que remite a alguna entidad postulada
por la teorfa, pero ds incipio, no tenemos experiencis,
fs decir, no es eaptable por modio de Tes sentidos. Ejemplo: “Todo
cuerpo que sea soltado caeré en virtud de la gravitacién universal’.
En este caso, el concepto de gravedad, formulado por Newton, puede
considerarse un término te6rieo, ya que es postulado para explicar lo
ue se observa, pero no sale él mismo de la observacién
Una teorfa
empfricos particulares, empfricos generales o teérices. La pregunta que
estd en Ia base del debate metodoldgico se podria reformular, entonces, en.
estos términos: {e6mo se combinan es
comanzar la investigacién cientifica?; endl o cusles no pueden faltar? Bs
el dilema que anteriormente introdujimos: jeémo se relacione en ciencia lo
‘empirico y lo tedrico? Veamos qué dice el método inductivo.
El método inductive en el descubrimiento. :Cémo se llege a la formula-
cidn de hipétesis adecuadas? ;Cémo debe desarrollarse metodolégicamente
tuna investigacién? ;Cusl es el primer paso? ,Qué significa sor induetivista,
en el descubrimiento? Desde el punto de vista del método inducti
1¢ se trata, tal como queda indicedo en su nombre, es de que Ins hipétasis,
infieran de datos recogides previamente, por medio de un razonamiento
indactivo, La induecién es un tipo de razonamiento que, a diferencia de la
deduccién, nos Heve de premisas sobre casos particul
de caricter general. Traducido esto a términos metodolégices, wu
tigacién cientifica deberfa comenzar por la obsérvacién y el registro de los
hhochos, de los casos particulares, y legar a la teoria, esto es, a la hipétesis,
como resultado de una generalizacion de los datos cbservacioneles anterior-
mente analizados y clasificados. Le observacién ha de ser el punto de parti-
da de la ciencia y ia base segura del conocimiento, tal como reza el precepto
ompirista que eustenta filoséficamente a esta metodologis. Por lo tanto, el
riicleo de la concepcién inductivista acerca de la cuestién del deseubrimien-
tom al métoda cientifico est& constituido por la afirmacion de una prioridad
de los datos observacionales respecto de las hipstesis.
‘Asi, la primera tarea dol investigador ha de ser registrar todos los he-
chos referentes s su objeto de estudio, a su problema. Luego, mediante
anélisis y comparacién, podvé clasificarlos para, entonces si -inductiva-
mente-, poder arribar a una hipétesis general, a modo de respuesta al
terrogante planteado. En sintesis, los pasos de una investigacion cientifica
ideal serian:
6 Rubén B, Pardo
+ Observacin y registro de todos los hechos referentes al problema de
investigacion.
+ Anélisis y clasificacién de los datos cbtenidos de laa observaciones.
+ Formulacién de la hipstesis 2 partir de una generalizacién inducti-
va.
+ Sucesivas contrastaciones de la hipétasis.
Desde un punto de vista inductivista, las investigaciones cientsfieas
serian algo asi como un enorme razonamiento inductivo, en el cual las
premisas las constituyen los datos y la conclusién, la hipétesis. Y en tanto
conjunto de emunciados de distinto ni ientifiea deberd ser
elaborada a partir de enunciadas de nivel 1, empfrieos particulares, que
describan los hechos observados, y licgar a una ley empirica general, de
lares en Jos cuales una tiza o cualquier objeto al ser soltado cae al
logamos a la conclusién de que todo objeto, “ast y asa”, caeré al piso
El esquema légico inductivo que tendria le ci liga a comenzar por
el nivel Ly que el nivel 2 sea resultado de inferencias induetivas. Prioridad
dela dimensién empirica, de los datos y las observaciones, sobre la dimen-
sidn te6riea, sobre las hipétesis:
ALesB
AlesB ‘Enunciados nivel 1, empfricos observacionales
Ages B
‘Todo Acs B} Enunciado de nivel 2, emplricos generales
La hipotesis, emplrica y general, incluye entonces todos los casos obser-
vados y afirma que cualquier fendmeno del tipo A posee la propiedad B y
establece, por lo tanto, un principio general a partir de los hechos observa
dos. Por supuesto, para. poder operar el proveso inferencial induetivo que
nos permita obtener el enunciado de nivel 2 (la hipdtesis) es imprescindi-
ble que se cumplan algunas condiciones basicas:
+ Se debe cbservar un mimero suficientemente amplio de casoe.
+ Las condiciones de la observacion deben ser variadas.
+ Ningiin onunciado observacional debe contradecir la conclusién.
Es evidente que la respuesta inductivista al problema del descubri-
miento en el método cientifico representa un punto de vista casi intuitivo,
propio del sentido comtin, respecto de cémo se desarrolla una investigacién
te verdad como métods 56
en ciencia. Generalmente, cuando preguntamos por lo més caracteristico
de la labor cientifica, al menos desde la modernidad hasta nuestros dias,
{a respuesta més usual suele afirmar que lo que diferencia a la cioncia de
cir tipo de conocimientos es justamente su caractor empirco: las teorias
tientificas se basan en una gran cantidad.de fundamentos observaciona-
Jes, se fundan en hechos, mientras quo la seudociensia se construye sobre
projets, preconcopios ¥ todo tipo de teorias previas. Sin embargo, preci-
Eamente en esa aparente evidencia e ingonuidad de la perspectiva induc-
tivista se esconden una serie de errores epistemoldgicos y metodolégicos
gue la hacen insostonible. A tal punto, qu podriamos afirmar que nadie
they en dia, en el Ambito de la filosofia de la ciencia, defiende la posicién
inductivista en ol descubrimionto
Criticas al método inductivo en el descubrimiento. :Por qué resulta
‘equivoeada ¢ ineluso absurda’ la concepcidn inductivista de la cuestién
del descubrimiento en el método? (Por qué no habria tal prioridad de los
datos observacionales sobre las hipstesis’ {Por qué una investigaci6n cien-
ifiea no puede comenzar por la observacién, sin aingtin tipe de hipétesis
previa? {Por qué no es posible inferir inductivamente todas las hipstesis,
cientifcas?
1) En primer luger, porque no hay obeervaciones puras, entendiendo
por “pura” a una observacién que no esté mediada por algtin con-
Gicionamiento teérice. No existon las pereopciones sin teorias; no
hay datos gin mediaciones interpretativas previas. Toda observa
cidn, toda reeoleceién de datos, asté siempre condicionada por una
serie de factores, sean Astos histéricos, lingiifsticos o culturales."
Aqui nuevamente nos enfrentamos con el tema do la objetividad,
esto es, con la problemética acerca de la posibilidad de trascender
ese horizonte de finitud que caracteriza a nuestra racionalidad, en
Ig medida en que inexorablemente cuando comprendemos proyec-
tamos un sentido previa 0, dicho de otro modo, estamos siempre en
tun mundo que ya tiene un sentido para nosotros, Y, por eso, la pro-
vyeceién previa de sentido, Ia precompronsién que opera siempre a
auestras espaldas, aun cuando observamos, sélo puede ser ajustada
posteriormente a través de procesos explicativos ¢ interpretativos,
‘pero nunca eliminada del todo. En sintesis, toda pervepeién est, er.
17. Karl Popper (2960, cap. 1, §vealifica de abeurda ale respuastainductivista,
3, eta teina nos lleva a la cusatin dal realo hermenéaticn, problométicn quo se tratard
nel capitulo 4
parte, ©
Sbservacién, el dato, nunce 63 PAPO,
oben Pande
cos, por sentidos previos. Le
jempre una construccion,
a) fn sogundo lugar, le respuesta induetivista a 1s cuestion de dese
Drimiento es absurda porat
potesis previa seria lisa y I
‘ante una investigacion eu
var?, je qué datos tomar
tuna reeoleccién de datos sin una hi-
anamente impracticable. {Qué hechos,
‘uiora, deberfa, como cientifico, obser-
ota’ in investigador
Yavigea que afrontar el problema de los motivos que contribuyert®
{Xfeeencadenar el crecimiento de la desocupacion en un lugar ¥ 8
figmpo doterminadoe, con vistas 2 elaborar luego estratagias PAs
serfan
jas observaciones que tendria que ba:
mmesto, cuando el inducti-
1s hechos”, esto no puede
ificar “todos los hechos del ‘sino que habra que observar
Snos sf y otros no. {Cudles? Seguramonte, cabria pensar que Vit
algnnes Srrante a ser tenido on cuenta, en este caso, podria se €)
grailo de veconversion tecnol6gica acaecide en ese periodo ¥ lugar ©
fl impacto de una excesiva
por ejemplo, la cantidad de pelirrajos
‘apertura importadora en algin sector,
jel torneo de fittbol
ia relevancia para él problema, estos titimes son,
monte isrelevantes, Pero ide qué depends la
jovancia de un dato? Respuesta: de una hipstesis
vevia, Cualquier recorte del campo observacional
Aiseriminar entre algunos datos y otros y seles
nos pueden ser de utilidad im
pétesis previa, al modo de uns
permita
jonar cuales de ellos,
ica siempre Is presencia de une
‘puesta tentativa, de una conjetura
Zoneral y provieoria. Un dato, sin hipstesis, eareco de sentico, &
Bs a parti
méxima inductivista sein
nales debe realizarse
avione con la practice ciont
igicamente y metodolégicamente
‘a hipéiesis respecto de la observacién. Sin
fica no puede dar ningtin paso.
‘pipétesis como los datos adquieren sentido. Asi, Ie
Ta obtencién de datos observacio-
‘ervencién de hipstesis alguna no s¢
ea concreta. En todo cago, deseribirie
avione edlogia ideal, pero irapracticable desde el punto de vista de
Ja finitud de la racionalided humana.
4) Finalmente, una tltima objecin tiene que vor con el problema de
Tos enunciaros de nivel 3, esto es, con la cuestién de las i
rieas. Habiamos explicado
cas son comprendides por
yes tase
‘anteriormente que las teorfas cientifi-
a concepeién heredada como conju
La verdad somo método 8
icos partioulares (nivel 1),
fempitioas generales (nivel 2) y te6ricos (nivel 3). Desde un punto
‘Vista 16gieo, la indnceiGn nos podria servir para explicar el pasaje
tHe enunciados de nivel 1 a2: a partir de ver muchas tizas y objetos
quo, al ser soltados por mi mano, caen al suelo, infiero el pri
general “todo cuerpo tenders
explico, inductivamente, el pasaje de
vel 2 a uno general de nivel 3, como afirma que “todo cuerpo
tonderé a caer en virtud de La gravitactén universal”? Prestemos
atencién a que la formulacién del concepto de “gravedad” por par-
te de la teoria nevtoniana, para explicar Ia ca’
‘no puede obtenerse por induceién. {Por qué? Por la sen
de que es un término teérico, es decix, el postulado de
Gntidad que no “sale” de observacién alguna, sino que es “puesto”
para explicar lo que se observa. Y, como es obvio, no se puede ob-
fener, inferit, lo que no se observa a partir de la observacién. Por
Jp tanto, desde el punto de vista metodolégico del inductivismo,
no podriamos explicar la presencia de enunciados de nivel 3, de
leyes todricas, en la ciencia. Asi, el método inductivo, de raigambre
fioséfica empirista légica, establece un criterio de demarcacién, ol
‘de verificabilidad, que redueiria Ta clencia a
2, ¥, Por lo tanto, dejaria fuere del ambito
s teorias que incluyeran entre sus hipétesis enun-
Bastas tres exitices descubren problemas irresolubles desde la perspective
Ta relacién entre lo empirico y lo tecrico
79 no eélo no logra explicar el punto de parti-
Ga de una investigacién cientifice sino tampoco edmo surgen las hip6tesis.
‘Como aeabamos de ver, no habria un mecanismo 16gico determinado, la in-
‘duccién, deade el cual dar cuenta dela creacién de hipétesis cientificas. Por
‘timo, al carécter empirista légico del inductivismo termina excluyendo do
or loyes tedricas, muchas teorias cientificas, Gran par
te de Ine disciplines cientificas, ineluso aquellas que son consideradas las
née “duras” la fisica tabrica, por ejemplo-, poseen enunciados de nivel 3,
porlo tanto, no tendrian garantizada su cientificidad.
Estos problemes levaron a In metodologia al plantoamiento de otra
concepeidn para explicar cémo se desarrolla una investigacién clentifia:
el método bipotétien-deduetivo. Pero antes de ver en qué consiste esta otra
concopeién, nos resta dat cuenta de qué significa ser induetivista en 1a
cusstin de la justificacion.
18 abéo H. Pardo
El método inductive en Ja justificacién. Si bien, como antericrmente se
explics, nadie hoy en dia se definisfa como defensor del métedo inductive en
Sl descubrimiento, s{ existe una importante corriente de pensamiento induc,
vista dentro de la epistemologia en lo que atafie a la cuestién de la justifica
‘én, Asimismo, suelen ser también inductivistas las concepciones sabre los
nétodos de validacién que cireulan en el imaginario social sobre la ciencis.
{Qué significa ser induetivista on la justificecion? Basicamente, implica
las siguientes tres afirmaciones:
4) Los hipétesis cientifieas deben validarse contrasiéndolas erepiri-
camente mediante prediceiones verificables implicadas en ellas; ©
eben poner a prueba a través de consecuencias cbgervacionales?
{que predigan qué deberiamos observar si Ia hip6tesis en cuestién
faese verdadera. Por supuesto, sobre esta primera afirmacién no
hay debate slguno; seamos induetivistas 0 hipotético-deductivistas,
fata claro que el mnétodo cientifico, en lo que hace a la validacisa de
hipotesis, debe recurrir a la contrastacién empirica. Y para ello es
preciso formular prediceiones verificables, es decir, enunciados de
nivel 1 (empfricos particulares) que estén mnte implicades
en la hipotesis, que es un enuunciado de nivel 2 (empirico particular)
Ropetimos: sabre esto n0 hay discusi6n, todas estan de acuerdo. Has-
‘2 aqui, entonces, si para el inductivismo Ya ciencia comienza por el
hhivel 19 de abi, por induccién, se lege a la formulacién de hipétesis
{onerailes, dl nivel 2, a la hora dela justificacion hay que volver al
Evol 1, mediante la deduccién de enunciados empiricos particulares
que puedan ser contrastados empiricamente:
orifice t
vate
& a
gS Re,
5
8 Inductive
Nil
9. Bl eoncepto de “eonseauencia observactonal” srs dfinidey abordado més adelante, cunt
do se trate ol metodo hipottio-deductivo,
‘inven somo método 38
2) Lo més propio de la concepeién inductivista en la validacién de
hipétesis consiste en suponer que las sucesivas contrastaciones
exitosas de una hipotesis ~2sto es, le verificacton ida de Tas
predicciones deducidas de ella~ aumentan la probabilidad de que
sea verdadera, B] razonamiento seria el siguiente: sabemos que
una hipétesis general, de hivel 2, on la medida en que incluye in.
finitos casos posibles nunca puede ser verificada, es decir, nunca
sabremos con certeza absoluta si es verdadera, Ahora bien, cuando
todos los enuneiados predictivos de nivel 1 que podemes formular
desde la hipétesis se cumplen, podemos suponer que hay gran pro-
babilidad de que la hipétesis sea verdadera, Y cuantas mas veces,
la corroboremos, més aumentard su probabilidad de verdad. Bn
sintesia, se trata de aplicar la inferencia inductiva en la justifica-
‘ign: de muchas premises particulares verdaderas (prediceiones de
gamos a una conclusién general (hipétesis de nivel 2)
jemente verdadera.
3) Finalmente, si el método inductive concibe la ciencia como un con-
junto de hipétesis generales formuladas a partir de observaciones
(descubrimiento), cree, ademas, que sit objetivo es acercarse a la
verdad acumulando conocimiento confirmads. Dicho de otro modo,
le cieneia progresa, se acerea a la verdad, a través del perfecciona:
imiento de sus leyes, acumulando nuevo conocimiento resultante de
las sucesivus contrastaciones positivas, ste os un proceso continua,
inacabado y siempre perfectible
i
Criticas al inductivismo en la justifieacién. Ast como las erticas al
étodo inductive en el descubrimiento dan lugar al hipotétieo-deductivis-
1mo, los cuestionamientos al inductivismo en Ja justficacion llevardn a una
radicalizaciin del método hipotético-deduetivo, que se conoce como falsa-
cionismo y que fue formulada por Karl Popper. Si bien en los préximos
puntos explicitaremos en qué eonsiste la concepcién popperiana, adelanta-
aos ahora las eriticas al planteo inductivo en el problema de le validacion
6 justificacin de hipétesis, Sin embargo, aqui sélo as enunciaromes ¥ nos
reservamos para el momento de la explicitacién del método hipotético-de-
ductivo su andlisis més detallado.
1) Las sucesivas contrastaciones exitosas de una hipdtesis no aumen-
tan su probabilidad de verdad. Las hipstesis no se van haciendo
mds verdaderas a medida que las vamos correborando, su vordad
0 faleedad estd ya desde el principio. Ademés, si cuando hablamos
Ge “hipétesis” nos referimos a enunciados generales, es decir que
contemplan infinitos casos, el sumonto de casos particulares en la
in Rubén H. Pardo
contrastacién no puede nunca aumentar su probabilidad de verdad:
si los casos gon infinitos, la probabilidad de verdad se mantendré
siempre igual a cero.
2) La induecién supone un eirculo vicioso. {Por qué? Porque solamen-
‘te podemos operar una generalizecién inductiva si suponemos una
suerte de eontinuidad entre la experiencia pasada, la presente y la
futura. Dicho de otro modo, la generalizacién de datos, la formu-
lacién de una ley general partir de casos particulares, implica la
creencia en regularidades permanentes, Ahora bien, gen qué nos ba-
samos para semejantes euposicionas?; jen qué se fimda la creencia
en la continuidad de la experiencia? Respuesta: en que hasta ahora
ha sido siempre asi, en que observamos que los fendmenas se sigu2n
comportando de) mismo modo ¢ inferimos, entonces, que seguira
siendo siempre asi. Pero e6mo Ilamamos a ese tipo de razonamien-
to en virtud del cual de casos particulares inferimos una conclusi6n
general? Bs obvio: induecin. En sintesis, 1a induceién se basa en la
continuidad de Ia experiencia y ésta, a su vez, en induecién, Esto es
‘que se denomina “circulo vicioso de la induecién".
El progreso ientifico no es por acumulacién de conocimiento corro-
borado. Si, como se explics, no hay tal aumento de la probabilidad
de verdad, como sostienen los indu 0 €s cierto que las
hipétesis corroboradas se van acere verdad on la medi-
da en quo se van verificando sus predicciones, entonces tampooo es
correcta la creancia en un progreso por acumulacién de conocimien-
tos. En realidad, diré Popper, si afirmamos que existe el progreso
cientifico, debemos pensarlo como un progreso no por acumulacién
de corroboraciones sino por descarte de hipétesis falsadus. Vale de-
cir, el criterio del progreso se pensaré, desde las concepciones que &
continuacién explicitaremos, no desde la acumulacién sino desde el
descarte; no desde ia corroboracién, sino desde la falsaci6n de hips-
tesis; no desde el acierto, sino desde el error.
2.2, BI método hipotético-deductivo en el descubrimiento
Ha quedado bien fundamentada, después de nuestro paso por las eriti-
‘cas al inductivismo, la imposibilidad de iniciar una investigacién cientifica
sin una solucién tentativa que gufe toda le recoleccién de datos. La idea
de buscar la verdad ateniéadonos @ los “hechos puros’, a partir de cuya
observacién y registro ~mecénicamente~ podrian formularse hipétesis ge-
nerales, es err6nea e impracticable. Asi, los hipotético-deductivistas erigen
su interpretacién del método cientifico sobre las bases de estas dos grandes
a verdad como método oe
fallas de los inductivistas: suponer que las hipétesis deben surgir de obser.
vaciones puras y que ésta es realmente pura, objetiva.
Para quienes defienden este método, la ciencia no parte de observaciones
sino de problemas, ante los cuales los cientificos proponen hipdtesis como
intentos de solucidn. ¥ estas hipétesis ~ademés— no se obtendrén, como pre-
tendian los inductivistas, mediante generalizacién de datos, sino que seran
resultado de la formacin y de la capacidad creativa del investigador. No
habria, para los hipotético-deductivistas, ningin mecanismo légico que
nos garantizara Is formulacin de hipbiesis; entre los seberes previos del
cientifico y la enunciacién de una hipétesis habra siempre una suerte de
‘salto creativo”. Por eso, entonces, para esta concepcién el descubrimiento
es ineludiblemente subjetivo y, en realidad, la objetividad del método re-
ssidiré en la justifieacién, en la validacién emaptrica de las hipétesis. Por lo
tanto, como se explied anteriormente, si —dosdo la concopeién tradicional o
heredada~ Is ciencia se reduce @ método, éste se reduce a su ver a método
de justificacién,
‘Los pasos en que se desarrolla una investigacién cientifica para el mé-
todo hipotético-deductivo son:
1) Planteamiento del problema. La observacién no es el punto de parti
da de las teorias, Una investigacién se inicia siempre con problemas,
sean teéricos précticos. Un problema cientifico surge cuando los
‘econocimientos que poseemos no aleanzan para explicar un determi-
nao hecho, vale desir, cugndo tiene lugar une difcultad qu desatia
antestra razén a eneontrdr nuevas soluciones. Y es justamente esta
difieultad o problema, en tanto objeto de estudio, lo que determinaré
‘on principio las caracteristicas de la investigacin. En sintesis, el
cientifico es biisicamente un problematizador y nuestra racionalidad
estd estructurada sogtin la forma de un didlogo pregunta-respuesta,
Por supuesto, no todo problema ha de ser un problema cientifico:
para adquirir ol estatus de tal habré de ser planteado sobre un tras-
fondo cientifico y ser estudiado con medios cientifices. Finalmente,
podemos decir sin tomor @ equivocarnos que la formulacién del pro-
Dlema, su delimitacién precisa, es determinante en el éxito de la
investigacin y, 2 la vez, quiz4 uno de sus pasos mas complejos y
diffeiles. Si el problema no esté bien descripto, si no es delimitado
adecuademente, la investigacién esta desde el vamos destinada al
fracaso.
2) Formulactén de la/s hipétesis principales. Frente a un problema el
clentifico busca una solueiOn posible que guie y oriente el desarrollo
de la investigacién. Bsa solucién tentativa os la hipétesis. Una hi-
pétesis, entonces, es un enunciado que se propone como base pare
oe
Rubén H. Pardo
explicar por qué 0 eémo 99 produce un fendmeno. Por lo tanto, si el
problema es la pregunta, el interrogate o dificultad que abre la in-
vestigacin, la hipétesia es la respuesta conjetural a partir do la cusl
posemos comenzar a investigar.
‘Ya se dijo quo no existen métodos mecdnicos para formular hipste-
sis, Para el hipotético-deductivismo su surgimiento implica, por lo
general, un salto creativo, prineipalmonte si so trata do hipstesis
que contengan algiin término tebrico, es decir, de nivel 3. Aqui es
posible distinguir dos tipos de leyes teéricas: a) leyes puras 0, lo
{que e8 lo mismo, principios internos: cuando todos los términos del
enunciado son teérices; yb) leyes mixtas o principios puente: cuan-
do ol enunciado contiane al menos ur. términ> tobrieo y un término
cempirico, En sintesis, podemos denominar "hipstesis principales” de
tuna teoria @ aquellas que intentan responder, de modo conjetural o
tentativo, el problema de investigacién. En muchas ocasion
do se trata de una investigacién de alto
se inclayan enunciados de nivel 3, que llamamos “eyes tebricas".
3) Deduecién de las leyes empiricas 3 de las consecuencias obseroacio-
rales. Una vez formuladas las hipétesis principales habré que con-
trastarlas empiricamente, para poner a prueba su valor. Sin embar-
0, si partimos de leyes t26ricas hay dos elementos que hacen que
‘50a imposible contrastarlas directamente: los enuinciados de nivel 3
son teérieos y universales. Al mencionar al menos una entidad teéri-
a, postalada por la teoris, hay quo intenter deducir de esta ley otro
fenuneiado que tenga todos sus términos empiricos. Dicho de otro
‘modo, comienza el proceso en virtud del cual hay que “tirar hacia
abajo" las hipdtesis, entendiendo por esto “empirizerlas”,inferir sus
jnplicanciae observacionales. Bn sintesjs, hay que deducir un enuin-
ciado de nivel 2, empirico y universal (ley empirica). Si seguimos
el ejemplo utilizado anteriormente, si partimos de una ley teériea
que dice mas 0 menas que “los euerpos eaen en virtud te Tos efectos
de la gravitacién universal”, debomos ser capaces de formular un
enunciado que esté logicamente implicado en él, pero que sea com-
pletamente observacional. Por ejemplo: “todo euorpo al ser soltado
caara a piso”. Aqui ya no hay términos tedrieos, como “gravitacién”
o “gravedad"; todos son términos que aluden a entidades percepti-
bles. Sin embargo, atin subsiste una dificultad que hace imposible
contzastar empfricamente este enunciado: es universal. Al referi-
2 @ infinitos casos, no podemos comparar este enunciado con los
hheches, que son siempre particulares. Entonces, todavia debemos
hacer una deduecion mas: es preciso inferir de este ley empirica un
enunciado que contenga alguna prediccién implicada en ella, pero
1a verdad como métode 68
que ses empfrica y particular. Dicho de otro modo, dea ley emptrica
hay que deducir un enunciado de nivel 1, observacionel y particular,
que prediga algxin hecho implicado en la ley y que pueda ser.“veri-
ficado”, esto es, que sea posible establecer su verdad o falsedad. A
este enunciado de nivel 1, predictivo e implicado Iogicamente en la
ley empirice, lo denominaromos “consecuencia observacional”. En el
ejemplo anterior, si es cierto que “toro cuerpo al ser soltado eaeré sl
piso”, entoneos, “si suolto esta tiza que tengo en mi mano, también
caerd al piso”, Este timo enunciado sf puede ser verificado, porque
es observacional y particular.
Recapitulando, el método es hipotético-deductivo porque se parte de
hipétesis principales, que guian le investigecién y que se contrastan
empivicamente mediante consscuencies observacionales deducidas
de ellas.
4) Contrastacisn emptrica. Una vez obtenidas las conseeuencias obser-
procede a contrastarlas empiricamente, es decir, com-
vorifican 0 no, Por supuesto, os
ides: que las consecuencias se cumpian
ono, que la prediccién resulte verdadera o falsa. En el primer caso,
diremos que la hipétesis, que estamos sometiendo a praebe a partir
de sus predieciones de nivel 1, ha sido corroborada, de lo que se signe
que la aceptaremos provisoriamente e intentaremos volver a some-
terla a prueba, Si la consecuencia observacional no se cumpliora, la
hipétesis habré quedado refutada y deberemos, entonces, corregir
nuestras conjeturas y proponer nuevas hipétesis.
Es posible sintetizar los pasos del método hipotético-deduetivo median-
te el esquema de la pégina siguiente
‘Sin embargo, si bien el hipotstico-deductivismo da cuenta, de modo mas
adecuado que el inductivismo, al problema de la relacidn entre los datos ¥
las hipétosis y de la manera en que stas son ercadas, subsiston algunas
dificultades. Son las que tienen que ver con e! tiltimo punto de nuestro es-
quoma: {qué se sigue de la coincidencia do la consecuencia obsorvacional
con los hechos?, ;debemos inferir de esto que 1a hipdtesis contrastada es
“verdadera”?, queda la hipétesis, entonces, suficientemente justificada,
vale decir, “verficada”?, si este método propone que hay que contrastar
‘muchas veces la hipstesis antes de aceptarla, zen qué difiere de la propues-
ta inductivista?
Estas preguntas nos llevan a la cusstién de la justificacién. ¥ el método
hipotético-deductivo, en Ia problem@tica de Ia velidacién de hipétesis, de-
riva en el planteo popperiano: el falsacionismo.
seit Pt
EEE
Grafico 2
Deduocion de
LEVES EMPIFICAS
Deduccién de
CONSECUENCIAS | Comoarecién
OBSEAVACIONALES | <->
“HECHOS"
Nival 1
[sin coincidoncia)
{Coincisencia)
REFUTACION t
CORROBORACION:
|
1a verdad como método 85
2.8. El método hipotético-deductivo en la justificacién:
Ja asimetria de la contrastacion
La protonsién del hipotético-deductivismo, ya se ha dicho, es partir de
hipétesis para luego, utilizando formas eorrcetas de razonainiento, vali-
darlas, Pero eabe preguntar: jrealmente se cumple tal pretensiGn? La res
puesta a este interrogante exige ol andlisis de la forma légica en la que se
encusdra la contrastacisn empirica.
Ya se explicé que la eontrastacién de una hipStesis se realiza a trevés
4e enunciados predictivos verificables implicados légicamente en alla, de-
nnominados “consecuencias cbservacionales”. Luego, si las consecuencias
observacionales resuitan falsas, a hipétesis quedaré refutada, mientras
que si aquélla resultara vordaders, ésta estarfa corroborada,
Comencemos con el andlisis de la forma logiea del caso de la refutacién.
Cuando refutamos una hipétesis, dado que sus consecuencias observacic-
nales no se cumplen, empleamos el siguiente razonamiento:
Sip entonces q
Nog
Nop
Donde “p” seria la hipétesie y “q" la consecuencia observacional:
Sila hipotesis es verdadera, entonces se daré tal conseeuencia observacional
No se da el caso de tal consecuencia observacianal
La hipétesis no es verdadera
nel caso de la refutacién, estamos ante una forma logics valida de ra-
zonamiento, ¢s decir, la inferencia de la conclusién a parlir de las premisas
es necesaria. No puede darse el caso de que las premisas sean verdaderas
y la conclusién, falsa. La forma légica aqui en cuestiin se conace como
‘modus tollens y, al ser valida, implica que le verdad de Ja conclusién se
‘sigue necesariamente de la verdad de las premisas. Por lo tanto, en el caso
que nos ocupa; si la hipétesis (p) permite deducir ciertas consecuen
servacionales (q) y éstas no se constatan en la experiencia (no q),
concluir que la hipétesis es falsa (no pl.
Debemos aclarar que, si bien el razonamiento involucrado en la refu.
tacién es valido, esto no quiere decir que necesariamente, ante el incum-
plimiento de una consecuencia observacional, haya que rechazar la hips-
tesis, ya que siempre existe le posibilidad de corregir el error mediante la
% ‘Robe Pardo
HEHEHE ee eee eee eee
introduesién de una hipétesis que dé cuenta de la falsaci6n sin cambiar
totalmente la hipétesis principal. A tales hip6tesis correctivas las denemi-
naremos “ad hoc”. Para seguir con nuestro viejo ejemplo, si yo soltara un
Gbjeto de mi mano y éste quedara suspendide sin caerse, no pensarfamos
{nicialmente que la ley de gravedad es falea. En todo caso, sospechariamos
que hay alguna otra variable intervinjente en tal fenémeno, que hace que
Globjeto no caige: por ejemplo, otro objeto que lo atraiga hacia arriba. De
ste modo, ante el no cumplimiento de la consecuencia observacional, que
‘prodice quo el objeto en cuestién caeré, introducimos una hipétesis ad hoc
{tue agrega que esto sucederé siempre que no haya otro objeto que obstra-
‘ya tal atraccion gravitatoria.
Por lo tanto, siempre e3 posible “salvar” una hipétesis principal de la
refatacién introduciendo otra ad hoe. Sin embargo, como es obvio, no toda
hipdtesis ad hoc es una buena hipotesis. En ocasiones la sucesiva introduc:
cién de este tipo de hipétesis impide la refutacién, pero a costa de la pérdi-
da de cientificidad de la teoria, Més adelante volveremos sobre la cuestién.
ero ;qué sucede si a partir de la verificacién de Ins implicancis ob-
servacionales pretendemos inferir la verdad de Ia hipétesis? {También es-
taremos ante una forma valida de razonainiento y, por lo tanto, podremos
estar seguros de dicha verdad? Aqui nuevamente hay que recurrir al and
lisis de la forma logica, En ol caso de un resultado positivo de la puesta a
prusba, tal forma es la siguiente:
Si p entonces @
q
P
ila hipétesis (p) ¢s verdadera, entonces se dard tal consecuencia ob-
servacional (q)
Se da tal consecuencia observacional (4)
Por lo tanto, la hipétesis es verdadera (p)
Como puede advertirse, la supuests verificacién de una hipétesis, cuan-
do las consecuencias observacionales se constatan efectivamente, da lugar
‘a una forma légica ligeramente diferente del caso anterior (el de 1a refuta
cin), Pero ahora ya no se esté ante una forma valida de razonamiento sino
frente a una falacia conocida como “falacia de afirmacion del consecuente”.
Como se trata de un caso de razonamiento invalido, en él !a verdad de las
premisas no garantiza le verded de Ta conclusién. Bsto quiere decir que
aaa
o_o
puede darse el caso de qua, teniend
, teniendo premisas verdadoras, 1a conclus
tea falas. Por lo tanto, ln vorfenién lag contecnantine obocorace
Jes implicadas en la hipdtesis no constituye fimdamento eufeiente pass
sostener la verdad de ésta, Tal inferencia no es ldgicamente nooesaria, Le
exvlcain es obvi! In hiptavis et wn ena do nivel 23 eto ox,
enunciado univercal; mientras que la consecuencia observacional es de
tive 1, pater Por lo tanta, nagune cant Ge toes patos
verifeados puede garantizar Ia verdad del universe, quo coniene inf.
als casos poses. Y, enter, nuncs os posible vericar una hpstsa
general, sea de nivel 20 de nivel 8, isa es la raz por le cual es neeesario
diferenciar claremente entre “corroboraciSn”y “verificacién®, Una hipste.
sis universal s6lo puede ser corroborada si es que s2 eamplen sus conse
cuencias observacionales. La verifieacién de un enunciado solamente es
posiblo si se trata de un enunciado de nivel 1, En sintesi, si una hipstesis
ha sido puesta a prueba y sus consecuencias cbsorvacionales, hasta ahora,
fe vorfcaron, impli que se trata de una hipsesie corroborada y, por
1 tant, deeroe acpi, pro ele provaoriamento, y0 que snmre
os Mégleamente paste queen la prime puesta © prushs le predicten
sta diferencia entre la se
entre la seguridad (basada en necesidad logiea) de In
sefutcin yl provisnidedo contngncia dea verieein cca e
lonomina “asimetria de la contrastacién’;y a partir de Ia observancin de
Jas consecuencias de tal desfaso Karl Popper formulard la correcion falsa-
cioniste del método hipotético-deductivo
eee gee EEE EEE
‘Asimotria do la contrastacién
etutaciba Verificacibn
HDC0. HCO.
| co.
H
Modus toltens | ¥alacia de afrmacién del conseouente
2 Rubéa H. Pardo
2.4, El método hipotético-deductivo en Ia justificacion:
Karl Popper y et falsacionismo
Ques suficientomenta explicado por qué una investigacion cientiica no
puede comenzar por la observaciOn pura, al como planteaba el inductivisma
Pig su von, por qué no existe un mecanisme légico inductive capaz de dar
3 ata del oigen de todas las hipétesis. También explicitamos los argumen-
tos popperiumos para desecher Ia posiciGn inductivista en 1a justificacion: Ta
Seedod de las hipatesis no aumenta por ensanchar el campo de los ¢380s ¢o-
TRiporades, Sin embargo, quedé del punto anterior un interrogante por res-
Pontes sf ademas de la indueciin, tampoco la deduccién nos permite garan-
Roar la verdad de una hipétesis, dado que el caso de la verifcacisn. conllevs
na forma lgiea falar, jeudl serfa el crterio para determinar la aceptaciOn
‘Joa hipotesie? O dicho de otro modo: emo apera el método cientiice en
{i justicactéa do bipotesis? Los respaestas a esas preguntas las formularé
Pooper a partir de las consecuencias metodologicas de la asimotria do la
contrastecién y constituyen To que se conece come falsaciontsmo,
iin principic, no debe olvidarse que esta concepcidn metodalégica sigue
siondo hipotstico deductivista aunque, y en esto estriba eu especificidad,
sein fog inconvenientes recién referidos intenta formular une variacion
rmetndolégica que permita sortenrlos.
Tos aoimetria de la contrastacién nos ensefié que es imposible verificar
ume hipétesis universal, aun cuando la cantidad de eansecuencias obser-
aesonales eumplidas sea grande. Sin embargo, observa Popper, ai bien
Tunea podemos estar Iogicamente seguros de la verdad de una hipctesis
Ghlacta de affrmacién dol consectonie), la asimetria nos muestra que of po-
Gainoe sstarlo de su falsedad, cuando resultan falsadas sus eonsecuencias
SRenrvacionales (modus tollens). Por lo tanto, las teorias cientificas serém
geepladas mientras no oe consig Tefutarlas, aunque tal aceptacion siem-
prevzoré provisoria, pues nunca puede descartarse Ia posibilidad légca de
ve on agin momento sean refutades. Y, entonces, esta desproporcisn
Tigiea entre los posibles resultados de le contrastacion Heva a Popper 8
recar la cuestion motodoldgica desde la nica perspectiva que puede g2-
santizar la certaza logica: la refutacién. Este nuevo hincapié, puesto ahora
carte ofutacién en lugar de La confirmacién, como hacfan los inductivistas,
samba de algan modo el sentido y la oriontacion de la investigacién cienti-
fen: ya no se trataré, en ciencia, de buscar afanosamente Ia eorroboracién:
de hipétesis a toda costa, sino de intentar “tiraria abajo", refutarla,
Re facil obtener confirmaciones 0 verificaciones para casi cualquier
teoria, si son eonfirmaciones Jo que buseamos”, firma Popper (1989. cap.
1 Fo), en contra del inductivismo. Las corroboraciones tendrén valor sélo
S] gon el resultado de los intentos infructuosos de refutar una hipétesis.
La verdad come métedo
6
El método ciontifico debo estar orientado a la rofuteci
nos garantiza la psibiidad de perfeccionar tna teria y Laurea, fe
flguna manera, a la verdad. El eriterio del progreso Clentifien, entonces,
no estaré dado, desde la ptica falsacionista, por la acumulacion de cono-
cimiontos corroborados, sino por ol desearto do toorias refut 7
posibilitard la formulacién de otras mejores. tn tie
‘Tenemos hasta aqut las siguientes tesis falsacionistas:
1) En concordancia con el hipotético-deduetivis
el hipotsti ivismo, las investigaciones
Glntfien paren de probenas yon ulna or pts, genera
_ ante creadas y no inferidas inductivamente a partir de datos,
in tuna contrastacién el tinico caso
Env cont ‘que garantiza nevesidad légica es
3) El método cientifico debe estar orientado, entonces, no a la corrobo-
racién, sino a la refutacién de las hipotesis.
4 La ciencia progresa por refutaciones, « partir del error, no por la
ay Sotmulasn de conocimienoscorroborados.
) Las pitas que hayan realtadofaleadasdebern ser abandon
ias y las corroboradas se aveptarén provisoriamente.
Elfalsacionismo popperiane, finalmente, extraer 3 i
cero pas saga eres tara que realmente so ens
yy aquellas que pretenden serlo pero, en realidad, forman parte de un pen-
ganlentoceudocent, EI vino problems, can caro par oneesin
hare, dl erin de demarciin: gi depend a clenssiad de
stoponcen que uc caractten la smn os sx ndtolocmpiec, val
Soak ropa pic con quo cumntan su pete on eta cvs
tidn, Popper reafirma su antiinductivismo: hay teorias que no pueden ser
refutadas y que apelan a fundamentos empirioos, pero que no son eabal-
‘mente cientificas. Popper piense en, y ejemplifica con, la astrologia.
Pero en qué consiste el criterio de demarcacién falsacionista? Si son co-
rts la tess entero, rofrss al prided metodo del re
futaeiin sabre la corroboraci6n, pues entonces una teo ser cientifies
Respuesta: que de dicha hipstesis pueda deducirse al menos una consecien-
cia observacional a partir de la cual refutarla. {Qué deberia suceder, qué
doberiamos observar, sila hipétosis fuese falsa? jn qué caso se recmocedia
aque se esta equivneaic? Estas son las preguntas que Popper (1989, cap. 1
4.) le formalarfa a quien protonde ostar sosteniondo una teoria ciontifica’
"Toda buona teoriaciontfica implica una prohbicin: probe que saved
ciertas cosas", ostiene, ¥ cuanto més prohibe, mejor. Es necesario aclarar
0 Rubén H Pardo
ane Popper, por supuesto, no est pidiendo que las hipstesis para que sean
tientificas deban ser falsas. No hay que confundir *falsable” con “fals0”.
Cuando se fsa una hipétesis, esto es, cuando a partir de una consecuencia
observacional no verificada s2 muestra su falsedad, debe ser abendonads
6 corregida, La felsobilidad implica posibilidad de falsaciéa, es decir, que
Sea refutable bajo alguna condicisn. Luego, si se trata de una hipétesis bien
falsable, con gran contenido empirieo, que prohibe mucho, y no se la puede
refutar, entonces estamos ante una hipstesis con temple. Y ante dos hipSte-
sis falsables, con temple, que han resistido sucosivos intentos de falsaci6n,
abe preferirse aquella quo soa més falsable. Bjemplo:
Hipétesis 1: “B) régimen de uvius en una zona con las caracteristicas A,
B, y Ces entre 15 y 30 milfmetros mensuales promedio.”
Hlipotesis 2: “Bl régimen de Iluvias en una zona con las caracteristicas A, B
y Ces de menos de 50 milfmetros mensuales promedio.”
Por supuesto, ambas hipétesis son falsables. Sin embargo, es claro que
Ja primera es més falsable que la segunda, ya que arriesga més, es falsa-
ble por mayor cantidad de hechos: H2 sélo prohibe que Hueva mas de 49
milimetros mensuales, mientras que Hl prolufbe menos de 15 y mas de 30.
‘Ahora bien, 2qué seria una hipétesis infalsable o irrefutable? {Por qué,
segtin Popper, la astrologia no es uns clencia, ya que sus hipdtesis no son
falsables? Porque no prohiben nada, porque no podrian ser falsadas bajo
ningiin hecho, porque resultarian corroboredas suceda un acontecimiento
‘ono. Para explicitar mejor el concopto de infalsabilidad, enumeramos ti-
‘pos de hipétesis infalsables:
1) Las hipétesis metafisicas. Vale decir, aquellas que no pueden ser
Sempirizadas", bajedas de nivel y de las cuales, por lo tanto, no se
puede deducir ninguna consecuencia observacional. {Qué deberia
suceder en el mundo para refutar el enunciado “Dios existe” 0 la
bipétesis “Dios no existe"?
2) Las hip6tesis enunciadas en términos vagos 710 ambiguos. La miltiple
significacién o la imprecision podrian convertir cualquier enuinciado en
tuna hip6tesis irrefutable, pero no porque sea buena, sino porque no es
ciontifica, Bste tipo de hipotesis se puede ejemnplificar con las profectas
eon aquellas afirmaciones como las del J Ching, que al ser esencial-
‘mente herméticas y eripticas, podrian ser interpretadas de maltiples
‘modes y permnitirian acomodar siempre sus predicciones a los hechos.
2) Las hipétesis tautoldgicas. Por supuesto, no tendria sentido formular
‘enunciados tautol6gicos en el Ambito de las ciencias féictieas. Como
Lavordd some métode Ps
se explicé al abordar la temstica de la clasiicaciin de las ciencias,
Jas tautologias sélo tienen valor en las clencias formales. De poco
serviria que wn meteordlogo pronosticara que “hoy llueve © no live.
ve", Seguramente no so equivoeard, pero no me esté diciendo nada
acerca del mundo y mucho menos si debo salir con paraguas 0 no
4) Las hipétesis que son blindadas por auxitiares ad hoe. Ya GYimos
que siempre es posible salvar una hipétesis de una refutaciaintro-
duciendo una coreeccién aa hoe. Asi, si tomamos el ejemplo anterior
de H1, sino se eumpliera el pronéstico de luvia, entre 16 y 30 m
metros mensusles (caen 70-milimetros promedio), podriamos agro
gar la siguiente ad hoc correctva: la intervencidn de le corviente del
Nio aumenta sustancialmonce el régimen de liuvias. Si volvigra-
ros a fallar, porque no hubiera presencia de la corriente del Nito,
agregamos otra: euando el afo anterior hubo soquia, on el siguiente
eve més. Nueva refutacién, no importa, otra ad hoc: si se tra-
‘ta do un ato bisiesto hey mie precipitaciones. ¥ asi continuames,
‘una y otra vez, incorporando més auailiares correctivas conforme se
produzeen les falsaciones. Obviamente, ninguna teoria podria ser
definitivamente rofutada, ya que siempre exisiria Ia posibilidad de
Introducir hipStesis ad hoe salvadoras, Pero esto sucede a costa de
cientificidad de la teoria. Por e50 Popper sugiere restringir al mf-
nimo el-uso de este tipo de hipotesis.
2.5. Una evaluacién eritica del falsacionismo
reel que lfalscionisn lograre sortear algunos pro
bblomas metodolégicos originados en la concopeién induetivista, ¥, en gran
Consigue explicar mejor la cuestin del descubrimiento, os
ja ereacidn de hipStesis y la funcién orientadora que éatas tienen
en una investigacin, Por otra parte, también evita los inconvenientes 16-
gicos en torno do la cuestién de 1a contrastacién de las hipétesis. Incluso
resulta atinado el rechazo de toda absolutizacién del saber, en favor del
realee del cardcter esencialmente provisorio del conocimiento y el sefiala-
miento del cardcter ineludiblemente condicionado de toda observacion. Sin
10, Bstablocor la fontera entre una ad hoe “buen yuna “mals” os un toma aay como
‘hoc nes permita no solo salvar a hipstesis principal, sino tambien aleanzar nuevos descube-
rmlontosy explica ots fenemanos.
ry Rabéa H. Pend
embargo, esta concepeién metodolégica tampoco escapa a la posibilidad de
recibir cievtas eritieas pertinentes. Por supuesto, los limites de este trabajo
mposibilitan un recorride pormenorizado de tales criticas. Nos conforma-
‘mos con Ia enumeracién de algunas de ellas, las que consideramos les més
importantes a los fimes del recorrido que propone este libro
1) La imposibilidad de refutar definitivamente una hipdtests. Rsta critics
‘eats rolacionada con la cuestién de las hipétesis ad hoc y, en general,
‘con la complefidad de la contrastacién empiriea. Recordemos el caso de
le rofutarién: cuando una hipétesis es puesta a prueba mediante una
consecuencia observacional que no se cumple, podemos coneluir que Ia
is os falsa. Como ya so habie explicado, se trata de la ley légi-
dus tollens y de ella Popper extraia 1a siguiente consecuencia
ica: debemos rechazar Ia hipétesis y proponer una mejor. Sin
smos con mas detalle le estructura logica de la situa-
, observames que en realidad, cuando ponemos @
prueba tna hipdtesis, ésta nunca se contrasta “sola"; dicho de otro modo:
Siempre, junto con la hipétesis principal, estamos contrastando algunas
hipotesis auxiliares que estamos dando por supuesto 0 no. ‘Tomemes el
siguiente ejemplo: el de Ia teoria de Gregory de emo se
heredan los rasgos. Su teorfa suponia dos hips D que
para cada earacteristica, por ejemplo el color de Ia flor de una planta, se
heredan dos factores, uno de cada padre, y 2) que cuando los factores son
distintos, uno es dominante y se exprese en el rasgo y el otro es recesivo,
festa pero no se observa, Supongamos que Mendel eruza una planta pura
de flor violeta, vale decir, una cuyos antecedentes registran sélo plantas
con flor violeta, con otra pura pero de flor blanca. Si sus hipétesis fue~
sen correctas, deberfamos esperar que en la primera generacién todas
las plantes tengan el mismo color de flor (violeta), mientras que en la
segunda generacién tres cuartas partes de las plantas resulten con el
mismo color de flor que en la primera (violeta) y un ewarto con otro co-
Jor (blanca). Pero supongamos también que los resultados son otros: por
ejemplo, que en la primera generacién, contra lo esperable, se obtiene un
50% de plantas con fior violeta y otro 50% con flor blanca. Si aplicamos &
rajatabla la receta falsacionista, basada en el modus
rechazar las hipétesis de Mendel:
hipétesis > consecuencia observacional
~ consecuencia observacional
~ hipotesis
La verdad como método 18
Sin embargo, la complejidad a la que aludimos, le presencia ineladi-
ble de hipétesis auxiliares on toda puesta 4 prueba, permitiria explicar
Ja anomalia sin rechazar las hipdtesis principales. :Por qué? Pora
ejemplo, entre otras cosas, Mendel esta suponiendo a
std cruzando son “puras”. Bsto seria un supuesto o hipétesis ausciar, que
esté interviniendo on el experimonto. Por lo tanto, a estructura logica en
realidad seria le siguiente:
(aipétesis principal + hipdtesis ausiliares) > consecuencia observacional
~ eonsecuencia observacional
~ (hipétesis principal + hipétesis auxliares)
{Cudl es la diferencia? Seguimos estando ante un modus tollens, s6lo
que ahora la conclusién nos dice que lo falso no es necesariamente la hi-
potesis principal. De lo tinico que podemos estar seguros es de que entre
todas las hipotesis, incluidas las principales y las avxiliares, por lo menos
uns es falsa. 2Y entonces qué tenemos que rechazar? La conjuncién 0 suma
de todas las hipotesis. Allf necesariamente hay un error, pero debemos
buscar dénde esté: si lo que falla es una principal o una auxiliar. Bn el
ejemplo que estamos tratando, si siguiéramos a pie juntillas el estrecho
falsacionismo popperiano, deberiamos inclinarnos por cambiar las hipéte-
sis principales de ls teoria, cuando en realidad lo que puede estar fallando
es tina suposicién auxiliar: por caso, que alguna de las dos plantas selec-
cionadas para el experimento no fuese realmente pura.
‘En sintesis, no siempre, cuando se produce tna anomalia, cuando r-
consecuencia observacional debemos rechazar 1a hipdt
principal; a veces el problema puede estar en una auxiliar y ser corregido
con tuna ad hoe. A lo que si estamos obligados es a revisar todas las hipéte-
sis, porque ineludiblemente hay una falsa,
‘Este problema del falsacionismo popperiano, su rigidez, va a ser repen-
sado por otro epistemélogo que terminaré ampliando y flexibilizendo la
:metodologia falsacionista: Imre Lakatos.
2) La subvaloracisn de lo histérieo en la comprensin det quehacer de lo
ciencia. Bsta critica no se centra en las cuestiones légicas » metodelégicas
del planteo popperiano sino en la poca importancia que le asigna a le his-
‘toria en la ciencia, Hay muchisimos ejemplos en la historia de le ciencia
‘en los que se muestra eémo cierias teorias en un momento determinado
fusron dejadas de lado porque, supuestamente, habian sido ya refutadas
por los hechos, y luego "resucitaron”, volvieron a tener vigencia, {Por que?
eo
Be
” Rubén H. Pardo
Porque los anomalfas que se habfan presentado pudieron explicarse. Qui-
‘A lo que le sucedié en su época a Copérnico sea el ejemplo més paradig-
tndtico, Su propucsta acerea del eambio del “centro” orbital, de la Tierra al
Sol, cayé en saco roto porque no podia superar algunas objecionas que en
‘ese momento perecian determinantes.*"
‘Las teorias cientificas se crean siempre en un contexto o en un hori
zonte de sentido mucho més amplio y son esencialmente influidas por é.
En dltima instancia, seré la comunidad cientifiea, enmareada siempre en
‘estos harizontes de sentido, y nunca sélo mediante observaciones ni ex-
perimentos, la que decida la aceptabilidad 0 no de una tooria. Seria, a
todas luces, una comprensién muy ingenu de las condiciones en las que
se produce y justifica la ciencia creer que la aceptacién de una hipétesis,
sélo se funda en cuestiones referides 2 motodologta y a ractonalidad pura
y objotiva. La ciencia, en tanto discurso productor de “verdades”, nunca
puede eludir totalmente el juego de fuerzas de poder que conforman a la
sociedad on la que ella se inscribe.
‘Dal vez este “probleme” dol falsacionismo sea extendible a la concepeiin
heredada toda y, por ello, en realidad Popper, eritico de esa posicién, no
‘consigue salir del todo de ella. Por tal razéa, y a modo de conelusién, en
1 punto siguiente, dltimo de este capftulo, explicitaremos los ejes proble-
mitioos que anidan en el interior dé epei6n tradicional de la ciencia
que ha primado durante casi la totalidad del siglo xx y que atin hoy sigue
siendo, de alsin modo, hegeménica.
8. Conclusion
‘Un lugar para la historia
Bl camino que levamos recorrido en este capitulo es el siguiente: parti-
mos de le tesis roferida a la invencion de la ciencia como un rasgo esencial
de Ja cultura occidental, enumeramos y explicitames las caractoristicas
bajo las que actualmente es comprendido et conocimiento cientifico, luego
distinguimos premodernidad y modernidad como dos paradigmas de cien-
‘ia y explicamos por qué la ides actual de ciencia tiene en ellos un doble
origen. Finalmente, arribamos al siglo xx, en l que se constitay6 uns vi-
angle de paralaje’. Sila‘Terra se mova alrededor dal
inguloontee la posicign dela Tierre on los
11. Una doting tents que vor et
fo. érbitay alguna estrella cual
fe tenian los elementos tdenicos necaaric, pero adam‘ porgue no se tenia eal concencia
oo extronios do Te Srbita terrestres
‘Ln verdad como metodo 5
sién hegeménica, que denominamos “concepeién heredada” y que centré su
comprensién respecto del conocimiento cientifien, sobre todo, en el método,
depositando en él la dimensién objetiva de la ciencia, Asimismo, dentro
de aquélla diferenciamos inductivismo 0 empirismo léeico, como sti nticleo
duro y felsacionismo popperieno, como una primera eritica pero que, de
acuerdo con lo que se piensa en este trabajo, permanece de algiin modo
todavia dentro de la concepcién heredada. O al menos no puede salir total-
mente de ella, porque sigue dando le discusién dentro de los mismos ejes,
sin proponerse trescenderlos. ¢A qué ejes nos referimos? Lo recordamos.
La concepeién heredada, también denominada tradicional o esténdar,
piensa la ciencia, se trate de sus aspectos epistemolégicos, metodologicas 9
filos6ficos, desde el siguiente marco conceptual:
1) La ciencia es la forma més Ie
2) Las teorias cientificas son conjuntos de
9 testeables empiricamente,
8) La observacian es, de wn modo mais ingenuo 0 sofisticado, la instan-
cia iiltima de fundamentacién del eonacimiento cientifico,
4) En mayor o en menor medida, la ciencia, centrada en el método, es
un saber valorativamente neutral.
5) Existe “la verdad”, en sentido fuerte, aun cuando nunca podamos
‘estar seguros de haberla hallado y, mucho menos, fundamentado.
6) Existe el progreso cientifico, en la forma de algun tipo de acercamien-
toa la verdad.
siados de distinto nivel
Estos supuestos irrebasables do la concopcién heredatia, en cuanto a que
son siempre punto de partida pero casi nunea objeto de reflexion, empiezan
‘a ser repensados y, en algunos easos, cusstionados, a partir de mediados
del siglo sx. En ese momento comienza e construirse un escenario episte-
zmol6gieo posempirista que, a pesar de la diversidad de su formacion, estar
animado por un gesta fileséfico de base: el redescubrimiento de la histor
cided; o dicho en términoe de Kuhn: sefalar la novesidad de encontrar “un
lugar para Ia historia”. Se trata de diversas corrientes de pensamiento,
hermenéuticas, neomarsistas, fenomenoldgicas, incluso estructuralistas y
neofalsacionistas, que confluiri en el intento de repensar los conceptos de
412, Bn Popper el tama del progress como acereamignto hacia la verdad ae est ta caro ome
en el raductivismo. De cualquier modo, sobre
por ln creencia en ina suerta de achicament
13."Un tuger para la historia” es l titolo de Ia Tntvoduccién dela obra mis conocida de
‘Kuhn, Laertratura de las recluctones entices, de 1962
76 Rubin H. Pardo
“verdad”, “teorfa”, “lenguaje” y “progreso”.
‘Bote nuevo eseanario epistemolégico alternative reerearé algunos de
jos viejos debates en torno del conocimiento eientifico desde otros supues=
tos, desde otro marco tedrico cuyos ejes principales serdin:
2) Que ‘lo histérieo” juega un papel fundamental en la aceptacién o en
‘el rechazo de las teorias cientificas y que, por lo tanto, no sélo debe
atenderse a lo estrictamente metodol6gico para comprender la légi-
ca de la ciencia.
iste una estructura de anticipacién que es inhezente @ le ra
Te confiere @ todo conocimiento una dimension de
fencia, proyectamos
siempre un sentido previo que nos viene de nuestra pertenencia &
‘una tradicién, a un mundo, a une cultura, a un paradigma. Conoce
mos siempre “desde”.
3) Que, de acuerdo con las consecuencias del punto anterior, la “ver
dad” es, en parte, un producto, una construceién,
4) Que no puede concebirse @ las teorias cientificas como conjunto de
‘enunciados auténomos, sino como una estructura o red enunciativa.
5) Que el progreso cientificn, si existe, no hay que comprenderlo como
acereamiento a la verdad sino més bien como resolucién de proble-
mas.
‘algunas de las problométicas que se debatirén a partir
tad del siglo xx. En los cepftulos que siguen el andlisis
mponen este nuevo es-
por ahora, hegeméniea
Estas son st
de la segunda
se centraré en algunos autores y corrientes que
conario posnaturalista que le saldra al eruce @ I
‘concepeién heredada de la ciencia.
8, La ciencia como proceso:
de la filosofia de las ciencias a los estudios
sobre la ciencia y 1a tecnologia
Hector A. Palma
1. El giro sociohistérico on la epistemologia anglosajona
Hiacia los ates 60 aparece, al menos en la tradicién anglosajona, una
serie de propusstas epistemolégicas que comienzan a prestar atencién no
sélo a la ciencia como produeto sino, ahore también, a la ciencia como pro-
250, Bste giro en la reflexién epistemolégics viene de la mano de lo que
algunos aman los nuevos filésofee de la eieneia y otros la revuelta histo-
ricista (Diez y Lorenzano, 2002). Es a veces alimentado
por los mismos autores, a veces por ‘montores, sefalar
que se trata de una vardadera revolucién epistemoldgica, de un cambio
radical con relacién a la concepeién heredada (en adelante cw). Es cierto
jvas novedosas en algunos aspectos pero hay que
atus dal carabio prod
‘mer lugar porque los,aiitores de Ia ci
a la misma tradicin intelectual; y en segundo lugar, porque la ox ha sido
tun movimiento heterogéneo que ee fue modificando a lo largo del tiempo
e incluso algunas de las propuestas de los nuevos flésofos de la ciencia
parecen mas bien la profundizacién de problemas ya tratados por Ia cx.
Como quiera que sea, es cierto que se dejan de lado algunos de los tépieos
de la agenda instalada por la cx (por efemplo, ol problema del método, Ia
preocupacién por la demareacién y el andlisis légico de la estructura de las
teorias cientifices), se introduccn nuevas cuestiones (como la relevancia
epistémica del contexto de descubrimiento y las précticas coneretas de la
comunidad cientifca, es decir, los aspoctos hist6rieo-socicl6gicos) y alu
zas enestiones, como el lenguaje, se revalorizan.
‘Sin Inger a dudas, el autor més conocido y de mas repercusién ha sido
‘Thomas Kuhn, pero, no obstante es necesario mencionar a otros que lo han
precedido: Stephen Toulmin, Norwood R. Hanson y Paul Feyerabend
(m7
navos filésofos pertenecea
6 Hiéstor A. Palma
Para Toulmin (1953, 1961), uno de los iniciadores de estos cambios, la
cioncia provee de sistemas de idees aoares del mundo con pretensiones legi-
thas de realidad, sistemas que proporcionan téenicas explicatives ~de modo
‘que su foncién no es primordialmente la prediccién—consistentes con los da-
tos empiricas y que en un momento dado pueden ser considerados absolutos
‘y*del agrado de Ia mente”. Estas explicaciones deben dar cuenta no tanto de
Jo que se espera que ocurra en la naturaleza sino, por el contrario, de aquello
quo es inesperado cogtin los ideales de orden neturat que especifiean ciarto
‘curso de los seontacimientos. Las teorias cientificas estan compuestas por l-
‘yes, hipstesise ideales de orden natural, en orden jerarquico, Estos altimes,
‘en ol estrato superior, facilitan la orientacién general acerca del tema: negar
el principio de propagecién rectilinea de la Juz, por ejemplo, equivale a dejar
de hacer éptica geomstrica. Lnego estén, en el estrato medio, as leyes, es de-
rma de regularidad cuye fertlidad ha sido establecida. Finalmente
jpotesis, que son suipuestas formas de regularidad cuya fertilidad se ha-
la todavia en cuestién, Para Toulmin ls teorias son reglas que indican cém0
realizar inferencias y no son, en sentido estricto,ni verdaderas ni falsas. Son
presunciones que constituyen un mareo teérico 0 Weltanschawung (imagen
del mundo) que determina las preguntas que ol cientifico se plantea, los sux
pusstos, la base empirica y el significado de los términos utilizados.
Las criticas fundamentales de Hanson a la cx se basan en primer lugar
en que ésta acomete la empresa epistomolégica atendiondo tnicamonte a
la eioncia como producto terminade y desatenciendo los procesos racions-
les por los cuales se llega a la formulacién de hipstesis y teorfas. Hanson
(1958) sedala que lo que tn cientifieo busca no es un sistema deductivo
fisicamente interpretado al modo de la x sino “un patréa concepéual en
términos del cual sus datos ge ajustarén inteligiblemente a datos mejor
conocidos’. En suma, una teoria de mayor o menor complejided que pueda
dar cuenta de le mayor parte de la experiencia disponible. Ademés, niega
1a existencia de un lenguaje intersubjetivo de observacién que posee una
interpretacién semantica directa, independiente de toda consideracién de
Jas diversas teorfas que lo utilicen, es decir, un lenguaje teérieamente neu
tral, Por el contrario, sefala la dopondencia que toda observacisn tiene de
los marcos teéricos y conceptuales. Su tesis es que el significado de una
palabra depende del contexto, Una teoria no se ensambla a partir de fend-
‘manos abservados, sino que mas bien es lo que hace posible observar que
Jos fenémenos son de cierto tipo y que se relacfonan con otros fenéraenos.
Feyerabend, seguidor de Popper inicislmente, se fue distehciando de
Ay publica el nicleo mas interesante do su epistomologia en 1975, en un
bro de titulo muy sngerente: Conira el método. La tosis basica es que,
si se realiza un recorrido por le historia de Ia cioneia, se obsorva que, en
realidad, el progreso de la ciencia se ha produeido, no tanto respondiendo
1 encia como proceso n
a slgoritmos mas 0 menos rigidos, sino rompiendo y violando sistemética-
sente las reglas reconocidss. Ba suma, trabajando contra e! método. Feye-
rabend dafine su punto de vista como cnarquismo metadolégico y sostiene:
Iba idea de un método fijo, 0 de una teoria fija de le racionali-
ad, descansa en tna imagen demasiado simple del hombre y sus
circunstancias gociales. Para aquellos que contemplan el rico mate
rial proporcionado por la historia y que no intentan empobrecerlo
ppara satisfacer sus snstintos més bajos o sus deseos do seguridad
intelectual on forma de claridad, precision, “objetividad” 0 “verdad”,
cestaré claro que eélo hay un principio que puede sor defendido bajo
cualquier cireanstancia y en todas las etapas del desarrollo hurmano.
[Esta principio es: todo vale. (Feverebond, 1995: 20)
En el resto del libro analiza aguda y extansarente, en relacién con et
modelo copernicano, el caso de Galileo, tratando de mostrar que triunfa no
tanto por sus argumnentos ciontifios sino por su gran poder de persuesin.
‘Mas all de algunas exageraciones, son muy interesantes sus observacio-
noo, sistamaticamente ieonoclastas, sobre los espacialistas, el lenguaie
cientifico y su supuesta cbjetividad, mostrando que por detrés de Je jerga
epocifica oxiste tn gran juego reteriso.
Interesa destacar aqui la critica de Feyerabend a la idea segiin le cual
la toorias cicmtifcas a refuterian sino se adaptan & los contenidos de la
evidencia empirica, La contrastacién empirica no serie més que la confron-
tacién entre perapectivas tedricas) una de las cuales tiene una tradicién
més s6lida en virtud de su antigiedad y por el hecho de que ha pasado a
Constitairse en una intarprotacién natural y ha pasado a formar parte del
Jenguaje observacional de la ciencia en una disciplina particular.
2. Un lugar para la historia: Thomas 8. Kubn
El aporte de Kuhn a la epistomologis morece un tratamiento mas deia-
lado y extenso por la enorme difusion que sus ideas han alvanzado, Sin em-
Dargo, deben hacerse algunas considereciones fundamentales, La primera 0s
que la mencionada difusion y utilizacion de sus ideas no necesariamente se
encuentra en relacion directa con la originalidad, ya que, si bien es cierto que
‘es mérito de Kuhn la revalorizacion de la historia en la fllosofia de la ciencia
de la tradicién anglosajone, también es cierto que ot7os autores como Gaston
Bachelard, Georges Canguilhem, Alexander Koyré e incluso Ludwik Fleck
hhabian planteado tesis similares. De hecho Kuhn reconoce explicitamente
‘su deuda intelectual con los dos lltimos. También algunas de las tess filos6-
0 Héstor A. Pelwe
Tin ens come process at
ficas mas generales pueden encontrarse claramente en Willard van Orman
lamado “segundo” Wittgenstein, por no hablar de autores més
fia de la ciencia, como los ya citados Haneon y Toulmin,
[Bn segundo lugar, si bien es cierto que Kuhn rompe con algunas de las tesis
fuertes dela cH, también es cierto que pertenece a la mnisma tradieién intolec-
no es menor el hecho de que Kuhn haya ido modifican-
rntrales de su pensamiento y que haya pasado también
do algunos topico
de una preocupacién inicial por Ia historia de la ciencia a abordar cuestiones
tradicionalmente filoséficas en relacién con el lenguaje y la teoria del cono-
cimiento, Finalmente, la enorme infiuencia de Kuhn también ha dado lugar
a snterpretaciones parciales, exageradas, sesgadas ¢ incluso erréneas. Todo
testo quizd esté relacionado con la enorme repercusién que tuvo su libro Ze es-
truetura de las revoluciones cientifieas (Kuhn, 1971; en adelante snc). ¥ sucle
‘ooarrir que a aquellos autores que, como él, tienen una enorme infiuencia,
's¢ ls conozea mas por sus mentores 0 comentadores que por su propia obra.
2.1, El conocimiento del mundo
Kuhn niega la neutralidad de la experies
cién depende del marco tedrico con el c
sentido: 1) la observacién esté dirigida por la teoria; 2) son las too
‘més exactamente, los paradigmas) las que determinan qué es un
cientifico y paradigmas distintos considerarén diferentes hechos
‘omias 0 clasificaciones de los mismos; ésta es la base del construct
significado de los términos depende
sne dado por las conexiones del término e1
‘un término aparece en teorins distintas,
significado puede cambit
un relativismo que afecta no sélo a le experi
ioe de validacién, y una concepeisn semantics hol
enunciadas de una teorfa,
19 esto implies, ademds del constructivismo,
‘también a los crite
fica de los términos y
2.2, Aleances del andilisis epistemolégico
La filosofia de la ciencia no puede limitarse al estudio de los productos
finales, es decir de las teorfas en su formulacién lingtiistica, sino que ha de
considerar toda la actividad ciontifice. Para ello hay que estudiar las teorias
dentro del proceso de desarrollo cientifico, prestar especial atencién a sus @5-
pectos dindmicos y por ello la introduecién de zac reclama ya deste el titulo
“Un papel para la historia”, Este nuevo enfoque conlleva la disolucion de la
distincion disciplinar y conceptual entre contextos (véase capitulo 2), dado
que los procesos de articulacién, justificacién y aplicacién de las teorias eatin
determinados, en alguna medida dificil de establecer ~ése es el trabajo de las,
‘nuevas historiografias de la ciencia— por as précticas yel eontexto socidhists-
rico, Hay que estudiar la actividad cientifica como un todo y enttender la cien-
cia como un complejo proceso de comunicacisn. Bsto lleva a Kuhn a considerar
a la comunidad cientifiea eomo el sujeto que produce la ciencia (ya muy lejos,
de la epistemologia sin sujeto de la cui o de Popper's un grupo ostructurado,
interconectado y ficilmente identificable de cientifices que comperten tun pa-
radigma. Elestudio de la ciencia debe prestar especial atenciGn a los aspectos,
pragmticos incluye elementos psicoldgicos, sotildgicns ¢ istéricos.
Se comprende entonces por qué la filosofia de la ciencia no puede ser
normativa, sing descriptiva. Lo que interesa no es tanto prescribir las con-
diciones formales canénicas que las teorias deberian cumplir sino deseribir
los procesos psicol6gicos, socioldgicos e histéricos reales que constituyen la
actividad cientifca.
2.8. Las categorias del andlisis
El objeto de estudio ya no serian las teorfas como entidades aisladas
‘No obstante, la nocién de paradigma resulta algo problemética por el
grado de imprecision con que Kuhn ls manejé en la primera edicién de prc.
‘Vearos algunos de los sentidos diferentes ~aunque complementarios~ de
sna condioién previa,
pereepeién misma. Los ejemplos de la
perfectamente este sentido del té
‘vemos un pato y a veces vemo
por ejemplo, Carl von Linneo vi
expresién del orden sin grande:
icologia de la Gestalt explican
famoso dibujo on que a veces
joria de las ciencias,
mientras que Charles Darwin hizo una lectura genealdgica de esas dife-
rencias y estableci6 el origen comin de I
‘Un paradigma es verdaderamente una “concepcién del mundo”, un con-
Junto de valores y creoncias que determinan Ia forma de producir taxono-
a Hetor 8. Palms
3, 23 decir de estructurar, eategorizary clasificar el mundo. De modo que
¢l paradigma incluye supuestos compartides, técnicas de identificacién y
resolucién de problemas, valores y rogles de aplicacion, elementos eapeci-
ficos como los mi generalizaciones simblicas, les aplicaciones y
Jos experimentos ejemplares con sus instrumentos,
Une investigacién histérioa profunda de una especiatiad data, en
un momento dado, revela un conjunto de ilustracionee recurrentes y casi
ersas feorias en sus aplicaciones concept
/aseroacion. Hsos son las paradigmas de fa comunicact
ratorio. Bstudiéndolos y haciendo prcticus con ellos es como cprenden
bu profsién Ios miembros de Ia comunidad correspondiente. Un para
reciprocamante, une comunidad cion
parten un paradigma, (Kuhn, 1992: 60,
Kuhn también describe los paradigmas como “
mente reconoeidas que, durante cierto tiempo,
problemas y soluciones 2 una comunidad cis
‘que el paradigma determina cuales son los prek
resolucién,
fendmenos y el paradigma; por eso Kuhn calificara la etapa de ciencia nor-
sal (la que se realiza durante la vigencia del paradigma) como una etapa de
resolucién de enigmas o también como de armado de un rompecabezas. Esta
excelente metéfora no se refiere tanto a la laboriosidad del cienifico sino mis
bien al hecho de que al encarar el armado de um rompecabezas ya se sabe
de antemano cémo va a quedar una vez terminado, del mismo modo como
cl paradigma indica hipotéticamente cémo daberia ser el mundo, ineluso en.
aquellos aspectos en los cuales atin no se sabe mucho. Asf como el aficiona-
do arma los rompecabezas mirando la ilustracién del modelo terminado, o
clentiico arma su mundo a través del paradigma. Siguiendo con la metafo-
a, deberfamos decir que el paradigma es un rompecabezas incompleto. La
actividad cientifica normal no esta dirigida, entonces, a producir novedades
‘importantes sino a solucionar problemas que el paradigma, cuando apareci6,
4daj6 sin resolver. La adopcién de un paradigma por parte de una comunided
fica estd, en parte, determinada por la solucién que éste daa problemas
que hasta ese momento no la tenian pero, al mismo tiempo, genera otros
problemas nuevos: la articulacin entre estos nuevos problemas y el paradig-
ma serd la tarea del ciontifioo normal.
Las criticas y los sefialamientos sobre la vaguedad del término paradig-
‘ma Nevaron a Kuhn a tratar de precisarlo, cosa que hace en Ie Pasdata a la
no, donde comienza a utilizar Ia nocién de matriz diseiplinar:
En le medida en
as y las normas di
Los componentes principales de la matriz diseiplinar son, on primer
lugar, las goneratizaciones simbdticas. Son los componentes formales 0 fé-
cilmente formalizables, por ejemplo f= m a. En oeasiones, seiala Kuhn,
estan expresados en palabras: “los elementos se combinan en proporcién
manipulacién logica y matemstica en su empresa de so-
lucién de problemas”. Las generelizaciones
niciones de algunos de Jos simbolos que muestran. En segundo lugar, las,
partes metafisizas del paradigma, es decir:
a mera y la uelza o@ los campos. (un, 1982: 282)
Teles compromisos consisten en las “creencias en modelos partieula-
res", que incluirian “una variodad relativamente heuri
elécizico puede ser considerado un sistema hidrodinarni
cionario; las moléculas do un gas actian como mimise
clésticas en movimiento producido al azar”. Estos modelos, entre otras
cosas, “dan al grupo sus analogias y metéforas)
En teroer lugar, los valores. No se trata de
sino epistémicos, vale decir que sirven para deci
es aceptada por la comunidad cientifica. Habitualmente son compartidos
‘entre diferentes comunidades y otorgan cierto sentido de comunidad a los,
cientificos naturalistas en su conjunto. Aunque funcionan en todo momen-
to, su importancia surge mas cuando se enfrenta alguna crisis o, luego de
ella, 2 la hora de “escoger antre formas incompatibles de practicar wna
discipline”. Por ejemplo, respecto de las predicciones:
1. Aceon de a cusstiin do Tas matdfiras on cence, véase, en este mismo vlunen, el capitulo 6
2 Héctor A. Palma
Deben ser exactas, las predicciones euantitativas son profe
bles a las euslitativas; cea cual fusre el margen de error at
debe ser continuamente respetado en w
también hay valores que deben
antes quo nada, deben pormitir
‘mas; cuando sea posible deben ser s
bles, es decir compat
das. (Rubn, 1992: 284)
com obras teorfas habitualmente seston
Finalmente, en cuarto lugar, el elemento que compone la matriz, dis-
iar son los ejemplares, definidos como “ias concretas soluciones de
problemas que los estudiantes encuentran desde el principio de su edu-
cacisn cientifica, sea en los laboratorios, en los eximenes, 0 al final de los
capitulos de los textos de ciencia” (286). Los cjemplares eumplen un papel
fundamental en la formacién profesional de los ciontificos. Kuhn analiza
el estilo de educacién que éstos reciben y sefiala, provocadoramente, que
tiene un carécter tan dogmatico como la educacién religiosa. Sin embargo,
el dogmatismo, que en ciencia y con justa razén es con
go negativo, tiene para Kuhn una doble
es formado
aleance y la pro-
de las anomaliss que puedan surgir. El resultado global de esta
formacién es una actitud mas bien conservadora de la comunidad cientifi-
a, refractaria a los cambios hasta que éstos resultan casi inevitables.
La dinémica histérica de la ciencia. Los paradigmas (0 matrices di
que comparte un paradigma acoptado constituy:
doen el que la inves
aplicacién del parad
Los desajustes y problemas que se producen, Ios
srse mediante las técnicas compartidas por la co-
ero en ningtin caso se producen cosas tales como verificaciones:
ues el paradigma no se pone en euestién).
A veces, alguno de esos enigmas resulta irreductible y puede llegar a
convertirse en una anomalfa, a medida que la comunidad distraiga més
‘medios y personas para intentar solucionazlo y las
resolucién paradigmaticas vayan fracasando. Las actitudes de los cient{fi-
c0¢ frente a las anomalias pueden ser diversas: que lisa y llanamente
Lancia mo proceso 85
las adviertan, meroed al cardcter constitutive y determinante de la percep:
cidn del mundo de los paradigms; puede ocurrir tembién que minimicen el
efecto refutador de tales hechos rebeldes 7, finelmente, eonfien en que con el
‘tiempo se logrard definitivamente ubicar las piazas en el lugar earrecto. Ast,
Jos cientificos conviven en relativa armonia con las anomalias sin pensar ex
abendonar el paradigma.
Puede ocurrir que la actividad cientifica normal logre articular adecuada-
‘mente estas anomalias como se esperaia, lo que constituird sendos éxitos que
consolidan y dan fuerza al paradigma vigente; pero también puede ocurrir lo
contrario, es decir que estas anomalias sean persistentes en el tiempo y que,
segdin Kuhn, 2 una “crisis” del paradigma, aungue no
idad o cantidad de enomalias que pudier:
4 de la ponderacisn que la comuni
rtante destacar que no es la mera existen
anomalias la que conduce a una crisis sino que, en algin momento,
ocurrir que suzja une crisis que rompa la unidad de la comunidad al
ligma, y que se pierda Ie confianza en su capacidad para re
. Estos periodos de crisis se caracterizan por la pi
herejias, cada una de las cuales pretende erigirse en nuevo paradigma y
nicleo do la comunidad cientifiea. Cuando alguna lo consigue se instaura
‘un nuevo perfodo de ciencia normal:
artioulaclén posterior, surge repentinamente, a veces en medio de
Ja nocha, en la mento de un hombre sumergido profundamente en la
crisis, (Kuhn, 1992: 146)
El pasaje de un paradigma a otro da lugar a lo que Kuhn lame *revolu-
ign cientifica”, episodios de “desarrollo no 2eumulativo en que un antiguo
paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo ¢
incompatible” (149).
Las revoluciones ee inician cuando a la par del problema con l
malias aparecen nuevos dascubrimientos o planteos tedricos que vienen 2
resolverlas de modo satisfactorio, por ejemplo, el descubrimient
no por Antoine Lavoisier, el de los rayos X por Wilhelm Rostgen, la teoria
darwiniana de la evolucién, Ia teoria de la relatividad, ete. Enton«
tun perfodo do aficjamiento de las roglas normales de la inv
pasa de la ciencia normal —tradicional y acritica~a un period de ruptura
do la tradicion y profundament
fica los libros de texto con los cuales se forma a los futuros cientifions tie
8 Histor A, Palins
nen que volver a escribirse. Kuhn establece una analogfa entre revolucién
cientifica y revolucién politica:
Las revoluciones politicas tienden a cambiar las intituciones po-
Iiticas en modos que esas mismas instituciones prohiben. Por consi-
guiente, ou éxito exige el abandono parcial de un conjunto de inst
lanes en favor de otro y, mientras tanto, la sociedad no es gobernada
completamente por ningune inst icialmento, o8 la crisis
aque atemtia el papel de La 38 politicas, del mismo
;apel desempefiado por
les paradigmas. Bn nameras crecientes, los individues so alajan cada
vor més de la vida politica y so comportan do manora eada voz més
excéntrics ep st interior. Luego, sl hacerse més profunda Ja crisis,
iuchos de esos individuos se comprometen con alguna proposicién
reconstruceién institucional. En este momento, la
clecsién entre instituciones pi
cidn entre paradigmas en com
dos incompatibles de vida de la cornunidadl, (Kuhn, 1992: 151-182)
La clave para comprender la profundidad de las revoluciones cientificas
radica en una idea muy controvertida: la inconmensurabilidad.
El problema de la inconmensurabilidad. El punto de vista tradicional
concibe las teorias como conmensurables, lo cual permitiria la seumulacién
alolargo del tiempo y la subsuncién de teorias en otras teories posteriores,
mas ebareativas. Kuhn (una posicién también defendida por Feyerabend)
sostiene la tesis contraria: la inconmensurabilided entre teorfas.
En un cambio de paradigma, tn cambio de mundo en palabras de Kuhn,
no sélo se abandona una teoria que hasta ahora se lena por verdadera y @
partir del cambio se la considers falsa, sino que el eambio va seompatiado
de un fendmeno seméntico més profundo: la inconmensurabilided entre
ambos marcos tedricos. Ocurre una verdadera ruptura entre los marcos
conceptuales de una y otra teoria de modo que no hay manera de corre-
Jacionar soménticamente los coneeptos bésicos de una teorfa eon los de le
otra, Cada teorfa se vuelve ininteligible para la otra en la medida en que el
aradigma estructura la percepeién y detormine que los hechos ya no son
Jos mismos. Literalmente se inauguran nuevos hechos, una nueva base
‘empfriea, En el nuevo paradigma, los términos, los conceptes y los experi-
‘mentos antiguos varfan sus relaciones y se establecen otras que antes no
existéan,
[La dancia como proceso 3
El eonoepto de inconmengurabilidad ha generado polémicas. Si se la
acepta en un sentido fuerte, la adopcién de un paradigma u otro en mo:
‘mentos de crisis os un acto précticamente irracionsl en términos cientifi
cos y la eleccién se haris segtin criterios externos a la actividad cientifica
‘micma. Los ciontfioos de distintos paradigmas viven en mundos distintog;
como cuando se salta de la astronom{a ptolemaica a la copernicana. En
sus trabajos de finee de los 80, Kuhn modificaré algo su idea acerea do la
inconmensurabilidad y la compararé con el proceso que tiene lugar cuando
se realiza una traduccién do un idioma a otro: por mas fel que sea la tra-
» para recibir @ cambio la garantia
28, Marx: la préctica revolucionaria
Ker] Marx (1818-1883), lejos del modelo iusnaturaliste, pero moderno al
fin, discurre en la biisqueda de la esencia o naturaleza humana, que le sirve
tar una impugnacién del orden ostablecido, en este caso el
; pero, por otro lado, rompe con otros aspectos de la tradi
‘moderna europea en tanto ubica esa esencia humana, ya
interior de los individuos, sino ligada ineludiblemente a sus relacio-
202 Héctor A. Palms
nes extemas, de modo que tal esencia no resulta una determinacion vélide
para todo tiempo y lugar, es decir abstracta, sino que debe comprenderse
en ls historia humana conereta; una historia en la cual la practica resulta
el elemento findamental. Lo que para Marx define la condicin humana es el
trabajo, la objetivacién o exteriorizacion en la naturaleza de las represen-
taciones que el hombre puede construir en su mente. Se produce en el ser
‘humano un desdoblamiento no sélo intelectualmente (en la conciencie), por
el cual el hombre es a la vez sujeto ¥ objeto, sino que ademas hay un desdo-
biamiento real en el cual et hombre se contempla a s{ mismo en wn mundo
creado por él. Bl proceso es dialéctico: el hombre sale de si y se exterioriza
umanizando la naturaleza a través de sus obras y a su vez esta transfor-
macin vuelve sobre si y opera una transformacién de las condiciones dela
‘vida humana. Pero este trabajo, el trabajo libre, el verdadero trabajo es el
que se realiza al liberarse de Ia mera necesidad orgéniea. De modo que el
trabajo no puede reducirse a la mera actividad econémica, a simple medio
de subsistencia, sino que debe permitir que el hombre se realice como ser
genérico. Sin embargo, las condiciones histéricas reales no hen pertnitido
lograr las condiciones para que el trabajo se cumpla en sus condiciones
esencieles y definitorias y, asi, la historia de la humanidad no ha sido otra
cosa que la historia de la lucha de clases entre explotadores y explotados a
través de distintos modos de produccién, yel trebajo no es mas que trabajo
alienado 0 enajenado. Las formas concretas de la alienacién del horabre re-
sultan de les modos de produccién particulares en que va desenvolviéndose
1a historia, momentos todes ellos provisorios y superables pero necesarios.
El modo dé produccién capitalista deber4 dejar paso a una nueva forma de
las relaciones de produecién, el comunismo, que anuila y supera a aquél. En
ese nueva forma de sociedad desaparecen las clases sociales y la alienacio
yelser humana puede cumplir eabalmente su esencia. Sslo en ese momé
to comienza In verdadera historia del hombre, el reino de la libertad, res-
ppecto del cual lo anterior debe considerarse como prehistoria
8. La naturaleza humana en las ciencias biomédicas
No hay que pensar que las ideas que someramente se han desarvollado
hhasta aqui corresponden tan sélo a tontaciones filoséficas, politicas 0 ideo-
6gicas o que son un problema
modernidad. Hacie fines del siglo xv y principios del xxx, el
moderno ya habia incorporado y aceptado la igualdad,* pero en esos tiem-
2. Nose trata ayut de la igualdad rel, logro cuye proceso adn no termina.
‘Bt problema de a “aaturslera humana” en los extudios sabre a sosiodad 309
pos aparece otra forma de legitimar la desigualdad, ahora a partir de le
diversidad, y, por lo tanto la estractura y fumcionamiento de les socieda-
des, sunque proveniente de otros campos del saber: las cioncias bioldgicas|
y biomédicas. Ya no seré la filosofia sino la cioncia le que muestro céino
la diversidad puede legitimar la desigualdad, En las secciones que siguen
abordaremos al problema de la naturaleza humana pero a partir do teo-
rias cientifieas, una historia de doscientos afios que comienza con algunas
mediciones burdas y que contimia en la actualidad con algunas formas
diferentes pero que pueden agruparse como a lo largo de un hilo conductor
bajo la categoria de “determinismo biolégico”.
3.1. La “naturaleza humana” en la ciencia:
el determinismo biolégico
El “determinismo biolégico” consiste en efirmar que tanto las normas
de conducta eompartidas pero sobre todo las diferencias sociales y econ6-
micas que existen entre los grupos humanos (bdsicamente raze,
sexo) derivan de ciertas condiciones heredadas o innatas (la nat
biolégica humana), y que, en este sentido, la estructura y las relaciones
cociales no hacen més que refiejar esas condiciones biol6gicas.
Hacia fines del siglo xvi y sobre todo a lo largo del xnx, hey algunos
rasgos dofinitorios que aparecen con mayor o menor fuerza en todas las
formas de determinismo biolégico. En primer lugar, considerar que hay se-
fales en el cuerpo, rastros visibles de lo que los individuos son, aun en st
ser més profundo; la idea de la marea en el cuerpo. Bsta idea, que no es
nueva y que incluso puede encontrarse en el mundo griego clasico, apare-
ce ahora atravesada por los ideales de la ciencia moderna, por lo cual -y
ete ee el sogundo de loe rasgos definitorioe~ se considera que esas somtales
pueden (y deben) ser no sélo detectadas sino también medidas: la obsesién
por la medicién y la euantifieacién de esas marcas. No es de extratiar que
con estos criterios surgieran desde formes bastante burdas como las que
miden una caracteristica anatémica visible, pasando por otras més elabo-
rades y sutiles, como medir la inteligencia, hasta las dltimas versiones del
determinismo genética en las cuales la marca en ol cuerpo se encuentra
detactable pero oculta en el genoma, El clima de ideas que dio sentido a esta
forma de coneshir lo cientifico os reeultado de largos y complejo procesos
gue incluyen el éxito més que centenario de Ia fisica newtoniana, elevada
1a modelo de cientificidad a imitar por las otras ciencies, también las inci-
pientes ciencias sociales; el triunfo de los ideales
xvi, a lo que se agregan, en las primeras décadas dol siglo x0, los ideales
positivistas que rascatan lo positivo de le observacién y el dato por sobre lo
208 Héctor A Palma
re
nogativo de la especulacién, lo reat en oposicién a lo quimérico, lo preciso
ten oposicién a lo vago. La gran cantided de disciplinas y areas de invosti-
gacion que surgen en el siglo xx evan estas marcas a fuogo. Las ciencias
sociales, que se consolidan en al siglo xct, no sélo mantienen los eriterios
de ciontificidad extticos de las ciencias naturales sino que aparocen coloni-
zadas por éstas incluso en aspectos més sustanciales y conceptuales. Por
‘ello al determinismo biolégico aparece como una clave para entender el
desarvollo de buena parte de las ciencias sociales,
3.2, Algunas formas de determinismo biolégico
Pueden eneontrarse numerosos antecedentes de versiones determinis-
tas que apoyaron de tna u otra manera posiciones racistas y si bien los
prajuicios racisles son tan antiguos como la historia, recién a principios
fal siglo xnx el racismo comenzé a buscar sustento en la ciencis. Antes de
la sparicion de la teoria darwiniana de la evoluciéu en 1869, las justifica-
ciones recistas sobre las diferencias entre los grupos humanos, en conso-
rnaneia con la posiciéa ereacionista? dominante, se dividien bdsicamente
ten dos grandes grupos. Uno era ol de los monogenistas que, respetando
Iiteralmonto el relato biblico de la creacién de Adén y Eva, sostenfan el
origen tnico dele especie humena, y justificaban las diferencias existentes
fen que le dogeneracién que se produjo luego de la caida del paraiso no fue
pareja para todos. El otro grupo, los poligenistas, sostentan que las razas
humenas eran grupos bioldgicos diferentes que procedian de distinto ori-
gen y “como los negros constibafan otra forma de vida, no era necesario que
participasen de la igualdad del hombre»” (Gould, 2008: 23)
‘La frenclogia, iniciada por el médico austriaco Franz Gall (1758-1828)
que Je lamé “organologia’-, intentaba detectar las zonas del cerebro
tn las que se encontraban locelizadas con cierta precisién las distintas
fanciones, cuyo desarrollo oeasionaba la hipertvofia de esas zonas con el
consiguiente abultamiento del eréneo que las recubria. De modo que una
buena lectura de ese mapa cransano informaba sobre las cualidades mo-
rales e intelectuales innatas de los individuos. Gall establecié casi treinta
fuerzas primitives quo se podian medir examinando el cerebro, entre las
que se encontraban las correspondientes a la reproduccién, el amor, la
Progenie, la amistad, el odio, el instinto de matar o robar, aunque sus afs-
signe bésicemonte la ceacion capaci, Kea seg In cual Dios hebri
‘Separado bajo les wstnas condiciones que tiane en Is actualidad,
{de modo que no admitem la ovoluciin nil eam,
[Bl probloma de i “naturalezs humana” en lop studios sobee la sociodad 205,
nes estaban puestos en lovalizer Ia memoria, niicleo del funcionamiento
cerebral, Se baseba en cuatro principios: 1) las facultades intelectuales y
‘morales eran innatas; 2) et ejercicio dependta de la morfologta cerebral: 9)
fl cerebro actusba como el érgano de todas las facultadas intelectuales y
morales, y4) estaba compuesto por muchas partes, como érganos particu-
lares para ocuparse de todas las funciones naturales de los hombres. Un
diseipulo suyo, Johann K, Spurzheim (1776-1832), que invent6 el término
“frenologfa eon que hoy se denomine esta teoria en Jos libros de historia,
también diseds las préctioas médicas asociadas consistentes en diagnosti-
car pautas de comportamiento de un individvo palpando y analizando las
protuberancias del eréneo.”
El internacionalmente famoso médico estadounidense Samuel G. Mor-
ton (1785-1861) inauguré la craneometria con Ia intencién de probar su
hipétesis
Puede establecerse objetivamente una jerarquia entre las vazas
basindose en las earacteristieasfisicas de} cerebro, sobre todo en st
‘sama, (Citado por Gould, 2003: 25)
Dedies més de treinta afos a exleccionar més de mil eréneos de distinto
origen y a medi su volumen. Los resultados no hacian més que “demos-
‘rar” lo que se esporaba de ellos, es decir que la raza bianca era superior &
Ja negra y a la de los indios norteamericanos. Las conclusiones de Morton
respecto de la superioridad do la raza blanca por sobre las otras pueden
ser objetadas porque adolecen de defectos técnicos, porque existe una gran
cantidad de coutracjemplos, poro, fundamentalmente, parque se basan en
él falgo presupuesto de que la medida del volumen eraneano indica supe-
rioridad o mayor inteligencia (Gould, 2003).
‘Quizd el nombre més ilustre asociado a la craneometria ses eld
co franeés Paul Broca (1824-1880), quien adhiere a la tesis general:
alta y las parts organicas que parectan ser us nstrumen-
161880) demostrs que el hablar depende de un drea corsial
‘espuetas en el lad opuceto
208 Heer A Palma
[Bt problema de a “asturaleza humans” en los estudlos sobre la scidad 208
su cardcter simiesco se traduce en determinades signos anatémicos. La
conducta criminal también puede aparecer en hombres normales, pero so
reconoce al “criminal nato” por su anatomia,
Lombrose establecié una verdadera tipologia de los delincuantes a par-
tir de mediciones de las distintas partes de los cuerpos, por ejemplo el
largo de los brazos y la capacidad eraneans; de rasgos como la asimetria
facial, o caracteristicas del rostro, mayor espesor del ersineo, simplicidad
de las suturas cranesnas, mandibulas grandes, precocidad de las arrugas,
frente baja y estrecha, orajas grandes, ausencia de ealvicie,
ra, mayor agudeza visual, menor sensibilidad ante el dolor y ausencia de
reaccidn vascular (incapacidad de ruborizarse). Si bien Lombroso no atri-
bbufa todos los delitos a los criminales natos, sostenia que éstos cometian
alrededor del cuarenta por ciento de los mismos. Estas teorfas, lejos de
haber constituido tan sélo un debate eeadémieo, han.
influencia en la criminologfa y en la literatura
mo Lombroso actué como perito en varios juici
3.3, La biopolitica on accidn: el caso del movimiento eugenésico
El concepto mismo de biopolitiea goza no sélo de una historia larga
sino también de cierta amplitud y vaguedad. Puede referirse tanto a las
concepeiones del Estado, la sociedad y la politica en términos, conceptos
y teorias biolégicas, y por ende al conflicto social en términos patolégi-
‘cos, ast como al modo en que el Estado, mediante les politicas, organiza
y administra la vida social de los individuos a través de la organizacion y
gica.'® El movimiento eugenésico de la pri-
mera mitad del siglo 22 resulta el caso paradigmatico por excelencis, en los
dos senticios principales de la biopolitica. Todas las condiciones eientifieas,
politico-ideoldgicas y tecnolégicas que se pueden encontrar desperdigadas
en distintas manifestaciones de la biopolitica, aparecen en el movimiento
eugenésico, nitidamente conjugadas y exacerbadas.
12. Es interesante el debate que reconstruye Stephen J. Gould (2008) acerca de las pens,
bbasadoen Ins eas do Lombroe0, quo, i bin por un lado extigmatican deolsgiosmente aloe
supuestes delincuentes, por otro, dan argumanto pars euevisatlas, bre la hase dl eardctar
hataral del insine erin
13. Entre otos,wéanso Agambon (2002, 2004), Haposito (1968, 202, 20026), Hardt y Negri
Hettois (1998), Latour (1999), Achard etal (1977), buona pore dla obra de Pouctlt
odo 2004, 2008,
El movimiento eugenésico. Es muy antigua la idea de que algunas carac-
toristicas que diferencian & los humanos entre si son hereditarias, de modo
que la intervencién humana estimulando la reproduccién de ciertas indivi-
duoe ¢ inkibiondo la de ctros podria contribuir a la mojora de la poblacin.
De hecho, este procedimiento Nevado a cabo enire las especies de animales
domésticos es una préctica comtin desce la antiguedad, Pero el fundamento
clentifico para tales sfirmaciones aparece recién ene! siglo xxx con la eugene
sia, en el marco de un decidido y abrumador desarrollo de las cioncias natu-
rales que hace que las ciencias sociales las tomen como modelo de cientifc
dad, lo que provoca una inusitade redistribucisn de las relaciones entre saber
yy poder en la historia de la humanidad, De la mano del fortisimo aval de ls
biologia evolucionista darwiniana, problemas como el origen de la inteliger-
cia y st relacion con la ubicecién Sacial adaquieren una nueva dimensién. En
este marco nace la eugenesia,ideada por Francis Galton (1822-1911), quien
introduce este térmaino derivado del vooablo griego ulilizado para designar
a les individuos “bien nasidos, de noble origen y de buena raza”. La definis
‘como la cencia que trata de todas las infiuencies que majoran las cualidades
jnnatas, o materia prima, de una raza y aqualles que le pueden desarvollar
hasta aleanear la maxima superiovidad *
La eugenssia consisti6, bésicamente, en favorecer la reproduction de
determinados individues 0 grupos humanos considerados mejores e inhibir
la reproduesion de otros grapos 0 individuos considerados inferiores o in
desoables, con el objetivo de “mejorar le raza” o “mejorar la especis™ * Sus
postuilados bésicos son:
+ las diferencias (y por ende las jerarqufas) entre los individuos estén
determinadas hereditariamente y solo en una muy pequena medida
dependen del medio;
+ el progrese de las sociedades depende de Ia selecei6n natural, principal
mecanismo de la evolucién de las especies segrin la teoria darwiniana;
14, Galton estaba ineresado en e} problema de la intligenciay se habie propuesto domes.
‘rer sobre todo au carder hereditaro, pars lo cual ascrbié Hereditary Genius, ts Laws end
‘Consequences (de 1669), Para obtener sus dates uilizaba el metodo biografieey el método de
le historia familiar, Su propia era mostrar por un lado que el comportamients eonsiderado
jalmente vliorodopende causalmente de na eptitad concreta Ta intaligenciay, por otro
qos dicha aptitud no puade sar modficada per el ambiente.
‘Miranda y Vall (2008, 008),
‘Susser y Lopes Guaeo (2008), Zegora, 827
20 Hector A Palma
* las condiciones moderns de vida (medicing, planes de asistencia,
las “comodidades”, ete.) tienden a impedir la influencia selectiva de
a muerte de los menos aptos, lo cusl estarfa provocando la degene-
rracién de la especie humana, y
+ esa degeneracién continuard a menos que se tomen medidas para
contrarrestarla,
Bl segundo postulado conlleva una extrapolacidn sumamente sesgada
de la teorfa darwiniana de la evolucién por tres motivos: la aj
Ia misma a cuesti , considerar que los cambios evo
‘dan toner lugar en el lapso de pocas generaciones y principalmente por
In utilizacion algo indiscriminada 0 ideologica
yundo natural
bien oe cierto
tamente coneeptuales
de progroso del mundo dé
Ja dispar recepcién del evolucionismo en toda la culture
de la ciencia, asi como su ixrupcién en un contexto en el
corriente las ideas evolucionistas (incluidas las filosofias evolucionistas de
Herbert Spencer y otros), con un claro tinte progresivo, dieron como resul-
tado un evolucionismo bastante ecléctico y poco riguroso y, en ocasiones,
alejado de la teoria biolégica. La idea de evolucién aplicada a la dindmica
social tendria las siguientes caracteristicas: a) identificacién de las etapas 0
pperfodos que so postulan a priori como indieadores de esa misma evolucisn;
el cambio obedece a leyes naturales y, en ese sentido, es inmanente; c) el
‘cambio es direecional y so da en una secuencia determinada, aunque, ob-
viamente, ninguno de los autores evolucionistas establece plazas pare esos
cambios; y por esto mismo, d) ol cambio es continuo (Nisbet, 1976). La teo-
ria de la evolucién biolégica no cumplirfa con la primera caracteristica ~sal-
yo en una mirada retrospectiva, en el trabajo del paleontologo, digamos~ ni
con la tercera, y de ahi una notoria diferencia con la evolucién en lo social.
cnarto, por su parte, constituye ol lamamiento de los eugenistas a
El problema de le “uaturaleze humans
nos estudio sobre Ia sociedad aun
Le historia de la eugenesia es relativamente larga, pero puede decirse
que hay un primer momento preparatorio, de desarrollo conceptual y de
reciente consenso cientifico-médico, politico e ideolégico que va desde las
primeras formulaciones de Galton en Ia década de 1860 hasta los primeros
afios del siglo xx. Un segundo perfodo, que llemaremos “eugenosia clasica”
{en adelante no), comienza en 1911, ao en que 30 funda en Londres la
primera sociedad eugenésica cuyo primer presidente fue uno de los hijos
de Darwin ~Leonard y que en 1912 organizé ol Primer Congreso Bugé-
nico Internacional y termina alrededor de le Segunda Guerra Mundial
trata del perfodo de apogeo en ol cual pricticamente todos los paises
‘occidentales formaron instituciones eugenésicas que realizaron una enor
‘me cantidad de reuniones cientificas on todo e] mundo. Todes las pu
caciones biol6gicas y médicas especializedas recogian propuestas, textos,
‘studios y roferencias a los progresos en la materia. Luego de la Segunda
Guerra Mundial el movimionto eugenésico se fue debilitando, en buena
‘medida como resultado de las atrocidades cometidas por el nazismo, y
derivando en propuestas més restringidas a cuestiones médico-sanitarias
(cobre todo, profilaxis del embarazo y cuidados
zo, condiciones higiénicas de la vivienda, etc)
esplendor el movimiento eugenésieo fue un exten
vas, la demografia, la psiquiatréa, eas, la eriminologia y
otras) cuyo objetivo ~el mejoramiento | progreso de la raza o la especie~ de-
berfa llevarse adelante mediante una selecci6n artificial que suplantara 0
ayudara @ Ia seleccion natural a través de politieas pitblicas destinadas
a la promocién de la reproduceién de determinados individuos 0 grupos
Ihumanos considerados mejores y ia inhibictén de la reproduectén de otras
grupos 0 individuos considerados injeriores o indeseables.
Finalmente, se habla de la reedicisn de la eugenesia desde los afios 70
a partir del desarrollo de las téenicas de diagnéstico genético. Llamaré a
‘este perfodo “eugenesia actual" (en adelante, 4)
dole de este trabajo, no podremos extendernos en detalles 0
ridades; en cambio, haremos algunos seftalamientos genéricos
bree sociedad 218
sobre la 2¢y, en el dltimo apartado, una comparacién con la Ba, para mos-
trar les diferencias, pero sobre todo Is Ifnea de continuidad que hace dal
movimiento eugenésico el caso paradigmético de la biopolitica.
Reproducci6n y poblacién bajo control. Tecnologias eugenésicas. B]
movimiento eugenésico reclamé constantemente Ia implementacion de uns
Dateria de tecnologias sociales y biomédices tendientes a intervenir en la
reproduccién, sea de manera directa o indirecta. La conerecién en politicas
variabl dad segtin pafses, momentos y tecnologias, pero todas,
formaron parte do la agenda de los paises occidentales en la época de la Be.
La préctica mas extendida fue la exigencia del certificado médico pre
nupetal (cut), adoptado, poco a poco, par précticamente todos los paises
de Buropa y América entre 1910 y 1940. En la mayorfa de ellos el ca fue
torio, con exeepeiones como I a, donde era
La presencia de ciertas
‘gido moramente a mant
fen Ja tasa de natalidad, sino a impedir o red
terminados grupos. Se promovis la implementacién do mee:
10s, bastante poco desarrollados por cierto en esa época, pero
fundamentalmente la prédica estaba dirigida a gonerelizar la educacién
entendida siempre como educacién para la reproduccién saluda-
ble. En la conciencia de que el cue y el coe no resolvian el problema en su
idad y sélo podian estar dirigidos a ciertos sectores de la poblacién
que tuvieran instruccién y plena concieneia de los valores eugenésicos,
los eugenistas levantaron también la bandera, més drastica, de la es:
-acién de ciertos individuos o grupos, como los débiles mentales o
los criminales. Se traté de una préctica bastante extendida en algunos
paises, aunque con diversa intensidad, incluso no siempre en aquellos
paises en que fue legislado so ha Hevado a la préctica de manera siste-
matica, Otra medida extrema propuesta fue el aborto eugenésico, aunque
su implementaciéa efectiva fue més limitada. Debe sefialarse que los eu-
genistas no defendian la posibilidad de que el aborto fuera una prerroga-
tive o decision individual y voluntaria de la madre, y lejos de abogar por
Ja despenalizacién cens n fuertemente el aborto voluntario. Por el
contrario, se apuntaba a lograr su reglamentacién mas efoctiva y fuerte,
los individuos capaces de dar “tn¢
dencia”. Con respecto a estas teenologias debe destacarse que el esfuerz0
editorial, académico, ico ¢ institucional parece
dosproporeioaado con relacién a la escasisima o nula capacidad instru-
mental y conereta de las medidas precedentes para cumplir con los obje~
tivos explicitos de le eugenesia y queda claro el éxito politice-ideol6gico
sobre la base de un fracaso teenolégico-cien
En el marco de los procesos migratorios de los siglos xrx y x, una préc~
tica eugenésica muy extendida fue la de controlar y/o restringir Is inmi-
gracién de determinados grupos humanos. Esas restriecionos so han im-
plomentado en forma diferenciada en los paises receptores de poblacién
(sobre todo paises americanos, algunos africanos, Australia y le Buropa
pero todos ellos han seguido un patrén similar en el que pus
ibrarse dos momentos. En el primero, que se extendié durante
Ja primera mitad del siglo xx y en algunos pafses como la Argentina y
Estados Unides bastante mas, se desarrollan politicas para promover la
in restrieeiones, En un segundo momento se comienza a
‘a abogar por establecer prohibiciones
jas razas o para determinados grupos
ifermos o anarquist
15 que aparece con much fuerza y como
ficacién de.
“fichas eugénicas" 0,
‘modestas fichas escalares"™ que todos conocimos finalmente, hasta otras
complejisimas e interminables que no llegaron a utilizarse, Algunos lega:
ron a proponer incluso que las fichas conformaran una suerte de legajo que
‘comenzara a dre y que acompatias
individuo durante la escuela, ol trabajo y todas las instancias de Ia vida. Al
morir el individuo habia que devolver la ficha completada trabajosamen-
te a través de los afios. Quizd en ésta, como en ninguna otra propuest,
la literature eugenésica expresa paroxisticamente su vocacién de control,
institucionalizacién y seguimiento de los individuos. Hn los Anales de la
Asociacién Argentina de Biotipologta, Eugenesia.y Medicina Social, Arturo
Rossi propone tna “fiche biotipologica ortogenética escolar”, segun sefials
1 pedido de colegas médicas y de un modo especial de pedagogos, y que re-
cababa informacién sobre ;298! cuestiones 2 las que se agregaban para el
aso de los anormales psiquicas otras 60, con el objetivo de implantar “une
mas racional
sntifiea clasifieacién y graduacion de los alumnos, base
ima pedagogia, y loda ver. que la escuela extienda su
slanes eran de uso currente desde principios de siglo, cuam-
fra ptesidente del Conse Nacional de Rducacin, y combina
thon pregunces por detos antropotetrices, eomductuales,psieolgices y morales” Formaban
infnidad de Intontes por clasieas, ordeaar yjererguizar & ls personas en wm
0 escolar medicali2ado.
ne éctor A, Palma
El problema de a “naturaleza humans” en los estudio sobre Ie sieieded as
accidn a la verdadera profilaxis individual de los educandos haciendo eu-
genesia y dando sus nuevas normas a la medicina social” (Rossi, 1936: 3).
La mentalidad eugenésica. Algunos clementos del contexto general, en
el cual el movimiento engenésico cobra fuerza y se transforma en pensa-
miento hogoménico, contribuirdn a comprender la compleja trama biopo-
itiea,
* Jerarquizaci6n diferencia! de los grupos humanos: an Is literatura euge-
nésica (y on toda In literatura médica, sociolégica y antropolégica) habia
nso en que la raza blanca era super
jores. De todos modos, on una taxonomia que causaria envidia a la
mismisima enciclopedia china de Borges, la categoria de inferior/degene-
leptices,
delincuentes comunes, invilides, locos. Sobre el concepto de
raza vale la pene hacer dos seftalamientes. En primer lugar, la vaguedad
con que se lo definia incluyendo factores biol6gicos, geogréficos, climti-
08, histéricos y culturales, sol yrentes combinaciones, a veces
confundiendo raza con nacionalidad, o equiparando raza con poblacion.
En segundo lugar, habfa una diferencia marcada entre los eugenistas de
ppafsos como Alemania, Itslia o Espaiia, que expulsaban poblacién, quienes
evocaban la superioridad de la raza pura generalmente haciendo alusién
‘a.un pasado mitico y glorioco que instaban a recuperar, con los eugenistas
de paises receptores de poblacién. Entre éstos, a su vez, en aquellos paises
que habian exterminado su poblacién nativa (como la Argontina o Esta-
dos Unidos) pre Ja discusién acerca de la mejor mezcla importada,
mientras que en paises como México o Bolivia, con un alto porcentajo de
Aescendientes de los pueblos originarios, la discusién giraba entre la re-
cuperacion de, otra vez, un pasado autéctono glorioso, y el lamento y el
‘escepticismo por la mala composicién racial,
+ Dialéctica pesimismo/optimismo: la estrategia eugenésica se basa en
alertar sobre la decadencia!* de la sociedad occidental (0 de la especie), un
discurso bastante corriente hacia fines del siglo xxx y sobre todo después de
la Primera Guerra Mundial, Sin embargo, le contracara de ese diagndstico
18, Le expresign“erisl de razas" tan comiente on alguna épaca on ls Argentina, va on este
sentido,
18. Sobro In iden de dacadansia en la historia oeidontal, wéaeo Herman (1097)
ec la gran confianza y optimismo en que la ciencia y Ia teenologia vendrian
‘a solucionar los principales problemas de Ia humanidad, en el contexto de
una fuerte naturalizacion de la vida social y una transferencia de poder al
cespecialista médico.
+» Medicalizacién: 1a colonizacién del diseurso social por parte de conceptos,
modelos ¥ metforas provenientes de las ciencias bicl6gicas y sobre toda de
Ja medicina, con Io cual se opera una biologizacién y una medicalizacion
tanto de los problemas como de las soluciones. El médico no sdlo se asume
‘como un téenico que desarrolla su labor ospecifica de curar, sino también
como factor esencial de civilizacion y progreso, sobredimensionando su
injerencia en le politica y transforméndoso on un militante, mucho més
‘en aquellos paises como la Argentina, donde muchos médicos han tenido
actuacién directa en importantes cargos on el Estado. Este proceso de me-
jon retine dos aspectos diversos y complementarios: la extension
itada, pero siempre difusa, de los dmbitoe de imeumbencia de la
ynsiderar como catagorias de anéli-
‘veces
diversas. Esos inédieos ya no s6lo curan enfermos sino al organismo soci
cextionden su campo de accién hacia esferas nuevas e interpelan al Estado
y le reclaman acciones tanto preventivas como de control y repres
forme a los diagndsticos que ellos mismos en tanto especialistas elaboran.
Probablemente, un contexto en el cual se suman los problemas reales de la
salud, sobre todo on las ciudades hacinadas, sin sistemas sanitarios o con
‘istemas deficientes, en las cuales el alecholismo, la tuberculosis y la sifilie
los “venenos raciales”) hacian estragos, explique buena parte de la acepta-
cién que el movimiento eugen6sico tavo entre los intelectuales y politicos
de todas las extracciones ideolégicas,
ito eugenésico también geners una ética que lo fundamen-
jarista (una ética de las con-
el mayor niimero posible)
naturalista (pretende derivar el deber sor del orden de la naturalez
sobre todo de dafensa del bienestar del colectivo como valor supremo, por
sobre los derechos de 1 iduos. Dada la indole y extension de este
‘trabajo nos referiremos sélo al
20, Pars un anlisis de Ja historia do la categories “normaVpateligic", vésse Canguilnem
19%)
216 Hiécior A Palma
[EI problema de la “naturalens homsans” en los estdios sche ls socieded ar
La étice engenista defiende una axiologia en la que prevalece la sal-
vaguards del colectivo por sobre los individues, la sociedad por sobre sus,
cuidar y preservar puede
integrantes. El colectivo superior que es buet
variar desde su expresién ecuménica méximn
grupos como las razas (las superiores en desmedro de las inferiores)
, que ee conereta segtin distintos modos
anitavias espectficas, nuevas fuentes de
legitimacin de las penas crimieles orientadas no sélo a la responsabili-
dad del individuo criminal sino a la defensa de la sociedad, restricciones
‘1a inmigracién considerada indeseable, pasando por ia eliminacién 0 re-
lusi6n de los locos, eriminsles y enfermos- se expresa como un reelaimo
constante para que el Estado tome medides para la defensa social y el
orden piiblico como objetives principales. La sociedad como cuerpo debia
defenderse de distintos tips de lagelos y amenazas en todos los smbitos:
“Le dofensa higiéniea, la defense industrial, eomercial y econémica; la de-
fensa ética, politica y juridica” (Stach, 1916).
La suprema ley, que es la salud del pueblo, se antepone a todas
las conveniencias particulares, y en nombre de aquella debe el le-
gislador apoyar toda su autoridad para darles vias de sancién, sin
reparar en las consideraciones de los teorizantes de una preven
dida libertad, que fragua sigilosamente muchas cadenas, (Farré,
1919: 94)
edo sentimentalismo y respeto por le personalidad humana es
tus hcho gue casi ha pasado a la historia. En efecto, hoy s6lo se acep-
ta como principio incontrovertible que el interés general debe primar
‘siempre sobre el interés individual. (Stucchi, 1919: $75)
problema de la seleccién humana
temente racional y cienifico.(..} la
La eugenética (..] encara
desde un punto de vista emi
‘queable antepuesta al eugenismo, sin pensar, como dice Richet, que
fen la vida salvaje la seleccién es el resultado fatal de la lucha de
todos lo seres, lucha en donde triunfe siempre la ley del més fuerte,
(Stucchi, 1919: 369)
‘También en las propuestas de instaurar Ja educacién sexual @ partir
ce una nueva ética sexual aparecen estos valores y se manifiestan clara-
mente los fundamentos de la administracién y gestién de la sexualidad.
No hay referencia alguna 2 !a euestisn del placer sexual, como no sea para
considerarlo una suerte de residuo (secundario pero insalvable, por ser
un instinto) del objetivo ‘natural’, la reproduecién, que es lo que hay que
regular, racionalizar y someter al control cientifico. La pelea por introducir
Ja educacién sexual ya desde los primeros afios do la escuela ha sido muy
dura y extendida, y'a pesar de defender que el objetivo primordial de 1a
actividad sexual es Ja reproduccisn ha contado, en general, con la oposicién
de los sectares religiosos con argumentos parecidos a tos actu
cacién sexual es responsabilidad de los pades 0 la familia, la necesidad de
promover abstinencia sexual, eteétera),
El prestigioso psiquiatra suizo Auguste Forel (1912: 658) sostie
Ja ley moral es completamente secesible a las investigaciones de la “cien-
cia mental", que “el sentido del deber es una inclinacién innata y heredi-
taria” y que el deseo sexual no es ni moral ni inmoral, sina sitnplemente
un instinto adaptado a la reproduccién,
{g6rico sexual”, que se encuantra bastante lejos de la étic de prineipios
kantiana:
snes en ta conciencia y principalmente en tus actos sesuales
yerjudicarte « ti miamio ni a ot ai, eobre todo, « la raza humana,
sina que debes empenarte con anergia para eumentar el bienestar de
ceada uno y de todos. (Forel, 1912: 662)
Bn esta linea, sostiene que los deseos sexuales serdn positives si, en
orden de jerarquia crecionte, bonofician a los individuos, a la sociedad y &
a raza; y negatives si perjudican a algunos de ellos o a todos, y éticamente
indiferente ai no produce ni pexjuicio ni beneficio,
‘La escasa oposicién ética a la eugenesia se basaba en argumentos pru-
denciales y conzecuencialistas. En ofecto, Jos lamados de atencién, sobre
todo a no interferir en los embarazos mediante el aborto eugenésico por
‘ejemplo, se apoyaban en la ignorancia con relacién a las leyes de 1a he-
rencia y el argumento principal era que nadie sabia de qué padres ~in-
quiz4, de qué padres deficientes nacera un genio. En general se
‘aban ejemplos de dudoss credibilidad sobre personas eminentes que
provendrian de padres deficientes y, sobre todo, de hombres de reconocido
genio que han sufrido de enfermedades penosas.
+ Eugenesia cldsica y eugenesia “tiberal” actual. En los tltimos afios aparece
‘un fenémeno que alganes asimilen a la eugenesia y que hemos denominado
BA ~cugenesia liberal aetual, la Nama Jigen Habermas (2001) a partir del
creciente desarrollo de teenologies asociadas a la reprodueeion humana, De
todas las tecnologias disponibles, la que més stele asociarse con la eugenesia
a8 Héctor A. Palma
(Boutullo, 1989; Tejada, 1999; Tes-
sta las més grandes fantasfas, sobre todo
Ja relacionada con coneebir un hijo a la medida, es decir, “programado”. Con-
ite en tomar tna pequefia muestra de embriones obtenidos por fecundacién
itro y analizarla mediante téenicas muy especializadas de citogenética y
logia molecular para conocer las condiciones cromesémicas y ciertas ca
ractoristicas genéticas. Se pueden detectar anomalias cromosémicas numé
reas, como la presencia de tres cromosomas 21, responsable del sindrome de
Down; estudiar anomalias cromosémicas estructurales, sobre todo translo-
caciones, ¢ incluso pueden identificarse los cromosomas sexuales Ke ¥ y asi
determinar el sexo de los embriones, lo cual tiene importancia respecto de
enfermedades ligadas al sexo; también es posible, amplificando secuencias
especificas del apw, detectar padecimientos graves de origen genética de los
cuales ya se conocen varios miles, por ejemplo, fibrosis quistica, distrofia mio-
tonica, enfermedad de Tay-Sachs, betatalaseraia, anemia falciforme, enfer-
medad de Huntington. Los anélisis permiten implantar en el titero, en poces
horas, aquellos embriones que no portan el gon defectuoso, y luego congelar
el resto. Quede claro que las técnicas del net ofrecen, por un
cierta de detectar y, a través de la seleccién embrionaria,
wedades graves ~lo que algunos llaman eugenesia negat
por otro lado, también permiten pensar que se trataria dela antesala de una
nueva eugenesia positiva o selectiva.
Sin embargo, la ec, mas alld de las diferencias on el grado de implemen
desarrollo de politicas puiblicas, por ser el resultado de acciones ejercidas
de manera couctiva y por responder a pautas de seleccién de grupos defini
doe (con el objetivo exprezo de incidirevolutivament). En cami
caracteriza por la privacidad, la voluntariedad y la
‘efecto, la £4 85, on principio un producto de decisiones priv«
© familiares, sobre tratamientos terapéuticos, aunque esa d
afectado porque se realizan con Ja finalidad de infuir sobre la transmisin
de caracteristicas genéticas a la descendencia; son acciones libres y velunta
vias de los potenciales patires afectados, sin depender de ningtin poder del
‘romoodmiaa come ol eindrome de Dow y deairdanes gendticos, mediante el estudio de
moot ftales,
Hl probleme de le “naturaloza humnana” on los estudios sobre la sociedad 29
Estado; es no discriminatoria de grupos o sectores de la poblacidn, es decir
son précticas que no estén dirigidas a seleccionar grupos de poblacion espect-
ficos, y, por lo tanto, no tiene como objetivo explicito incidir evolutivamente,
sino que sélo pretende lividuales. Puede objetarse a es
argumento que las, es que parecen ser tomadas libre y volunta:
srtemente condicionadas por las eireunstancias,
le obtener ventajas para el éxito social
‘una gran presién sobre la eleccidn de los rasgos deseados
por parte de los futuros padres. Incluso la desigualdad on las posibilidades
‘econdmicas de acceso a terapias génicas y manipulaciones sobre la descen-
dencia asi como la informacién sobre la portacién de una dotacién genética
proclive a adquirir o desarrollar ciertas patologias pueden desembocar en
Independientemente de la elucidacién seméntica,
epistemolégica acerea de las diferancias entre ec y na, vale la pena afinar
‘ya que son formas de una biopolitica que perma-
wmbios de practicas y teenologias.
Bn este juego de diferencias y semejanzas, lo primero que aparece es
que la eugonesia sigue siendo un problema real aunque de signo diferente,
El autoritarismo del Estado propio de la sc puede ser suplantado por el au-
toritarismo del mereado. Hn efecto, el problema parece haber dejado de ser
la intervencién autoritaria del Estado en decisiones repreductivas y ahora
‘justamente, que el Estado no intervenga dejando a la libertad
decisiones. Ante este riesgo cierto (al xr ocurre con
‘otro tipo de intervenciones médicas y biolégicas posibles) suelen alzarse
‘pomposas invocaciones para imponer barreras éticas. Sin embargo, los que
iad de une EA también lo hacen desde una étiea basa-
da, en este caso, en los derechos individuales. Sostienen que no seria més
que al ejercicio del derecho que tienen los padres de velar por el bienestar
de sus hijos y que no difieren mayormente de otras decisiones, como la
cleccién de la edueacién que consideran mas adocuada. La evaluacién se
hace siempre sobre la posibilidad -cierta o fantasiosa, da lo mismo~ de
generar individuos exitosos socialmente 0 cuando menos individuos cuyas
condiciones biolégicas los pongan en ventaja con respecto al resto. Pero a
‘que permite, como deciamos, cuele oponérsele otra que se levan-
ta como la biisqueda de limites" a las posibilidades de producir seres u-
manos medida. Se piense lo que so pensare de las justificaciones éticas,
22, Sobre eta dlcnsién véanse Habe Singur (2002) y Cortina (2002, 2004)
20 Hiétor A. Palme
EI problema de a “neturaleza humanat an Tos esti sobre a sociedad a
a favor o en contra de la na, se est cometiendo, a nuestro juicio, un error
fundacional al plantear desde la misma actitud individualista exacorbada
tanto la legitimaci6n como os limites. Levanter barreras éticas es, en todo
aso, sumamonta titi y necosario, pero pensar que e208 eon los limites que
van a frener Ia proliferacién de la activided eugenésica ~insisto, este ar-
gamento podria generalizarse a obras intervenciones biomédioas~ no aélo
5 una ingenuidad sino que parece mas bien la concesin y los audosos
Iimites que la avanzada neoliberal esté dispuesta a tolerar con tal de anu-
lar la intervancién efectiva del Estado. Hago mas las palabras de Andoni
Ibarra (1999)
‘Todo paroce como si, al dirigir I diacusién hecia ol dominio de
los aspectos éticos y morales de le eugenesia actual, se tratara de
inmunizaria frente a los viejos peligeos de la eugenesia original, en
fatizando el intarée on Ia irrebasabilidad de cierto limites bien cono-
cidos y aceptados ya por la comunidad de cientificos y biotecndlogos.
Para finalizar con los rasgos diferenciales importantes, debe sefialarse
que los desafios ~y los riesgos~ de una biopolitica actual son diferentes por-
Ja clave de Ia biopotitica pasa por Ia administracion, la gestion y el control
de los cuerpos y de las poblaciones, es necesario reparar en que mientras
Jos eugenistes clasicos estaban convoncidos de que La poblacidn del mundo
‘era escasa (ademés de mal repartida y, en parte, de mala calidad), por lo
cual en paralelo por los reclamos por la calidad ~aunque es cierto que con
menos fuerza— iban los reclamos por aumentar la tasa de natalidad, en la
actualidad, en cambio, parece haber un convencimiento general de que un
problema grave de meiliano plazo es la superpoblacién sostenible. Bn este
contexto parece haber un riesgo mayor de estar en Ja antosala (algunas
situaciones como la de Aftica parecen mostrar que ya ha comenzado) de
genceidios de aleances nimnca vistos.
Para finalizar seiialaremos, no exhaustivamente por certo, elgunos de
‘esos rasgos de similitud que muestran fuertes lineas de continnidad en
‘términos biopoliticos, es decir, sobre la base de servir a la gestién y admi-
nistracion politica de los cucrpos, porquo lo quo uno las ditintas formas de
engenesia a lo largo del tiempo es que forman parte de la misma matriz de
penesmiento y pueden logar a cumplie funciones similares
Vista en perspectiva histérica, la sc ha contribuido en alguns medida &
algunas mejoras sanitarias, sobre todo referidas 2 la profilaxis del embarazo
4 8 os cuidados de los primeros tiempos do vida del bebé, pero ha resulta:
{do un verdadero fracaso teenolégico en cuanto & sus objetivos explicitos de
‘modificar la composicién promedio de la poblacién eliminando a los inferior
res. Sin embargo, ha resultado un éxito politico ¢ ideolégico en su momen-
to, porque logrs consenso y contribuyé a estigmatizar a vastos sectores de
Ja poblacién y, por tanto, a legitimar y sobre todo naturalizar el orden en
contextos de discriminacién, marginacién y explotacién, No hace falta pro-
fundizar sobre la precariedad de las tecnologfas utilizadas, pero ademas la
Ec cometia errores cientifices fundamentales acerca de nociones bésivas de
herencia y genética (Maynard Smith, 1982). Bs de esperar que algo similar
courra con la Ra, cuando menos en sus aspiraciones extremas y medikticas
de producir hijos a medida basadas en la errénea idea (obviamente no s0s-
‘totida por cientifieas pero que funciona en el imaginario social acerea de las
posibilidades de la biblogia molecular) de que existiria para cada rasgo un
gon y que la toenologia permitiria intervenir en esos genes.
‘Asi como los viejos determninistas biolégicos ~frendlogos, craneémetras,
entropélogos criminales, eugenistas, ete.-, creyeron profundamente en
una respuesta tecnolégica (tecnocrética, podrfamos decir) a los més im-
portantes problemas de la humanidad, también los nuevos detorministas,
apoyados ahora en I tecnoldgicos de la biologia molecu:
lar (y las neurociencias), de conspicua y constante presencia mediatica,
evan a hacer pensar que no sélo habré una respuesta tecnolégica para
algunas enfermedades genéticas graves, lo cual en alguna importante me-
dida es cierto, sino también, ahora en clave individualist, @ la configura-
cién misma de los seres humanos.
Finalmente, tanto la fc como algunas derivaciones de la za, tanto los
vigjos como los nuevos determin: smpa que es
fandacionel pars cualquier biopolitica: confundir diversidad biologiea (ge-
nética) con desigualdad humana (Dobzhansky, 1973). Ceyeron en la tram-
pa los que justificaron la desigualdad a partir de la diversidad, pero come
ten el mismo error quienes esperan encontrar una biologi politicamente
correcta que pretenda fundar la igualdad desoonociende la diversidad
o minimirdndola. Se trata de dos émbitos de problemas que, si bien con-
122, Siio un par de gjomplos: ol Proyecto Gean Simio (cs) surgido en Burops ex 1999, que
‘ables la Daclaraein de lon Grandoe Simios Antropsideos bajo el esiogan "Ls igualdad mets
{ll de Is humanidad’, proponia arapliar la comunided moral de los iguales al gruo wool
Antropelogia Brolutiva de Leipzig eeiaaba
‘oncapto do "raza", que "no estn carasteriaadaa por difaencias gonéticas
‘do dar con esto une respuest boldgiea aun problama histrioy coiolégico,
222 Hector A. Palme
ceptualmente pueden solaparse en alguna medida dificil de determiner, y
de hecho la confusién se ha dado histSrieamente, es necesario distinguir
claramente, Para bien o para mel, la justicia social y la redistribucién de
Ia riqueza siguen siendo (y presumimos que asf seguiré ocurriendo en los
préximos sigios) un problema politico y no biolégico.
8. La teoria de la ideologia
Ariel Mayo
L Intreduecién
En Je actualidad, el uso de la palabra “ideotogia” se ha diftndido tanto
que es empleado con la misina despreocupada facilidad por politicos y pe-
Tiodistas, animadores de television y funcionarios eclesiésticos, cientifices
sociales y sefioras que ofician de “animadoras” en almuerzos televisados.*
En principio, no hay nada malo en la utilizacion masiva de un término
surgido en el dinbito de la teoria social. Bl problema radia en que la in-
‘mensa mayoria de los usuarios de la palabra en cuestion ignoran tanto su
significado original como sus desarrollos posteriores. En pocas palabras,
redueen tn cuerpo taérico complejo y multifacético @ una carieatura que
sirve pare todo servicio, menos para arrojar luz sobre el funcionamiento
de la sociedad.
‘uso actual del término “ideclogia” se caracteriza por el sentido peyo-
rativo que se le otorga a la expresién. Para entender este proceder hay que
tener presente que el Ambito cultural de las titimas décadas se ha caracte-
rizado por la hegemonfa de dos corrientes de pensamiento convergentes y
ccuyos efectos se refuerzan entre sf: de un lado, la conviecién de que existe
ciertas certezas indiscutibles sobre el funcionamiento de la sociedad (ge-
neralmente proporcionadas por la economia académica), y que s6lo elas
marecen ser calificadas como ‘cioncia”; por otro lado, la tendencia a sus-
cribir la convieeién de que todo debate sobre cuestiones sociales conduce a
disputes interminables y estériles. En este contexto, la “ideologia” resulta
un recurso eémodo para clausurar toda discusién,
4 Para una enumeracin somera y no eshaustiva de Ia “multiplisided desconcertante de las
teorianeraditen” dela ileologl, vase Arturo Copdevila (2008: 5)
(223)
204 Atel Maye
‘ba teoria dela ile 28
‘Ahora bien, hacer ciencis supone ir mnds alia de lo aceptado conven
nalmente, sacando a la luz todo aquello que esté oscurecido por las ay
rriencias. Por ello, en este capitulo abordamos algunos momentos de la his-
toria de la teorfa de la ideologia, para demostrar que el modo y el sentido
en que se emplea actualmente el término representan tn empobrecimien-
to fenomenal de una de las dreas més fructiferas de la teorfa social, Acla-
ramos desde ya que al objetivo principal de este trabajo no es hacer una
historia del concepto de ideologia. Las referencias histéricas sirven aqui de
apoyo. una tarea que considerames més importante, esto es, el dar cuenta
de la relevancia de la teoria de Ia ideologfa para la comprensién de algunos
de los problemas fundamentales de las ciencias sociales.
eign de aquello que damos por evidente. Asi, al preguntar por el origen de
todas nuestras ideas y creencias, la teoria de la ideologia se convierte (0
puede convertirse) en un formidable instrumento desmitificador. Permite
comprender mejor los obstéculos con que se encuentra el conocimiento en
el ambito de las ciencias sociales. Su estudio constituye, por tanto, una
obligacion para la epistemologia de las ciencias sociales, independiente-
mente de que, por cierto, la teoria de Ia ideologia aborda un campo de pro-
blemas que abarea tanto euestiones de indole epistemolégiea como areas
estrictamente “sociolégicas”. Hecha esta observacién, hay que aclarar que
‘vamos a concentrarnos, en especial, en las implicaciones epistemolégicas
de esa teoria,
Antes do proseguir, hay que hacer wna ecla
parrafos precedentes se ha hablado de “teotfa de
logia”. La distincién es relevant, Si se afirma qi
concepto que describe un fenémeno dado, se pierde de vista que se trata de
‘un cuerpo tebrico que intenta dar cuenta tanto del origen de las ideas como
del papel que juegan éstas en Is sociedad, lo cual lleva a perder de vista el
todo social. Ka cambio, la ideologia como tooria remite a una concepcién
holista de la sociedad, que lleva inevitablemente a enfrentar el problema
de Ia totalidad social. Como quiera que sea, corresponds indicar que, al
utilizar el término “teoria de la ideologta” en singular, de ningin modo se
ha pretendide afirmar que existe tuna teoria homogénea de 1a ideologia,
capaz, de encerrar en su. seno a todas las teorias que se han formulado
‘acerca de ella. Como en los demas émbitos de las ciencias sociales, la mul-
tiplicidad de posturas tedricas no implica solamente el reconocimiento de
la necesidad de abordar el estudio de los fendmenos sotieles recurtiendo
‘a una bateria de herramientas conceptuales, dada la esencial riqueza de
la vide social. Sin embargo, no es aqui adonde se apunta, La referencia si-
‘én importante. En los
err eereeseerereerert
mulisénea a la teoria de les ideas como si se tratara de un todo constituido
plonamente y a la variedad de teorfas formuladas en torno de la ideologtis,
intenta destacar, sobre todo, la riqueza del campo de estudio, que de nin-
guna manera se halla cerrado ni cristalizado, Esto no implica afirmar que
todas las teorias sobre la ideologia tengan el mismo valor, y el autor piensa,
que esto tltimo ha sido mostrado eon ereees en el texto.
La teorfa de la ideologia es un punto de encuentro no sélo de miiltiples
perspectivas tedricas sino de algunos de los problemas fundamentales
de la epistemologia de las ciencias sociales. Para orientarnos entre la
maraia de concepeiones sobre 1a ideologia es preciso tener en cuents
algunas cuestiones significativas. Muchas de ellas preseatan dos carac-
toristicas comunes: 1) la tendencia a so car el papel de las ideas
(0, en términos més generales, de lo sim! 0 en la construccign
‘como en la cohesién de la sociedad, a punto tal que puede decirse que
para algunos autores hay sociedad en la medida en que hay ideclogia, ¥
2) la proponsién a sobreestimar el papel de los intelectuales, de la eultura
escrita, de le escuela, de los medios de comunicacin, en la conformacién
de Je ideologia, desarrollando asi una concepeién puramente idealista de
ésta, que deja de lado el papel de los demés aspectos de la vida cotidiana,
‘mareados sobre todo por la participacisn diferencial do los individuos en
el proceso de trahajo, en Ia generacién de distintas ideologias acerca de
In sociedad. Max Horkhoimer sofial6 que une de los efectos fundamenta-
les de la teoria de la ideologia en las ciencias sociales fue la refutacion
de las tesis que defendien la independencia de las ideas respecto de
vida material." Dicha eritiea os todavia més
dad, puesto que la expansién cuantitativ
comanicacién ha creado una serie de formidables herramientas para la
raja concep-
jogia como “falsa conciencia” adopta cada vez. mas la forma
la manipulacién ideolégica que lievarien a cabo los medios
masivos de comunicacién socisl, complementada con todo un rosario de
teorias conspirativas de la historia.
Por ailtimo, hay que decir gue la teora de la ideologia pone en debate al
concepto de objetividad en las ciencias sociales, permitiendo tomar recau-
dos contra la solapada utilizacién politica de las teorias cientifices. Asimis-
!mantoen un sentido dfuminade y univer:
2. "Peso aque palabra ideoiogta se emples
226 ‘ie! Mayo
tes de la discusién cobre ol relativismo y
mao, precisa los términos y los i
{os valores absclutos en clencias.
2, La historia de Ja teoria de la ideologia®
Como ya se dijo, este trabajo no tiene o] propésito de realizar una his-
‘toria exhaustiva de le teoria de la ideologia. Por esto,
hha sido seleccionar aque!
manara acabada Ia rel
‘en general, y para la epistemologia de las ciencias sociales en particular.
2.1. Destutt de Tracy, los “idedlogos” y el origen de la “ideolog:
La historia moderna de la teoria de la ideologia tione su origen en el
grupo de intelectuales que recibié la denominacién de “ideélogos", cuya fi-
gura més importante fue o! fildsofo francés Antoine-Louis-Claude Destutt
de Tracy (1754-1836).* Destutt formé parte del pensamiento de la Tustra-
ign y participé en 1s Revolucién Francesa. Los comienzos de la reflexion
sobre la ideologta se entroncan, pues, con la corriente filoséfica que sirvié
de base te6rica a los rovolucionarios franceses.
Las filésofos de la Tustracién pensaban que la organizaci6n social exis-
tente no respondia a los eriterios de la raz6n y, por este motivo, sometia
a los seres humanos a la esclavitud y a la ignorancia. Los filésofos itumi-
nistas confiaban en la eapacidad de ia razén humana para transformar la
sociedad. La razén era concebida como la herramienta privilegiada de la
transformacién social y politica.
_ El grupo de Ios “ideslogos" retoms el pensamiento ilusirado y lo apl
era elaborar una “ciencis de las ideas” que fuera capaz de reconstruir los,
‘mecenismos por medio de los cuales éstas surgian, y que estuviera en con-
mnes precisos para la reforma de las ideas. Puesto
organizador de toda
8, Para ls temas
‘espacial ls capi
4, Para Destut,¥
‘ran Georges Cabs
(780.1834).
‘us tecria de te doologn eer
proponian crear una reflexién de cardcter cientifico sobre la cuestién que
permnitia entender las instituciones adoptadas por una sociedad particular;
asi, en tanto fieles disefpulos del Numinismo, pensaban que las falencias
de la sociedad eran ocasionadas por le puesta en préctica de concepciones
erréneas (“irracionales") acerca de la naturaleza de la sociedad y los seres
‘humanos; en otras palabras, el “mal” de la sociedad se hallaba en las ideas
gue servian de fandementos a las
se dijo, la necesidad de una %
reglas de gobierno para evita caer otra vez tanto en Ia barbarie del Ancien
Régime como en
Destutt y ls “i
investigacio-
or ocupar posiciones de poder
jo de la Revolucién, para in-
de las nuevas escuelas. En
ia"* Sin embargo, el proyecto
én legé a la cima del poder.
lovaron a la construccién de la
ico, también las causas de su
fuir en la elaboracién de
esa épora, Destutt acuti
de los “ideslagos” naufragé no bien Napol
Paradgjicamente, asi como las razones que
“ciencia de las ideas” fueron de cardcier pol
eclipse momentaneo tuvieron esta indole.
Napoleén expuso asi sus reparos contra la tarea de los “idedlogos”:
fnguiva de La antigua metal:
‘ovigen de Is palabra: "Destut de Tracy y su5
amigos han vacilado acerca dal nombre de esta neva cien
Insbriapodido reaibie otra nombre. El proyecto
, daspuds de D’Alember, tienen Ia sensacion de que
se ha producido una ruptura ea la historia da la Mosofla. Su elogo de Locke en el Discours
rélininaire de (Encyclopédie muestra toda su ambigiodad. sPuode afirmarse que ereé Ia
login de Ia palabra: a eleacia de las ideas, toradas
fon el sontide gonseal de pereopeisn” (26-21).
8 ‘Asiel Mayo
‘Todos tos infortunios de Francia deben ser atribuides a la ideo-
‘quiere Fundar gobre esas bases la le
de adecuar las leyes al conoeimier
lesciones de Ia historia. :Quién ha proclamado el
sreccién como un deber? {Quién ha adulade al pue-
‘blo proclamando para él una soberanta que e
Quin ha doseruide Je santidad y el respet
las depender no de principios sagrados de
fasamblea compuesta por hombres ajenos al conosimiento de
leyes eiviles, eriminales, administrativas, politieas y militares?
llamados a regenerar un Bstado, lo que hay que
ineipios constantemente opuestos. (Napoledn, cita-
40 por Capdevila, 2006: 32)
El argumento napoleénieo os interesante, porque marca los
‘van a toner las cieneias sociales en su andlisis de la sociedad capitalist
‘que estaba surgiondo de los movimientos convergentes de la Revotucién
Industrial y la Revolucion Francesa, Con precision, Napotedn plantea que
Ja tarea de los que se dedican al estudio de la sociedad tiene quo consistir
fen desarrollar una téeniea para gobernar, ta cual debe respetar las ereen~
cias en la jerarquia y en el ordon establecido. Si los “idedlogos” se pregun-
taban por el origen de Jas ideas que dan estabilidad y coherencia al orden
establecido, se corre el riesgo de ponor al descubierto los mecanisinos de
domainacién, y Io ultimo que tienen que hacer las ciencias sociales en la
sociedad moderna es mostrar que el principe esta desnudo” y que los dere-
libertadas conviven con tune realidad marcada por la explotacién
en el nivel de las relaciones econémicas. Actuando desde un punto de vista
prdctico, Napoledn llegé a pereibir el gran inconveniente que presenta la
teoria de la ideologta para los sectores que tienen el poder en ls sociedad.
1a “cioncia de la ideologia”, perdido el apoyo oficial, cay6 répidamente en
desuso
‘La condena napoledniea genaré una valoracién negativa de la “ciencia
de las ideas", que pasé 2 ser concebida como una teorfa “metatisies”, que
tondia a reeiaplazar el estudio do los hechos empiricos por “realidades"
que se envoniraban més allé de los sentidos de 1os mortales. Ahora bien,
Ja fuerza y la difusién de le concopeidn nogativa de la “ciencia de les ideas”
ocultaron los aspectos positives de Iz misma. Le “ideologia’, tal como la
pensaban les “idedloges”, ora una disciplina cientifica cuyo abjeto consistia
en establecer el origen y el desarrollo de las ideas, sin partir de ninguna
tosis “metafisica” y sin aludir a ningin fundsmento trascendento de las
rismas, En este sentido, la “ciencia de las ideas” representaba un golpe
La teria de a ideo 229
mortal @ la creencia en Ia autonomia absoluta de las ideas, al idealiemo
filos6fico y a la naturalizacién de lo existente. Esto ubicaba le “ideologia”
‘en los limites mismos de las cienciss sociales modernas, que fueron cons-
‘truidas en el mareo de la expansién do las relaciones sociales capitalistas
cen los siglos xvut yx0x,
2.2. Marx y la teoria de la ideologia como “falsa conciencia”
La teoria de la ideologia sélo volvid a “veaparecer” en las obras de Marx
xy Engels de mediados de la década de 1840, conservando por cierto la inea
{de una relacin estrecha entre la formulacién de la teoria y la politica
Hay que decir que hablar de “reaparicién’® no significa sostener que Marx
xy Bngels retomaron la teorfa de le ideologia tal como la habian formulado
los *idaslogos”, sino que volvieron a plantear, sobre bases Hiloséficas muy
distintas de las de Destutt, la cuestion del origen de las ideas y su papel
en le sociedad.
ara los finos de este trabajo vamos @ concentramnos en la taoria de las
{ideas tal como aparece en La ideologta alemana, de 1845-1846. Marx y
Engels discuten con los j6venes hegelianost a lo largo del texto; para éstos
las ideas constitufan el motor del deserrollo social. La erftica de Marx y
Engels iba dirigida, por tanto, contra el idealismo eubyacente en esta con-
cepeién; corresponde acotar que la teorfa de la ideologia y las tesis sobre
la centralidad del proceso de trabajo constituyen las armas principales
esgrimidas por Marx y Engels.
En el momento de redactar La ideologia alemana, Marx y Engels se
hallaban en la etapa final de un proceso de transicién que los evs desde el
liberalismo y le flosofia hegeliana hacia el socialismo, Aqu{ aparece la
ria de Ia ideologia en el materialismo histérico. Si se admite la preeminen-
cia de la produccién material en la conformacién del cardcter de los seres
‘humanos y de la sociedad, se sigue de ello que dicha prodncciém tiene que
ejercer una fuerte influencia sobre las ideas producides por las personas
(que pueden ser pensadas, en el limite, como un refiejo de lo que sucede
en el mundo}. Ahora bien, en La ideologia alemana, Marx y Engels ut
zan la tasis del reflejo para describir el surgimiento de Ia ideologia, con
agregado de que lo especifico de la ideologia consiste en invertir la relacién
normal” entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. En un pasaje muy
on Alemania,
230 cet Mayo
conocido, Marx y Engels utilizan la metéfora de la cémara oscura para
parecen dominar todo el proceso de constitucién de
do natural y social. La ideologia, que es una creacién de los seres humanos
y sociales determinadas, se transforma en el ole-
We del proceso social. Desde esta pei
ja historia, y no los hombres que pro
as, como argumentan Marx y Engels:
cidn y engendrada por él
ages, como el fundamonto de toda ta historia,
accién en cuanto Estado, y
entre estas diversos aspectes) (Marx y Engels, 1985: 40)
La tasis dela ideologia como reflejo se complementa con la famosa tosis
de la ideologia dominante:
Las ideas de la claze dominante eon Tae ideas dominantes en cada
‘ép0ca; ©, dicho en otras términos, a clase que ejerce el poder material
[a teora de la ieologia 21
por tanto, las relaciones que hacen de una determinadia clase la clase
@ominante son también las que confieren al papel dominente a sus
Ideas, (Mars y Engels, 1986: 50-51)
Manx sostisno que Ia base-ofectiva de la ideologia se encuentra en la
organizacién de la sociedad, mds eoneretamente, en Ta manera en que se
encuentra distribuido el poder social. Por un lado, al reconover quo en 1a
sociedad capitalista existe una ideologia dominante (que es la de la clase
capitelista),afirma implicitamente que existen otras ideologias, que son los
de las clases explotadas. Este punto es fundamental para pensar te6riea~
‘mente la posibilidad misma de una contrahegemonia que se oponga a las
rlaciones capitalistas, Asimismo, Marx enfatiza en el pasa citado Ia rela-
cién existonte ontro la ideologia y los medios de produccién intelectual; en
otras palabras, la ideologia en tanto eonjunto de ideas no es meramente un
producto de intolectuales, sino que requiere de ciertas condiciones
Jes para su produecién y reproduccitin. Esto prefigura la problemsti
ideotogia excede largamente el ambito de las disciplinas cientificas y de los
intelectuales. La ideologfa es, entonces, un problema politico no sélo por et
's ideas mismas, sino por la disputa en torno a la propiedad
de los medios para producir ideas y para comunicetlas
Marx también advierte sobre Ia existoncia de una division del trabajo
nel interior de la clase dominante en lo que hace a le cuestiOn de la ideo-
logta:
La divisién del trabajo (se manifesta también en el seno de la
clase dominante como division del trabajo fsioo ¢ intelectual, de tal
‘modo que tna parte ce esta clase se revela como la que da sus pensado-
res (los ideSlogos conceptivos activos de dicha clase, que hacen del
Ia ilusisn de esta clase scares de ef misma sa rama de ali
fundamental), mientras que los demés adoptan ante estas
siones una actitud més bien pasiva y receptive, ya que s
Jos miembros aetivos de esta clase y disponen de poco tiem
rmaree ilusiones ¢ ideas acerea de ai mismos. (Marx y Engels, 1985: 51)
292 Asie! Mayo
Los intelectuales de la clase dominante no estén interesados en deseri-
bir objetivamonte le sociedad eapitalista, sino en crear “flusionos" para el
consumo de la clase dominante y de las clases subordinadas. Si se adopta
dn, las ciencias sociales que se Gesarvollaron
ismo no serfan otra cosa que mistificaciones de las
do 1867, pasando a aceptar
Ja economia politics era efectivamente una ci
objetiva de las relaciones econsmicas eapitalistas.
La teoria de la ideologia de Marx y Engels en 1845, con todas sus defi-
jarca una ruptiira decisiva con e) horizonte intelectual del ides
smo alemsin pero, y esto no es menos importante, representa también
punto de partida para la construccién de una teoria soci
metafisica y de la naturalizaci6n de las relaciones sociales. En La ideolo-
gic alemana, la concepcién complementa entonces a la afirmacién de la
centralidad del proceso de product
ia, en tanto descripcion
2.8, Marx: el fetichismo de la mereancia
La concepeién maraista de Ia ideologia se vuelve més compleja on el
Libro Primero de El capital. La tesis de la ideologia coma reflejo habia
demostrado ser una solucién muy problemitica, De hecho, traducida a tér-
tarea cientifica de Marx no puede sapararse de su par-
ssarrollo del movimiento obrero y el socialismo), conducia
a.adoptar une actitud fatalista ante la realidad, pues pod!
que La accién politica no podia transformar la sociedad, y tenia que li
se a esperar y a sancionar los cambios ocurridos en el nivel de las fuerzas
expuesta en Le ideologta alemane se
compaginaba mal con el énfasis puesto por Marx en la necesidad de estu-
diar a la sociedad como una totalidad. Tratar la ideologfa como un mero
refigjo suponia relegarla a un lugar secundario, muy lejos del nivel de las
fuerzas productivas. El modelo resultante era el de una falsa totelidad, en
el que sdlo una instancia desempeniaba el papel verdaderamente activo,
3 investigaciones realizadas por Marx en el terreno de la economia
wvaron & modificar su teoria de la ideologia. Bl texto en que se en-
cuentra esta nueva concepeién es el apartado titalado “Fatichismo de la
mereancia", y forma parte del Libro Primero de El capital (Marx, 1996:
87-102). Dada su riqueza conceptual, nos limitaremos a formular una sin-
tesis esquemética de su contenido, sobre todo en lo que hace a la tooria
de la ideologia, Cabe decir, antes de comenzar, que Marx no emples el
La teria de a ideoogia 239
término “ideologia” en ese apartado, Bn EY capi
(para ser més precisos, la forma en que nosotr
econémiens) sea wn reffejo deformado de la real
disipar le “falsa conciencia” bastaria con diftundi el conccieniento de
gon las cosas en verdad; asumir esta posicion supone adm
de una realidad que es en si “transparente” a nuestro cone
puede ser conocida no bien se disipan las ilusiones que n
ja, En El capital, Marx sale de la problemética de
sido pensada hasta entonces, En poo
que efectia el pasaje de una concepeién flossfica (epistemolégica) a una
concepeidn sociolégica de Ie ideologia.
dice que Ia ideologia
pensamos los fendmenos
En otzas palabras, las relaciones s
ciales aparecen cosificadas en la mente de las
deramente que son el mercado y las mere
funcionamiento de la sociedad. Marx emplea el término “fatichismo”, pues
las creaciones de los individuos (las mercanefas) se separan del control de
stos, los someten a una légica propia (la l6gica de la mercencie) y termi
nan por ser “adoradas” (como si furan fetiches) por sus propios creadores.”
fetichismo no expresa meramonte una representacion de la realidad
social favorable a Ios intereses de Ins clases dominantas. Las relaciones
sociales aparecen cosificadas no porque le clase dominante elebore una
istificaciGn adrede que favorece su dominacién Las representaciones so-
ciales asumen la forma de le cosficacién porque ellas mismas estén “cosi-
ficadas”. Rsto es una consecuencia de la forma que asume el trabajo en la
produccién capitalista:
Silos objotos para ol uso ae convierton en meroanct, elle eo debe
Ginicamente s que son productos de trabajos privades ejercidos
dependientemente los unos de los otros.
40s privados es lo que constituye el trabajo soci
productores no entran en contacto social hasta que intercarabian los
productos de su trabajo, los stributas espacificamente soviales de es-
tos trabajos privados no so manifiestan sino on el mereo de dicho
intercambio. 0, en otras palabras, de hecho, les trabajos privados
bia expucto ea os Be
7. Maneotoma aqui, sin nombrara, la teora de la liens
julada "Bl trabajo alienado™
nuserits exondmico flosfces de 1844, sobre do ena se
Gitar, 2004; 104-128).
236 Arial Mayo
no sleanzan realidad como partes del trabsjo social en su eonjunt,
sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre
los produ abajo y,a través de los miemos, entre los produc
‘ores. A éstos, por ende, las relaciones sociales entre sus productos
privados se les ponen de maniiesto como lo que son, vale decir, no
come relaciones directaments sociales trabadas entre las personas
2a sus trabajos, sino po aro como relaciones socta-
fe cosas entre las personas ¥ relacianss sociales entre fas
ley del valor, exto es,
“existen’ socialmente en la medida en
‘que pueda asignarseles un valor do cambio. De ahf la centralided de la
‘mercancia para el estudio de esta forma de sociedad. Las personas no con-
trolan la asignacion de este valor a las mereancias individuales (hay que
decir que, en el capitalismo, los individuos t son meresncfas). Al
contrario, u cepacidad para orgenizar conscientemente cl proceso produc-
tivo se ve cada vor mas re n buena medida porque Is extensién de
la division del trabajo acentda la fragmentacién del proceso productivo y
reduce a cad individuo a desempefiar un papel insignificante en el mismo,
¥y porque la transformacién de todos los medios de produecién en propiedad
privada elimina las bases que permiten la existencia de Ins comunidades
en tanto formas de vida social que privilegian lo colectivo.
En la sociedad capitalista, las “cosas” gobiernan a las personas, y tan-
to el capital como el mereado parecen tener vida propia. Esto no obedece
a ninguna maldicién ni al eardcter intrinsecamente perverso de los ca:
stas estén
cologia no es
necesario de dichas
hecho de que las relaciones soci
del cardcter que asumen las relaciones soci
Marx puede afirmar que la ciencia econdmica
no es una simple mistificacién de las condiciones sociales existentes bajo
el capitalismo, sino que expresa vordaderamente “lo que oeurre” en 1a 50-
ciedad capitalista,
En sintesis, la nueva concepeidn de la ideologia defendida en Bl capital
tiene un carécter mucho més sociolégico que epistemolégico. Bn el feti-
chismo de la mercancia, el obstéculo epistemolégico al conacimionto de las,
relaciones sociales capitalistas radica en la forma misma que adquieren
estas relaciones. Hsta forma cosificada esta reforzada por los efectos do la
1a teorn de le desta 238
arse con
donde se
afirma que el trabajo humano tiene la particularidad de cue se trata d@
tun proceso que no es meramente repetitive, sine que
ria las potencialidades que se encuentra
otras palabras, el proceso de trabajo implica nevesariamente un espacio
de creacidn (aun en sus variantes més mocanizadae y tenificadae), qUe
abre un espacio de posibilidad a la modifcacién de las relaciomes S0¢
existentes
La concopei6n de le ideologia esboznda por Marx en el fetichisino de la
mercancia dio origen a importantes desarrollos de la teoria de Ie ideolo-
sia. Aqut puede mencionarse el importante articulo de Gybray Lukes, “La
cosificacién y la consciencia del proletariada’, incluido en su obra clasica
Historia y consciencia de clase, de 1923. Lukécs retoma la tesis del carée
ter cosifcado de las relaciones sociales capitalistas y afirma que <élo el
proletariado, por ser le clase cuya misién histérica es enfrentar al capital
estd en condiciones de oponer a la conciencia cosifcada una teoria cienti-
fica de la cociedad. Una oposicién similar entre ideologia y ciencia fue de
endida por Louis Althusser, quien sostuvo que ciencia e ideclogia eran dos
terrenos absolutamente incompatibles (en el plano de las ciencias sociales
dofendié Is eoncepeién de que el marxismo era la verdadera ciencia) Con
tuna postura muy diferente de las dos anteriores, se encuentra Antonio
Gramsci, quien defendid, mas alls de los condicionamientos propics de Tas
relaciones oconémicas capital
1a organizacién politiea tanto de les opresares como de los oprimidos en Ia
sociedad capitalist.
8. Sin embargo, hay una diferencia importante entre Lakes y Althusser, Mientras que el
reeonose que existe un sujetohistdrico eapaz de transormaz [a eoc
‘el segundo tiende« plantear que no existe un sujeto en
296 Ariel Mayo
2.4. Durkheim: la teoréa de las prenociones
En Las reglas del método sociol6gico, de 1895, Emile Durkheim afirma
que tode nuestro conocimiento 1 osté mediado por las prenocio-
nes. Segin eu argumento, los sentidos nos aportan la totalidad de la in-
formacién que tenemos acerea del mundo que nos rodea, pero la misma no
nos liega directamente sino que es tamizada yfltrada por las prenociones,
que “son como un velo que se interpone entre las cosas y nosotros, y que las
‘enmascara con tanta mayor eficacia cuanto més acentuada la transparen-
ia que se le atribuye” (Durkheim, 1976: 41).
Las prenociones no representan una ereaciin artificial y tampoco son
ponsadas al ectile empirista como un derivado de la experiencia. Por cl
contrario, acompaiian a toda experiencia, proporcionando sentido a la mis-
ma. Durkheim deseribe asi el proceso:
‘Cuando tn nuevo tipo de fenémence se convierte en abjeto cien-
‘sino por tipos de conceptos formados gre ente,
fen efecto, la reflexién es anterior a la clencia, que
su conducta con arreglo a estas ditimas. Sélo que, como estas ideas
ostén més préximas a nosotros y a nuestro aleance que las realida-
des a las cusles corresponden, tendemos naturalmente a ponerlas
en lugar de estas ltimas, ¥ a convertirlas en Is sustancia misma de
nuestra espaculacién. (Durkholin, 1976: 40)
De modo que les prenociones son, en términos muy generales, las ideas
{que poseemos acerca de todo lo que nos rodea. Cada individuo las va adqui-
riendo desde el nacimiento, a través de la interaccién constante con otros in-
dividuos (familia, escuela, amigos, trabajo, medios de comunicacin, etoétera).
in Ie concepeién durkheimiana de le ideologia (es decir, en la teoria de
soviolégica general, y permite explicar tanto los problemas que
afrontar la sociologta en su objetivo de estudiar la sociedad (desarrollados
sobre todo on Las reglas del método socioldgico), como la manera pecu-
mn que las sociedades se encuentran cohesionadas (enfoque planteado
especialmente en la obra La divisién del trabajo social). De manera °s-
quemética, puede afirmarse que existen das funciones de la teorfa de la
ideologia en la sociologia de Durkheim:
1) La ideologia (teorfa de las prenociones) da cuenta del cardcter opaco
dela realidad social y de las dificultades que implica el conocimiento
‘La tooria dela ielogta 287
de los hechos sociales. Le posicién durkheimiana significa un avance
respecto de la concepeién negativa (la “falsa conciencia’), derivada
de la flosofia de la Tustracién. Durkheim demuestra que las preno-
cionos surgon de la propia vida social y que eu existencia es impres-
cindible para poder conocer la sociedad y, todavia mas importante,
para poder sobrevivir on ella. Kn otras palabras, las prenociones
juagan un rol positive, pues proporcionan a las personas un mar-
co conceptual inicial para empronder Ia tarea de estudiar los fené-
‘mens sociales. Ademés, concibe las prenociones como verdaderos
elementos de la sociedad, os decir, como entidades que poseen las
mismas caracteristicas que los demas hechos sociales. Esto resulta
‘especialmente importante, pues de este modo se deja de ver a la
logis como un cuerpo que se encuentra separado, por sus pro-
caracteristicas constitutivas (ser ideas y no cosas o persona:
del conjunto de la totalidad socisl. No se trata, pues, de un orden
privilegiado de objetos sociales.
fa cumple también el papel de elem
16 otorga co-
social, Hay que toner presente que en Ja sociologia de
las representaciones colectivas juegan un papel funda-
primeras formas
la vida de le eociedad. Asf, y desde I
de las mismas, encarnadas en las creen
formas més sofisticadas como el derecho
ciones eolectivas expresan la voluntad dal
para que cada individuo sepa qué fun
Durkheim adapta como punto de partida la concepeién de que las
ideas, las representaciones sociales, tienen la misma fuerza que los
hhechos materiales en la vida socisl, Para terminar, hay que agregar
que las normas no expresan solamente la cohesién social, como po-
Gria inferirse del pasaje anterior, sino que constituyen una de las
fuentes principales de ésta.
0, las representa
3. Ideologia y cohesion social
Durkheim no sostiene que la ideologia sea el tinico “cemento” que da
cohesién & la vida social. En La divisin del trabajo social, se preocupa
por aclarar que la misma division del trabajo genera solidaridad entre
Jos miembros de la sociedad."® De hecho, las dos formas de solidaridad
bajo (os) una faente de cohestin sock, No solo vuelve a os indlviduos
moe dicho, porque limits la atvidad de cada uno, sno ambién
238 Ariel Mayo
‘que trata on se obra (la solidaridad mecdnica y la solidaridad social) son
consecuencia de las diferencias en la division det trabajo y no de formas
diferentes de pensar las relaciones entre los miembros de la sociedad. No
se trata sélo de aceptar el cardcter social del origen de la ideologia sino
do roconocer que la ideologia no puede separarse de wna forma determi-
nada de praxis social. Bn otros térmi deologia es en sf una fuerza
préctica que forma parte del desarrollo social. Mejor dicho, toda forma
de actividad supone ideas sobre el contenido y el cardcter de la misma,
Y estas ideas no pueden ser separadas de las actividades de que forman
arte so pena de generar un hibrido tebrico que tiende @ confundir las
causas y el desenvolvimiento de los provesos de los que esas
forman parte. Cuando se eseinde la praxis, separando de un lado la préc-
tica despojada de ideas y concepcion«
in, se tienen concepeiones unilsterales sobre la vida social, que
terminan derivando en formas mecanicistas y deterministas de pensar los.
pprocesos sociales, Una consecuoncia de esta escisién consiste en pensar
‘que las ideas constituyen, por si mismas, el facior activo de los procesos
sociales, capa tanto de estabilizar @ una formacién eocisl como de lograr
el reemplazo de la misma por otra.
El caso de Althusser es particularmento significativo, pues la ideologia
es concebida como parte del proceso general de reproduccisn de las rela-
ciones sociales capitalistas, y es s6lo uno de los mecanismos que permiten
Ja reproduccidn de éstas.® Sin embargo, en ambos autores hay una ten-
dencia @ autonomizar la ideologia del resto de la vida social, atribuyéndale
1a propiedad de ser el elemento central y fundamental para el logro de la
cohesion de la misma.
Establecido lo anterior, podemos pasar a examinar brevemente la ma-
nera en que Durkheim y Althusser tienden a independizar la ideologia
resto de la totalidad social y sobrevalorar su capacidad para eohesionar (y
controlar) a la misma,
Como se puntualiz6 en el apartado anterior, Durkcheim considera que
las normas son las que permiten discriminar entre fenémenos normales ¥
anormales en una sociedad. Mas alld de que Durkheim reconoce que la di
inidad del organise por el solo hecho da stmentay la
ro produce estos afectas sin el ats” (Dankhein, 2008;
1s teoria de ie ideolgia
visign del trabajo genera sus propias reglamentaciones, sostiene la
cién de que el sistema de normas de una sociedad expresa la voluntac
misma en su conjunto (y no de une de sus partes, v.gr., la clase do
¥y que es dicho sistema el que permite la integracién de los individuos
Ja sociedad. En este punto, cobra importancia el concepta de anomia,
medida en que permite comprender, por la negativa, qué funcién cu
Jas normas en la sociedad. Durkheim desarrolla este concepto en La
sidn del trabajo social. Alli define la anomia como el estado que 2¢ 0
divisién del trabajo no produce le solidaridad {y en el que] Ias rela-
3 de los drganos no estén reglamentadas” (406). Se trata, pues, de un
cearacterizado por Ia ausencia de normas, en el que la falta de
jones sociales normeles, Las
tentonces, las que mantienen el fancionamiento del mismo. Con esto no se
esté afirmando que Durkheim proponga una versién determinista del pa-
pel jugado por las normas (no se quiere hacerle defender a Durkheim una
especie de inversién del determiniomo econémieo). Al contrario, ti
concepcién bastante desarrollada de la com
normas y funciones,
‘Ahora bien, la argumentacién de Durkheim tiende @ mostrar que la
ausencia de normas impide ¢] normal funcionamiento de una sociedad en
impera la solidaridad orgénica, Mas alld de su afirmacién de que
nas responden a necesidades que surgon de las diferentes fumcio-
regulan el organismo social, necesidades que se derivan de dichas
es yno de les normas mismas, Duricheim se encamina 2 demostrar
que son las normas las que dan efectivamente cohesiGn al conjunto social.
Bs mas, para él, la libertad moderna es producto de la roglamentaciéi
Jjustamente a través de las normas los seres humanos han podido construir
‘un mundo social libre del azar y de las compulsiones de la naturaleza."*
En el easo de Althusser, la preeminencia de la ideologia se manifiesta a
través del cardcter cuasiomnipotente que atribuye a los aparatos ideolégi-
c08 del Estado, Como es sabido, define a éstos como un vasto entramado de
instituciones pablicas y privadas (entre las que se encuentran organizacio-
nes tan disfmiles como la familia, los medios de comunicacién de masas y
Ia escuela) cuya funcién primordial es operar como canales de transmision
de la acc social, reslta de ells. Lajos de
fac, una conguista dela socledad sobre a naturalez” (Duskchet,
0 Ariel Mayo
La toorfa dol ieoogia aa
de la ideologia de la clase dominento. A diferencia de los aparatoe represi-
vos del Bstado, los aparatos ideol6gicos actiian principalmente por medio
de la difusién de ideologia, Pars Althusser, los aparatos ideol6gicos son
lugares en los que se verifica la lucha de clases; sin embargo, en todos los.
anélisis que hace de los mismos (y hay que decir que suele moyerse en un
nivel muy elevado de abstraccién), la eficacia de los aparatos ideologies
reduce a la impotencia los intentos de cuestionar el orden esistente. Bn
verdad, en la teorfa de Althusser es muy diflell pensar la construccién
de un espacio contrahegeménico. Esto se ve especialmente en claro si se
toma en cuenta Is teoria general de la ideologia que formula al final de
“Ideologia y aparatos ideologicos del Estado”. En ella la ideologia aparece
como una caracteristica de la condicién humana misma, y, por ende, los
seres humanos estén condenados a vivir sus relaciones sociales en for-
ma ideclégica. Althusser sastione que la ideologia tiena qua s
como “una «representacién> de la relacién imaginaria entre I
¥y sus condiciones reales de existenci Ls
‘trasciende por tanto el horizonte de la sociedad capitalista y se extiende,
0, formas de sociedad de clases. Pero, mas adel
extiende todavia mas la validez de la ideologia y termina por atribuirle un
papel fundamental en la constitacién del sujeta:
Wva do toda ideologia, pero al
08 que la categoria de swjeto
‘6lo en tanto toda ideologta
La eategoria de sujeto es con:
en las formas materiales de la existencia de este funclonamiento,
(Althusser, 1988:
Ahora bien, si la funcién primordial de la ideologia es interpelar a los
sujetos pare constituirlos como tales, no es posible siquiera pensar una
forma de sociedad quo ests libre de idoologia. Ademas, y mas alla do las,
consecuencias politicas de dicha manera de pensar la ideologia, esté la
cuestign de que la ideologia se convierte en um elemento fundamental para
lograr la cohesiGn social, al permitir la efectiva integracién de los indivi-
duos en ella.
Para coneluir este apartado, cabe decir que las teorias de Durkheim y de
Althusser acerea del papel de la ideologia on el ogo de la cohesién y Ia inte-
‘graci6n sociales tienen un origen comtin, més alld de las diferencias de f
entre ambos pensadores. Para los dos autores analizados aqui, Ia ideologi
es un fondmeno que se presenta separado de las relaciones de produccidn,
como 6i correspondiera a un émbito que esté mas alld de la actividad précti-
ca, dotado de Ta propiedad de re ‘misma.
4. La teoria de la ideologia y el problema de la objetividad
en las ciencias sociales
Las ciencias sociales, que en su conjunto constituyen la forma espect-
fica que adopté la teorfa social a partir del siglo xn, tuvieron camo mode
Jo a las ciencias natureles. La preferencia por las herramiontas te6ricas
de las ciencias naturales tuvo entre sus consecuencias la elevaciéa de la
problematica de Ie objatividad a ua posicisn privilegiada en los debates
epistemol6gicos de las flamantes disciplines cientificas. Establecii
terior, orresponde abordar la respuesta ala pregunta de qus se
por objetividad. Ante todo, hay que decir que se le da este carée!
quiera que sea que se la define),
En otras palabras, se trata de un conocimiento que esté més all de Tos
reses individuales o de grupo, y que se cifletnicamente a las reglas de
la “verdad cientifice”
La deseripcién esquemétice del paérrafo ante: reproducir, pa
Jabra mas, pslabra menos, la versiGn estandar del culto a la objetividad en
las ciencigs sociales. A 1o largo del siglo =x se fue agregando otro
‘2.esa version, pues al lado de le figura del cientifico so ubies Ia d
(generalmente encarnado en el economista préctica), conocedor de las po-
liticas corractas (objotivas en tanto cientificas) a ser aplicadas frente a un
problems social dado.
‘Tal como ha sido definida hasta aqui, la cuestién de la objetividad on
Jas ciencias sociales esté directamente relacionsda con el rol politico de las
mismas. En este panto, la discusién epistemologiea se fande con el debate
politico, y la teorfa de la ideologia constituye el mejor punto de partida para
comprender mejor la naturaleza y los aleances de dicho rol. Bn el desarrollo
que sigue a continaacién nos concentrarémos en exponer la funcién desmuiti-
‘icadora que puede dosempasiar ol concepto de ideologia
En le concepeion habitual, la objetividad cientifica es incompatible con
la idoologia. Hs ciorto que muchos do los cultores de la objotividad en las
ciencias sociales reconocen que los valores de Ia ideologfa no estén ausen-
tes por completo de las mismas. Sin embargo, la subjetividad (ese término
a la vez sofisticado y vergonzante pare denominar 8 la ideologia) tiene que
cer eliminada si el investigador quiere hacer efectivamonte cioncia social.
De modo qua cieneia e ideologia son concebidas como campos que deben
estar separades a los fines de lograr un conocimiento objativo (cientifico)
22 Ariel Mayo
do Ia sociedad. Desde esta Sptica, las leyes, as teorias y los modelos de las
ciencias sociales son creaciones asépticas, cuya tinica finalided es la bis-
queda de la verdad, y en pos de la prosecucion de ese abjetivo tione que ser
sacrifcada la ideologia de los investigadores.
Frente a este panorama, ceudl es la importancia de la teoria dole ideo-
logia? En primer lugar, sirve para ponernos en guardia ante el hecho de
{que las ciencias, en tanto ereaciones humanas, son también eonstrucsiones
Ideotégicas. Bsto significa que las ciencias sociales, ademas de intentar rea-
Jizar uma deseripeiin objetiva do la realidad, trabajan con materiales que
son tambign ideoldgicos, y produeen teorfas que contienen componentes
‘deoldgicos. La tooria dela idoologia musstra que las ideas de las personas
se originan a partir de su interrelacién con otras personas; en otros térmi-
nos, no existe un campo de ideas que surja al margen de la sociedad y que
esté libre de todo condicionamiento de parte de ésta. De modo que la soci
dad condiciona el earactor que edoptan les ideas de los 3
de esa misma sociedad. No se puede p
lugar y en ou
sociales no representan una excep.
En segundo lugar,
puesto en el punto anter
rias de las clencias sociale: mna funcién ideologica
Para entender mejor este planteo conviene retornar al andlisis que hace
‘Marx de la economia polities. Como hemos visto, en El capital afirma que
las categorias de la econoufa elaboradas por ios economistas para descri-
bir el movimiento do 12 produccisn capitalista son cientificas, en la me-
dida en que efectian una descripcién objetiva de las relaciones econémi-
as imperantes en ol capitalismo. De ningtin modo Marx pretende que los
economistas leven a cabo uns mistificacién deliberada de esas relaciones
‘econémicas. Sin embargo, los economistas estan acostumbrados a pensar
‘como “naturales” a las formas capitalistas de las relaciones de
colificando de “ieracionales” a las otras maneras de llevar adelante el pro-
ceso productivo. Como se dijo anteriormente, las ideas de los individuos no
son auténomas respecto del tipo de vida que llevan los individuos. En el
capitalismo, Ins relaciones sociales se encuentran cosificadas. Esa cosifica-
cién os la forma ‘que adoptan dichas relaciones, y sobre esta base
trabajan los economisias. Por ello, al describir “objetivamente” a la socie-
dad capitalists, estan formulando 1 la ver, ideolégicas, en
tanto presentan como “natural” y “racfonal” aquello que es el producto de
detorminadas condiciones histéricas y sociales. La ideologia consiste aqui
en confundir lo que es una de las tantas formas que asume la realidad s0-
cial (en este caso la sociedad capitalista), con toda realidad social. Al hacer
testo, los economistas terminan por justficar las relaciones do poder exi5-
tontes, independientemente de sus propias intenciones. La objetivided, ¥
no hay motivo para dudar de que los esonomistas procedan objotivament®,
encierra en af misma a la ideologia,
En tercer lugar, la teoria de le ideologia demuestra que las ideas no
son fines en sf mismos sino que cumplen determinadas funciones sociales.
Dado que las ideas no constituyen una entidad aparte, separada de la so-
ciedad, forman parte de la misma y contribuyen a la reproduccién de ésta.
Durkheim y Althusser, entre otros, comprendieron este punto, pesar de
pertenecer a corrientes tedricas aniagénicas. Sin entrar a discutir si las
formas ideoldgicas representan el conjunto de Ja sociedad o a una clase
social determinada, puede decirse que las ideas de las personas juegan
tun papel en Ja conservacién y/o modificacién del orden existante. Como
se demostré, las ideas estén socialmente condicionadas. No nacen en él
vacio sino que constituyen respuestas a daterminadas relaciones sociales
(y achian, @ su vez, sobre ellas). La ideclogia es, por tanto, una forma
de préctiea social y no una mera reflexién te6riea sobre lo que hacen las
personas. En tanto préctica, incide sobre las demas practicas sociales, per
mitiendo su reproduccién u obrando en direccién a su transformacin. Las
ciencias sociales, al reivindicar su supuesta “objetividad”, no hacen otra
cosa. que crear las condiciones para proceder a cumplir una de las fun-
ciones sociales que le competen, esto es, la legitimacidn de las relaciones
sociales capitalistas modiante la naturalizacién de las mismas. Una vez
mis nos consideramos obligados e aclarar que este proceso ocurre, por Io
general, con independencia de los doseos y de la concioneia do los actores
involucrados. La ideologia no se encuentra en las apariencias de las cosas,
ssino quo subyace on la forma do limites no pensados de nuestras concep-
ciones de la realidad.
En cuarto lugar, las represontaciones ideol6gieas hacon su aparicién
acompafiando & cada une de las formas de préctica social. sto significa
que todas nuestras précticas son ideoldgicas y que, por tanto, ta
instrumentos que nos sirven para an:
doe" por la ideologia. Al respecto, una de las contribuciones més signific
vvas de la teorfa de la ideologta consiste en haber indagado en los mecanis
‘mos por los que eurgen las representaciones ideolégicas. La ideologia ost
tan inextricablemente unida a nuestras acciones y pensamientos, que no
puede ser escindida cuando les personas se dedican a hacer cienci
Les arguments expuestos hasta aqui muestran que la pretensién de
construir una ciencia social que sea puramente objetiva es utépica. De he-
cho, y esto la difimes al comienzo de este apartado, la pretensién de objeti-
aes Ariel Mayo
vidad suele ocultar la percepcién de las funciones sociales de la ciencia, en
especial el papel que cumple justificando al statw quo. Ahora bien, ac
cxaminard una tiltime cuestiin, a saber, ls de la relacién entre objetividad
y relativismo,
Desde el punto de vista epistemoldgico, la creencia en la existencia de
una objetividad libre de toda “contaminacién” ideolégica equivale a defender
1a tesis del conocimiento absoluto, que se encuentra fuera de todo condicic-
namiento social e histérico. Hay que hacor una eclaracién. Esta creencia en
el conocimiento absolute no es una reaparicién, ahora con ropaje cient
de la teologia. Em una sociedad oa 1 hay Tugar para la contemp!
cién del “saber absoluto". Se trata, por el contrario, de una versién mucho
‘menos metafisica y més pragmitica de la idea del cardeter absoluto del
nocimiento, La tesis de la objetividad eseinde a le ideologia de
con el objetivo de garantizar el desarrollo de un conocimiento f
Ja légica mercantil del siste
social. En otras palabras, el conoci
miento es absoluto respecto de la polities, sobre todo de la politica que inten-
ta modificar sustancialmente las relaciones de poder existentes,
to cientifico suele contraponérsele la tesis que afirma el cardcter relati
vista de ese mismo conocimiento. A continuacién esbozamos una version
esquemética a concepeién. Como los eonocimientos cientifieos no
son absolutos, todas las afirmaciones de los cientificos son esencialmente
relativas. Si esto es asi, en el limite de la posicién relativista todas las
lon lo mismo y ninguna puede fundamentar sus pretensiones de
superioridad sobre las demés, Hsto ultimo abre Ia posibilidad para con-
cebir a las teorfas como discursos, y a la ciencia como una variante de Ta
retrica. Reducida a uns especie de literatura de segunda mano (porque,
en definitiva, la ciencia no es literatur ncia pierde toda conexién
con le biisqueda de la verdad y asume, en todo caso, una fincién absoluta-
mente pragmitica. Se practica la ciencia en la medida en que es ti
improcedente decir cusiquier otra cosa sobre ella,
Ambas tesis, la de la objetividad de la ciencia y la de su cardcter re-
lativista, tienen dos caractoristicas en comin. En primer lugar, las dos
adhieren a le concepciéa pragmatista, que considera que el valor del co-
nto cientifico no se encuentra en la cieneia misma sino fuera de
Js clencia sirve para transformar
el mundo exterior, pero de ningtin modo puede modificar nila distribucién.
del poder social ni la manera en que las personas pensamos y vivimos ese
poder. Las ciencias son pensadas més como teenologia que como ciencia,
‘sto es, como instrumentos para transformar el mundo material de acuer-
Lin teora de I estos 1s
Ene.
cardcter
mnadas se apoyan en Ia afirmeacion
central de las ideas en la vida social. En palabras ge Horkheimer:
8 dos tesis que trstamos aqusl et
upuesto de que daberia gsogurarse
Armbas concepeiones
pparentadas: contionen el
dependencia
general fisiologica y psicolégica, o bien eurge el de anclarlos
Sloséficamente (...) 1a doctrina absoluta del 's solamente la
otra cara dela visién relativista, que se esfuerza por eonvertir el con-
dicionamiento ideolégico del espiitn en principio Aladfieo decisivo,
Ambas doctrinas se exigen mutuamente, y ambas gon un fentmend
‘earacterfstico de nuestro perfodo. (orkheimer, 2002: 49-60)
Las dos tesis earacterizadas antes pusden sor dasarmadas por la te0-
ria de la ideologia, pues ésta exige tratar a las ciencias sociales como un
‘campo més del pensaraiento social y no como un espacio dotado de una
independencia metafisica con respecte a las “bajezas” humanas. En otras
palabras, le teoria de la ideologta convierte 2 las ciencias sociales en ob-
jetos mismos de le investigacién cientifica. Al hacer esto, la disputa entre
el earsctor absoluto y el earsictar relativista del conoeimiento queda supe-
ada mediante el reconocimiento de que las ciencias sociales forman parte
inseparable de una praxis social
La euestién acerca de oso es posible esoapar a la pésima con:
tradiecign 0, mejor, a la pésime identided de estas dos flosofias
el punto de vista no puede resolverse suficientemente srigiondo
otzo sistema. Si el aportar y e] modificar en le vida privada o en
Ja social ~y a esto go llama actuar responsablemente- requieren
Justificarse mediante eeencias eupuestamente inmutables 0 si, por
la ran oe ha convertida en astrumanto,
coms estas el pstvi seve een
fade ou falta do relacidn con un coatentdo obesivo; en su sepecto Instrumental tal como lo
‘estaca el pragmatiome, se ve acentaada sa capltulacin ante contenides heterénomos, La
rezon aparece totalmente suet
sobre los homes 12
28 Ariel Mayo
1 otro lado, se considera que el condicionamienta histérica de una
finalidad constituye uns abjecisn fileséfiea contra eu obligatoriedad
5 la fuerza y la fe se han desvancci-
be asegure que esta fundamentado concreta y antoldgicamente. La
representaciOn y el andlisis erftico de la realidad ~que animan en
cada caso la prazis~ estin detarminados a eu vez, antes bien, por
impulsos y afanes practices. Del mismo modo come el desarrollo y
Ja estructura de le eieneia mi
Tes grupos. No e
in mundo de representaciones donne practic
ni siquiera una perespeién sislada, libre de praxis y de teo
‘metafisiea de los hechos no aventaja en nada @ la del espirita abs
Into. (forkheimer, 2002b: 51-52)
La teorfa de la ideologia permite superar Ia “pésima contradiceién” a la
que alude Horktheimer porque indaga en las bases mismas de la escision
¥ préctica. Al tomar las ideas como objeto de investigacién
cientifica, se ve obligada tanto a criticar les ilusiones que las personas
se forjan sobre las mismas como a establecor las condiciones cociales que
permiten su surgimiento y cristalizacién, En este sentid ria de la
ideologia coloca las ciencias sociales on particular, y las ideas en general,
cen el marco de la praxis social, dejando de lado cualquier pretensién de
autonomia absoluta de las mismas.
5. Conclusiones
Bn este trabajo han sido expuestas algunas de las razones
la reflexién sobre la ideologia ocupa un lugar fundamental
los pilaree de la teoria social moderna. Se han desarrollado algunas de I
razones que justifican esta afirmacién, teniendo en cuenta que, en
norama intelectual presente, la proliferacién de menciones a Ia ideologia
corre paralala con su desconexién del conjunto de la problemética social,
‘La teoria dela ideo
1ba teorfa de la ideologia es fructffera en la medida en que liga el terreno
de las ideas con los procesos mismos de constitucién da la vida social. Para
entender esto hay que tener presente que toda forma de praxis social va do
Ja mano con una ideclogia que le os propia (se da, por decir as, su ptopia
ideologia). La ideologia no surge ni pertenece a un compartimiento estan-
par tod compuertas, Penetra todo
co, separado del resto de lo social por multi
Jp social y es indisoluble de la forma en que vi
vital. De ahi que los variados intentos por esci
hayan conducido a verdaderos callejones sin salida te6ricos."*
‘Antes de coneluir, es preciso decir algunas palabras respecto de Ia for-
ples determinaciones que presenta
concentrando la atencién en algunos pocos asp
cionada importancia de la teor
las posibilidades de abordaje
1 mismo restringiendo a formulacion de
una definicién canonica de éste. La exposicién de algunas de las formas
en que se pensé Ja teoria de la ideologia en los sigios xx y xx va en ese
direccion,
tomadoe de correntes ox
‘arerea de que las ideas 80
jon de Ins de aitheser, que
9, La medicina: historia, saber y poder
El higienismo como dispositivo de defensa social
Jorge Mallearel
1. Introduceién
Las epidemias y las pestes son enfermedades que forman parte de una
ética do Ia cantidad y det nomadismo, que se multiplican y se desplazan.
Ademés de anunciar nuestro ser mortal, agregan, debido a su carécter
‘cuantitativo, un conjunto de representaciones fantasméticas. Cuando
ellas aparecen, el caos y lo eventual ganan las calles, las cuales comienzan
apoblarse de una multiplicidad espantada. Ese horizonte de confusisn ins
tala en las instituciones un temor desconocido. “Horizonte”, en este contex-
una nocién geograifica sino “también estratégica”
se debe a que ese horizonte de confusién abre la posibilidad
de ser penetrado por nuevas fortnas de control, de diagramacién urbana
0 de normas. Por tanto, ademas de espacial, es un horizonte epistémico-
politico,
Respecto del eaos emparentado a una enfermedad masiva, Antonin Ar-
taud (1964) eseribe que la “peste toma imagenes dormidas, un desorden
activa de pronto transforméndolos en los gestos mas extre-
Estas descripciones nos colocan frente a una morbosidad capaz
de corcenar cualquier orden instituido, Continta:
Los sobrevivientes se exasperan, el hijo hasta entonees sumiso y
‘virtuoso mata a su padre; el continente sodomiza a sus allegados. El
Injurioso se convierte en puro. El avaro arroja a patiados su oro por
Jas ventanss. £1 héroe guerrero incendia la ciucad que salv6 en otro
tiempo arriesgando su vida. (24)
Estos desérdenes masivos inquistan a los ciudadanos y a los que go-
biernan. Aparece asf el primer contacto enire salud y politica, El fin de
cas}
20 Jorge M
lo es hallar esa zona de interseccién entre ol exmpo médico y el
n efecto, estos campos, sospechamas, en determinado momento his-
‘co so han oolidarizado con un objetivo: defender el orden social. De
este modo, saber y poder quedan entrelazados ampliandose dicho enlace
con las teorfas esbozadas por Michel Foucault, El ejercicio del poder que
se pone on funcionamiento scbre una superficie geogréfica avasallada por
una epidemia, ademas de prohibir o coartar acciones ~efecto negative del
poder-, también es generador, porque produce saberes ~efecto positive
smo, 1a defensa social junto a la produccién de caberes se 60
multiplicador de otredades. Esto
108 que padecen sobre sf el saber y
tomar el caso de la organizacién que poco a poco hizo e! hospital ps
co. Este comienza por un ejercicio del poder que se traduce en un “control
interior, articulado y detallado” (Foucault, 2005b: 177). Sobre el
se ejercita um conocimiento ¥ una modifieacisn. H] internade padece el po-
er del hospital, pues *paga el derecho de ser atendido con la obligacién de
ser observado” (Foucault, 1993: 40),
LL. Higienismo, limite y diferencia
Continuando con Jo expuesto, se podria arguir que In enfermedad,
lo otro de la salud, aquello que anarquiza al organismo, no es la tinica
preocupacién de la medicina; hay otras, como el peligro cocial, la mul
plicidad, 1a mezela, la heterogeneidad. Sobre este escenario se deslizaré
el par de conceptos saber y poder. Billo se debe a que frente a las men.
cionadas preocupaciones se opondré un desprendimiento de la medicina
social: la higiene publica, cuyo vuelo se desarrolla en el siglo xx
8 los neleos de dominios burecréticos. En una primera aproximacién,
se denomina * xr tipo de medida que levan adelante
de resguardar las nor-
cha altera-
mezelas y las repercusiones que todo esto puede produci
cién, en este particular, es la que puede ocasionar une epidemia, paste o
pandemia. Los médicos encargados de la tarea higis
no sélo por el
srror a ia propagacién del contagio
a higiene como
ida por una am-
in Sociopolitico-médica de ajuste dela vida de los individwos” (58-59).
La medicine: historia, saber y poder 2st
En este sentido, la medicina queda anudada al cuerpo politico, debido a
que produce, con sus decisiones, un efecto, El eorrelato de ese efecto 0
el ordenamiento de la multiplicidad dispersa, victima del flagelo. Cuan-
do estas enfermedades irrumpen, la comunidad apestada se presenta 8
1a burocracia institucional como una diversidad heterogénea que perdié
su regularidad habitual. La mayoria de los limites se desmoronaron. La
mezcla es la regia. Los muertos ocupan las calles en las que transitan los
vvivos, se confunde lo ptiblico con Io privado, Le labor de l publica
es evitar dichas mezclas manteniendo los limites, las fronteras (e} espa-
cio abierto, la ciudad, para los vivos; el espacio cerrado, el cementerio,
Primero,
como enfermedad, traspase el y organism.
El cuerpo, en esto punto, pierde su arkhe, su gobierno, Segundo, como
tes goograficos. No s6lo hay que curar, tam-
lar, sujetar a los individuos presos del
una poblacién” (61). ¥ estas normas parecieran responder a uns
emparentada con la salud, que podria denominarse “utopia higiénica”, la
cual, segiin Cecilia Colombani (2008), “no es otra que aquella que brega
por evitar las mezelas, las contaminaciones indessables, las infiltracio-
antieconémicas, que amenazan el éxito de la gesta homogeneizan-
(464). Lo que se querré es combatir lo disonante a partir de ciertas,
snologias. Se intenta la homologacién desde lo que Foucault
cenicas para garantizar la ordenacion de
licidades representarfan
loco, el pobre), individuos que se diferencian por sus habi-
tos, por su aspecto o por Ia manera de fabricar sus identidades. Estos se
enfrentan a la mismidad, le cual haco referencia a aquellas acciones que
permiten la conservacisn y elaboracién de la tradi
‘comunicacién de lo que tiene en particular una determinada identidad
La otreded, en cambio, devuelve siempre un ser dltero y extrafio que in~
terpela y amenaza ala mismidad. La otredad es vivida como un peligro.
Esta no ¢s s6lo lo diferente, sino lo que la mismidad convierte o ficciona
como tal. En efecto, se puede pensar en lo diferente sin incluirlo en la
otredad, ya que habria diferencias que la mismidad no intuye como ame-
naza, Por ejemplo, un nifio con sindrome de Down puede aparecer como
alguien diferente, pero la mismicad no ve en él un riesgo, por lo tanto n0
To enrola en las filas de la otredad. En cambio el loco, el enfermo, no sélo
se manifiestan como diferentes, también se presentan ante la mismidad
come figuras inquietantos. Por un lado, el loco no trabaja, es ocioso al
stama de produccién; por otro, la victima de una epidemia deambula y
leva consigo el peligro del contagio. En este sentido, el cardcter de alte-
252 Jonge Mallearel
ridad 0s ol producto de la
Ja carga de peligrosidad que la mismidad “presiente” en es
constituye
1.2. Fiebre amarilla y otredad: lo politico y lo antropolégico
Arraie de lo dicho, se puede recurrir a Ja modicina y su desatacado rol en
Jo ocurrido en la epidemia de flebre amarilla en Buenos Aires, causante de
tun pinivo generelizado. Recordar brovemonte aquel episodio acaecido en di-
cha ciudad entre 1871 y 1872, bajo la presidencia de Domingo F. Sarmiento,
lad de repensar la conexién entre ciencia y politica
0, e atribufa Ie enfermedad a cuestiones miasmdticas. Tam
era contagiosa o no, Recign en 1881 el médico cubano de
os Finlay plante6 la hipétesis de que la fiebre amarilla
de la picadura de um determinado mosquito. Dicha creencia fue
aceptada en 1901 por las investigaciones de varios cientificos, y se corre-
bord que la enfermedad provenia de
Aedes aegypti.
vyacuna gue inm to negro presenta entre
algunos de sus signos degenoracién adiposa del higado y congestion de lee
mucosas del estomago y los intestinos.
io, ol trabajo so va a claborar desde ciertas herramientas
lectuales y tedricas brindadas por Foucault (por ejemplo, la genealo-
gia), mientras quo el “contenido material" va a deberse al aporte de al
nos episodios dejados por la aludida epidemia de fiebro a 3
do otros relatos historicos extranjeros. La importancia de estos hechos
histirico-empfricos 0 “materiales” nos permite evocar las teories como
emergentes de ciertas condiciones existenciales. En otros términos, desde
una tarea genealdgica, no se trata de encontrar el “verdadero origen” de
los hechos, sino cuales fueron las causas y los azares que los impulsaron.
Dice Foucault (1992) que la geneslogia del conocimiento no debe “partir &
Ja biisqueda de su
También podría gustarte
- Canales de Distribucion Sem 2Documento21 páginasCanales de Distribucion Sem 2Juanita JaqueAún no hay calificaciones
- Manual-Fr - 8806Documento6 páginasManual-Fr - 8806Juanita JaqueAún no hay calificaciones
- AntroologiaDocumento266 páginasAntroologiaJuanita JaqueAún no hay calificaciones
- Proyecto Parmet-Municipalidad de ComasDocumento25 páginasProyecto Parmet-Municipalidad de ComasJuanita Jaque100% (1)
- La Gran Historia Del Capitalismo PDFDocumento146 páginasLa Gran Historia Del Capitalismo PDFJuanita JaqueAún no hay calificaciones
- Tercera ClaseDocumento28 páginasTercera ClaseJuanita JaqueAún no hay calificaciones
- 12 CMA Medidas Ambientales de Cierre y Post CierreDocumento24 páginas12 CMA Medidas Ambientales de Cierre y Post CierreJuanita JaqueAún no hay calificaciones