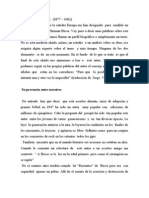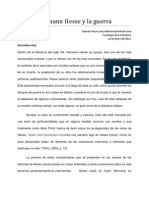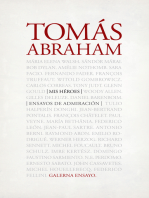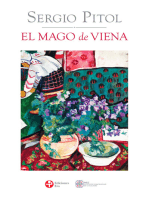Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hesse 1
Cargado por
Anonymous BjoAGaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Hesse 1
Cargado por
Anonymous BjoAGaCopyright:
Formatos disponibles
Hace casi veinte años llegó a mis manos un libro con la correspondencia entre Thomas Mann y
Hermann Hesse. Hasta entonces no había leído ni un libro de Hesse y casi todo de Mann. Tenía al
autor de La montaña mágica, Las confesiones del estafador Félix Krull, Los Budenbrook y La muerte
en Venecia en un ara del que aún no lo he bajado. Y me llamó la atención (debido al carácter
agresivo y despectivo hacia otros escritores e incluso familiares que Mann ni se molestaba en
ocultar) el respeto y la honestidad de la admiración que sentía por Hesse. En sus cartas se percibía
incluso un anhelo de ser reconocido, una súplica amistosa hacia el otro escritor que, como él,
eludía la escalada nazi exiliándose a Suiza y América. ¿Quién es este Herman Hesse para que un tío
que ha trazado a Gustav Von Aschenbach, solo para contestar arrogantemente a su hermano
Heinrich, le pregunte esperanzado si ya ha leído su nuevo libro y si le ha gustado? Hice lo que no se
debe hacer (dicen) y me leí en primer lugar su obra más acabada El juego de los abalorios. No
podía creerme las sutilezas humorísticas que se encerraban en la prosa aparentemente hierática
de Hesse, las asombrosas dicotomías del alma entre racionalismo y espiritualidad, la sugerida
iconodula sin sentido ni trascendencia de los monjes hacia sus superiores. Jamás he olvidado la
muerte de José Knetch intentando emular la primorosa energía de su alumno más joven, una
constante en toda su obra, la insalvable distancia generacional. Fui capturado, retenido y asfixiado
por la prosa límpida y sin alambiques de Hesse durante meses, en sus incursiones empáticas y de
un respeto sin límites en la psicología de los personajes: el Harry Haller de El lobo estepario, el
Govinda de Siddharta, Demian, el triángulo amoroso de Gertrudis, Peter Camenzind, el maravilloso
Hans Giebenrath de Bajo las ruedas…
También podría gustarte
- El Evangelio Según Hermann HesseDocumento1 páginaEl Evangelio Según Hermann HesseAlfonsoAún no hay calificaciones
- Herman Hesse Un Escritor Amado y OdiadoDocumento10 páginasHerman Hesse Un Escritor Amado y OdiadoDavid Penagos PradoAún no hay calificaciones
- Bajo Las Ruedas de Herman HesseDocumento2 páginasBajo Las Ruedas de Herman HesseFernando BarbozaAún no hay calificaciones
- La Psicosis de Hermann HesseDocumento3 páginasLa Psicosis de Hermann HesseLima PetiteQmodelsAún no hay calificaciones
- Hesse, Herman - Peter Camenzind PDFDocumento109 páginasHesse, Herman - Peter Camenzind PDFSusa Martin67% (3)
- Hermann HesseDocumento18 páginasHermann HessedictatoreAún no hay calificaciones
- Comentario de Mario Vargas Llosa Del LoboDocumento5 páginasComentario de Mario Vargas Llosa Del LoboIsaac CallataAún no hay calificaciones
- La Vida BohemiaDocumento3 páginasLa Vida BohemiaAlmadaAún no hay calificaciones
- El lobo estepario de HesseDocumento13 páginasEl lobo estepario de HessejuanAún no hay calificaciones
- La Enfermedad Mortal en Hermann Hesse y La Literatura Como Una Sanación Simbólica y TemporalDocumento19 páginasLa Enfermedad Mortal en Hermann Hesse y La Literatura Como Una Sanación Simbólica y TemporalHEIDY NATHALIA ANGEL RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Javier Marías o Sobre El Arte de ContarDocumento3 páginasJavier Marías o Sobre El Arte de ContarEmmanuel Rosas ChávezAún no hay calificaciones
- Claudio Magris - Kitsch y Pasión. Hannah Arendt y Martin HeideggerDocumento10 páginasClaudio Magris - Kitsch y Pasión. Hannah Arendt y Martin HeideggerAnonymous 8P2pn2pyGAún no hay calificaciones
- Hesse y la guerraDocumento9 páginasHesse y la guerraDamaris NeyraAún no hay calificaciones
- Homenaje a Guillermo Meneses y su influencia literariaDocumento6 páginasHomenaje a Guillermo Meneses y su influencia literariaemirounefmAún no hay calificaciones
- 'Solamente Una Vez' (Editorial Medusa) de Luis Harss (Primeras Páginas)Documento31 páginas'Solamente Una Vez' (Editorial Medusa) de Luis Harss (Primeras Páginas)Granada De LibroAún no hay calificaciones
- El Caminante A La MuerteDocumento1 páginaEl Caminante A La MuertejionsanAún no hay calificaciones
- La obra iniciática de Hermann HesseDocumento100 páginasLa obra iniciática de Hermann HesseSaibasten Cacares100% (2)
- 55 Años Cartas Entre Hesse y Mann ''Quimera''Documento7 páginas55 Años Cartas Entre Hesse y Mann ''Quimera''AlfonsoAún no hay calificaciones
- Claudio Magris - Kitsch y Pasión. Hannah Arendt y Martin HeideggerDocumento4 páginasClaudio Magris - Kitsch y Pasión. Hannah Arendt y Martin HeideggerCristian BritoAún no hay calificaciones
- Cartas Escogidas - Hermann Hesse PDFDocumento1000 páginasCartas Escogidas - Hermann Hesse PDFPánfilo PalominoAún no hay calificaciones
- El Triton DostoiewskiDocumento5 páginasEl Triton DostoiewskiCristhian Ruiz RicardezAún no hay calificaciones
- El Círculo HerméticoDocumento77 páginasEl Círculo Herméticojltrueba100% (3)
- Leopold Von SacherDocumento2 páginasLeopold Von SacherValeria Chullo DelgadoAún no hay calificaciones
- Carandell Josep Maria - Hermann Hesse El Autor Y Su ObraDocumento116 páginasCarandell Josep Maria - Hermann Hesse El Autor Y Su ObraCésar Giovani RodasAún no hay calificaciones
- Pendientes HesseDocumento1 páginaPendientes HesseKevin Puelles CárdenasAún no hay calificaciones
- Biografia de Hermann Karl HesseDocumento1 páginaBiografia de Hermann Karl HesseSAHID FERNANDO TORRES COLMENARESAún no hay calificaciones
- Desaprender: Caminos del pensamiento de Hannah ArendtDe EverandDesaprender: Caminos del pensamiento de Hannah ArendtAún no hay calificaciones
- Biografia de FiodorDocumento6 páginasBiografia de Fiodoreldes tomasAún no hay calificaciones
- Carandell Josep Maria - Hermann Hesse El Autor Y Su ObraDocumento113 páginasCarandell Josep Maria - Hermann Hesse El Autor Y Su ObraFacundo Marín Gallastegui100% (1)
- DemianDocumento2 páginasDemianFernando Di RoccoAún no hay calificaciones
- El Libro Perdido de Borges.Documento3 páginasEl Libro Perdido de Borges.Alfonsina KrenzAún no hay calificaciones
- Her Man HesseDocumento1 páginaHer Man Hessematantonio2009Aún no hay calificaciones
- Hermann HesseDocumento12 páginasHermann HesseSarita Ester BetsabeAún no hay calificaciones
- Hannah Arendt y Heidegger (Safranski)Documento6 páginasHannah Arendt y Heidegger (Safranski)Pablo Hourcade100% (1)
- EL CÍRCULO HERMÉTICO: HESSE Y JUNGDocumento57 páginasEL CÍRCULO HERMÉTICO: HESSE Y JUNGRamiro Cazco Oleas100% (2)
- Demian: Hermann HesseDocumento4 páginasDemian: Hermann HesseDaniela YsetteAún no hay calificaciones
- Emily DickinsonDocumento7 páginasEmily DickinsonAna Rita VillarAún no hay calificaciones
- De Musset, Alfred - Gamiani Dos Noches de PasionDocumento58 páginasDe Musset, Alfred - Gamiani Dos Noches de Pasionjotarapidup100% (4)
- Hermann Hesse, escritor alemánDocumento15 páginasHermann Hesse, escritor alemánAndrea SG100% (1)
- Hoski El OutsiderDocumento3 páginasHoski El OutsiderLeopoldo Martinez RissoAún no hay calificaciones
- Hugo BallDocumento3 páginasHugo BallAlberto Pulido AltarejosAún no hay calificaciones
- Obsesivos Días CircularesDocumento38 páginasObsesivos Días CircularesRicardo Barajas ProAún no hay calificaciones
- Libro Cartas de Amor de RosaDocumento152 páginasLibro Cartas de Amor de RosaDaiana Zulema Colque Callahuara100% (1)
- La Vuelta y Las Vueltas de Peter HandkeDocumento4 páginasLa Vuelta y Las Vueltas de Peter HandkeChristian Soazo AhumadaAún no hay calificaciones
- HIGHDocumento14 páginasHIGHannabergada27Aún no hay calificaciones
- Datos Sobre El BoomDocumento13 páginasDatos Sobre El BoomHernan aragonez trujilloAún no hay calificaciones
- El Drama Sensual en La Muerte en VeneciaDocumento6 páginasEl Drama Sensual en La Muerte en VeneciaJuan Manuel OntiveroAún no hay calificaciones
- Contexto de Producción Del Tunel PDFDocumento2 páginasContexto de Producción Del Tunel PDFFer NandaAún no hay calificaciones
- Beatrice en Demian de Hermann HesseDocumento12 páginasBeatrice en Demian de Hermann HesseLuciana Moreno CrespoAún no hay calificaciones
- De Musset Alfred - Gamiani (Ilustrado)Documento98 páginasDe Musset Alfred - Gamiani (Ilustrado)Pavel Eduardo Garduño MorenoAún no hay calificaciones
- Actividad 12. Elaboración de Una ReseñaDocumento2 páginasActividad 12. Elaboración de Una ReseñaAlba ReyesAún no hay calificaciones
- Herman HesseDocumento3 páginasHerman Hessebizetina6439Aún no hay calificaciones
- Actividad 12. Elaboración de Una ReseñaDocumento2 páginasActividad 12. Elaboración de Una ReseñaAlba ReyesAún no hay calificaciones
- La Poesía de Rodolfo Hinostroza: Lo Paterno, El Poder Y El Fuego de La CreaciónDocumento5 páginasLa Poesía de Rodolfo Hinostroza: Lo Paterno, El Poder Y El Fuego de La CreaciónLorenzo DíazAún no hay calificaciones
- Caza al asesinoDe EverandCaza al asesinoJoaquín JordáAún no hay calificaciones
- Wei 26Documento2 páginasWei 26Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 25Documento2 páginasWei 25Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 24Documento2 páginasWei 24Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 9Documento1 páginaWei 9Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 7Documento2 páginasWei 7Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 22Documento2 páginasWei 22Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 21Documento2 páginasWei 21Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 10Documento2 páginasWei 10Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 13Documento1 páginaWei 13Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 12Documento1 páginaWei 12Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 11Documento1 páginaWei 11Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 8Documento2 páginasWei 8Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 1Documento1 páginaWei 1Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 5Documento1 páginaWei 5Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 8Documento2 páginasWei 8Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Espe 2Documento1 páginaEspe 2Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 6Documento1 páginaWei 6Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 5Documento1 páginaWei 5Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Espe 6Documento2 páginasEspe 6Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 3Documento2 páginasWei 3Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Wei 1Documento2 páginasWei 1Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Almas gemelas destinadas a encontrarseDocumento1 páginaAlmas gemelas destinadas a encontrarsesoledadsilveira33% (3)
- Espe 2Documento1 páginaEspe 2Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Espe 5Documento1 páginaEspe 5Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Espe 7Documento1 páginaEspe 7Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Espe 3Documento1 páginaEspe 3Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Espe 7Documento1 páginaEspe 7Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Espe 2Documento1 páginaEspe 2Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Espe 4Documento1 páginaEspe 4Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- ESPE7Documento1 páginaESPE7Anonymous BjoAGaAún no hay calificaciones
- Schopenhauer Cap 42Documento2 páginasSchopenhauer Cap 42landazury61Aún no hay calificaciones
- Susan SontangDocumento11 páginasSusan SontangMj17Aún no hay calificaciones
- PDF Art 10818 10791Documento5 páginasPDF Art 10818 10791Francisco EmmanuelAún no hay calificaciones
- Renovación Narrativa SXXDocumento1 páginaRenovación Narrativa SXXjaume_ms2Aún no hay calificaciones
- Aramayo Roberto - para Leer A SchopenhauerDocumento77 páginasAramayo Roberto - para Leer A SchopenhauerCarlos Solís100% (1)
- Las Maestras de Sarmiento Cap 1Documento15 páginasLas Maestras de Sarmiento Cap 1Marinela100% (1)
- La Ciudad y El Pilar de Sal y Siete Relatos de JuventudDocumento248 páginasLa Ciudad y El Pilar de Sal y Siete Relatos de JuventudMateo IbarraAún no hay calificaciones
- El Héroe Fragmentario en Thomas MannDocumento623 páginasEl Héroe Fragmentario en Thomas MannLorenzo DíazAún no hay calificaciones
- Lenguaje y Literatura Helene Vera ZevallosDocumento5 páginasLenguaje y Literatura Helene Vera ZevallosEdson NoleAún no hay calificaciones
- Problemas Específicos de La Transposición, Sergio WolfDocumento15 páginasProblemas Específicos de La Transposición, Sergio WolfbalasrocAún no hay calificaciones
- ElementosN53 AutoresKrIiDocumento90 páginasElementosN53 AutoresKrIitiritiriAún no hay calificaciones
- La Montana Magica Thomas MannDocumento475 páginasLa Montana Magica Thomas MannsebastianAún no hay calificaciones
- TOCH, E. - Elementos Constitutivos de La Música PDFDocumento132 páginasTOCH, E. - Elementos Constitutivos de La Música PDFfranz_pulidoAún no hay calificaciones
- Escritores AlemanesDocumento6 páginasEscritores AlemaneshesseausterAún no hay calificaciones
- Arte y LiteraturaDocumento5 páginasArte y LiteraturaPaulaAún no hay calificaciones
- Mann, Thomas - La EngañadaDocumento51 páginasMann, Thomas - La Engañadasergalan10100% (1)
- Literatura Universal - Novela Del Siglo XXDocumento34 páginasLiteratura Universal - Novela Del Siglo XXPaula Berrocal Ruiz100% (1)
- La Novela Bíblica - IDocumento35 páginasLa Novela Bíblica - Inahliel0d0angeloAún no hay calificaciones
- 1-5 Ortega y La Revolución ConservadoraDocumento31 páginas1-5 Ortega y La Revolución ConservadoraJacobAún no hay calificaciones
- La Noche de WalpurgisDocumento146 páginasLa Noche de WalpurgisOscar GigiaAún no hay calificaciones
- 11 3 16Documento97 páginas11 3 16Maga Fernandez LeoneAún no hay calificaciones
- Prismas 16 Año 2012 PDFDocumento334 páginasPrismas 16 Año 2012 PDFJuan NiemesAún no hay calificaciones
- Compilado LukacsDocumento259 páginasCompilado LukacsSol VictoryAún no hay calificaciones
- Los Trasterrados de Comala - RoaDocumento12 páginasLos Trasterrados de Comala - Roamundoblake8997Aún no hay calificaciones
- Correspondencia 1943 1955Documento98 páginasCorrespondencia 1943 1955agustin86Aún no hay calificaciones
- Afinidades Electivas (Thomas Mann Entre Spengler y Nietzsche)Documento10 páginasAfinidades Electivas (Thomas Mann Entre Spengler y Nietzsche)SergioAún no hay calificaciones
- Steiner George. La Idea de Europa.Documento38 páginasSteiner George. La Idea de Europa.Johan Quintero75% (8)
- Thomas Merton y Su Apasionado Compromiso Con Dios y Con La VidaDocumento114 páginasThomas Merton y Su Apasionado Compromiso Con Dios y Con La VidaForo_Educativo100% (2)
- Alquimia Del DolorDocumento348 páginasAlquimia Del Dolorfelipezh3Aún no hay calificaciones
- José Donoso o El Eros de La HomofobiaDocumento14 páginasJosé Donoso o El Eros de La HomofobiaCarla ValentinaAún no hay calificaciones