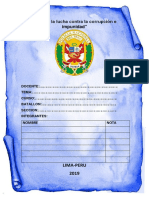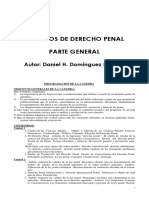Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estado
Estado
Cargado por
albertoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Estado
Estado
Cargado por
albertoCopyright:
Formatos disponibles
Se denomina responsabilidad del Estado a la obligación que pesa sobre éste de reparar los daños causados
por el hecho ilícito de sus órganos o sus funcionarios. La responsabilidad del Estado se basa en el principio de
que todo daño causado ilícitamente por él, debe ser reparado de buena fe.
Tres son así los elementos del concepto clásico de responsabilidad:
a) Daño material, pecuniariamente apreciable; b) ilegítimamente ocasionado (antijuridicidad), con c) dolo,
culpa o negligencia de la persona que lo cometió.
Responsabilidad directa del Estado:
En la actualidad, existe una corriente doctrinaria que afirma la responsabilidad directa del Estado, sin
necesidad de conocer previamente, si el daño fue culpa del agente o de la administración.
El traspaso al Estado de las obligaciones emanadas de la responsabilidad de los funcionarios, tiene por fin
poner al acreedor frente a un deudor cuya solvencia en cualquier caso es indiscutible.
El fundamento de esta teoría radica en que, en última instancia, es el Estado el que forma a los funcionarios,
los coloca en su puesto, les indica las funciones y, en definitiva, se compromete a la adecuada prestación del
servicio para lo cual se vale de dichos funcionarios.
En la Argentina, el criterio de la Corte Suprema fue variando y ya en 1933, a partir de la sentencia "Tomas
Devoto y CÍA. S.A. C. Gobierno Nacional, por daños y perjuicios", aceptó la responsabilidad extracontractual
del Estado, aún actuando como persona de derecho público, pero sólo en los casos en que los daños
provocados resulten de la irregular actividad estatal.
Por fin, se llega a una tercera interpretación, en línea con la corriente jurisprudencial del resto del mundo, en la
que se acepta la responsabilidad extracontractual del Estado, actuando como persona de derecho público, con
prescindencia de si los perjuicios contra los administrados resultan de un obrar irregular, admitiéndola incluso,
cuando el Estado actúa en el ejercicio legal de sus poderes, sentándose la responsabilidad amplia del Estado,
por los actos realizados por él o por sus agentes.
La responsabilidad del Estado es una responsabilidad civil, es decir patrimonial: No podría haber
responsabilidad penal del Estado.
El artículo 46 de la Constitución establece: "Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos
garantizados por esta Constitución es nulo y los funcionarios y empleados públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en
responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores
manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes". El Art. 121 por su parte dispone: "El ejercicio de Poder
Público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación a la ley".
El principio de responsabilidad del Estado tiene rango Constitucional, esta responsabilidad se deriva de la
actividad arbitraria del Estado y que obliga a este a reparar los abusos cometidos en contra de los particulares.
A. Responsabilidad civil contractual: Es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento
culposo de una obligación derivada de un contrato.
B. Responsabilidad civil extracontractual: Responsabilidad civil delictual. Es la obligación de reparar un
daño proveniente del incumplimiento culposo de una conducta o deber jurídico preexistente, que si bien el
legislador no determina expresamente, sí lo protege o tutela jurídicamente al establecer su sanción dentro del
ordenamiento jurídico positivo. Ocurre cuando el agente causa un daño a la víctima mediante la comisión de
un hecho ilícito.
responsabilidad civil delictual es la derivada del hecho ilícito, también denominado delito civil, y
encuentra su fundamento legal como principio general en el primer párrafo del artículo 1185 del Código
Civil venezolano, así: “El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a
otro, está obligado a reparado”.
La objetivación de la responsabilidad civil en materia de responsabilidad
extracontractual por cosas; así se explica el régimen consagrado en nuestro Derecho en las
responsabilidades especiales de los dueños o principales por el hecho ilícito de sus dependientes (Art.
1191 CC) por cosas (artículo 1193 del Código Civil); por animales (artículo 1192); por ruina de edificios
(artículo 1194): por accidentes de tránsito y por daños causados por aeronaves.
Hecho del príncipe: El hecho del príncipe, expresión muy en boga durantela Edad Media, comprende todas
aquellas disposiciones prohibitivas o imperativas emanadas del Estado por razones de interés público general
que necesariamente deben ser acatadas por las partes y causan un incumplimiento sobrevenido de la
obligación.
Basando este caso en el artículo 1191 se aprehendería bajo la perspectiva de una responsabilidad especial por
hecho ajeno fundada en una presunción de culpa de carácter absoluto contra el civilmente responsable, o sea,
el dueño o principal del edificio, luego que la víctima haya demostrado el hecho del agente material del daño,
o sea, el obrero. Ambos pueden ser igualmente imputables, por ende, la víctima puede escoger, para demandar
la indemnización o reparación, a cualquiera de los dos. El dueño también responde por cuanto él se beneficia
de la actividad de su sirviente. Y este último responde, pues, en el momento en que se causó el daño estaba en
ejercicio de sus funciones y estaba bajo su guarda el objeto que causó el daño (aquí entrarían en juego el art.
1185 y el 1193). Sin embargo, el legislador presupone que el daño sufrido por el tercero a causa del trabajador
se debe a culpa personal de dueño, habiendo, entonces, un vínculo de causalidad (esto según el art. 1191). Es
de mi opinión que si la víctima exige obtener reparación del trabajador, quien tiene culpa y discernimiento, se
aplicaría el artículo 1185, pero la víctima debe probar ciertas condiciones de responsabilidad del obrero, y se
aplicaría en la medida en que éste haya tenido una intervención o negligencia directa, pero si ésta resultase ser
una conducta lejana debiera aplicarse el art 1193. Y si decide demandar a la compañía se aplicaría el art. 1191,
pues, el legislador presume la culpa del dueño o principal”
Aunque a primera vista la acción pauliana y la acción de simulación son
similares, existen varios aspectos que las hacen completamente diferentes.
Cuando un deudor se insolventa para evitar que el acreedor le embargue sus bienes,
puede hacerlo mediante una venta real o efectiva, o mediante un traspaso de bienes a
un familiar o amigo (testaferro), pero tal traspaso será sólo en apariencia, simulado.
Frente a estas maniobras fraudulentas del deudor, el acreedor puede recurrir a la
acción pauliana o a la acción de simulación, y para saber cuándo utilizar una u otra,
es importante conocer sus diferencias.
La principal diferencia radica en el tipo de negocio realizado por el deudor para
insolventarse.
Si el deudor vendió sus bienes mediante un negocio jurídico real, con todas las de la
ley, la acción que se ha de seguir es la pauliana, con la cual se busca que el juez
ordene la revocación del contrato de compraventa o de la escritura, de manera tal que
los bienes regresen al patrimonio del deudor a garantizar la deuda con el acreedor.
Cuando el deudor vendió sus bienes de forma simulada, es decir, que hizo que un
familiar o amigo apareciera en las escrituras, pero sin cederles la real propiedad de los
bienes, lo que procede es la acción de simulación, con la cual se busca que el juez
ordene la inexistencia del contrato o escritura respectiva, puesto que no hubo tal
negocio, ya que todo fue simulado, en apariencia para engañar al deudor.
Aquí sea advierte claramente la principal diferencia entre estas figuras: La acción
pauliana busca revocar un negocio real y efectivo. La acción de simulación busca
declarar que ese negocio nunca existió. En una se revoca el negocio y en la otra se
declara inexistente, dos conceptos muy diferentes.
Otra diferencia importante tiene que ver con el aspecto probatorio.
También podría gustarte
- Delito Altas CulturasDocumento125 páginasDelito Altas CulturasMarco Aguirre Morillos100% (1)
- Monografia Del Perfil Del DelincuenteDocumento21 páginasMonografia Del Perfil Del DelincuentePatricia Pilar Pasco PerezAún no hay calificaciones
- Argumentos - DefensaDocumento6 páginasArgumentos - DefensaGustavo Gonzalez RequeAún no hay calificaciones
- Simulacion de AudienciaDocumento5 páginasSimulacion de AudienciaEhilen GarciaAún no hay calificaciones
- Fuentes Del Derecho Penal y La Interpretación de La Ley PenalDocumento10 páginasFuentes Del Derecho Penal y La Interpretación de La Ley PenalNati MirandaAún no hay calificaciones
- Querell ADocumento5 páginasQuerell ALIDIANE OÑA ABREGOAún no hay calificaciones
- Howitt, D. - El Contexto Social de La DelincuenciaDocumento21 páginasHowitt, D. - El Contexto Social de La DelincuenciaFernando CerezoAún no hay calificaciones
- Ud2 VictimologiaDocumento28 páginasUd2 VictimologiaFelipe CazorlaAún no hay calificaciones
- Delito Pornografia Infantil TesisDocumento71 páginasDelito Pornografia Infantil TesisPamela Jara100% (1)
- Ámbito de Validez Temporal de La Ley PenalDocumento7 páginasÁmbito de Validez Temporal de La Ley PenalbernisAún no hay calificaciones
- Acuerdo Reparatorio en Lesiones Leves Por Violencia FamiliarDocumento26 páginasAcuerdo Reparatorio en Lesiones Leves Por Violencia FamiliarLeydi Samame SaavedraAún no hay calificaciones
- Sistemas de Atencion A Victimas de Delitos en ChileDocumento16 páginasSistemas de Atencion A Victimas de Delitos en ChileJorge Norambuena Muñoz100% (1)
- Sentencia Derechos EstudiantilesDocumento36 páginasSentencia Derechos EstudiantilesBOLIVAR VALVERDEAún no hay calificaciones
- La Acusacion en El Codigo Procesal Penal NicaraguenseDocumento103 páginasLa Acusacion en El Codigo Procesal Penal NicaraguenseWdpm De la Peña100% (1)
- Descargo S3PNP Jhon AlfredoDocumento3 páginasDescargo S3PNP Jhon AlfredoJHON ALFREDO HUAMAN CONDORIAún no hay calificaciones
- Politica Criminologica Grupo 3Documento12 páginasPolitica Criminologica Grupo 3Aracelly TzGc100% (1)
- Apunte - MeanaDocumento83 páginasApunte - MeanaMaría José GutiérrezAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Filosofia Del DerechoDocumento29 páginasPrimer Parcial Filosofia Del DerechoMiguel Angel Castillo ChupinaAún no hay calificaciones
- Teorias Sobre El Comienzo y Fin de La Vida HumanaDocumento8 páginasTeorias Sobre El Comienzo y Fin de La Vida HumanaKarla PadillaAún no hay calificaciones
- Foro 1Documento2 páginasForo 1Grace SarmientoAún no hay calificaciones
- Delitos Contra La Vida El Cuerpo y La SaludDocumento16 páginasDelitos Contra La Vida El Cuerpo y La SaludJovani Cor100% (2)
- Henain Penal Modulo 1Documento80 páginasHenain Penal Modulo 1Sebastián StuckeAún no hay calificaciones
- Entrevista A Abogados DestacadosDocumento11 páginasEntrevista A Abogados DestacadosMiguel Angel Gomez GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Derecho Procesal Penal 1Documento20 páginasCuestionario de Derecho Procesal Penal 1alexanderdc7100% (1)
- Cosmovisión WayuuDocumento28 páginasCosmovisión WayuuMaría GómezAún no hay calificaciones
- LEY 1928 DE 2018 Delitos InformáticosDocumento42 páginasLEY 1928 DE 2018 Delitos InformáticosANGIE MELISA MONTES BETANCOURTAún no hay calificaciones
- Fallo Caso KaradimaDocumento84 páginasFallo Caso KaradimaFrancisco Estrada100% (1)
- EXPEDIENTE CASO SANTA MARIA COMPLETOS XXXXXX OficioDocumento16 páginasEXPEDIENTE CASO SANTA MARIA COMPLETOS XXXXXX OficioCarlos RivasAún no hay calificaciones
- Nulidad CNJDocumento8 páginasNulidad CNJAdolfo VelasteguiAún no hay calificaciones
- El Modelo RadialDocumento5 páginasEl Modelo RadialCampos Raúl100% (1)