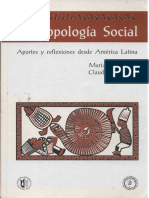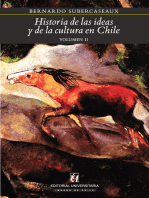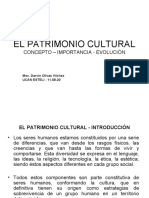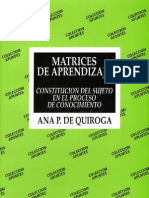Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Gimenez - para Una Concepcion Semiotica de La Cultura
Cargado por
Edison Leiva Benavides0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
64 vistas23 páginasEste documento presenta una propuesta para una concepción semiótica de la cultura desde una perspectiva materialista inspirada en Lenin y Gramsci. Primero resume brevemente la historia del concepto de cultura desde su origen en la antigüedad clásica hasta su autonomización como campo especializado en el siglo XVIII. Luego describe el proceso de codificación de la cultura en el siglo XIX que definió jerarquías culturales y de valor, y la posterior fase de institucionalización política de la cultura en el siglo XX. El autor argumenta que
Descripción original:
Ensayo sobre el concepto de cultura.
Título original
Gimenez - Para Una Concepcion Semiotica de La Cultura
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento presenta una propuesta para una concepción semiótica de la cultura desde una perspectiva materialista inspirada en Lenin y Gramsci. Primero resume brevemente la historia del concepto de cultura desde su origen en la antigüedad clásica hasta su autonomización como campo especializado en el siglo XVIII. Luego describe el proceso de codificación de la cultura en el siglo XIX que definió jerarquías culturales y de valor, y la posterior fase de institucionalización política de la cultura en el siglo XX. El autor argumenta que
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
64 vistas23 páginasGimenez - para Una Concepcion Semiotica de La Cultura
Cargado por
Edison Leiva BenavidesEste documento presenta una propuesta para una concepción semiótica de la cultura desde una perspectiva materialista inspirada en Lenin y Gramsci. Primero resume brevemente la historia del concepto de cultura desde su origen en la antigüedad clásica hasta su autonomización como campo especializado en el siglo XVIII. Luego describe el proceso de codificación de la cultura en el siglo XIX que definió jerarquías culturales y de valor, y la posterior fase de institucionalización política de la cultura en el siglo XX. El autor argumenta que
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 23
Para una concepción semiótica de la cultura
Por Gilberto Giménez M.
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Esta ponencia tiene un propósito deliberadamente teórico y polémico. En realidad, responde a
una preocupación muy simple: casi un siglo después de haber comenzado a circular por el ancho
mundo de las ciencias sociales, la noción de cultura no ha logrado alcanzar todavía un estatuto
teórico y epistemológico suficientemente riguroso. Diríase que la cultura resiste enconadamente
a ser constituido como objeto teórico y prefiere seguir circulando con la imprecisión flotante de
sus innumerables acepciones ideológicas.
Esta situación no deja de ser inquietante, no sólo por los obstáculos que crea a la comprensión
científica de la cultura -(pero, ¿existe realmente un referente que responda a esta acción?)-, sino
sobre todo por sus implicaciones políticas en un momento en que la cultura se ha convertido
como nunca en “enjeux” de las luchas político-sociales, en objeto de codicia y a la vez en
instrumento de dominación del poder económico y político.
No es nuestro propósito resolver en pocas páginas que siguen un problema de delimitación
conceptual que no ha podido ser resuelto a lo largo de un debate que dura ya más de medio siglo.
Sólo queremos someter a discusión una propuesta limitada que, a nuestro modo de ver, comporta
importantes implicaciones metodológicas, pedagógicas y hasta políticas.
Se trata de presentar una concepción semiótica de la cultura, aunque reformulada dentro de un
contexto materialista de inspiración leninista y gramsciana.
Nuestro proyecto supone una revisión -por enésima vez- de las diferentes concepciones de la
cultura, tanto en el ámbito del uso corriente, como en el de las ciencias sociales.
Partiremos, en la primera parte de nuestra exposición, de la noción ideológica corriente de
cultura, para llegar en la segunda y tercera parte, a la reelaboración de este concepto por la
antropología anglosajona y por la tradición marxista respectivamente. En la cuarta y última parte
presentaremos la propuesta de una posible alternativa para conferir un poco más de especificidad
y homogeneidad semántica al concepto, sin perjuicio de su extensión y de su connotación
valorativa y clasista.
I. Pequeña historia de la noción ideológica de cultura
1. El término cultura proviene del latín colere (cultivar) y puede asumirse en dos sentidos
diferentes, aunque implicados entre sí; como acción o proceso, y como estado de lo que ha sido
cultivado.
Aplicado por analogía y extensión al “cultivo” de las facultades humanas, la cultura en un sentido
activo equivale más o menos a educación, formación, instrucción, humanización, socialización,
etc., mientras que en el segundo sentido suele denotar estados subjetivos como gusto,
conocimientos, hábitos, estilos de vida, etc., o estados objetivos como cuando hablamos de
patrimonio artístico, de herencia o “capital” cultural, de instituciones culturales, y otras nociones
semejantes.
El término así someramente presentado tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad
clásica (paideia, cultura animi) y abarca no sólo a las diversas lenguas romances, sino también a
partir del siglo XVIII, el área de la lengua germánica (en virtud de la adopción del término Kultur
por la filosofía racionalista alemana).
2. Pero no es la historia del término lo que aquí nos interesa, sino la historia de la noción de
cultura en su acepción moderna corriente, es decir, en el sentido hoy universalmente reconocido
como legítimo y válido.
Esta historia, mucho más breve que la anterior, se inicia a mediados del siglo XVIII y se relaciona
con la construcción de la cultura en un campo especializado y autónomo, valorizado en sí mismo
y por sí mismo, independientemente de toda función práctica o social. Esta situación permitió, a
su vez, la tematización autónoma de la cultura, que comenzó a desglosarse progresivamente de
otras categorías como religión, humanidades, civilidad, etc., con las que anteriormente se hallaba
estrechamente asociada.
Para comprender esta novedad de la autonomización de la cultura debe tenerse en cuenta que en
las sociedades preindustriales las actividades que hoy llamamos culturales se desarrollaban en
estrecha continuidad con la vida cotidiana y festiva de modo que resultaba imposible disociar la
cultura de sus funciones práctico-sociales (utilitarias, religiosas, ceremoniales, etc.). Según la
concepción moderna, por el contrario, la cualidad cultural se adquiere precisamente cuando la
función desaparece. La cultura se ha convertido en una noción “autotélica” y se tiende a pensar
de la “cultura vivida” a la “cultura hablada”. De aquí el aura de gratuidad, de desinterés y de
pureza ideal que suele asociarse a la cultura (1).
La constitución del campo cultural como campo especializado y autónomo es concomitante en
el surgimiento en Europa de la Escuela liberal como “instrucción pública” o “educación
nacional”, y puede ser interpretada como una manifestación más de la división social del trabajo
inducida por la revolución industrial. No debe olvidarse que el industrialismo introdujo, entre
otras cosas, la división entre tiempo libre (el tiempo de las actividades culturales, por
antonomasia) y el tiempo de trabajo (el tiempo de la febrilidad, de las ocupaciones serias) (2).
La autonomización de la cultura gira desde un comienzo en torno a la idea de patrimonio cultural,
es decir, en torno a la cultura entendida como un acervo colectivo de obras reputadas valiosas
desde el punto de vista estético, científico o espiritual. Surge de este modo la noción de cultura-
patrimonio. Se trata de patrimonio fundamentalmente histórico, constituido por obras del pasado,
aunque incesantemente incrementado por las creaciones del presente.
El patrimonio así considerado contiene un núcleo privilegiado: las bellas artes. De donde la
sacrosanta ecuación: cultura = bellas artes + teatro + música culta + literatura.
La producción de los valores que integran el “patrimonio cultural” se atribuye invariablemente a
“creadores” excepcionales por su talento, su carisma o su genio.
En fin, se supone que la frecuentación de este patrimonio enriquece, perfecciona y distingue a
los individuos, a condición de que posean posiciones innatas convenientemente cultivadas (como
el “buen gusto”, por ejemplo) para su goce y consumo legítimos.
3. A lo largo de todo el siglo XIX puede observarse lo que Hugues de Varine llama fase de
codificación de la cultura ya constituida en campo autónomo. Esta codificación consiste en la
elaboración sucesiva de claves y de un sistema de referencias que permiten fijar y jerarquizar los
significados y valores culturales, tomando como modelo de referencia la “herencia europea” con
su sistema de valores heredados de la antigüedad clásica y de la tradición cristiana. (3) De este
modo se van definiendo el buen gusto y el mal gusto, lo distinguido y lo bajo, lo legítimo y lo
espurio, lo bello y lo feo, lo civilizado y lo bárbaro, lo artístico y lo ordinario, lo valioso y lo
trivial.
Uno de los códigos más usuales de valoración cultural remite a la dicotomía nuevo/antiguo. Se
considera valioso o bien lo genuinamente antiguo (viejo, añejo, muebles antiguos, modas “retro”,
objetos prehispánicos, etc.) o bien lo absolutamente nuevo, único y original (vanguardias
artísticas, best-sellers, modas “de último grito” ...)
Por lo que toca a los códigos de jerarquización, es muy frecuente la aplicación del modelo
platónico-agustiniano de la relación alma-cuerpo a los contenidos del patrimonio cultural. Según
este código, los productos culturales son tanto más valiosos cuanto más “espirituales” y más
ligados a la esfera de la “interioridad”, y tanto menos más coreanos a lo “material”, esto es a la
técnica o la fabrilidad manual. De aquí el frecuente recurso de muchos filósofos a la distinción-
originaria del historicismo alemán-entre cultura y civilización, entendiendo por esta última el
nivel de progreso técnico y material alcanzado por una determinada sociedad, y reservando en
primer término para designar “el aporte intelectual, artístico y espiritual de una civilización” (4).
El resultado final de este proceso de codificación será la distinción de círculos concéntricos
rígidamente jerarquizados en el ámbito de la cultura: el círculo interior de la “alta cultura”
legítima, cuyo núcleo privilegiado serás las bellas artes; el círculo intermedio de la “cultura
tolerada” (jazz, rock, religiones orientales, arte prehispánico...), y el círculo exterior de la
intolerancia cultural, donde son relegados, entre otros los productos expresivos de las clases
subalternas o marginadas (“arte de aeropuerto”, industria porno, artesanía popular...).
4. A partir del 1900 se abre, según Hugues de Varine, la fase de institucionalización de la cultura
en sentido político administrativo, sobre la base del código heredado del siglo XIX.
Este proceso puede interpretarse como una manifestación del esfuerzo secular del Estado por
lograr el control y la gestión del ámbito de la cultura.
En esta fase se consolida la Escuela liberal con su idea de educación nacional gratuita y
obligatoria; aparecen los ministerios de la cultura como nueva expansión de los Aparatos de
Estado; el personal de las embajadas se enriquecen con una nueva figura: la de los “agregados
culturales”; se fundan en los países periféricos institutos de cooperación cultural que funcionan
como verdaderas sucursales de las culturas metropolitanas (Alianza Francesa, Instituto Goethe,
USIS, British Council...); se fundan por doquier, a instigación del estado, Casas y Hogares de la
cultura; se multiplican los museos y las bibliotecas públicas; surge el concepto de “política
cultural” como instrumento de política sobre el conjunto de las actividades culturales; y en fin,
“brota como un milagro una red extraordinariamente compleja de organizaciones internacionales,
gubernamentales o no, mundiales o regionales, lingüísticas o raciales, primero del seno de la
Sociedad de las Naciones y, luego-con mayor generosidad-de las Naciones Unidas. En lo
esencial, el sistema de institucionalización de la cultura a nivel local, nacional, regional e
internacional queda montado hacia 1960, como una inmensa tela de araña que se extiende sobre
todo el planeta, sobre cada país y sobre cada comunidad humana, rigiendo de manera más o
menos autoritaria todo acto cultural; enmarcando la conservación del pasado, la creación del
presente y la difusión” (5).
5. Cabe señalar una última fase, que puede denominarse de mercantilización de la cultura. En
efecto, a partir de la última guerra mundial se observa un proceso masivo de subordinación de la
cultura a la lógica del valor de cambio, es decir, a la lógica del mercado capitalista. La cultural,
globalmente considerada, se ha convertido en un sector de la economía, en facto de “crecimiento
económico” y en pretexto para la especulación y el negocio. La cultura tiende a perder cada vez
más su aura de “gratuidad” y su especificidad como factor de identidad social, de comunicación
y de percepción del mundo, para convertirse en mercancía totalmente sometida a la ley de
maximización de beneficios. Un ejemplo de esta tendencia es la generalización de los “mercados
de arte” (pintura, escultura, etc.) en las grandes metrópolis, a lo que deben añadirse el tráfico
ilícito de los bienes culturales y la promoción del llamado “turismo cultural”. (6)
6. Se echa de ver claramente que la noción de “cultura-patrimonio” claramente valorativa,
jerarquizante y parcial -identifica pura y simplemente la cultura con la cultura legítima, es decir,
con la cultura dominante que, por definición, es la cultura de las clases dominantes en el plano
nacional e internacional. Dicho de otro modo: la cultura se asume aquí como sinónimo de cultura
urbana y, en otro nivel, de cultura metropolitana.
Se trata de una visión claramente etnocéntrica que juzga acerca de la existencia y del valor de la
cultura por referencia exclusiva a la cultura de la élite dominante, asumida como “unidad de
medida no medida” ni sometida a cuestionamiento (7). Una visión semejante no puede menos
que provocar una discriminación cultural homóloga o paralela a la discriminación de clases. De
aquí su exclusivismo y su carácter virtualmente opresivo o represivo.
II. La comprensión antropológica de la cultura
1. Los antropólogos rompieron con esta concepción eurocéntrica, parcialmente y elitista de la
cultura y la sustituyeron por una “concepción total” basada en la idea de la relatividad y de la
universalidad de la cultura.
Para los antropólogos, todos los pueblos, sin excepción, poseen una cultura y deben considerarse
como adultos. Carece de fundamento la “ilusión arcaica” que postula una “infancia de la
humanidad”. No existen culturas inferiores y debe reconocerse, al menos como preocupación
metodológica, la igualdad en principio de todas las culturas. Desde el punto de vista
antropológico son hechos culturales tanto una sinfonía de Beethoven como una punta de flecha,
un cráneo reducido a una danza ritual.
El iniciador de esta revolución copernicana fue el antropólogo inglés Edward Burnett Tylor,
quién publica en 1871 su obra Primitive Culture. En esta obra se introduce por primera vez la
“concepción total” de la cultura, en la medida en que ésta se define como “el conjunto complejo
que incluye el conocimiento, las creencias el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier
otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en cuando miembro de la sociedad” (8).
La intención totalizante de esta definición se manifiesta en su pretensión de abarcar no sólo las
actividades tradicionalmente referidas a la esfera de la cultura -como la religión, el saber
científico, el arte, etc., sino también la totalidad de los modos de comportamiento adquiridos o
aprendidos en la sociedad. La cultura comprende, por lo tanto, las actividades expresivas de
hábitos sociales, y los productos -materiales o intelectuales-de estas actividades, es decir, por un
lado, el conjunto de las costumbres y por otro el conjunto de los “artefactos.”
La definición tyloriana presenta también la particularidad de no establecer jerarquía alguna entre
componentes materiales y componentes “espirituales” o intelectuales de la cultura. Se descarta,
por lo tanto, el modelo cristiano-agustiniano de la relación alma/cuerpo que sirvió durante siglos
como norma ideológica para medir el grado de “nobleza” de las manifestaciones culturales.
2. La definición tyloriana ha tenido un carácter fundador dentro de la tradición antropológica
anglosajona –y especialmente en la norteamericana -, en la medida en que sirvió por más de
medio siglo como punto de referencia obligado de todos los intentos de reformulación del
concepto científico de cultura. Claro que los contextos teóricos de la definición fueron variando
con el tiempo.
En Tylor, ese contexto fue histórico-evolucionista, como correspondía al clima intelectual de la
época (Darwin, Spencer, Morgan). La cultura se considera sujeta a un proceso de evolución lineal
según etapas bien definidas y substancialmente idénticas por las que tienen que pasar
obligadamente todos los pueblos, aunque con ritmos y velocidades diferentes. El punto de partida
común sería la “cultura primitiva”, caracterizada por el animismo y el horizonte mítico.
Tylor creía haber dado cuenta de este modo de las semejanzas y analogías culturales entre
sociedades muy diversas y a veces muy distintas entre sí.
La hipótesis evolucionista constituye el supuesto de algunas de las categorías analíticas
elaboradas por Tylor, como el concepto de “sobrevivencia cultural”, y determina, de un modo
general, todo su aparato metodológico.
En Boas, Lowie y Kroeber la definición tyloriana opera en un contexto difusionista que parte de
una crítica de la idea de “evolución lineal” según esquemas substancialmente idénticos; afirma,
en contrapartida, la pluralidad de las culturas; y explica las analogías culturales, no por referencia
a esquemas evolutivos comunes, sino por el contacto entre culturas diversas. Surge de este modo
la teoría de la aculturación como teoría de la determinación externa de los cambios culturales (9).
También Malinowski resume la definición tyloriana enfatizando su dimensión de “herencia
cultural”; pero la reformula dentro de un contexto funcionalista que polemiza simultáneamente
con el evolucionismo y difusionismo.
Dentro de esta óptica la cultura se define como el conjunto de respuestas institucionalizadas (y
por lo tanto socialmente heredadas) a las necesidades primarias y derivadas del grupo. Las
necesidades primarias serían aquellas que remiten al sustrato biológico, mientras que las
derivadas serías las que resultan de la diversidad de las respuestas a las necesidades primarias.
La cultura se reduce, en resumen, a un sistema relativamente cerrado –singular y único en cada
caso – de instituciones primarias y secundarias funcionalmente relacionadas entre sí. Como el
paradigma en que se inscribe esta definición privilegia la explicación por la función, se descarta
el concepto tyloriano de “sobrevivencia”, lo mismo que el modelo explicativo difusionista por el
contacto intercultural (10).
A partir de los años treinta se generaliza en los EE. UU. una nueva definición que, sin abandonar
del todo la matriz tyloriana original, acentúa la dimensión normativa de la cultura. Esto se definirá
en adelante en términos de “modelos”, de “pautas”, de “parámetros” o de “esquemas de
comportamiento”.
Esta importante reformulación del concepto de cultura es obra de la llamada escuela culturalista
(Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton, Melville J. Herskovits...), que resulta que la
convergencia entre la etnología y la psicología conductista del aprendizaje. Dentro de esta nueva
perspectiva se entiende por cultura “todos los esquemas de vida producidos históricamente,
explícitos o implícitos, racionales, irracionales o no racionales, que existen en un determinado
momento como guías potenciales del comportamiento humano” (11). Y una cultura “es un
sistema históricamente derivado de esquemas de vida explícitos e implícitos que tiende a ser
compartido por todos los miembros de un grupo o por algunos de ellos específicamente
designados”.
Dentro de esta última definición el término sistema denota el carácter estructurado y
configuracional de la cultura; el término “tiende” indica que ningún individuo se comporta
exactamente como lo prescribe “el esquema”; y la expresión “específicamente designados” (12)
señala que dentro de un esquema cultural hay “modelos” o “esquemas de comportamiento” no
comunes, sino propios y exclusivos de ciertas categorías de personas según diferencias de sexo,
de edad, de clase, de prestigio, etc.
Los culturalistas explican el carácter estructurado, jerarquizado y selectivo de una cultura
postulando la presencia, por debajo de los comportamientos observables, de un sistema de valores
característicos compartido por todos los miembros del grupo social considerado. Este sistema de
valores –llamado también “premisas no declaradas”, “categorías fundamentales” o “cultura
implícita”– “se convierten en la base metodológica para reconocer la eventual existencia, en una
determinada sociedad de culturas diferentes y, a veces, en conflicto, o también la articulación de
una cultura en subculturas con características distintivas propias” (13).
La cultura así concebida se adquiere mediante el aprendizaje entendido en sentido amplio (no
sólo como educación formal, sino también como asuefacción inconsciente). Los modelos
culturales son inculcados y sancionados socialmente. Se inscribe en esta perspectiva la célebre
definición de Linton según la cual “una cultura es la configuración de los comportamientos
aprendidos y de sus resultados, cuyos elementos componentes son compartidos y transmitidos
por los miembros de una sociedad” (14).
El proceso de aprendizaje de la cultura dentro del propio grupo se llama “inculturación” (15).
Pero este aprendizaje puede producirse también por vía exógena, en el marco de los fenómenos
de difusión o de contacto intercultural. Este proceso, llamado “aculturación”, obliga a relativizar
aquella parte de la definición tyloriana que habla de capacidades o hábitos adquiridos por el
hombre en cuanto miembro de la sociedad. En efecto, esta expresión “parece sugerir que la
'cultura' como concepto explicativo se refiere solamente a aquellas dimensiones del
comportamiento de los individuos que resultan de su pertenencia a una sociedad particular (por
nacimiento o por sucesiva afiliación). La 'cultura', en cambio, nos ayuda también a comprender
ciertos procesos como la 'difusión', el 'contacto cultural' y la 'aculturación'” (16).
Las configuraciones culturales ejercen sobre los individuos, mediante el aprendizaje, una
influencia modelante que inicialmente se llamaba “personalidad de base”, es decir, una especie
de fondo común a partir de cual emergen las diversas personalidades dentro de un grupo
culturalmente homogéneo. Pero posteriormente los culturalistas rechazaron la idea de este “fondo
común”, fundados en que la experiencia sólo demuestra la existencia de “versiones idiomáticas”
(es decir, particularidades) de la utilización de los modelos culturales por cada personalidad”
(17).
La actitud de los individuos con respecto a su propia cultura está lejos de ser puramente pasiva,
como podría sugerir la definición corriente de la cultura en términos de “herencia social”. En
efecto, “los hombres no son solamente portadores y creaturas de la cultura, sino también
creadores y manipuladores de la misma” (18). Así se explica, entre otras cosas, la dinámica
cultural, uno cuyos factores básicos suelen ser, si consideramos las causas endógenas, la
invención o la innovación individual.
Aunque las mutaciones culturales se deben en mayor medida a factores exógenos, por vía de
aculturación, debido a que “cualquier pueblo asume del modo de vida de otras sociedades una
parte mucho mayor de la propia cultura que la originada en el seno del grupo mismo” (19).
La concepción normativa de la cultura ha operado, por lo general, dentro de un contexto
funcionalista que enfatiza fuertemente la función integradora de los procesos culturales. “Todo
modo de vida tiene a la vista modelos que se encuentran integrados de modo que constituyen un
conjunto funcionante” -dice Herskovits-. “Por eso los conceptos de modelo y de integración,
resultan esenciales para cualquier teoría operativa de la cultura” (20).
Sin embargo, el concepto normativo de cultura ha operado también dentro de un contexto
estructuralista fuertemente crítico, como sabemos del funcionalismo (21).
En efecto, para la antropología estructural de la cultura se define también como un sistema de
reglas. Segú Lévi-Strauss, por ejemplo, es la ausencia o la presencia de reglas lo que lo distingue
a la naturaleza de la cultura. “Todo lo que en el hombre es universal pertenece al orden de la
naturaleza y se caracteriza por la espontaneidad; mientras que todo lo que se halla sujeto a una
regla pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y particular” (22).
La prohibición del incesto sería el paso fronterizo entre ambos dominios, en la medida en que,
sin dejar una regla sujeta a sanciones, participa también en la universalidad de la naturaleza.
3. La relación entre la sociedad y cultura ha sido la cruz de la antropología cultural
norteamericana.
En un primer momento prevalece la tendencia de acentuar la distinción entre ambos polos hasta
la exasperación con el propósito evidente de asegurar la autonomía de la cultura y de conferir,
por eso mismo, un objeto propio específico a la antropología cultural, con exclusión de las demás
ciencias sociales.
Esta tendencia se inicia ya con Boas, quien defiende la tesis de la irreductibilidad de la cultura a
condiciones extraculturales como son el ambiente geográfico, las características raciales o la
estructura económica de los pueblos. Debe excluirse, por lo tanto, toda explicación de la cultura
en términos de determinación extracultural.
Un discípulo de Boas, Robert H. Lowie, radicalizará esta tesis postulando el principio: omnis
cultura ex cultura (toda cultura procede de otra cultura). Esto significa -explica el propio Lowie-
“que el etnólogo tendrá que dar cuenta de un determinado hecho cultural incorporándolo a un
grupo de hechos culturales detectando otro hecho cultural a partir de la cual el primero se habría
generado” (23).
Pero en Kroeber y su teoría de “lo superorgánico” cuando el intento de aislar y de autonomizar
los hechos culturales alcanza su máxima expresión. Remitiéndose a la distinción spenceriana
entre evolución inorgánica, orgánica y superorgánica, Kroeber sitúa la cultura en el plano de la
última. En consecuencia, la cultura no sólo sería irreductible a los fenómenos biológicos y
psicológicos, sino también a los sociales, en la medida que posee una existencia y una dinámica
interna que desborda la escala de los sujetos individuales. El autor da por sentado que las
sociedades sólo “un grupo organizado de individuos” (24) o, como dice Kluckhohn, “un grupo
de personas que han aprendido a trabajar juntos” (25).
Más tarde Kroeber precisará de este modo su pensamiento: la realidad se constituye por la
emergencia de niveles de organización de complejidad creciente. Estos niveles analíticamente
aislables mediante “procedimientos selectivos”. La cultura presenta precisamente el nivel más
elevado de complejidad de lo real, y si bien presupone la emergencia de lo orgánico, del individuo
y de la organización social, constituye por su naturaleza misma un fenómeno superorgánico,
superindividual y, en cierto modo, suprasocial.
Estas ideas, que recurren con insistencia en autores posteriores como Linton y Herskovits,
encuentran su formulación acabada en la contribución de Kluckhohn a la obra colectiva Hacia
una teoría general de la acción, editada por Parsons y Schild en 1951, remontando en la famosa
distinción parsoniana entre sistema de la personalidad, sistema social y sistema cultural (26).
La tendencia que podríamos llamar autonomicista ha sido objeto de una crítica cerrada por parte
de la antropología social funcionalista y, en primer término, por Malinowski. Este no sólo intenta
reconducir la cultura sobre sus bases biológicas, contrariando hasta cierto punto la tesis de su
carácter “superorgánico”, sino también afirma con gran fuerza la indisociabilidad entre cultura y
sociedad y, por ende, entre análisis cultural y análisis social.
Para Malinowski la organización social “no puede comprenderse sino como parte de la cultura”
(27), por la sencilla razón de que aquella no es más que “el modo estandarizado en que se
comportan los grupos” (28). Por otro lado, la organización social implica el carácter concertado
del comportamiento de los miembros el grupo; y éste sólo puede comprenderse como un
“resultado de reglas sociales, es decir, de costumbres sancionadas con medidas explícitas u
operantes en forma aparentemente automáticas” (29). De este modo, “la cultura transforma a los
individuos en grupos organizados, confiriendo a estos últimos una continuidad casi indefinida”
(30).
Malinowski se remite, en consecuencia, a la tradición antropológica británica que habla de
“antropología social” y no de “antropología cultural”. Se trata de una tradición fuertemente
influenciada por Durkheim y la escuela durkheimiana (Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl...) que
afrontaba con métodos sociológicos el estudio de las sociedades arcaicas. De modo semejante, la
antropología social británica afirma la necesidad de estudiar cualquier forma de organización
social con los instrumentales propios del análisis sociológico, y uno de sus máximos exponentes.
A.R. Radcliffe Brown, llega a criticar acremente en A natural Science of Society (1948) la
posibilidad de una ciencia de la cultura independiente o separada del análisis sociológico.
Pero en los propios EE. UU. había surgido ya mucho antes de una tendencia semejante, iniciada
a comienzos de siglo por William Graham Summer, el primer teórico importante del relativismo
cultural. Este autor concebía el estudio de los “Folkways”, es decir, las tradiciones culturales de
cualquier grupo social, como tarea propia de la sociología. Esta misma posición fue asumida en
1932 por George Peter Murdock en un ensayo donde trataba de aproximar las tesis de Summer a
la escuela boasiana. “La antropología social y la sociología no son ciencias distintas” dice este
autor. “En su conjunto constituyen una única disciplina o, a lo sumo, dos motivos diversos de
tratar el mismo objeto: el comportamiento cultural del hombre” (31).
En resumen, frente a la corriente autonomicista que acentúa al máximo la autonomía de la cultura
y, por ende, de la antropología cultural con respecto a las demás ciencias sociales, surge una
tendencia opuesta que niega la pertinencia de esa pretensión de autonomía, fundándose en la
imposibilidad de disociar la cultura de la sociedad.
4. La antropología cultural tiene el enorme mérito de haber hecho posible la representación
científica de la cultura. Además, hizo posible la investigación de este nuevo campo desarrollando
instrumentos metodológicos de primer orden: protocolos rigurosos de observación detención de
modelos de comportamiento y de sus modos de articulación, estudio de su distribución espacial
y temporal, etc.
En el plano teórico su principal acierto radica en haber señalado desde un principio el carácter
ubicuo y “total” de la cultura, en oposición a las concepciones restrictivas y parcializantes. La
cultura se encuentra en todas partes y lo abarca todo, desde los artefactos materiales hasta las más
refinadas elaboraciones intelectuales, como la religión y el mito.
Este carácter totalizante de la cultura, que se presenta como extensiva de la sociedad, se deriva
de la dicotomía naturaleza/cultura, sobre cuya base suelen operar los antropólogos. Y hay que
reconocer que la postulación de esta dicotomía -metodológica y no real-fue necesaria para armar
las primeras articulaciones teóricas en el campo de los hechos culturales.
Pero, paradójicamente, el acierto de esta concepción “total” de la cultura es también la fuente de
su mayor limitación. Pese a una discusión prolongada por varios decenios, la antropología
cultural fue incapaz de definir satisfactoriamente la especificidad de los hechos culturales con
respecto a los hechos sociales. En la práctica el concepto de cultura funcionó como sustituto
ideológico del concepto de formación social.
La ausencia de un punto de vista específico capaz de homogeneizar conceptualmente la enorme
diversidad de los hechos llamados culturales se manifiesta claramente en las primeras
definiciones descriptivas que, siguiendo el modelo tyloriano, se limitan a repertoriar -siempre en
forma de enumeración incompleta –un conjunto de elementos tan heterogéneos entre sí como las
creencias, los ritos, los hábitos sociales, las técnicas de producción y los artefactos materiales.
Es cierto que el culturalismo alcanzó a reducir esta heterogeneidad a un denominador común: los
modelos de comportamiento. De aquí el enorme éxito de la definición normativa de la cultura
como “modelos de comportamiento aprendidos y transmitidos, incluyendo su solidificación en
artefactos”.
Pero si bien una definición como ésta permite distinguir en un plano muy abstracto y general el
orden de la naturaleza, como sostiene Lévi-Strauss, cabe preguntarse si es suficiente para
establecer una distinción ulterior entre cultura y sociedad. ¿Acaso el “modelo” y la “norma” no
son modalidades inherentes a todas las prácticas sociales? Si son igualmente “culturales” los
modelos de gestión de la práctica capitalista, las formas de ejercicio del poder político y las
modalidades de la práctica religiosa, ¿cuál es la distinción entre cultura y formación social?
Le asiste toda la razón del mundo a Malinowski cuando se niega a disociarlos “modelos de
comportamiento” de la “organización social”, considerando que esta última consiste, por
definición, en modos estandarizados (y por lo tanto ya “modelados”) de comportamiento, cuya
concertación en torno a metas comunes sólo puede resultar de reglas sociales. De hecho, todos
los intentos culturalistas por establecer una distinción entre cultura y sociedad pasan por alto el
carácter ya “modelado” y por lo tanto cultural de la misma organización social, y se basan en
definiciones groseramente reduccionistas e interaccionistas de la sociedad (“grupo organizado de
individuos”) que se aplican tanto al mundo humano como al mundo subhumano de las abejas y
de las hormigas.
En conclusión, tampoco el culturalismo logra definir un nivel de inteligibilidad propio y
específico de lo cultural que lo torne irreductible a lo social. Por eso el concepto narrativo de
cultura ha seguido sustituido ideológico del concepto de formación social.
Por lo demás, basta una ojeada superficial al capitulado de las monografías y manuales corrientes
de antropología cultural para corroborar esta misma conclusión. Por lo general los capítulos se
reducen a tópicos tales como la tecnología, la organización económica, la organización social, el
rito, la ideología, las “artes”, las costumbres del ciclo de vida y, finamente, la estabilidad y el
cambio cultural, es decir, nada que no pueda figurar con todo derecho en cualquier monografía
de naturaleza sociológica (32). Con razón decía Radcliffe-Brown que la etnología no es más que
la sociología de las sociedades de pequeñas dimensiones (33).
Dejemos de lado por el momento otras muchas dificultades específicas relacionadas con la
concepción culturalista y estructuralista de la cultura –como la tendencia a reificar los “modelos
de comportamiento” convirtiéndolos en verdaderos principios de las prácticas culturales, el juego
permanente sobre la ambigüedad de los términos “modelo”, “norma” y “regla”, la
psicologización general de los procesos culturales, etc.-para señalar otra gran carencia de la
antropología cultural en cualquiera de sus tendencias: la no incorporación de la estructura de
clases en la teorización de la cultura.
Es cierto que algunos psicólogos sociales, como Erich Fromm y H. Hyman (34), elaboraron el
concepto de “personalidad de clase” en el marco de una teoría de la estratificación social. Pero
los antropólogos desconocen, por lo general, este problema y presentan la cultura como una
superficie plana, son fracturas ni desniveles.
Esta carencia resulta hasta cierto punto comprensible si se tiene en cuenta que la antropología
cultural se ha ocupado sólo de las sociedades arcaicas poco diferenciadas y con escasa división
social del trabajo. Pero, de cualquier modo, queda disminuida la aplicabilidad de sus dispositivos
teóricos y metodológicos al análisis de los “desniveles culturales internos” de las modernas
sociedades de clase.
III. La cultura en la tradición marxista
1. La tradición marxista no ha desarrollado en forma explícita y sistemática una teoría propia de
la cultura, no se ha preocupado por elaborar dispositivos metodológicos para su análisis. Desde
este punto de vista puede decirse que el concepto de cultura es ajeno al marxismo. De hecho, el
interés por incorporar este concepto al paradigma de materialismo histórico es muy reciente y ha
dado lugar a contribuciones que están aún lejos de alcanzar el grado de elaboración y de
operacionabilidad logrado por el discurso antropológico o etnológico sobre la cultura.
Sin embargo, los clásicos del marxismo se refieren con frecuencia a los problemas de la
civilización y de la cultura entendidas en el sentido del iluminismo europeo del siglo XVIII, y
algunos de ellos, como Lenin y Gramsci, nos legaron una serie de reflexiones específicas sobre
la cultura que, pese a su carácter ocasional y fragmentario, no han cesado de alimentar la reflexión
actual sobre la materia.
De modo general, la tradición marxista tiende a homologar la cultura a la ideología, dentro de la
topología infraestructura/superestructura. Además, el tratamiento de este problema aparece
subordinado siempre a preocupaciones estratégicas o pedagógicas de índole política. Esto
significa, entre otras cosas que los marxistas abordan la problemática de la cultura sólo en
relación con las modernas sociedades de clase, y que emprenden el análisis cultural siempre desde
una perspectiva políticamente valorativa. Estas peculiaridades ponen de manifiesto toda la
distancia que media entre el punto de vista marxista y el punto de vista etnológico-antropológico
sobre la cultura.
2. La teoría leninista de la cultura es indisociable de su contexto histórico y exige ser interpretada
a la luz de los acontecimientos que precedieron, acompañaron y sucedieron a la revolución de
octubre.
A escala de la formación social rusa, Lenin describe a la cultura como una totalidad compleja
que se presenta bajo la forma de una “cultura nacional: la Rusia es un país heterogéneo bajo el
aspecto nacional” (35). Dentro de esta totalidad cabe distinguir una cultura dominante, que se
identifica con la cultura burguesa erigida en punto de referencia supremo y en principio
organizador de todo el sistema y culturas dominadas, como la del campesinado tradicional de los
diferentes marcos regionales, y los “elementos de cultura democrática y socialista” que
corresponden a las masas trabajadoras y explotadas (el proletariado). “En cada cultura nacional
existen, aunque sea de forma rudimentaria, elementos de cultura democrática y socialista, pues
en cada nación hay masas trabajadoras y explotadas, cuyas condiciones de vida engendran
inevitablemente una ideología democrática y socialista. Pero cada nación posee asimismo una
cultura burguesa (por añadidura, en la mayoría de los casos centurionista y clerical) no
simplemente en forma de elementos, sino como cultura dominante” (36). En este texto se asimila
expresivamente la cultura a la ideología; se plantea la determinación de la cultura por factores
extraculturales (las condiciones materiales de existencia); y se introduce la contradicción
dominación/subordinación –como efecto de la lucha de clases –también en la esfera de la cultura.
Además, la distinción entre “elementos” y “cultura dominante” parece sugerir que la
contradictoria pluralidad cultural se halla reducida a sistema por la dominación de la cultura
burguesa.
Desde el punto de vista político, Lenin reconoce una virtualidad alternativa y progresista sólo a
los elementos de cultura democrática y socialista (tesis de la centralidad obrera en el plano de la
cultura). Estos elementos son, por definición, de carácter internacionalista se contraponen al
nacionalismo burgués, es decir, a la idea de una “cultura nacional” que no es más que la “cultura
de los terratenientes, del clero y la burguesía” (36). De aquí la guerra sin cuartel declarada por
Lenin en contra del nacionalismo cultural: “nuestra consigna es la cultura internacional de la
democracia y del movimiento obrero mundial” (37).
Sin embargo, Lenin se vio obligado a hacer importantes aclaraciones en torno a la tesis del
protagonismo cultural de la clase obrera en el curso de un célebre debate sobre la cuestión cultural
suscitado en el seno de partido bolchevique en la época de la revolución. Frente a la tesis
liquidacionistas de Bogdanov y del Proletkult, que propugnaban la creación ex novo de una
cultura proletaria radicalmente nueva y diferente de la cultura burguesa, Lenin concibe la
mutación cultural como un proceso dialéctico de continuidad y ruptura “la cultura proletaria no
surge de fuente desconocida, no es una invención de los que se llaman especialistas en cultura
proletaria. Es pura necedad. La cultura proletaria tiene que ser el desarrollo lógico del acervo de
conocimientos conquistados por la humanidad bajo el yugo de la sociedad capitalista, de la
sociedad terrateniente, de la sociedad burocrática” (38). Por lo tanto, no todo es alienante y
negativo dentro de la cultura burguesa. Esta contiene elementos universales y progresistas –como
la ciencia y el desarrollo tecnológico –que deben distinguirse cuidadosamente de su “modo de
empleo” capitalista y burgués. Por eso “hace falta recoger toda la cultura lograda por el
capitalismo y construir socialismo con ella. Hace falta recoger toda la ciencia, la técnica, todos
los conocimientos, el arte (39).
Para Lenin, la cultura proletaria que se encuentra en estado de “elementos” dentro de cada cultura
nacional no se opone solamente a la cultura burguesa, sino también a la cultura campesina
tradicional y a la cultura artesanal. Estas formas tradicionales de cultura, ligadas al regionalismo
y a la “madrecita aldea” son residuos del pasado feudal y deben considerarse como esencialmente
retrógradas. Comparada con la situación de la campesinada tradicional, la condición del obrero
urbano más explotado y miserable es culturalmente superior. Por eso la migración campesina a
las ciudades constituye, en el fondo un fenómeno progresista: “arranca a la población de los
rincones perdidos, atrasados, olvidados por la historia, y la incluye en el remolino de la vida
social contemporánea. Aumenta el índice de alfabetización de la población, eleva su conciencia,
le inculca costumbres y necesidades culturales (...) Ir a la ciudad eleva la personalidad civil del
campesino, liberándolo del sinnúmero de trabas de dependencias patriarcales y personales y
estamentales que tan vigorosas son en la aldea” (40).
Esta posición hostil a la cultura popular campesina cobra sentido en el contexto de la larga
polémica leninista contra el populismo, que había echado hondas raíces entre los intelectuales
rusos desde fines del siglo pasado. Los populistas crepan en el “instinto comunista” del
campesino comunal, y afirmaban que el socialismo debía construirse a partir de la comunidad
campesina, evitando pasar por el capitalismo. Frente a la devastación provocada por el
capitalismo en Rusia, el campesinado debía considerarse como el único elemento de la nación, y
en el trabajo agrícola comunal como la única fuente de regeneración. La tesis leninista sobre la
cultura tradicional debe situarse dentro de este contexto polémico.
Finalmente, el tratamiento de los problemas culturales se halla ligado, en Lenin, a la problemática
de la lucha de clases y de la revolución en Rusia. En la fase prerrevolucionaria, la tarea cultural
se subordina a la instancia política, que desempeña el papel principal. Pero en la fase
posrevolucionaria la revolución cultural pasa al primer plano y se convierte en la tarea principal.
“En nuestro país la revolución política y social procedió a la revolución cultural, a esa revolución
cultural ante la cual, a pesar de todo, nos encontramos ahora. Hoy nos es suficiente esta
revolución cultural para llegar a convertirnos en un país socialista, pero esa revolución cultural
presenta increíbles dificultades para nosotros, tanto es el aspecto puramente cultural (pues somos
analfabetos) como en el aspecto material (pues para ser cultos es necesario un cierto desarrollo
en los medios materiales de producción, se precisa cierta base material)” (41).
En resumen: la concepción leninista de la cultura contrasta con el positivismo y el relativismo
cultural de los antropólogos en la medida en que se inscribe en un marco abiertamente valorativo
y político. Dentro de una formación social, las diversas formaciones culturales no son
equiparables entre sí, ni tienen todas el mismo valor. Por lo tanto, hay que discriminarlas y
jerarquizarlas. Claro que los criterios no son los mismos del elitismo cultural –que identifica a la
cultura “legítima” con la cultura dominante-, sino otros muy diferentes y más objetivos. Para
Lenin, una cultura superior a otra en la medida en que permite una mayor liberación de la
servidumbre de la naturaleza (de donde la alta estima de la técnica) y favorece más el acceso a
una socialidad de calidad superior que implique la liquidación de la explotación del hombre por
el hombre (“cultura democrática y socialista”).
3. También en Gramsci la cultura se homologa a la ideología, definida en su acepción más
extensiva como “concepción del mundo”. La cultura no sería más que una visión del mundo
colectivamente interiorizada como una “religión” o una “fe”, es decir, como norma práctica o
“premisa teórica implícita” de toda actividad social de la cultura así entendida posee una
eficiencia integradora y unificante: “la cultura, en sus distintos grados, unifica una mayor o menor
cantidad de individuos en estratos numerosos, en contacto más o menos expresivo, que se
comprenden en diversos grados, etc.” (42).
Puede decirse que por esta vía de cultura determina la identidad colectiva de los actores históricos
sociales: “de ello se deduce la importancia que tiene el 'momento cultural', incluso en la actividad
práctica (colectiva): cada acto histórico sólo puede ser cumplido por el 'hombre colectivo'. Esto
supone el logro de una unidad cultural-social por la cual una multiplicidad de voluntades
disgregadas con heterogeneidad de fines, se sueldas con vistas a un mismo fin sobre la base de
una misma y común concepción del mundo general y particular, transitoriamente está tan
arraigada, asimilada y vivida que puede convertirse en pasión” (43).
Además, no debe olvidarse que para Gramsci las ideologías (orgánicas) “organizan las masas
humanas, forman el terreno en medio del cual se mueven los hombres, adquieren conciencia de
su posición, luchan, etc.” (44).
Gramsci aborda los problemas de la ideología y de la cultura en función de una preocupación
estratégica y política motivada en gran parte por la derrota histórica del proletariado europeo en
los años veinte, aquí la estrecha vinculación de su concepto de cultura, con el de hegemonía, que
representa grosso modo una modalidad de poder, una capacidad de educación y de dirección
basada en el consenso cultural. Desde el punto de vista de la cultura al igual que la ideología se
convierte en el instrumento privilegiado de la hegemonía por la que una clase social logra el
reconocimiento de su concepción del mundo y, en consecuencia, de su supremacía, por parte de
las demás clases sociales.
Esta modalidad hegemónica del poder, ausente en los esquemas leninistas sería una característica
particular de los procesos políticos europeos-occidentales por oposición a la sociedad rusa de
1917 y, por extensión del oriente. “En Oriente el Estado era todo, la sociedad civil era primitiva
y gelatinosa; en Occidente, entre Estado y sociedad civil existía una justa relación y bajo el
templo del Estado se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil” (45). (Para Gramsci
la “sociedad civil”, contrapuesta a la “sociedad política” es la esfera ideológico-cultural).
El concepto hegemonía le permite a Gramsci modificar en un aspecto importante el papel
atribuido por Lenin a la cultura en el proceso revolucionario. En efecto, para Lenin la “revolución
cultural” sólo podía tener vigencia en la fase revolucionaria, después de la conquista del Estado
entendido como aparato burocrático-militar. Para Gramsci, en cambio, la tarea cultural
desempeña un papel de primerísimo orden ya desde el principio, desde la fase prerrevolucionaria,
como medio de conquista de la “sociedad política”. En efecto, “un grupo social puede y debe ser
dirigente aún antes de conquistar el poder de gobierno (y ésta es una de las condiciones
principales para la misma conquista del poder); después, cuando ejercita el poder y también
cuando lo tiene fuertemente aferrado en el puño, se torna dominante, pero debe continuar siendo
'dirigente'” (46).
La posición de clase subalterna o dominante determinan, según Gramsci, una gradación de
niveles jerarquizados en el ámbito de la cultura, que van desde las formas más elaboradas,
sistemáticas y políticamente organizadas –como las “filosofías” hegemónicas-, a las menos
elaboradas y refinadas–como el sentido común y el folklor, que corresponde grosso modo a lo
que suele denominarse “cultura popular”. Pero, en realidad, no se trata sólo de una estratificación,
sino de una confrontación entre las concepciones del mundo “oficiales” y las de las clases
subalternas e instrumentales cuyo conjunto constituye los estratos llamados populares.
Para Gramsci, la “concepción del mundo y de la vida” propia de estos estrados es “en gran medida
implícita”, lo mismo que su confrontación con la cultura oficial (“por lo general también
implícita, mecánica, objetiva”).
La posición de Gramsci frente a esta complejidad contradictoria de los hechos culturales es
también abiertamente valorativa, como la de Lenin. Sólo varían sus criterios de valoración que
en lo esencial se reducen a la capacidad hegemónica de una cultura, es decir, a su capacidad
dirigente, a su poder crítico y a su aceptabilidad universal (48). En virtud de estos criterios,
Gramsci no vacila en descalificar el particularismo estrecho, el carácter heteróclito y el
anacronismo de la cultura subalterna tradicional; “el sentido común es, por tanto, expresión de la
concepción mitológica del mundo. Además, el sentido común... cae en errores más groseros, en
gran medida se halla aún en la fase de la astronomía tolemaica, no sabe establecer los nexos de
causa a efecto, etc. es decir, afirma como 'objetiva' cierta 'subjetividad' anacrónica, porque no
sabe siquiera concebir que puede existir una concepción subjetiva del mundo y qué puede querer
significar” (49).
Pero, a diferencia de Lenin, Gramsci matiza significativamente su posición en principio negativa
frente a las culturas subalternas, reconociendo en ellas elementos “progresivos” que pueden
servir como punto de partida para una pedagogía a la vez política y cultural que encamine a los
estratos subalternos hacia “una forma superior de cultura y de concepción del mundo” (50). El
proyecto de Gramsci no prevé la mera conservación de las subculturas folklóricas, sino su
transformación cualitativa (“reforma intelectual y moral”) en una gran cultura nacional –popular
de contenido crítico –sistemático, que llegue a adquirir “la solidez de las creencias populares”
(51), porque “las masas, en cuanto tales, sólo pueden vivir la filosofía como una fe” (52). Esta
nueva cultura sólo puede resultar de la fusión orgánica entre intelectuales y pueblo sobre la base
de la filosofía de la praxis. En efecto, “la filosofía de la praxis no tiende a mantener a los 'simples'
en su filosofía primitiva del sentido común, sino, al contrario, a conducirlos hacia una concepción
superior de la vida. Se afirma la exigencia del contacto entre intelectuales y simples no para
limitar la actividad científica y mantener la unidad al bajo nivel de las masas, sino para construir
un bloque intelectual-moral que haga posible un progreso intelectual de masas y no sólo para
pocos grupos intelectuales” (53).
La valoración de lo nacional-popular como expresión necesaria de la hegemonía en el ámbito de
la cultura constituye otro factor de diferencia entre las concepciones de Gramsci y las de Lenin.
Este propiciaba, como queda dicho, una visión internacionalista de la cultura sobre la base del
cosmopolitismo proletario.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la cultura nacional popular postulada por Gramsci nada
tiene que ver con las formas degradadas de la cultura plebeya. “La literatura popular tiene en
sentido degradado (de tipo Sue y toda la escuela) es una degeneración político-comercial de la
literatura nacional-popular, cuyo modelo son precisamente los trágicos griegos y Shakespeare”
(54).
Merece especial atención la relación establecida por Gramsci entre sociedad y cultura. Esta se
halla inscrita, por cierto, dentro de un determinado bloque histórico, que es el equivalente
gramsciano de la topología estructura/superestructura.
Pero Gramsci no establece una relación mecánica y causal entre ambos niveles, sino una relación
orgánica que los convierte casi en aspectos meramente analíticos de una misma realidad, que
pueden distinguirse sólo “didascálicamente”. En efecto, en un determinado bloque histórico “las
fuerzas materiales son el contenido y las ideologías de la forma”, pero esta distinción es
“puramente didascálica, puesto que las fuerzas materiales no serían concebibles históricamente
sin la forma y las ideologías serían caprichos individuales sin la fuerza material” (55).
En algunos textos Gramsci parece inconcluso transgredir la tópica marxista, como cuando dice
que la ideología es una “concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el
derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida intelectual y
colectiva” (56). En este texto la ideología (y por lo tanto la cultura, que se define en los mismos
términos) se presenta como coextensiva a toda la sociedad y como indisociable de todas las
prácticas sociales, sean éstas infraestructurales o superestructurales. Pero esta “ubicuidad” o
“transversalidad” de la cultura –que recuerda de algún modo la “concepción total” de los
antropólogos-no va en detrimento de su especificidad como “visión del mundo”, esto es, como
fenómeno de significación.
Quizás pueda concluirse entonces que para Gramsci el orden de la ideología y de la cultura remite
de algún modo el plano de los significados socialmente codificados que, en cuanto tales
constituyen un aspecto analítico de lo social que atraviesa, permea y organiza la totalidad de las
prácticas sociales.
4. La tendencia a homologar la cultura de la ideología constituye, a nuestro modo de ver, un
estímulo importante para definir la especificidad de la cultura por referencia a los significados
sociales, a los hechos de sentido, a la semiosis social. Bajo este aspecto hay un avance indudable
sobre la indiferenciación conceptual del término “cultura” dentro de la tradición antropológica.
La cultura ya no se presenta aquí como “le conjunto de todas las cosas, menos la naturaleza” sino
en todo como una dimensión precisa de “todas las cosas”: la dimensión de la significación.
Constituye también una contribución significativa a la referencia explícita a la estructura de
clases y a las relaciones de poder como marco que determina la configuración contradictoria y
conflictiva de la cultura en las diversas formaciones sociales. La cultura ya no aparece como una
superficie lisa y nivelada, sino como un paisaje discontinuo y fracturado por las luchas sociales.
Pero el logro de una mayor especificidad conceptual dentro de un encuadre clasista ha corrido
parejo, al parecer, con la pérdida de carácter “total” y ubicuo de la cultura, tal como lo había
establecido la tradición antropológica.
En efecto, el marxismo tiene a restringir y, sobre todo, a “localizar” los fenómenos culturales
dentro de una topología social precisa: la superestructura. De este modo se obstaculiza una vez
más la percepción correcta de la relación sociedad-cultura.
La responsabilidad de esta tendencia restrictiva es imputable a la tópica
infraestructura/superestructura, que se ha convertido en una especie de evidencia dentro del
marxismo. Debe reconocerse que esta metáfora arquitectónica ha desempeñado un papel decisivo
en la lucha contra las grandes filosofías idealistas de fines del siglo pasado. Pero ha terminado
por convertirse en un formidable obstáculo epistemológico para comprender de un modo más
adecuado la relación entre sociedad y sentido, entre producción material y semiosis y, en última
instancia, entre economía y cultura.
Sobre todo, en sus formulaciones así mecanicistas, la metáfora en cuestión presupone la
oposición dualista entre realidad y pensamiento, y sugiere un esquema topológico de la sociedad
que aparece constituida por niveles o estratos jerarquizados. El nivel privilegiado sería el de la
producción material –la infraestructura-, mientras que los niveles de la superestructura serían
secundarios, derivados y casi inesenciales.
Lo cultural queda relegado, por supuesto, al plano de la superestructura, como si la realidad
constitutiva de la “base” social escapara a la cultura, o como si los hechos culturales estuvieran
simplemente superpuestos o sobreañadidos a “lo real”.
Ahora bien, “lo cultural como conjunto de esquemas interpretativos desconectados de la práctica
social, lo cultural como superestructura inofensiva, secundaria y derivada, es precisamente lo
cultural visto e instituido por el capitalismo”, dice Jean-Paul Willaime (57).
Dentro de la tradición marxista, sólo Gramsci parece haberse percatado con suficiente lucidez de
las implicaciones mecanicistas de la célebre metáfora. De ahí sus esfuerzos por superar el
dualismo inherente a la misma mediante su reabsorción en la unidad orgánica del bloque
histórico. Estos esfuerzos, sin embargo, quedaron truncos y no fueron debidamente prolongados
por su posteridad intelectual.
IV Hacia una reformulación semiótica de la cultura
Parece imponerse la necesidad de una revisión teórica del discurso antropológico y marxista
sobre la cultura, en vista de una reelaboración que permita superar sus limitaciones más patentes,
sin perder sus contribuciones más fecundas.
Hoy por hoy este proyecto nos parece un tanto presuntuoso y prematuro, pero nada impide
adelantar algunas propuestas al respecto, con propósito de debate y de sondeo.
1. Comencemos por el problema de la especificidad o de la homogeneidad semántica del
concepto cultura. Creemos que aquí vale la pena recoger y prolongar el estímulo marxista que
tiende a asociar la cultura a la problemática de las ideologías y las concepciones del mundo.
Planteamos la tesis de que no es posible conferir suficiente homogeneidad al concepto de cultura,
si no se lo implanta directa y sólidamente en el terreno de los significados sociales, de la
construcción social del sentido, de la semiosis social. Digamos, entonces, en primera
aproximación, que la cultura remite a los códigos sociales, a la signicidad, a los sistemas de
simbolización.
“Toda la variedad de las demarcaciones existentes entre la cultura y la no cultura” -dice Lotman-
“se reduce en esencia a esto, que sobre el fondo de la no cultura, la cultura interviene como un
sistema de signos. En concreto, cada vez que hablamos de los rasgos distintivos de la cultura
como 'artificial' (en oposición a lo 'innato'), 'convencional' (en oposición a lo 'natural' y
'absoluto'), 'capacidad de condensar la experiencia humana' (en oposición a lo 'natural' y
'absoluto'), 'capacidad de condensar la experiencia humana' (en oposición a 'estado originario de
naturaleza'), tendremos que enfrentarnos con diferentes aspectos de la esencia sígnica de la
cultura” (58).
Por eso “es indicativo cómo el sucederse de las culturas (especialmente en épocas de cambios
sociales) vaya acompañando generalmente de una decidida elevación de la semioticidad del
comportamiento...” (59).
Y no olvidemos que todo puede servir como soporte significante de los significados culturales:
la cadena fónica, la escritura, los gestos, los comportamientos, las prácticas sociales, los usos y
costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos y artefactos, la organización
social del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etc. Por eso se podrá decir más adelante que la
cultura “está en todas partes”, “en todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva”, y
no sólo en los ciclos de la superestructura.
Pero sabemos de Saussure que la significación se funda en el valor diferencial de los signos
dentro de un sistema semiótico determinado, decir que la cultura es en primera instancia un hecho
de significación equivale también a decir que la cultura está hecha de distinciones y diferencias,
es decir, de oposiciones significativas. “En la base de todas las decisiones está la convicción de
que la cultura posee trazos distintivos”-, dice Lotman (60). La cultura, por lo tanto, es la
diferencia. Son modos distintivos de verse y de comprenderse colectivamente en el mundo y al
mundo por oposición a otros.
Por eso el primer efecto de la cultura es la construcción y la distribución de identidades sociales.
En efecto, “la identidad social se define y se afirma en la diferencia” (61). Entre identidad y
alteridad existe una relación de presuposición recíproca. Ego sólo es definible por oposición a
altar y las fronteras de un “nosotros” se delimita siempre por referencia a “ellos” y a “los demás”,
a “los otros.
Muchos antropólogos llegaron a entrever, sin teorizarla, esta función identificadora y
diferenciante de la cultura. “Los antiguos conocían algunos fenómenos de la cultura”-dice
Kroeber-; “por ejemplo, las costumbres distintivas, 'nosotros lo hacemos así, lo hacemos de otra
manera': esta afirmación que cada ser humano formula tarde o temprano representa el
reconocimiento de un fenómeno cultural” (62). Herskovits llega incluso a afirmar que la función
de la cultura es conferir “una identidad de modo de vida reconocible” (63).
Concluyendo entonces que la cultura es un conjunto de significados constitutivos de identidades
y de alteridades sociales. La cultura clasifica, cataloga, denomina, nombra y ordena la realidad
desde el punto de vista de un “nosotros” relativamente homogéneo, de una identidad determinada.
Este sería el momento de ensayar una teoría de la identidad social, de la construcción semiótica
de sujetos o de actores histórico-sociales. Habría que distinguir, entonces, diferentes modalidades
de autoidentificación (de clase, étnica, regional, nacional, religiosa...) con sus complejos
entrecruzamientos y sobredeterminaciones. Habría que introducir también la problemática de la
memoria social como dimensión diacrónica de la identidad social).
En efecto, la identidad no se construye de la noche a la mañana, sino que frecuentemente es el
resultado de un largo proceso de elaboración histórica transmitida de generación en generación.
La memoria social cobra especial relieve en relación con la construcción de la identidad étnica.
Roger Bastide decía que esta forma de identidad “postula necesariamente la memoria, porque
ella significa duración y conservación, a través de los cambios, de una realidad procedente del
pasado” (64). De aquí la importancia, no sólo de la utopía, sino también de la conmemoración en
los ritos y fiestas de las comunidades étnicas.
A nuestro modo de ver, Lotman se refiere a esta dimensión de la cultura cuando la define como
“memoria no hereditaria (en sentido genético) de la colectividad” (65).
En fin, habría que advertir que la identidad social no se configura sólo en relación con los demás
miembros del grupo social, sino también en relación con la naturaleza. No hay que olvidar que,
en una de sus acepciones más recurrentes, la cultura connota el dominio humano del medio
ambiente y la posibilidad de apropiarse de la naturaleza.
2. La identidad entendida como “duración”, como “tendencia a perseverar en el ser”, nos remite
de inmediato a uno de los modos de objetivación de la cultura comprendida como sistema de
significados sociales: el habitus o ethos cultural. En efecto, según Pierre Bourdieu la “tendencia
a perseverar” se debe entre otras cosas, “al hecho de que los agentes que integran los grupos están
dotados de disposiciones durables, capaces de sobrevivir a las condiciones económicas y sociales
de su propia producción” (66). Estas disposiciones durables con los habitus. Se trata de una
categoría elaborada por Bourdieu con el objeto de dar cuenta de la “regularidad no calculada” y
de la “concentración no planeada” de los comportamientos culturales.
El habitus, definido como “un sistema subjetivo, pero no individual de estructuras interiorizadas
que son esquemas de percepción, de concepción y de acción” (67), constituye el principio
generador de las prácticas simbólicas. Son significados sociales interiorizados en forma de “lex
insita” -de ley inmanente-, que de este modo se convierten en principios orientadores de la acción.
La noción de habitus recupera y a la vez supera la concepción normativa que define a la cultura
como “modelos de comportamiento”. Solamente para Bourdieu estos “modelos” no deben
concebirse como “principios reales” de los comportamientos –so pena de incurrir en un grosero
objetivismo reitificador- sino como constructos conceptuales que expresan la constatación de la
regularidad de las prácticas. El verdadero principio de esta regularidad radica en el habitus, y no
en los “modelos”.
El habitus remite, como a su principio, a un segundo modo de objetivación de los significados
culturales: las instituciones.
Desde el punto de vista que aquí nos interesa, éstas representan la materialización, la fijación y
la codificación social del sentido. Por lo tanto, la cultura puede ser aprehendida también como
“lo ya dado”, “lo ya dicho” o “lo ya pensado”, es decir, como una estructura objetiva de
significados preconstruidos que constituye el marco de referencia de una sociedad, y la base
obligada -e impensada-de todas las prácticas significantes. La cultura así objetivada no determina
tanto lo que efectivamente se cree y se realiza en los diferentes aspectos de la vida social, sino lo
que es creíble, realizable y concebible. Por eso hablamos de “marco de referencia”; se trata del
marco institucional dentro del cual una sociedad, un grupo social o una clase piensa, sueña y
actúa; del campo de posibilidades que enmarca las oposiciones y las diferencias significativas en
una sociedad.
Este es el lugar en que puede explotarse útilmente la teoría gramsciana de los aparatos de la
hegemonía, transmutados en aparatos ideológicos por Althusser.
Entre habitus e instituciones, entre “sentido práctico” y “sentido objetivado” se establece una
relación dialéctica. Por una parte, el sentido objetivado en las instituciones “interpela” y
“convoca” a los individuos proponiéndoles identidades y alteridades y determinado de este modo
los diferentes habitus sociales. El habitus, por lo tanto, es un producto de las condiciones
objetivas, es “la interiorización de la exterioridad”. Pero por otra parte el habitus como sentido
práctico opera la reactivación del sentido objetivado en las instituciones”: “el habitus es aquello
que permite habitar las instituciones, apropiárselas prácticamente y, por eso mismo, mantenerlas
en actividad, en vida y en vigo arrancándola: incesantemente del estado de letra muerta y de
lengua muerta; es aquello que permite revivir el sentido depositado en ellas, pero imponiéndoles
las revisiones y las transformaciones que son la contrapartida y la condición de la reactivación”
(68).
Resumamos: la cultura remite a significados sociales constitutivos de identidades y alteridades,
objetivados en forma de instituciones y de habitus y actualizados en forma de práctica
significantes. Las estructuras objetivas (institucionales) constituyen el principio generador el
habitus mediante mecanismos de interpelación y de inculcación. Y el habitus, a su vez, constituye
el principio generador de las prácticas significantes: entre estas tres instancias de la cultura se
establece una relación dialéctica.
3. Queda por señalar el principio dinámico de este sistema que hasta aquí se presenta como
modelo de reproducción simple, incapaz de dar cuenta de los procesos de confrontación y de
mutación cultural.
Ese principio dinámico sólo puede encontrarse a nivel de las condiciones sociales de producción,
de recepción y de apropiación de significados, y en lo substancial se reduce a la estructura de
clases (que en ciertas formaciones sociales sobredetermina incluso la pluralidad étnica) y,
consecuentemente la desigualdad distribución del poder social.
La hipótesis central que aquí puede invocarse es la de la existencia de una relación significativa
entre posiciones en la trama de las relaciones sociales y la configuración de los significados
sociales diversamente objetivados y actualizados.
Bernars Zarca formula esta hipótesis del siguiente modo: “constituye una evidencia sociológica,
sin la cual ningún trabajo empírico sería posible, la asunción de que las diferentes condiciones
materiales de existencia deben corresponder ideas y juicios también diferentes. En cambio, los
individuos situados en condiciones materiales de existencia semejantes para actuar, reaccionar,
comportarse, pensar, etc... Por consiguiente, si se pone entre paréntesis las variantes individuales
(aunque sean importantes para la sociología), tendrán una misma praxis, una misma hexis y un
mismo ethos” (69).
Es esta hipótesis la que da origen a la contraposición gramsciana entre culturas hegemónicas y
culturas subalternas, ulteriormente prolongadas por Alberto M. Cirese en una teoría de los
“desniveles culturales internos” (70).
Esta misma hipótesis permite a Bourdieu concebir la cultura como “la distinción”
simbólicamente manifestada y clasistamente connotada; como una constrelación jerarquizada y
compleja de “ethos de clase” que se manifiesta en forma de comportamientos, consumos, gustos,
estilos de vida y símbolos de estatus diferenciados y diferenciantes, pero también en forma de
productos y artefactos (71). Dentro de este esquema, la cultura de las clases dominantes se
impone como la “cultura legítima”, haciéndose reconocer como punto de referencia obligado y
como “unidad de medida no medida” de todas las formas subalternas de cultura.
La hipótesis del condicionamiento clasista de la cultura ha sido recientemente cuestionada por el
descubrimiento de la “cultura local” entendida como modos de manifestación de la vida cotidiana
en marcos geográficos restringidos que pueden ser pueblerinos, comunales o regionales (72).
Este descubrimiento responde, entre otras cosas, a la nueva sensibilidad europea hacia las
autonomías regionales devoradas por el centralismo estatal. Pues bien, según algunos autores “el
punto de vista de la cultura local obliga a escapar del peso de los habitus y de la magia de los
aparatos”. “Admitamos” -dice Marc Abeles-, “que las culturas locales sean una sedimentación
de formas de fuerzas contradictorias; se está autorizado a investigar esta contradicción a
condición de negarse a recurrir en principio a oposiciones abstractas del tiempo
hegemónico/dominado, legítimo/popular” (73).
No se puede negar la presencia de hechos culturales “verticales” o “transclasistas”, asociados a
la cotidianeidad de lo “simple y elementalmente humano”, que trascienden los determinismos de
clase. Pero constituye un error plantear su consideración o análisis como un punto de vista
alternativo y opuesto al de las clases sociales. En efecto, siempre es posible sostener como más
fuerte y fecunda la hipótesis de que en las sociedades modernas los hechos culturales
transclasistas se hallan siempre enmarcados y sobredeterminados por las relaciones de clase. Es
muy dudoso que la vida cotidiana de una “cultura local” -medios de consumir, de comprar, de
habitar, de avecinarse, de intercambiar, de divertirse, de amar, de llorar a los muertos...-tenga el
mismo significado para el campesino indígena, el maestro rural, el farmacéutico, el cura, el
político burócrata y la señora propietaria de una residencia secundaria de una misma comunidad
local. Como dice acertadamente Cirese, “el hecho de que lo elementalmente humano atraviese
verticalmente todas las clases sociales no impide que sea vivido, sufrido y disfrutado según
modos clásicamente determinados (es cierto que a todos nos toca llorar de vez en cuando -ha
dicho alguien-; pero una cosa es llorar en un Cinquecento, y otra muy diferente es llorar en un
Rolls Royce) (74).
El recurso a la estructura de clases como principio organizador de una formación cultural sólo
explica el potencial conflictivo de la misma, pero no da cuenta de su dinamismo histórico real.
Para esto se requiere un segundo paso: remontarse al terreno de lo político y establecer la relación
de la cultura con las diversas modalidades del poder.
Existe, por supuesto, una estrecha relación entre estructura de clases y distribución del poder,
como hemos señalado en otro lugar (75). En efecto, el poder se define ante todo como una
característica objetiva y estructural de todo sistema social basado en relaciones disimétricas
(principalmente de clases). Con otros términos, el poder tiene por base y fundamento una
estructura objeto de desigualdad social.
Hemos ensayado en otro estudio el análisis de las complejas relaciones entre cultura y poder.
Aquí nos limitaremos a afirmar que, si se considera el poder en su modalidad de hegemonía, es
decir, como capacidad de imponer determinados significados sociales por vía de violencia
simbólica, la cultura se convierte en instrumento y a la vez en componente privilegiado del poder.
Si en cambio se considera el poder en su modalidad de dominación y de dirección política, la
cultura se convierte en “enjeux”, es decir, en “aquello que está en juego” en la lucha política.
Aquí deben situarse, entre otras cosas, la lucha secular del estado por lograr el control del
conjunto de los aparatos culturales, su esfuerzo por imponer coactivamente la “cultura legítima”
y por censurar las formas culturales “desviadas” y, en fin, su negro historial de opresión y
represión de las culturas étnicas subalternas (76).
Merecen especial atención las modalidades de dominación cultural basadas en mecanismos
económicos.
Hemos señalado más arriba el fenómeno de la penetración generalizada del mercado capitalista
en la esfera cultural. Se ha podido comprobar, a este respecto, que la generalización del valor de
cambio opera lo que se ha dado en llamar la “subversión de los códigos”. Marc Guillaume ha
demostrado muy claramente cómo el capitalismo ha desestructurado, por ejemplo, toda una
simbólica del habitar, cómo se ha pasado de la habitación cultual a la vivienda-mercancía (77).
“A una habitación que significaba toda una estructura social, con sus normas y valores, y que
inscribía en el espacio y en la arquitectura las oposiciones significativas que estructuraban al
grupo social y regulaban su vida, sucede ahora la vivienda-mercancía que no se interesa más que
en la diferencia por la diferencia -en el valor de cambio-de este producto en que se ha convertido
el habitar, y que en cara esta 'necesidad' humana bajo el ángulo esencialmente funcional. Al
'hábitat' cultural sucede entonces la vivienda funcional atrapada por la lógica de lo económico.
Este proceso general de desculturación y sus efectos se han ido extendiendo a todos los aspectos
de la vida social...” (78).
Al subvertir los códigos culturales tradicionales, el capitalismo impone, en realidad, un nuevo
código: la lógica de lo económico. Este nuevo código presenta una particularidad con respecto a
los demás códigos que le precedieron: “tiene la capacidad: de subvertir todos los demás códigos
en la medida en que se eleva a rango de sistema la indiferencia a los contenidos de todos los
sistemas culturales posibles, en la medida en que el código de lo económico se interesa sólo a la
forma y pone entre paréntesis el valor de uso, la particularidad, el contenido de cada cosa; en
virtud de este hecho, este código es el más universable y también el más totalitario que invade
todos los sectores de la sociedad” (79).
Amalia Signorelli ha señalado una consecuencia importante de esta situación: el fin del
aislamiento, la desaparición de los grupos humanos aislados, la copresencia de todas las culturas.
Dentro de este marco, la dinámica cultural se manifiesta ante todo como un proceso de
homologación a través del cual la clase dominante nacional e internacional impone, no tanto su
cultura, sino su dominio cultural. Este proceso opera a través de la comunicación masiva de
modelos de consumo estandarizados. Frente a esta presión homologante, las formas nacionales y
tradicionales de cultura movilizan cierta capacidad de resistencia, de diferenciación y hasta de
oposición, aunque frecuentemente terminen fragmentándose y se vean obligadas a
refuncionalizar con propósitos adaptativos sus diferentes elementos.
4. Hemos llegado a la conclusión de que la cultura es un conjunto de haces de significados
sociales constitutivos de identidades y alteridades, objetivados en forma de instituciones y de
habitus, actualizados en forma de prácticas puntuales y dinamizados por la estructura de clases y
de relaciones de poder.
Pero la cultura así entendida, ¿cómo se relaciona con la sociedad? ¿Constituye acaso un sector,
un subsistema, un contrato ornamental –“algo así como un suplemento del alma”- de la sociedad?
¿Se puede mantener al mismo tiempo una definición no indiferenciada, sino relativamente
específica de la cultura y la “concepción total” de los antropólogos que hace coextensiva la
cultura a la sociedad?
La respuesta puede hallarse contenida en esta breve definición sugerida por Grimas: la cultura
no es más que la sociedad en cuanto a significación (81). Lo que puede parafrasearse de este
modo: la cultura es la sociedad misma considerada como estructura de sentido, como signicidad
o semiosis, como representación, símbolo, teatralización, metáfora o glosa de sí misma. En
aquella dimensión de la sociedad por la que ésta se expresa o se “muestra” a sí misma en forma
de rasgos distintivos, de sistemas de diferencia o de singularidades formales.
Esto quiere decir que la cultura es un aspecto analítico de la sociedad total, indisociable de
cualquiera de sus elementos o niveles, y no una “parte”, un sector o una “superestructura” de la
misma. “Concepción del mundo generalmente implícita en todas las manifestaciones de la vida
individual y colectiva”, -decía Gramsci. Se trata, por lo tanto, de un punto de vista totalizante
sobre la sociedad, aunque también inadecuado y no exhaustivo, porque si bien es cierto que no
existe nada en la sociedad que pueda considerarse como insignificante, como desprovisto de
significación, también es cierto que la sociedad no se agota en la significación. Con otras
palabras: la sociedad es siempre cultura bajo cierto aspecto, pero la cultura no es toda la sociedad.
Entre sociedad y cultura rige lo que los antiguos escolásticos llamaban una distinción inadecuada
o aspectual, y los lógicos una relación de implicación no recíproca.
Pero ¿existe algo más en la sociedad que no sea signo o sentido? Esta cuestión parecerá
impertinente y ociosa, pero la planteamos aquí bajo la presión de cierto discurso pan semiótico
(Lacan, Baudrillard, Laclau) que tiende a pasar subrepticiamente de la afirmación de que en la
sociedad “todo en discurso” a la de que en la sociedad “sólo hay discurso”. Se trata de una especia
de neo-idealismo que tiende a reducir la sociedad sólo a una “problemática del código”.
Sí, en la sociedad no sólo hay signos. Existe también la fabrilidad o actividad productiva, que
modifica materialmente la naturaleza para convertirla en producto. Existe también la procreación
o actividad de engendramiento de nuevos seres. En fin, existen lo “práctico-inerte” de lo “ya
dado”, en el sentido de Sartre; la construcción material, anónima y difusa, de los aparatos, de las
estructuras y de las organizaciones; la coacción física del poder, etc., que si bien pueden ser
objeto de diversas interpretaciones y dotados de diversos sentidos, no son en sí mismos ni
“mensajes”, ni “discursos”, ni “sentidos”.
Cirese nos invita a releer bajo esta óptica los célebres textos de Marx-Engels en la Ideología
Alemana, donde se establece una relación entre producción, procreación y conciencia o lenguaje.
Según la interpretación de Cirese, en estos textos la conciencia y el lenguaje (es decir, la
significación) surgen de la necesidad de relaciones interhumanas en los procesos de producción
y de procreación, y por eso se les atribuye cierta posterioridad con respecto a estos “momentos”
fundantes de la historia humana. Pero no se trata de una posterioridad cronológica sino la lógica,
nos dice Cirese. Lo que equivale a decir que la conciencia y el lenguaje se conciben como
aspectos analíticos indisociables de la febrilidad y de la socialidad (82).
Se comprende ahora por qué un mismo hecho social puede ser analizado bajo diferentes puntos
de vista. El consumo ostentorio, por ejemplo, puede ser analizado como un hecho enteramente
económico, a la luz de una teoría de la circulación y del mercado. Pero puede analizarse también
como un hecho enteramente cultural, en la medida en que significa una distinción de estatus (83).
Ambos aspectos son, por supuesto, indisociables, salvo para fines analíticos.
En resumen: el orden de la cultura ni se identifica totalmente con lo social ni se distingue
totalmente del mismo. Constituye un aspecto analítico de lo social y, por lo mismo, entre cultura
y sociedad sólo puede postularse una distinción inadecuada.
5. Para terminar, vamos a referirnos brevemente a la concepción políticamente valorativa de la
cultura, que caracteriza, como se ha visto a la tradición marxista.
La antropología cultural nos ha acostumbrado a la idea de la relatividad de las culturas y al
tratamiento no evaluativo de las mismas. Esta postura permitió, entre otras cosas, remover con el
etnocentrismo europeizante que hasta entonces había viciado la mayor parte de las reflexiones
sobre la cultura.
Pero de la idea de la relatividad de las culturas, válida como precaución metodológica, suele
pasarse con mucha facilidad a una filosofía del relativismo cultural, que constituye una ideología
tan nefasta como la del etnocentrismo cultural, y cuya consecuencia política más obvia podría
ser la apología del subdesarrollo.
Conviene recordar, además, que el tratamiento no evaluativo de los hechos sociales, elevado al
rango de norma epistemológica, constituye una actitud positivista que debe ser cuestionada a la
luz de una epistemología constructivista que no disocia el interés de la ciencia, ni los “juicios de
valor” de los juicios del hecho”. En las ciencias sociales, cualquier análisis es por lo menos
implícitamente evaluativo. Y la filosofía analítica más reciente ha demostrado que la distinción
entre lenguaje descriptivo y lenguaje normativo sólo afecta a la superficie, pero no a la estructura
profunda del discurso (84).
Nada impide, por lo tanto, adoptar un punto de vista evaluativo en el análisis de la cultura, y
adscribir la ciencia que se ocupa de ella al campo de las ciencias regidas por un interés
emancipatorio (85).
No se puede reducir indiscriminadamente a la cultura todo lo que ha sido históricamente
producido por el hombre, hasta el punto de que se diga que el canibalismo, la tortura, el racismo
son hechos culturales como el pacifismo, los hábitos comunitarios y la música de Beethoven.
Todo el problema radica en la selección de los criterios de evaluación. Estos no podrán ser
ideológicos ni meramente subjetivos, como los asumimos por el elitismo y el etnocentrismo
cultural, no podrán subordinarse servilmente a los intereses coyunturales de un partido, de una
clase o de un bloque en el poder. Los criterios tendrán que ser, en lo posible, objetivos y
teóricamente fundados.
Y es aquí donde las contribuciones respectivas de Lenin y Gramsci pueden ofrecernos muchos
elementos de reflexión.
Situándonos en la perspectiva de su función práctico-social, Lenin evalúa las culturas por
referencia a dos criterios fundamentales: la liberación de la servidumbre de la naturaleza y el
acceso a una socialidad de calidad superior.
Situándose en la perspectiva de la lucha de clases en el terreno de la cultura, Gramsci, introduce
un criterio más: la capacidad de hegemonía, que implica a la vez la naturaleza crítico-sistemática
de la cultura y su posibilidad de universalización.
Queremos terminar con el siguiente texto de Humberto Cerrón que resume de algún modo las
consecuencias pedagógicas y políticas de una concepción deliberadamente evaluativa de la
cultura:
“La así llamada cultura popular y la misma cultura obrera pertenecen a la cultura folklórica que
Gramsci ha analizado magistralmente, legándonos una indicación esencial que puede resumirse
de este modo: esta cultura debe ser estudiada atentadamente para comprender cuál es su origen y
cómo puede ser superada en el contexto de un conocimiento crítico-sistemático. La competición
entre las clases es también, por cierto, una competición cultural, pero lo es en el sentido propio
de la cultura, esto si se trata de una competición entre sujetos políticos capaces de expresar formas
de dirección y de gestión universal de la vida. Pero esta competición no es algo diverso de la
dialéctica cultural misma: capacidad de conocer el mundo y de transformarle de mundo dividido
en gobernantes y gobernados, en mundo de hombres que se autodirigen; de mundo dividido en
intelectuales y simples, en un mundo en que todos se convierten en intelectuales porque dejan de
ser simples (¡y no a la inversa!)”.
Notas
(1) “En otras épocas no se hablaba de cultura; ésta se producía espontáneamente en función de
las necesidades, sin que nadie experimentara la necesidad de nombrarla, de subvencionarla o de
ponerla en exhibición (...) Pero he aquí que un día se creó, en Europa, la Institución Pública,
convertida más tarde en Educación Nacional. Entonces se inventó la cultura y fue considerada
como algo fundamental. El siglo XIX le atribuyó un lugar de elección; privilegio de la burguesía
y de la aristocracia, y objeto de reivindicación por parte de las clases laboriosas, todo el mundo
pugnó por apropiársela. Posteriormente se la codificó, y llegó a convertirse en Francia en motivo
de orgullo, en Alemania en característica racial y en los EE.UU. en objeto de negocio. A cada
quien su propio genio... por consiguiente se separó de una vez por todas la cultura de la vida y se
le proporcionó una existencia propia una ética, un código y una jerga peculiar...”. Hugues de
Varine, La culture des autres, Seuil, Paris, 1976, pp. 17-18.
(2) “De este modo la cultura se convirtió, de respuesta espontánea, individual o colectiva, a los
problemas planteados por la vida y el medio ambiente, en objeto de recreación y de delectación.
La cultura se saborea ahora como una salsa. Porque por un lado están las cosas serias que se hace
durante los tiempos libres, por lo menos para aquellos que pueden permitirse disponer de tiempo
libre”. Ibíd., n. 19.
(3) Ibíd., p. 34 y 104 ss.
(4) Los Dictionnaires du Savior moderne, La Pshilosophie, centre d' Etude et de promotion de la
Lecture, Paris, 1969, p. 84.
(5) Huguesde Varine, op.cit., p.35.
(6) Ibíd., pp.63-71
(7) Cf. Alberto M. Cirese, Cultura egemónica e culture subalterne.Palumbo Edirore, Palermo
(Italia), 1979, p. 6
(8) Pietro Rossi (comp), II concetto di cultura, Einaudi, Turin, 1970, p.7. Por razones de
comodidad, utilizaremos siempre esta excelente antología de textos antropológicos sobre la
cultura, para citar a los autores que se inscriben en la tradición de la antropología cultural.
(9) Ibíd., pp. 31-129.
(10) Ibíd., pp. 135-192.
(11) Ibíd., p. 289.
(12) Ibíd.
(13) Ibíd., p. XIX.
(14) Ralph Linton; Cultura y personalidad, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, p. 45.
(15) Pietro Rossi, op. cit., p. 306.
(16) Ibíd., p.272.
También podría gustarte
- Folclore en las grandes ciudades: Arte popular, identidad y culturaDe EverandFolclore en las grandes ciudades: Arte popular, identidad y culturaAún no hay calificaciones
- Mancusi Faccio - El Concepto de Cultura PDFDocumento35 páginasMancusi Faccio - El Concepto de Cultura PDFDamian HerkovitsAún no hay calificaciones
- Yo soy como soy: Ensayos sobre literatura, identidad, cultura y postcolonialismoDe EverandYo soy como soy: Ensayos sobre literatura, identidad, cultura y postcolonialismoAún no hay calificaciones
- Modulo de Arranque Conceptos Gestión CulturalDocumento42 páginasModulo de Arranque Conceptos Gestión CulturaltkaimoAún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos de Administración y Gestión Cultural.Documento60 páginasConceptos Básicos de Administración y Gestión Cultural.pavelbt100% (1)
- El pensamiento cultural en el siglo XIX cubanoDe EverandEl pensamiento cultural en el siglo XIX cubanoAún no hay calificaciones
- Cultura contemporánea: pensar la culturaDocumento4 páginasCultura contemporánea: pensar la culturaCésar AleAún no hay calificaciones
- La cultura-mundoDe EverandLa cultura-mundoAntonio-Prometeo Moya ValleCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Cultura Un Concepto Polisemico 1Documento3 páginasCultura Un Concepto Polisemico 1Edward GuerreroAún no hay calificaciones
- Teóricos de la historia culturalDocumento54 páginasTeóricos de la historia culturalAnonymous KjbHqFN6Aún no hay calificaciones
- La trama social de las prácticas culturales en Chile: Sociedad y subjetividad en el consumo cultural de los chilenosDe EverandLa trama social de las prácticas culturales en Chile: Sociedad y subjetividad en el consumo cultural de los chilenosAún no hay calificaciones
- 10 - Sociología de La Cultura - Raymond WilliamsDocumento13 páginas10 - Sociología de La Cultura - Raymond WilliamsJhoelBermudezBlasAún no hay calificaciones
- Historia de las ideas y de la cultura en Chile 2: volumen 2De EverandHistoria de las ideas y de la cultura en Chile 2: volumen 2Aún no hay calificaciones
- Ensayo Historia Cultural - Diego RodríguezDocumento6 páginasEnsayo Historia Cultural - Diego RodríguezAlejandro BejaranoAún no hay calificaciones
- Museo del consumo: Archivos de la cultura de masas en ArgentinaDe EverandMuseo del consumo: Archivos de la cultura de masas en ArgentinaAún no hay calificaciones
- Perspectiva EruditaDocumento17 páginasPerspectiva EruditaJuan Pablo AyalaAún no hay calificaciones
- Culturas: itinerarios del conceptoDocumento12 páginasCulturas: itinerarios del conceptoLuisPisfilVelascoAún no hay calificaciones
- UNCAL - Debates en Torno Al Concepto de Cultura Popular en El Antiguo Régimen.Documento13 páginasUNCAL - Debates en Torno Al Concepto de Cultura Popular en El Antiguo Régimen.U- TropuzAún no hay calificaciones
- 02conceptos Basicos en Administracion y Gestion Cultural OEIDocumento110 páginas02conceptos Basicos en Administracion y Gestion Cultural OEICarla VazzanaAún no hay calificaciones
- U2. A3. Hector Alejandro Calderon Gonzalez. HistoriaDocumento5 páginasU2. A3. Hector Alejandro Calderon Gonzalez. HistoriaxXalegamer32XxAún no hay calificaciones
- Patrimonio CulturalDocumento50 páginasPatrimonio CulturalMarielena Ito Chura25% (4)
- Cultura y civilizaciónDocumento4 páginasCultura y civilizaciónRamon CardozoAún no hay calificaciones
- El-Patrimonio-Cultural Darvin VilchezDocumento43 páginasEl-Patrimonio-Cultural Darvin VilchezMsc. Psc. ADC. Darvin Olivas VilchezAún no hay calificaciones
- CulturaDocumento14 páginasCulturaapi-3699374Aún no hay calificaciones
- Resumen Sociologia M2Documento29 páginasResumen Sociologia M2Antonella TevezAún no hay calificaciones
- Politicas Socioculturales, Sociop. Te. y Des. CLASE 1Documento6 páginasPoliticas Socioculturales, Sociop. Te. y Des. CLASE 1Victoria MassaAún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos de Administración y Gestión Cultural PDFDocumento59 páginasConceptos Básicos de Administración y Gestión Cultural PDFSilvano Martinez100% (1)
- Arte y CulturaDocumento12 páginasArte y CulturaRikssman Canchica50% (2)
- Teoria y Analisis de La Cultura.Documento2 páginasTeoria y Analisis de La Cultura.Cristal PatricioAún no hay calificaciones
- Historia CulturalDocumento6 páginasHistoria CulturalBinarios PCAún no hay calificaciones
- Trabajo de CulturaDocumento7 páginasTrabajo de Culturamaria sanchez de francisAún no hay calificaciones
- El Nuevo Concepto de CulturaDocumento15 páginasEl Nuevo Concepto de CulturaNera Gonzalez RamirezAún no hay calificaciones
- Cultura Historia de Un Concepto Fichas de CátedraDocumento18 páginasCultura Historia de Un Concepto Fichas de CátedraLauty VillegasAún no hay calificaciones
- Una Aproximacion Teorica Al Periodismo CulturalDocumento14 páginasUna Aproximacion Teorica Al Periodismo CulturalDario1055Aún no hay calificaciones
- Politicas Culturas Populares MulticulturalismoDocumento25 páginasPoliticas Culturas Populares MulticulturalismoLuis Felipe Crespo OviedoAún no hay calificaciones
- Cultura DerisiDocumento3 páginasCultura DerisimarceAún no hay calificaciones
- La evolución del concepto de cultura a través de la historiaDocumento14 páginasLa evolución del concepto de cultura a través de la historiaAlejandro GonzálezAún no hay calificaciones
- Pico, Josep - Cultura y ModernidadDocumento150 páginasPico, Josep - Cultura y Modernidadmariobogarin100% (3)
- Guión Cultural OEIDocumento70 páginasGuión Cultural OEIDiego EnriqueAún no hay calificaciones
- CulturaDocumento7 páginasCulturaJessica AyalaAún no hay calificaciones
- Unidad Tematican1Documento32 páginasUnidad Tematican1Ad Sidera VisusAún no hay calificaciones
- La Cultura en La Tradición Filosófica-Literaria Steffany Alcocer PDFDocumento2 páginasLa Cultura en La Tradición Filosófica-Literaria Steffany Alcocer PDFSteffany Alcocer GilAún no hay calificaciones
- Austin Millan Tomas para Comp Render El Concepto de CulturaDocumento19 páginasAustin Millan Tomas para Comp Render El Concepto de CulturaCessar ChavesAún no hay calificaciones
- Cartilla UNIDAD N°1. CONCEPTO DE CULTURADocumento21 páginasCartilla UNIDAD N°1. CONCEPTO DE CULTURAMó Gonzalez ObeidAún no hay calificaciones
- RiusDocumento52 páginasRiusAnonymous MWuOHxD0Aún no hay calificaciones
- Las Construcciones de Objetos de Investigación Histórica Considerandos Culturales.Documento4 páginasLas Construcciones de Objetos de Investigación Histórica Considerandos Culturales.ruben.ahumadaAún no hay calificaciones
- SOC. DE LA CULT. III Parte. EL SABER POPULARDocumento9 páginasSOC. DE LA CULT. III Parte. EL SABER POPULARCarlos PerezAún no hay calificaciones
- El Nuevo Concepto de Cultura NeraDocumento18 páginasEl Nuevo Concepto de Cultura NeraNera Gonzalez RamirezAún no hay calificaciones
- Características culturaDocumento6 páginasCaracterísticas culturaCortazarianaAún no hay calificaciones
- El concepto de cultura: Un análisis de su evolución y acepcionesDocumento9 páginasEl concepto de cultura: Un análisis de su evolución y acepcionesSol NoceraAún no hay calificaciones
- Tema 15Documento20 páginasTema 15antonioAún no hay calificaciones
- El Nuevo Concepto de CulturaDocumento15 páginasEl Nuevo Concepto de CulturaNera Gonzalez RamirezAún no hay calificaciones
- Cultura TradicionalDocumento1 páginaCultura TradicionalFrancisco SalgadoAún no hay calificaciones
- Prejuicios y Preguntas en Entorno A La Cultura PopularDocumento6 páginasPrejuicios y Preguntas en Entorno A La Cultura PopularWalter CalderonAún no hay calificaciones
- La Interculturalidad en Las Ciencias Sociales y HumanasDocumento27 páginasLa Interculturalidad en Las Ciencias Sociales y HumanasMaria LuisaAún no hay calificaciones
- Construcción de la Otredad en Marx y NietzscheDocumento4 páginasConstrucción de la Otredad en Marx y NietzscheElia TorrecillaAún no hay calificaciones
- Nueva Historia CulturalDocumento9 páginasNueva Historia CulturalBegadkefatAún no hay calificaciones
- Ficha de Catedra N1 Edi Filosofia de La Cultura 2020Documento2 páginasFicha de Catedra N1 Edi Filosofia de La Cultura 2020Guillermo SalvarezzaAún no hay calificaciones
- Bravo Et Al (2017) Introduccion Al Modelo Ecologico Del Desarrollo Humano PDFDocumento21 páginasBravo Et Al (2017) Introduccion Al Modelo Ecologico Del Desarrollo Humano PDFEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- TRABAJO FINAL DCyS Edison LeivaDocumento15 páginasTRABAJO FINAL DCyS Edison LeivaEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Teoría holístico-configuracional en procesos socialesDocumento21 páginasTeoría holístico-configuracional en procesos socialesEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Dialnet ElTemaDeLaParticipacionEnLaPsicologiaComunitariaEn 2798462Documento26 páginasDialnet ElTemaDeLaParticipacionEnLaPsicologiaComunitariaEn 2798462Luis Miguel Rios CAún no hay calificaciones
- Grimson - Cultura Identidad Dos Nociones DistintasDocumento18 páginasGrimson - Cultura Identidad Dos Nociones DistintasEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Delgado (SF) La Violencia Como Recurso y Como DiscursoDocumento8 páginasDelgado (SF) La Violencia Como Recurso y Como DiscursoEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Psicologia e InterculturalidadDocumento5 páginasPsicologia e Interculturalidadcruz210100% (1)
- Construccionismo en Psicología PDFDocumento8 páginasConstruccionismo en Psicología PDFAngelica RojasAún no hay calificaciones
- Psicologia e InterculturalidadDocumento5 páginasPsicologia e Interculturalidadcruz210100% (1)
- Jiménez - Validez y Validación Del Método PsicoanalíticoDocumento20 páginasJiménez - Validez y Validación Del Método PsicoanalíticoEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Posmodernidad: el horizonte de la inmediatezDocumento6 páginasPosmodernidad: el horizonte de la inmediatezEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Kogan y Tubino - Identidades Culturales y Politicas de ReconocimientoDocumento10 páginasKogan y Tubino - Identidades Culturales y Politicas de ReconocimientoEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Gould y Kolb (SF) El Concepto de CulturaDocumento4 páginasGould y Kolb (SF) El Concepto de CulturaEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Posmodernidad: el horizonte de la inmediatezDocumento6 páginasPosmodernidad: el horizonte de la inmediatezEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Bleger, Cuestiones Metodológicas Del PsicoanálisisDocumento13 páginasBleger, Cuestiones Metodológicas Del PsicoanálisisnaranjaAún no hay calificaciones
- Trabajo Marco LogicoDocumento19 páginasTrabajo Marco LogicoErwin Paul Carnaque CastroAún no hay calificaciones
- Araya 2013Documento31 páginasAraya 2013Loreto PaniaguaAún no hay calificaciones
- Alfaro y Baez - La Integracion Social Como Modelo Teorico MetodologicoDocumento12 páginasAlfaro y Baez - La Integracion Social Como Modelo Teorico MetodologicoEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Dialnet ElTemaDeLaParticipacionEnLaPsicologiaComunitariaEn 2798462Documento26 páginasDialnet ElTemaDeLaParticipacionEnLaPsicologiaComunitariaEn 2798462Luis Miguel Rios CAún no hay calificaciones
- El Cuerpo Como Cicatriz. Racismo - Tijoux - 2017Documento16 páginasEl Cuerpo Como Cicatriz. Racismo - Tijoux - 2017José Miguel Millapichún RiquelmeAún no hay calificaciones
- TRABAJO FINAL PSeDDocumento15 páginasTRABAJO FINAL PSeDEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Leiva - Los Actores Secundarios Se Fueron para La CasaDocumento9 páginasLeiva - Los Actores Secundarios Se Fueron para La CasaEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Psicología y Derechos Humanos en América LatinaDocumento4 páginasPsicología y Derechos Humanos en América LatinaEdison Leiva BenavidesAún no hay calificaciones
- Carta Abierta A La Junta Rodolfo WalshDocumento5 páginasCarta Abierta A La Junta Rodolfo WalshVeronica AtadiaAún no hay calificaciones
- Catala Domenech-La Rebelión de La Mirada. Introducción A Una Fenomenologia de La Interfaz PDFDocumento10 páginasCatala Domenech-La Rebelión de La Mirada. Introducción A Una Fenomenologia de La Interfaz PDFluciferakillAún no hay calificaciones
- Etnogenesis Mapuche - G. BoccaraDocumento38 páginasEtnogenesis Mapuche - G. Boccaraamatisa100% (1)
- James C LR - Los Jacobinos Negros (1938)Documento372 páginasJames C LR - Los Jacobinos Negros (1938)Pablo Sebastian Gómez100% (3)
- Introduccion A La Psicologia de La SaludDocumento207 páginasIntroduccion A La Psicologia de La SaludJenny Raquel94% (16)
- La Psicología de La Salud Latinoamericana PDFDocumento20 páginasLa Psicología de La Salud Latinoamericana PDFGabriel Alejandro Pérez RuízAún no hay calificaciones
- Ejemplos de Preguntas - Competencias Básicas para Directivos Docentes PDFDocumento5 páginasEjemplos de Preguntas - Competencias Básicas para Directivos Docentes PDFANDRES JAVIER RODRIGUEZ CAUSILAún no hay calificaciones
- Felix Baez Jorge - Dialectica de La Vida y La Muerte en La Cosmovision MexicaDocumento24 páginasFelix Baez Jorge - Dialectica de La Vida y La Muerte en La Cosmovision MexicaJosé Navarrete LezamaAún no hay calificaciones
- Libro Proyecto 5°Documento102 páginasLibro Proyecto 5°Belzabet Raquel Alegre SánchezAún no hay calificaciones
- Relato Carmelo RDocumento21 páginasRelato Carmelo R01fernandez100% (1)
- Convocatoria UrgenteDocumento4 páginasConvocatoria UrgenteMARIAMAún no hay calificaciones
- PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO ABSENTISTA DE DIVERSIDAD ÉTNICA - CULTURAL - DistritonorteDocumento52 páginasPLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO ABSENTISTA DE DIVERSIDAD ÉTNICA - CULTURAL - DistritonorteOrientacionTeresaSotAún no hay calificaciones
- La Esencia y El Origen Del Hombre en Las Concepciones Griega y ReligiosaDocumento2 páginasLa Esencia y El Origen Del Hombre en Las Concepciones Griega y ReligiosaMayda Ochoa69% (16)
- Qué Es El HombreDocumento132 páginasQué Es El HombreMario AriasAún no hay calificaciones
- ARTICULODocumento18 páginasARTICULOLorena Olazabal ValeraAún no hay calificaciones
- Edificando Nuestra FeDocumento3 páginasEdificando Nuestra FeLISBETH05Aún no hay calificaciones
- Matrices de Aprendizaje - Ana QuirogaDocumento6 páginasMatrices de Aprendizaje - Ana QuirogaTíteres Arroz Con Leche67% (24)
- El Poder de La MenteDocumento6 páginasEl Poder de La MenteEsthefany Alvarez BriceñoAún no hay calificaciones
- Sesión Yaces 2°Documento9 páginasSesión Yaces 2°Jomi SEAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Politicas de Talento HumanoDocumento3 páginasCuadro Comparativo de Politicas de Talento HumanouisbarbosaAún no hay calificaciones
- Semana 12 - Guion - Comunicación Efectiva y EficazDocumento2 páginasSemana 12 - Guion - Comunicación Efectiva y EficazMilagros MHAún no hay calificaciones
- La Piragua 22, Año 2005Documento64 páginasLa Piragua 22, Año 2005CEAALAún no hay calificaciones
- Barbarismos Queer y Otras Esdrujulas PDFDocumento18 páginasBarbarismos Queer y Otras Esdrujulas PDFcarlaabreuAún no hay calificaciones
- Teoria Del Aprendizaje Infografia de La Cruz Acero Britney - UdhDocumento6 páginasTeoria Del Aprendizaje Infografia de La Cruz Acero Britney - UdhBritney De la cruzAún no hay calificaciones
- Corregidocomo Realizar Un Plan de VidaDocumento25 páginasCorregidocomo Realizar Un Plan de VidaAdriana SantosAún no hay calificaciones
- Relación antropología psicológicaDocumento5 páginasRelación antropología psicológicaLaura Daniela Robledo AlvarezAún no hay calificaciones
- Tec MedicaDocumento2 páginasTec MedicaAquiles Maxi BarrientosAún no hay calificaciones
- Suplemento RevFacMed Vol61N1 Con PortadaDocumento145 páginasSuplemento RevFacMed Vol61N1 Con PortadaZoila Del Avellano DoradoAún no hay calificaciones
- DESARROLLO DE LA EFICIENCIA VISUAL Nadia Yael Morales RGZ PDFDocumento15 páginasDESARROLLO DE LA EFICIENCIA VISUAL Nadia Yael Morales RGZ PDFNadia Yael Morales Rgz.Aún no hay calificaciones
- Problemas Con DecenasDocumento4 páginasProblemas Con DecenasMabel Valdivia AlarconAún no hay calificaciones
- Lineamientos para La Construccion de Informes de LecturaDocumento5 páginasLineamientos para La Construccion de Informes de LecturaYainell Ramirez JaimesAún no hay calificaciones
- Validacion Del Inventario de Fobia Social Social Phobia Inventory SPIDocumento11 páginasValidacion Del Inventario de Fobia Social Social Phobia Inventory SPIGUSREYES69Aún no hay calificaciones
- Practica - Estrategias de Ense Anza AprendizajeDocumento6 páginasPractica - Estrategias de Ense Anza AprendizajeMartin ParanderiAún no hay calificaciones
- Oraciones 12 Pasos RecuperaciónDocumento3 páginasOraciones 12 Pasos RecuperaciónSalvador Rojas80% (5)
- Test AsqDocumento9 páginasTest AsqAnonymous h70HWuAún no hay calificaciones
- Sueña Tarea 2PDocumento9 páginasSueña Tarea 2PCCDEAún no hay calificaciones