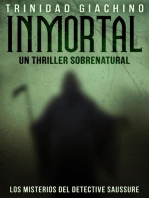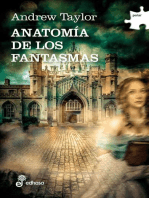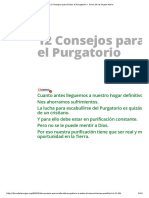Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sturdza - Mi Piano
Cargado por
talmaci0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas11 páginasM. Sturdza es una magnífica escritora rumana de relatos breves. Aquí tenemos una muestra de tres, traducidos al español
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoM. Sturdza es una magnífica escritora rumana de relatos breves. Aquí tenemos una muestra de tres, traducidos al español
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas11 páginasSturdza - Mi Piano
Cargado por
talmaciM. Sturdza es una magnífica escritora rumana de relatos breves. Aquí tenemos una muestra de tres, traducidos al español
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
M.
STURDZA
RELATOS
MI PIANO
Primavera. En la gigantesca estufa de cerámica ardían
los últimos fuegos y, por las noches, el aleteo de las
mariposas teñía de bermejo la boca de la estufa. La encina
seca crepitaba, el espejo se confundía con el armario o el
escritorio rococó. Incluso los vetustos muebles de la vieja
casa suspiraban por el relevo, por ventanas abiertas de par
en par y por humedad viva de la naturaleza. Yo dormía
junto al piano, bajo su curvatura, en un diván incómodo
pero muy agradable a la vista. Apoyándome como es
debido, soñaba que era una princesa, o sencillamente
cualquier otra cosa, hasta que el sueño dulcemente me
invadía. Una noche de marzo, oí un ruido lastimero, como
de seda que se desgarra. El rumor atravesó el piano de
punta a punta y concluyó con un alarido de muerte. Me
puse en pie de un salto. No había soñado. El ruido venía del
piano. Al tocarlo, la madera vibraba, oí apagarse el eco en
su caja de resonancia. ¡Mi piano! Yo le tenía querencia
sobre todo por la noche en que, romántico e imponente,
guardaba mi alcoba e incluso la casa entera emitiendo sus
silenciosos acordes. Era mi amigo.
Al cabo de un tiempo, al ventilar la casa con aire
fresco, abrí la tapa y apreté flojito algunas teclas. El piano
estaba mudo. Las teclas negras que marcan los agudos
tenían un sonido sordo. Los graves se reducían a un mero
zumbido.
Estuve tres días sin tocar el piano, hasta que pudo
venir el señor Klauss, el afinador con su valija de
herramientas. Tocó dos o tres arpegios y pronunció su
veredicto:
- Es la placa. Se ha producido una fisura. Me gustaría
que todo el mundo me ayudase.
Nos agrupamos todos alrededor. El piano había tenido
un infarto. Teníamos que echar una mano para quitar la
carcasa y numerar las piezas. Mientras destornillaba los
distintos componentes, el señor Klauss preguntó con voz
justiciera y mirándome sobre todo a mí:
-¿Quién toca el piano en esta casa?
- Yo. ¿Ya no se acuerda?
-¡No! Me llaman ustedes tan de tarde en tarde... ¡Y
mire lo que ha pasado!
- Es un piano muy bueno, no se desafina.
- Ya lo sé. Lo que me interesa es si lo toca de verdad, si
se usa, si está vivo. En el caso de un piano sedentario, solo
hay dos explicaciones: exceso de calor o indiferencia. Es
decir, que nadie lo toque. Eso es un crimen. ¿Se merece
usted este piano, señorita?
No estaba segura. El señor Klauss pasaba la mirada,
desde el teclado, por todo el piano. En indecente
perspectiva, se le quedaban al descubierto los dientes, las
encías, prolongadas en nudos de hierro, los macillos y las
cuerdas. Era como mirar un avión por dentro desde el
cuadro de mandos hacia las alas. Allí podía hallarse de todo
y en lugares más recónditos.
- Polvo -decía el señor Klauss -. Caramelos, una foto. ¿Y
estos qué es?
- Una horquilla mía.
Me puse colorada. Intenté darle conversación para
distender el ambiente y le pregunté si la fisura se había
producido en la placa de bronce.
- No es bronce, señorita, es hierro colado. El corazón
del piano es de hierro colado, abrillantado con bronce, por
el aspecto. A los no entendidos nos gusta utilizar palabras
mayores. ¡Señorita, usted ocúpese de las escalas, que no
tiene ni idea de mecánica, del esfuerzo ni de dinámica
interna!
«¡Tampoco usted sabe tocar!», le contesté con el
pensamiento. Pero no tenía razón. El señor Klauss ponía
toda su pasión. La tensión le hacía temblar con cada
movimiento, como si temiese herir o, mejor dicho, ofender
al piano con un movimiento torpe.
- Menos mal que me han llamado a tiempo, si no se
hubiese dilatado con el calor, incluso con un esfuerzo
estático. Supongo que habrá tenido la ocurrencia de no
volver a tocar las teclas, ¿no? No hay que moverlo de su
sitio, ¡de ninguna manera!
Un rayo de sol se había detenido en las cuerdas de los
graves. Frente a ellas arrancaba una hendidura transversal
y fina como un cabello.
- Juntos uniremos las dos placas de hierro colado. Mire,
aquí tenemos una aleación especial de Leipzig, ah, no de
Stuttgart, de la fábrica de piezas de recambio y de
materiales Louis Renner. Venga, vamos a empujar cada uno
por un lado. ¡Así, más!
El piano, al tocarlo, parecía sentir daño. Se quejaba.
-¡Vamos, Carl! –dijo el señor Klauss dirigiéndose al
piano -. Su piano se llama Carl. Vino de Berlín. Carl
Hoffman.
- Desde luego, mi piano no tiene alma alemana –dije
yo y el menudo señor Klauss se estremeció.
- Todos, todos los pianos tienen alma alemana.
Señorita, voy a decirle algo que no se aprende en los
conservatorios: el nombre de los que han construidlo los
pianos con que se dan conciertos en todo el mundo. Los de
Leipzig Carl Berchstein, August Foster, Julius Bluttner y
Gustav Rossler. En Dresde, Grotian Steinweg, un piano de
primera calidad porque de la empresa Rosenkratz no se
puede hablar muy bien. Solo una corona de rosas, señorita.
Los verdaderos pianos que han servido de inspiración a los
austriacos, a los japoneses, a los rusos y a los rumanos son
los pianos alemanes. He aquí un auténtico piano alemán,
Carl Hoffman, su piano. Se agrieta, envejece, pero con todo
y con eso vive mucho más que un hombre. ¿Ha oído hablar
de los pianos Sting, de Viena? Mecanismos de factura
alemana, mi querida señorita, muy resistentes.
Bosendorfer, Gebruder Stingl y Stingl und Sohne. Vea usted,
los secretos de un piano se mantienen en la familia. Hay
dinastías de constructores de pianos, pero de eso no dicen
nada los libros de Historia, solo de dinastías de reyes y de
las guerras que dejan a su paso, de destronamientos y
coronaciones. ¿Quién sabe como se llama nuestro humilde
gremio? Yo solo he montado trescientos veinte pianos. Con
dos manos, con un oído bien entrenado, con un diapasón y
con las llavecitas de afinar puedo dar vida a un piano, ya
ve.
El señor Klauss se toma un cafecito. Mi madre insistió
que probase una taza de ponche bien caliente, sus
rubicundas mejillas se han vuelto de carmín. Afuera cae una
fuerte lluvia, con la insistencia vital de la primavera y por la
ventana entra y se difunde una luz plomiza. El señor Klauss
encuentra muy ricos los cuernos calientes de queso y
comino, le parecen riquísimos. Ha escampado. Un sol
crepuscular seca las gotas de lluvia de la ventana y vuelve
a dar sobre el piano con pretenciosos rayos púrpura. Ha
concluido un momento místico en nuestra casa y la
naturaleza también ha participado. Tras una breve
ensoñación (qué felices serán ustedes con un jardín así y
una casa tan acogedora. Yo vivo en una buhardilla, en una
sola habitación, y en toda mi vida no he logrado ahorrar un
céntimo), el señor Klauss ha vuelto a posar la vista sobre el
piano y continúa más animado:
-¿Sabe la potencia que tiene un piano? La de un avión.
Y me mira esperando mi aprobación.
- Sé que es muy potente. Se siente algo en él, casi da
miedo cuando está tapado y no lo tocan.
-¿Se siente, dice usted? ¿Lo ha sentido usted?
- Sí, señor Klauss. Yo duermo en mi alcoba con el piano
desde que era pequeña. Lo conozco y creo que el piano no
está contento con mi compañía.
-¿Se está riendo de mí, señorita?
- No, en absoluto, si usted tampoco se ríe de mí. Sé
que tiene un fortissimo muy potente, tanto como bajo es el
pianissimo. A veces tengo la impresión de que es
consciente de lo que hay a su alrededor, como si viviese.
-¡Es que está vivo! Mi querida señorita, está más vivo
que algunos hombres. Tiene muchos más matices, tiene
más vida que una mesa o que una cama. Hablábamos de
potencia, ¿no es cierto? ¿Sabe usted cuánto pesa?
- Cientos de kilos.
- Más de cuatrocientos. ¿Pero se imagina la fuerza que
hay comprimida entre el teclado y la cola del piano? ¡Veinte
toneladas! La tensión de esas cuerdas de acero enrolladas
cuatro veces en torno al eje de hierro es de veinte
toneladas. Si se soltaran de repente... Fíjese que alhaja hay
aquí, una nota mi, hilo de acero con una aleación especial
de 0’80 de grosor. Este hilo enroscado y recubierto de
cobre, que tiene una potencia de varios cientos de kilos, se
despacha en rollos de 0’500 gramos. Si se cogen diez
cuerdas de la nota mi del mismo fabricante y con la misma
aleación, ninguna suena igual. ¿No es una maravilla? ¿No es
acaso la mismísima presencia de Dios? Mi padre y el padre
de mi padre fueron constructores de pianos en Alemania. Yo
vine aquí después de la guerra. Durante tres generaciones,
nuestra familia ha tenido más veces entre manos un piano
que un pedazo de pan. Y, fíjese, yo ya he cumplido los
ochenta.
- Que cumpla muchos más. ¡Felicidades!
- Y mi padre y mi abuelo, a los noventa años aún
afinaban pianos. Murieron de muerte natural, en medio de
su familia. Los pianos, como las iglesias, son un altar.
Siempre me santiguo antes de empezar a operar a un
piano, como hacen algunos doctores. No soy un hombre
religioso pero no puedo evitar...
Antes de marcharse, el señor Klauss me habla de
sonidos. El milagro final. Para los medios y los altos el piano
utiliza tres cuerdas y al menos dos para los armónicos que
hacen el sonido más compacto y el crescendo. Para los
bajos, las cuerdas tienen un solo alambre más grueso. En
total hay 275 cuerdas.
Mi grandullón Carl tenía 275 venas y arterias por las
que el sonido se propagaba al contacto del dedo con las
teclas. Los materiales de que estaba compuesto
pertenecían, en idéntica medida, al reino vegetal y al
animal. Las teclas de hueso, los cojinetes de los macillos de
fieltro, el cachemir de pelo de camello. Desmontada, la
articulación de las teclas, tan larga como un antebrazo,
utilizaba madera elástica de abeto. Las teclas blancas
estaban chapadas de marfil y las negras con madera de
palisandro. La ensambladura se hacía dando vueltas en
torno a un eje de hierro, con un minúsculo clavo sin cabeza
envuelto en cachemir y enfundado en madera. En el
extremo, cada macillo iba dotado con una cabecita de piel
de garza que cerraba el sistema de transmisión del sonido
al golpear las cuerdas. En los puntos de tensión mecánica,
las articulaciones tenían un doble de madera de encina y la
caja de resonancia, arqueada e imponente, estaba
fabricada de madera de palisandro. Al enchapado grueso,
de raíz de nogal tratada con resinas especiales, se le
sacaba brillo de forma manual una y otra vez hasta
conseguir ese resplandeciente color oscuro a base de cera y
colorantes naturales.
Para la placa de resonancia había que bajar un paso, al
reino mineral, al mundo de las aleaciones fundidas hasta
llegar a ponerse al rojo vivo, a ese mundo milenario de los
metales desenterrados de las entrañas de la tierra, el
arrabio, el hierro, el latón, el cobre, el acero y el bronce. Mi
piano amalgamaba el mundo subterráneo con los bosques
perpetuamente verdes. Estaba construido de lo
indestructible y de lo perecedero. De la atemporalidad de
los desiertos, de los mansos elefantes y de la gracia de una
garza acosada. Más espacioso que el cielo y la tierra, mi
buen, paciente y tiránico piano. Lo volverán a ensamblar y
pronto estará sonando otra vez. Sus sones durarán mucho
más que mi vida.
LA NOCHEVIEJA DE LOS PERROS
Bajo las estrellas surgió una jauría de perros
hambrientos. El olor cósmico les aguijoneaba el olfato, olía
a estrellas húmedas. La jauría, hambrienta como de
costumbre, escarbaba por las basuras de la calle.
Todo estaba yermo a la espera del nuevo año. La vacía
solemnidad ayudaba a los perros a pertenecer, por breve
tiempo, al horizonte clavado con remaches por la planta del
pie de Dios. Silencio. Transcurría la última hora. El mar
había amarrado sus olas en las profundidades. En todas las
ventanas de las casas de pescadores destellaba una luz y
casi se oía a la gente aspirar el aire. La oscuridad brillaba
con inspiración, el aire húmedo como una retina reflejaba la
visión del cielo. Los botes, las barcazas y las chalupas
golpeaban suavemente el embarcadero. Los perros no se
atrevían a ladrar. La rotación de la polea universal
arrastraba planetas y destinos hacia el nuevo año. Ni aves,
ni viento turbaban la sima en rotación.
En el cielo, se trabajaba todavía con la misma técnica
de hace dos mil años. Innumerables ángeles con las alas
empapadas de sudor tiraban de la cuerda de la polea. Cada
ángel no era mayor que una uña de Dios. El blanco turbio
del cielo se ahogaba entre las nubes dando la ilusión de una
tormenta de nieve. Los querubines, serafines y arcángeles,
invisibles a pesar de su altura, responsables cada uno de
ellos de un número de vidas y de dichas humanas,
consideraban los pecados de cada uno y emitían un susurro
que quería decir Sí o No.
A la orilla del mar, una caterva de humanos
supersticiosos estaban reunidos por grupos y vencían su
emoción con bebidas ardientes, risas y apuestas. Cuando
llegó la hora, los de la misma familia, los amigos o
conocidos se apretaron más unos contra otros, buscándose
con deleite magnético un punto de apoyo en el de al lado.
Nadie osaba afrontar él solo el cambio de milenio. En la
enfermería había tres pescadores heridos no hacía mucho e
inmóviles en sus lechos. Dos de ellos rezaban en voz alta
una oración, de suerte que al menos sus voces estuviesen
unidas. El tercero había logrado dormirse pero su sueño era
pesado y de mal agüero. Antes de la media noche, los
dolientes sintieron un vacío en el pecho. Un terror ancestral.
La misma tácita pregunta estaba en boca de todos.
-¿No se saldrán de su sitio las estrellas? ¿Y si caen
ardiendo sobre los tejados?
Incluso los perros, nerviosos, se enzarzaron en una
pelea. Pegaban tirones a una gran red y se quedaban con el
olor a pescado. Emparentado con el cielo, el mar preparaba
una gigantesca ola en sus humeantes abismos. Inundaría
los diques y calles de la ciudad, un mar no más salado que
las lágrimas. Lavaría el planeta, le limpiaría el rostro para
que recibiese purificado al nuevo año. Los perros del barrio
están llenos de cicatrices, tienen las orejas rotas y el rabo
largo. Son perros sucios, abandonados, o vagabundos
alegres. Sobre todo uno, amarillo, con andares de fiera, de
pecho ancho y fauces enormes, se alegra de algo. Hace
carantoñas y luego le muerde en el cuello a una perrita.
Inmediatamente se arma la pelea. Los perros riñen por
miedo o por cariño. Se pelean de mentirijillas para sentir el
calor de sus cuerpos.
El guardián del faro deja su puesto y corre hacia su
casa. “Tengo que estar por fuerza con mi madre”, dice para
sus adentros y los latidos de su corazón le aceleran el
pensamiento. “Por fuerza”, “por fuerza”... “antes de que dé
la hora”. La jauría de perros ha olido sus pasos. La playa les
asusta, pero animada de pronto por la carrera de un
hombre, les atrae y corren en pos del hombre evitando el
contacto de sus patas con las conchas afiladas.
El hombre corría y la jauría corría. El infinito se
alargaba hasta el cielo. En el mar, debajo de las
embarcaciones, corrían los peces.
El movimiento de rotación universal estaba cerca.
Se oyó empujar un portón, luego el chirrido de una
puerta. Una ráfaga de luz y un haz de llamas transformaron
a hombres y perros en un fresco majestuoso. El guardián
del faro había llegado a tiempo a su casa.
Luego, con la puerta cerrada, en la oscuridad, sonó el
reloj. El tiempo del año viejo se deslizaba sin ruido, como
una gota de aceite en un barril vacío.
El viento, súbitamente desencadenado con las alas de
las gaviotas, llevó su eco hasta muy lejos.
Vivo y entrecortado, más potente por su ardor que el
mismo universo, se oyó el ladrido del perro amarillo y el
gemido de la perrita que, aislados de la manada, se
amaban en el ángulo de una diminuta estrella.
SEGUNDO ESBOZO DE LA SEGUNDA CARA DE LA MUERTE
Mi padre está muerto. Tendido en el macizo escritorio,
un renacimiento italiano, parece una de las esculturas de
nogal que adornan el mueble. Está empezando a adquirir su
aspecto rígido y su aire impersonal pero grandioso. Sin
embargo, sus manos, cruzadas en el pecho, no están
seguras y el cordón con el que se las han atado le corta la
carne. Me da lástima verlo así, maltratado, pero mi padre
no da ninguna señal de enfado. Tampoco reaccionó cuando
grité, aunque el chillido que di hubiera despertado a los
muertos. Él no se despertó porque en la muerte era tan
serio como lo fue en la vida. Grité y, por vez primera, se
permitió no concederme la menor atención, aunque durante
toda la vida el más insignificante susurro, le hacía correr
hacia mí para calmar mis temores o realizar mis deseos. Él,
tan incansable, tan ubicuo, siempre en todas partes, ahora
ocupa únicamente el espacio de las carpetas de su
escritorio y se ha tomado una pausa extraordinariamente
larga.
Alguien, en mi ausencia, le ha cambiado de ropa y le
ha puesto de punta en blanco. Yo solo he decidido ponerle
un par de zapatos italianos que él siempre había tenido por
demasiado elegantes, así que los conservó sin estrenar.
También he resuelto dejarle la alianza en el dedo, no porque
el sacársela sea una mezquindad, sino porque no he
conocido un hombre que honrase más una alianza. Como ya
tengo costumbre de equivocarme con él cuando aún vivía y
a que me perdonara, he seguido errando por costumbre. Me
ha entrado mucho sueño y he decidido no quedarme a
velarlo. Además, él siempre tenía aquel aire conciliador e
incluso sonreía a menudo incitándome a no tomarlo en
serio, así que mejor preocuparme de mí. Antes de salir,
volví repentinamente la cabeza y vi cómo le temblaba el
pecho y cómo tomó una bocanada de aire. No. Estaba tieso,
demasiado tieso y tenía un aire demasiado extraño tanto
que no podía soportar mirarlo así. De la habitación había
desaparecido el olor insoportable que, muchas semanas
antes, me había alejado de él. Un olor dulzón a podrido, con
un componente específico de la vida, un sabor, una
variable. Por las ventanas abiertas de par en par, el olor se
ha ido dejando un aire desabrido, santificado por la muerte.
La terrible presencia, con sus actos invisibles, la muerte,
perfeccionaba con perversión su obra. En la inmovilidad de
mi padre crecía algo, la inmovilidad se hacía más densa y
se caracterizaba por su falta de resonancia. Escudriñé en
sus labios y alrededor del corazón alguna prueba de que su
alma todavía daba vueltas, de que lentamente se
desprendía, sobre todo un alma gigantesca como la suya.
Teniendo que irse al otro mundo, a lugares eternos, al seno
de la tierra y luego, espero, a los cielos superpuestos, a
tantos sitios desconocidos, el alma aún tenía que hacer y la
muerte tendría que estar desconcertada al dar con un
hombre con un alma tan grande. Y con un hombre tan bien
preparado para el viaje. ¿Acaso en las atribuciones de la
muerte entra algo más que el cuerpo del que se ocupa con
un deleite más imaginativo que la vida cuando ésta se
dedica a apremiar a un capullo para que florezca? Por
momentos algo cambiaba en la cara de mi padre y,
teniendo en cuenta su cruel inmovilidad, ese cambio era
inexplicable. No solo el color cedía su lugar a una pétrea
palidez sino que también la expresión, la edad y sus rasgos
se modificaban. Daba la sensación de estar siguiendo un
retrato copiado en papeles de diferentes texturas, con
distorsiones infinitesimales. El cambio era más espectacular
que el de un rostro vivo en el transcurso de varias horas. Y
sucedía en el marco de aquella insoportable rigidez.
Subí al piso me dormí. Quería dormir y oír en la
almohada el latir de mi corazón, sentirme la respiración,
quería soñar y descansar. Sin embargo, lo que oí fue un
grito, mi padre me llamaba y repitió su llamada mientras yo
bajaba sudando de miedo. En la cámara mortuoria, las
velas llameaban, el cuerpo y el rostro se habían
empequeñecido ligeramente, la cara estaba más distendida
y tenía la boca sellada.
También podría gustarte
- Pascal Quignard - en Ese Jardín Que AmábamosDocumento138 páginasPascal Quignard - en Ese Jardín Que AmábamosSilvia Pizzi100% (1)
- Aquel Perro Viejo Tendido en El PolvoDocumento11 páginasAquel Perro Viejo Tendido en El PolvoAngie BordoliAún no hay calificaciones
- La Cafetera - Theophile GautierDocumento6 páginasLa Cafetera - Theophile GautierErika Jimenez Reyes100% (1)
- Herman Melville - El Vendedor de PararrayosDocumento11 páginasHerman Melville - El Vendedor de PararrayosMercedes de VegaAún no hay calificaciones
- La Variante Del Unicornio - ZelaznyDocumento18 páginasLa Variante Del Unicornio - ZelaznyCarla CaglianiAún no hay calificaciones
- Requiem para Un Viernes Por La Noche - German N RozenmacherDocumento37 páginasRequiem para Un Viernes Por La Noche - German N RozenmacherMaribel KhazhalAún no hay calificaciones
- El Genio Del Pesacartas - Teresa de La ParraDocumento4 páginasEl Genio Del Pesacartas - Teresa de La ParraSantiago MendozaAún no hay calificaciones
- Oliver Potzsch - El Libro Del SepultureroDocumento396 páginasOliver Potzsch - El Libro Del SepultureroadolfogaticatapiaAún no hay calificaciones
- AlegoriaDocumento5 páginasAlegoriaNaty AlaAún no hay calificaciones
- Untitled DocumentDocumento97 páginasUntitled DocumentMerlina CicaniaAún no hay calificaciones
- SextoDocumento45 páginasSextoCindy NeroAún no hay calificaciones
- AtmósferasDocumento15 páginasAtmósferasCristian CarnielloAún no hay calificaciones
- Banks - El - TrombonDocumento9 páginasBanks - El - TrombonJesus SnchzAún no hay calificaciones
- HeideggerDocumento3 páginasHeideggerkavaisintegroAún no hay calificaciones
- Teresa de La Parra - El Genio Del PesacartasDocumento8 páginasTeresa de La Parra - El Genio Del PesacartasDaniela SilvaAún no hay calificaciones
- Poemas - T S Eliot PDFDocumento39 páginasPoemas - T S Eliot PDFMauricio de AbreuAún no hay calificaciones
- Eliot T S - Poemas PDFDocumento37 páginasEliot T S - Poemas PDFEstela CortésAún no hay calificaciones
- El Valle de La LunaDocumento278 páginasEl Valle de La Lunagato_castoAún no hay calificaciones
- Faretta, Ángel - Tempestad y AsaltoDocumento162 páginasFaretta, Ángel - Tempestad y AsaltoJulio Romero100% (2)
- Decadencia y caídaDe EverandDecadencia y caídaFloreal MazíaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (686)
- La Mascara de La Muerte Roja PDFDocumento14 páginasLa Mascara de La Muerte Roja PDFSantiagoRománAún no hay calificaciones
- La vida de Safo en LesbosDocumento210 páginasLa vida de Safo en Lesbossphinx79Aún no hay calificaciones
- El Placer D AnnunzioDocumento139 páginasEl Placer D AnnunzioFrançois D Arbre100% (1)
- Música para CamaleonesDocumento6 páginasMúsica para CamaleonesLeyda Tirado JimenezAún no hay calificaciones
- El Ojo Invisible o El Albergue de Los Tres AhorcadosDocumento12 páginasEl Ojo Invisible o El Albergue de Los Tres AhorcadosCésar Noriega MendozaAún no hay calificaciones
- VICENTE BLASCO IBAÑEZ - El Adios de SchubertDocumento325 páginasVICENTE BLASCO IBAÑEZ - El Adios de SchubertRoberto Ballesteros100% (1)
- 20 Cuentos Muy CortosDocumento8 páginas20 Cuentos Muy CortosFederico Jimenez GarciaAún no hay calificaciones
- Revista Sin Nombre n01Documento38 páginasRevista Sin Nombre n01Leonardo Fabio AcevedoAún no hay calificaciones
- EL SEXTO, José María ArguedasDocumento78 páginasEL SEXTO, José María Arguedasathenasaire1181% (79)
- Juan Marino - Vampiros (1973)Documento8 páginasJuan Marino - Vampiros (1973)Cloud FuentesAún no hay calificaciones
- Hassel Sven-Los Panzers de La MuerteDocumento313 páginasHassel Sven-Los Panzers de La MuerteJose MarinhoAún no hay calificaciones
- La Mascara de La Muerte Roja-EstudianteDocumento9 páginasLa Mascara de La Muerte Roja-EstudianteYohana Catalina Munera AvendañoAún no hay calificaciones
- Caras y Caretas (Buenos Aires) - 19-12-1931, N.º 1.733Documento192 páginasCaras y Caretas (Buenos Aires) - 19-12-1931, N.º 1.733Kuru ReyAún no hay calificaciones
- La agonía de Rasu-Ñiti y otros cuentosDe EverandLa agonía de Rasu-Ñiti y otros cuentosCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- LONDON El Valle de La LunaDocumento281 páginasLONDON El Valle de La LunaJ BarisonAún no hay calificaciones
- Poemas RGTDocumento10 páginasPoemas RGTPatriciaGuzmanAún no hay calificaciones
- Inmortal - Un thriller sobrenatural: Los Misterios del Detective Saussure, #1De EverandInmortal - Un thriller sobrenatural: Los Misterios del Detective Saussure, #1Aún no hay calificaciones
- Federico García LorcaDocumento7 páginasFederico García LorcadanielAún no hay calificaciones
- Potzsch, Oliver Inspector Leopold Von Herzfeldt 01 El Libro DelDocumento391 páginasPotzsch, Oliver Inspector Leopold Von Herzfeldt 01 El Libro Delnorberto baez100% (1)
- Dies Irae - Leonid Andreiev PDFDocumento95 páginasDies Irae - Leonid Andreiev PDFdiegorock1012Aún no hay calificaciones
- Lovecraft, H.P. - La Musica de Erich ZannDocumento6 páginasLovecraft, H.P. - La Musica de Erich Zannjonier saucedoAún no hay calificaciones
- El hundimiento del TitanicDe EverandEl hundimiento del TitanicHeberto PadillaAún no hay calificaciones
- La Mascara de La Muerte Roja-Allan Poe EdgarDocumento10 páginasLa Mascara de La Muerte Roja-Allan Poe EdgarElias AnesAún no hay calificaciones
- Poemas de Marcelo SandmannDocumento51 páginasPoemas de Marcelo SandmannFrancis S. FitzgeraldAún no hay calificaciones
- Fragmento de Obras LiterariasDocumento9 páginasFragmento de Obras LiterariasRosandy Olarte DuarteAún no hay calificaciones
- Una historia natural del piano: De Mozart al jazz modernoDe EverandUna historia natural del piano: De Mozart al jazz modernoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- La Máscara de La Muerte RojaDocumento3 páginasLa Máscara de La Muerte RojaLlevate TodoAún no hay calificaciones
- La Mascara de La Muerte RojaDocumento3 páginasLa Mascara de La Muerte RojaLeo Nicolini100% (2)
- Quién Inventó El MamboDocumento4 páginasQuién Inventó El MamboCarlo A. Lujano CastellanosAún no hay calificaciones
- El Umbral de La Noche1Documento11 páginasEl Umbral de La Noche1FátimaAún no hay calificaciones
- El Genio Del PesacartasDocumento3 páginasEl Genio Del PesacartasanaAún no hay calificaciones
- Guy de Maupassant-El MiedoDocumento5 páginasGuy de Maupassant-El MiedoAlicia VizcarraAún no hay calificaciones
- P. Tumanian - La Pelota de TenisDocumento3 páginasP. Tumanian - La Pelota de TenistalmaciAún no hay calificaciones
- Iulia Sala. CuentosDocumento6 páginasIulia Sala. Cuentostalmaci100% (1)
- G. Luca - Novela de AmorDocumento4 páginasG. Luca - Novela de AmortalmaciAún no hay calificaciones
- La Casa Con Las Paredes de VientoDocumento3 páginasLa Casa Con Las Paredes de VientotalmaciAún no hay calificaciones
- Bob eDocumento8 páginasBob etalmaciAún no hay calificaciones
- Constantin-Virgil Banescu. Flor de Un Solo Pétalo. Antología (2002)Documento27 páginasConstantin-Virgil Banescu. Flor de Un Solo Pétalo. Antología (2002)talmaciAún no hay calificaciones
- Dinú Flămând poemas sobre la vida y la muerteDocumento2 páginasDinú Flămând poemas sobre la vida y la muertetalmaciAún no hay calificaciones
- Dinú Flămând poemas sobre la vida y la muerteDocumento2 páginasDinú Flămând poemas sobre la vida y la muertetalmaciAún no hay calificaciones
- 09 La Letra T Material de AprendizajeDocumento15 páginas09 La Letra T Material de AprendizajeVane SinelliAún no hay calificaciones
- Ensayo CBR suelo cohesivo compactado laboratorioDocumento87 páginasEnsayo CBR suelo cohesivo compactado laboratorioCristian GamaAún no hay calificaciones
- Sistema de Proyeccion OrtogonalDocumento4 páginasSistema de Proyeccion OrtogonalMarcos AbzúnAún no hay calificaciones
- Volatilidad RelativaDocumento5 páginasVolatilidad RelativaLuis SegarraAún no hay calificaciones
- Sistemas CadcaeDocumento4 páginasSistemas CadcaeNoe loretoAún no hay calificaciones
- Como Instruir A Un Niño en Su CarreraDocumento3 páginasComo Instruir A Un Niño en Su CarreraPérez JuditAún no hay calificaciones
- La forma sigue a la función: El edificio Wainwright y la Escuela de ChicagoDocumento25 páginasLa forma sigue a la función: El edificio Wainwright y la Escuela de Chicagomanzanavz100% (1)
- Fundamento Conceptual-Erika Arcos-Lentes DelgadasDocumento2 páginasFundamento Conceptual-Erika Arcos-Lentes DelgadasErika AlexandraAún no hay calificaciones
- Los Jesuitas en Ecuador (Vistazo)Documento2 páginasLos Jesuitas en Ecuador (Vistazo)Juan Andrés SuárezAún no hay calificaciones
- Arte y SaberDocumento97 páginasArte y SaberAntía Cea García100% (1)
- Arquitectura Pos Moderna de LatinoamericanaDocumento20 páginasArquitectura Pos Moderna de Latinoamericanayess_lupAún no hay calificaciones
- Componentes LinguisticosDocumento6 páginasComponentes LinguisticosSilvia JarolinAún no hay calificaciones
- Evangelismo La Soberania de Dios y La Responsabilidad Humana ManuscritoDocumento2 páginasEvangelismo La Soberania de Dios y La Responsabilidad Humana ManuscritoJesus Suarez GonzalezAún no hay calificaciones
- 12 Consejos para Evitar El PurgatorioDocumento15 páginas12 Consejos para Evitar El PurgatorioJorge AyonaAún no hay calificaciones
- La resistencia tacneña contra la chilenizaciónDocumento7 páginasLa resistencia tacneña contra la chilenizaciónKeny Jhonatan Canaza DelgadoAún no hay calificaciones
- COMPOSICIÓN y Proporcion ARQUITECTÓNICA PDFDocumento25 páginasCOMPOSICIÓN y Proporcion ARQUITECTÓNICA PDFPABLO GRANJAAún no hay calificaciones
- Caballeros Templarios y Su Rol en Las Cruzadas MediavalesDocumento7 páginasCaballeros Templarios y Su Rol en Las Cruzadas MediavalesJade Bass100% (1)
- CDL Corazones Del PulpoDocumento16 páginasCDL Corazones Del PulpoCarmenAún no hay calificaciones
- Indep México Rep restauradaDocumento4 páginasIndep México Rep restauradaF01GAún no hay calificaciones
- 'La Cara Oculta de La Luna': El Arte 'Raro' Del Madrid de Los 90Documento7 páginas'La Cara Oculta de La Luna': El Arte 'Raro' Del Madrid de Los 90Carlos TMoriAún no hay calificaciones
- Recetas PatisserieDocumento77 páginasRecetas PatisserieFer Ríos100% (1)
- Ventajas y desventajas en la vida: ¿Qué es bueno y qué es malo para el almaDocumento3 páginasVentajas y desventajas en la vida: ¿Qué es bueno y qué es malo para el almaAzothmagnumAún no hay calificaciones
- Las Matemáticas de Johann Sebastian BachDocumento6 páginasLas Matemáticas de Johann Sebastian BachMilva J. Javitt J.100% (2)
- Tipos de Estrofas1 - TeoriaypracticaDocumento5 páginasTipos de Estrofas1 - TeoriaypracticaalvaronairaAún no hay calificaciones
- La Ingeniería LúdicaDocumento12 páginasLa Ingeniería LúdicaMónica KacAún no hay calificaciones
- Creando una sociedad más justa a través de la músicaDocumento10 páginasCreando una sociedad más justa a través de la músicaPedro Miguel Santos MontesdeocaAún no hay calificaciones
- Marzo - 2do Grado Conocimiento Del Medio (2019-2020)Documento8 páginasMarzo - 2do Grado Conocimiento Del Medio (2019-2020)Rocio RuizAún no hay calificaciones
- Los Misterios de La ExistenciaDocumento53 páginasLos Misterios de La ExistenciaJose SegorbeAún no hay calificaciones
- Clasificación de Voces PDFDocumento6 páginasClasificación de Voces PDFPamela BlandonAún no hay calificaciones
- 2ºESO Renacimiento Arquitectura PDFDocumento14 páginas2ºESO Renacimiento Arquitectura PDFmiguel33ngel3quesadaAún no hay calificaciones