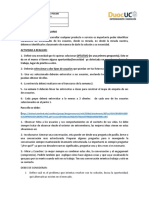Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Una Nueva Teoría Acerca de Las Diluciones Homeopáticas
Una Nueva Teoría Acerca de Las Diluciones Homeopáticas
Cargado por
Alberto Santiago0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas9 páginasteorias basados en nuevas investigaciones
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoteorias basados en nuevas investigaciones
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas9 páginasUna Nueva Teoría Acerca de Las Diluciones Homeopáticas
Una Nueva Teoría Acerca de Las Diluciones Homeopáticas
Cargado por
Alberto Santiagoteorias basados en nuevas investigaciones
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
UNA NUEVA TEORÍA ACERCA DE
LAS DÍLUCÍONES HOMEOPATÍCAS
UNA NUEVA TEORÍA ACERCA DE LAS ‘DÍLUCÍONES HOMEOPÁTÍCAS’
Dr. Gabriel Hernán Gebauer.
PRÓLOGO
Ilya Prigogine, premio Nobel de Química en 1977, es autor de una
generalización de la Dinámica clásica –la que se ocupa principalmente de
sistemas dinámicos estables- y por la cual ésta se hace extensiva a los
sistemas dinámicos inestables. Pero resulta que al considerar la inestabilidad
se pone en cuestión al determinismo.
La importancia de ésto está en que el desideratum de las Ciencias naturales
siempre fué alcanzar la certidumbre, la cual sólo puede darla una descripción
determinista. En cambio, con el estudio de los sistemas dinámicos inestables,
que son la mayoría de los sistemas físicamente interesantes, surge la
incertidumbre. Hay una serie de conceptos entrelazados con el
indeterminismo y la incertidumbre: la inestabilidad, que lleva al concepto de
caos, las probabilidades objetivas y la complejidad, así como la
irreversibilidad y la "flecha del tiempo".
En diversas ocasiones, Prigogine ha insistido en la sucesión:
Ínestabilidad → probabilidad → irreversibilidad.
(Compárese con la trilogía: Estabilidad → trayectoria determinista →
reversibilidad, propia de la Dinámica clásica, y se podrá entender más
claramente la revolución de conceptos científicos implicados por los
sistemas asociados al caos.)
La importancia que estos conceptos adquieren para nuestro ensayo: Una
nueva teoría acerca de las "diluciones homeopáticas"; consiste en lo
siguiente: las "diluciones homeopáticas" no son sistemas dinámicos estables.
De ahí nace, según nuestro criterio, la cisura que existe entre los hechos que
la experiencia homeopática ofrece y las diversas teorías del corpus científico
aceptado, y con ello la dificultad para entender científicamente esos hechos
homeopáticos. Con la extensión que Prigogine ha hecho de la Dinámica, surge
la posibilidad de preguntarse: ¿serán las "diluciones homeopáticas" sistemas
dinámicos inestables? Y si lo son, ¿explicará esta inestabilidad la naturaleza
de aquello que se produce en el proceso de dilución y, además, cómo se
produce?
La hipótesis desarrollada en las páginas siguientes se funda, precisamente,
en considerar a las "diluciones homeopáticas" como sistemas dinámicos
inestables: sistemas en los cuales cualquier pequeña perturbación se
amplifica, dando lugar así a efectos que la Dinámica clásica jamás podría
predecir –y que, por tanto, siempre ignorará-; pero con la peculiaridad,
comparados con los sistemas dinámicos abiertos examinados por Prigogine,
de que este particular sistema cerrado desemboca finalmente y de forma
espontánea en un estado estable propio de un sistema aislado.
La inestabilidad implica a la probabilidad -como lo muestra la sucesión
anteriormente señalada-, pues en lugar de trayectorias de partículas
individuales, tendremos que considerar probabilidades (distribuciones de
probabilidad). Luego, el concepto de probabilidad que se use no puede ser
subjetivo, o sea, no puede nacer simplemente de nuestra ignorancia acerca
de las condiciones iniciales del sistema que sea el caso, como acontece con la
Dinámica clásica –y, por tanto, con sistemas estables-. El concepto de
probabilidad tiene que ser necesariamente objetivo si es la explicación más
importante del comportamiento total del sistema. Y a ese respecto, la
concepción de probabilidad como "propensión" de Karl Popper resulta ser,
para nosotros, de la mayor importancia. Porque, por una parte, se trata de un
concepto objetivo de probabilidad, y, por otra parte, porque al concepto de
Información -que puede ser entendido como una "posibilidad improbable"-
se le puede considerar concretamente como una propensión.
La teoría de la información de Shannon, y sus extensiones posteriores,
utilizan un concepto de Información de naturaleza subjetiva –y, todavía más,
de naturaleza antropomórfica-. Lo cual no es sorprendente, ya que es una
teoría que nació para resolver problemas relativos a la transmisión de
mensajes en vías de comunicación ; y la comunicación es un asunto
netamente humano. Es cierto que los animales, e incluso las plantas, se
comunican ; pero no poseen una ciencia de la comunicación.
Ahora bien, si es verdad que la entropía mide exclusivamente nuestra falta
de Información, entonces ésta siempre estará atada al observador humano.
Pero, si laneguentropía –la entropía con signo negativo, que es el equivalente
de la Información- representa un estado improbable del sistema en
consideración, entonces cualquierposibilidad que sea improbable será una
Información, aun en ausencia del observador humano.
Sin embargo, para que ése sea el caso, es imprescindible que estemos
hablando de una teoría objetiva de las probabilidades. Si las posibilidades
son, como lo sostiene Popper, existentes reales (propensiones o
disposiciones), entonces una posibilidad improbable cualquiera será,
necesariamente, una Información objetivamente existente.
La sucesión planteada por Prigogine termina en el concepto de
irreversibilidad. La irreversibilidad nos conduce a considerar la 2ª Ley de la
Termodinámica –"la entropía siempre aumenta"-, y con ella el concepto
denominado "flecha del tiempo". En la preparación de las "diluciones
homeopáticas", observamos que esta dirección hacia el futuro no es
equivalente a la dirección hacia el pasado, es decir, nos muestra que el
resultado final es imposible de revertir ya que el sistema alcanzará en último
término el estado de equilibrio ; así podemos ver en acción a la
irreversibilidad. Pero, y aquí es donde está lo verdaderamente importante,
será un estado cualitativamente distinto del previsible para un sistema
estable –donde el "fenómeno homeopático" sería imposible-.
En el presente ensayo se exponen dos versiones de una misma teoría –que
se podrían considerar metafóricamente como una simetría de
"bifurcaciones"-, relativas al "problema de las ‘diluciones homeopáticas’".
Una versión teórica "fuerte", la que lleva la hipótesis de la "dilución
homeopática" considerada como un sistema dinámico inestable, hasta sus
últimas consecuencias ; y en la cual se propone un concepto semántico de
Información qua energía no-degradable. Y una versión teórica "débil", que no
involucra la aceptación de este mismo concepto, ciertamente polémico. Sin
embargo, es nuestra opinión que esta versión de la teoría podría presentar
dificultades que sólo la versión teórica "fuerte" sería capaz de superar.
Es conveniente agregar, que cada versión de la teoría es solidaria de un
tipo de análisis que le es propio: La versión teórica "débil" requiere de un
análisis meramente estadístico ; la versión teórica "fuerte", en cambio,
necesita de un análisis desde la perspectiva de la compleja estructura
molecular del solvente (complejidad) como vector de la Información.
Nuestra principal razón para preferir la versión teórica más "fuerte", es
que el concepto de Información –en el sentido ya precisado de Información
objetiva-, resulta fundamental en una teoría más amplia que sea capaz de
abarcar todos los aspectos difíciles de la fundamentación homeopática. Por
ejemplo, el mismo concepto de Información debería ser capaz tanto de
explicar qué es aquello que persiste a la dilución llevada más allá del Número
de Avogadro, como de qué manera funciona la llamada "ley de los
semejantes". Sin duda que resulta mucho menos convincente el tener dos
teorías diferentes
–quizás, incluso incompatibles- para responder ambas interrogantes.
Al terminar este prólogo, recordemos lo que el metereólogo Edward
Lorenz decía:
"el batir de las alas de una mariposa tendrá el efecto después de algún
tiempo de cambiar completamente el estado de la atmósfera terrestre" –el
título de su presentación en una sesión de 1972, de la Asocación Americana
para el Avance de la Ciencia, era: "Predictability: Does the flap of a butterfly’s
wings in Brazil set off a tornado in Texas ?"-; y mediante esta impresionante
imagen se estaba refiriendo a la teoría de los sistemas dinámicos asociados
al caos.
Cuando Hahnemann tomó una pequeña cantidad de cierta sustancia y la
diluyó a la décima parte -sacudiéndola enérgicamente-, y repitió la dilución
con la sucusión una y otra vez por treinta y más veces sucesivamente, obtuvo
un medicamento homeopático.
Este medicamento homeopático poseía propiedades nuevas
extraordinarias: era capaz de curar muchos tipos de enfermedades. ¿No
sugiere también esta nueva imagen a la teoría asociada al caos?
El desarrollo, en la preparación de las "diluciones homeopáticas", de
ciertas propiedades imprevisibles, implica la presencia de fenómenos
difíciles de explicar, pero que la metáfora del batir de alas de una mariposa
sugiere fuertemente. Una cantidad tan feble de materia, ¿cómo puede actuar
siquiera, ya que no digamos curar? Si, conceptualmente hablando, el batir de
alas de una mariposa –vale decir, una causa tan débil- puede tener efectos
mensurables, ¿por qué no podría tenerlo también un soluto extremadamente
diluído sobre el solvente? En las páginas siguientes, procuraremos mostrar
que efectivamente es así.
La teoría de Prigogine nos ha aportado a este respecto de poderosas
herramientas intelectuales ; sin embargo, hemos tomado de él sólo lo que
nos ha servido, habiendo desarrollado nuevos conceptos, a la vez que
integrado otros de diverso origen, para completar una teoría que pueda ser
posible de considerar como medianamente satisfactoria. Ése es, al menos,
nuestro deseo.
INTRODUCCION
El problema de las "diluciones homeopáticas" –es decir, el problema de si
en diluciones llevadas más allá del límite posible de conservación de átomos,
iones o moléculas del soluto sometido a dilución, persistirían algunas de las
propiedades de éste de una manera efectiva-, puede parecer a los ojos de sus
críticos como un problema exótico, incluso extravagante. Sin embargo, no es
más extraño que cualesquiera de los problemas que han dado origen a
investigaciones serias, tanto en el pasado remoto como en el reciente, y que
-eventualmente- han llevado a grandes descubrimientos.
El llamado "problema del cuerpo negro", que en manos de Max Plank dió
inicio a la Mecánica cuántica -tal vez la revolución más importante en la
historia de la Física (o de la Ciencia en general)-, o las elucubraciones de
Albert Einstein acerca de la velocidad de la luz y su relación con los
conceptos de espacio y de tiempo, que cristalizaron en su teoría de la
Relatividad restringida ; son ejemplos, por lo extraño e inesperado de sus
orígenes, de que lo que convierte en científico un cierto problema es, más
que el problema mismo, el hecho de que haya científicos interesados en
resolverlo. Los problemas no pueden dividirse en problemas científicos y no
científicos sino que en problemas que interesan a la comunidad científica y
problemas que no lo hacen.
De acuerdo con la acertada caracterización que John Ziman hace del
conocimiento científico, éste es fundamentalmente conocimiento público, o
sea, es el producto de una empresa humana colectiva cuyo fin "es lograr un
consenso de opinión racional sobre el ámbito más amplio posible". (John
Ziman, 1981, p.14) Por tanto, para convertir el problema de las "diluciones
homeopáticas" en un asunto de investigación genuinamente científico, se
debe interesar a la comunidad de científicos proponiéndoles una explicación
que pueda ser sometida a contrastación experimental. Éste es el propósito
que nos anima en el presente trabajo de investigación.
Ahora bien, en el desarrollo de esta tarea nos encontramos con dos
visiones contrapuestas, que empantanan de alguna manera este proceso. Por
una parte, la visión de los propios médicos que practican la Homeopatía con
fines terapéuticos ; y, por otra parte, la visión de los críticos que -al carecer
de la experiencia de los anteriores en la efectividad médica de las "diluciones
homeopáticas"- son escépticos a su respecto. Escepticismo razonable pero no
siempre bien fundado.
LA VISIÓN DEL MÉDICO HOMEÓPATA.
Al médico homeópata le resulta difícil aceptar que su rica experiencia
confirmatoria de la efectividad terapéutica de las "diluciones homeopáticas",
no baste para establecer un hecho científico: el hecho de que las "diluciones
homeopáticas" actúen más allá de toda duda razonable.
Así, frente al argumento que pretende explicar su efecto mediante la
sugestión
–el llamado "efecto placebo"-, le contrapone otro argumento decisivo: la
efectividad de las "diluciones homeopáticas" en animales, niños pequeños
(incluído lactantes) y, aún, en plantas.
Otro argumento que pretende ser refutador es el de las curaciones
espontáneas. Según este argumento, la curación se produce de todas
maneras –aun en ausencia de todo tratamiento- en un cierto porcentaje de
casos.
Sin embargo, este argumento sólo podría ser sostenido por alguien que
supusiera –equivocadamente- que los casos de curación mediante la
Homeopatía son muy raros. Efectivamente, si se tratara de algunas cuantas
escasas curaciones, se podrían atribuir a curaciones espontáneas que
simplemente por azar sería dable esperar ; pero la realidad es que los casos
de curación homeopática son estadísticamente muy importantes, lejos de lo
que por mero azar se podría predecir. De esa forma este argumento también
puede ser rechazado.
Entonces el médico homeópata cree haber demostrado definitivamente la
realidad de las "diluciones homeopáticas". Es necesario decir que ésto
constituye un error. La praxis médica es una parte de la Tecnología (ya que
es una técnica) y no de la Ciencia en sentido estricto, por lo cual los
resultados terapéuticos no pueden tomarse como una prueba o
demostración de alguna teoría, pretendiendo así establecer un hecho
científico. Es la Tecnología la que está fundada en la Ciencia y no al revés, de
tal manera que mientras "la justificación del conocimiento técnico se basa en
la exitosa manipulación de los fenómenos,... ésta no juega el mismo papel en
la justificación del conocimiento científico".(León Olivé, 1991, pp.149-150.)
En otras palabras, la gran cantidad de resultados positivos en el uso de la
terapéutica homeopática hablan a favor de la existencia de un problema -
precisamente el que hemos llamado "problema de las ‘diluciones
homeopáticas’"-, el cual necesita concretarse en una hipótesis para poder
entrar en el terreno franco de la investigación científica. Aclaremos, sin
embargo, que esa hipótesis debe ir más allá de la eficacia terapéutica –asunto
que incumbe a la tecnología del acto médico-; es decir, que el problema sería
el mismo aun cuando las "diluciones homeopáticas" se hubieran revelado
como pobres medicamentos de un bajo porcentaje de curación (lo cual,
ciertamente, no es el caso). Pues si el medicamento homeopático es de
verdad capaz de curar, bastaría un solo caso si éste pudiera ser comprobado ;
ya que para explicar ese único caso, deberíamos aceptar que existe "algo"
capaz de curar en esas diluciones llevadas más allá del límite de dilución del
soluto (Número de Avogadro).
Es de la posible actividad en general de las "diluciones homeopáticas",
entonces, de lo que estamos hablando y no de la actividad terapéutica en
particular. El problema no consiste en buscar una explicación a una supuesta
acción terapéutica de las "diluciones homeopáticas" –ése es un problema
diferente: el problema de la validez científica de la "ley de los semejantes"
(Véase el ensayo ¿Es la llamada "ley de los semejantes" una ley científica?,
del mismo autor del presente trabajo.)-, sino que a una acción que pueda
demostrarse como realmente presente mediante algún reactivo de cierto tipo
(que alguna implicación de la misma hipótesis deberá precisar). Éste es el
primer paso. Posteriormente, es la prosecución de la investigación científica
la responsable de encontrar una respuesta racionalmente satisfactoria.
LA VISIÓN CRÍTICA A LA HOMEOPATÍA.
Una crítica frecuente de aquellos que se acercan a la Homeopatía, no como
a un problema por resolver sino que con un prejuicio condenatorio, es la
siguiente:
"¿Cómo explican los homeópatas esta supuesta potencia de las dosis
infinitesimales, incluso cuando la dilución elimina todas las moléculas de una
sustancia? Hablan de misteriosas vibraciones, campos de fuerza o
radiaciones totalmente desconocidas por la ciencia."(Martin Gardner, 1993,
p.37.)
La base del argumento de Martin Gardner, parece ser el siguiente: "Si Ud. –
en este caso, el médico homeópata- no puede explicarme cómo es posible que
las ‘diluciones homeopáticas’ puedan tener algún efecto, cierta actividad
medible de algún tipo, cierta ‘potencia’ –como suele llamarse-, entonces tal
efecto o potencia no existe".
Este argumento confunde dos conceptos que, aunque puedan estar
relacionados, son diferentes. El concepto de explicación científica con el
concepto decomprobabilidad fáctica. Es cierto que la existencia de una
explicación en forma de teoría es el camino para propiciar la comprobación
objetiva de los hechos, pero se trata de dos cosas distintas. En otras palabras,
no se pueden negar los hechos mientras no se hayan dado primeramente los
pasos necesarios para intentar establecer esos hechos. Por supuesto,
tampoco se pueden aseverar. Es decir, toda afirmación a priori, tanto la de
los defensores como de los detractores de la Homeopatía, constituye una
equivocación. Sólo cabe una actitud científica: posponer todo juicio definitivo
hasta tener pruebas suficientes.
En lo que sigue de este trabajo, procuraremos desarrollar una teoría
acerca de los posibles mecanismos reales subyacentes que expliquen el
fenómeno de las "diluciones homeopáticas", con el objeto de que sea
criticada –para su perfeccionamiento-; y permita asimismo el
establecimiento de un modelo experimental, única forma estrictamente
científica de responder al problema que éstas plantean. Tal vez este esfuerzo
remueva el escepticismo de quienes, como Martin Gadner, requieren de
argumentos racionales antes de decidirse a examinar las pruebas empíricas
que la Homeopatía dispone.
Dos preguntas han guiado nuestra investigación: ¿qué es aquello que
persiste a la dilución más extrema y cómo –de qué manera- se produce en el
proceso de dilución?
LA PREPARACIÓN DE LAS "DILUCIONES HOMEOPÁTICAS"
Es en el proceso de preparación de las "diluciones homeopáticas", donde
debiéramos encontrar las pistas que nos conduzcan a descubrir cuál es la
explicación del efecto –si éste verdaderamente existe- de estas diluciones.
Si tomamos una parte de cierta sustancia –imaginemos que se trata, por
ejemplo, de cloruro de sodio o sal común- y nueve partes de solvente,
tendremos una primera dilución decimal (o D1). El solvente usado es una
mezcla de alcohol y de agua, pero –para nuestros fines- nos limitaremos al
estudio del agua, ya que el alcohol es usado más bien para evitar cualquier
tipo de contaminación biológica (por ejemplo, por levaduras).
Ahora bien, el proceso de dilución se aplica sucesivamente sobre la dilución
anterior –sobre D1, luego sobre D2, luego D3, D4, etc.-, vale decir, por cada
una parte de la dilución precedente, se agregan nueve partes de solvente,
hasta alcanzar diluciones sobre el límite físico impuesto por el Número de
Avogadro. Este número adimensional expresa, como se recordará, el número
de moléculas presentes en un mol (la masa molecular expresada en gramos)
de cualquier sustancia y que, bajo condiciones normales, es igual para todas:
aproximadamente 6 x 1023 moléculas.
Por una simple operación aritmética, se puede ver que cualquier dilución
decimal superior a la número 23 (por sobre D23), o sea, cuando el proceso
de dilución se ha realizado 23 veces sucesivas, carece de toda posible
molécula de soluto (la sustancia en dilución).
Aquí es precisamente donde comienza el misterio, porque ya no es posible
explicar la supuesta acción de la "dilución homeopática" sobre tejidos
humanos o animales (incluso vegetales), a base de las leyes de la
Farmacología –y, en último término, mediante las leyes de la Química-. Si la
acción no es responsabilidad de las moléculas (inexistentes) del soluto –
porque las únicas moléculas que persisten son las del agua-, es a éstas donde
debemos dirigir nuestra mirada en busca de una (nueva) explicación.
Proponemos llamar a toda dilución por sobre el límite de persistencia del
soluto, establecido por el Número de Avogadro, como "solución cero". Ésta es
meramente una convención terminológica, pero nos parece útil para el fin de
tener presente con mucha claridad que es de las moléculas de solvente –y,
más precisamente, de las moléculas de agua- de lo que estamos hablando.
Un reparo podría ser que, en lugar de "solución cero", podríamos decir
simplemente "agua", pero ésto equivaldría a dar por solucionado el problema
antes de haberlo investigado. Pues si se trata de moléculas de agua, no es
ciertamente de moléculas de agua ordinaria de lo que hablamos. Ahora,
responder en qué consiste lo especial de estas moléculas de agua que
llamamos "solución cero", es el asunto de todo este trabajo en busca de una
explicación.
Hemos tomado como ejemplo de preparación de una solución
homeopática, al cloruro de sodio o sal común, que es una sustancia
fácilmente soluble en agua. ¿Qué ocurre con las sustancias que no son
solubles en agua, como es el caso de tantas sustancias orgánicas o el caso de
los metales?
El mismo Samuel Hahnemann resolvió este problema: En un mortero,
sometió a trituración la sustancia insoluble tomando una parte por nueve
partes de lactosa (azúcar de leche), y en trituciones sucesivas –idénticas a las
diluciones ya descritas usando agua- prosiguió hasta alcanzar su estado de
solubilidad. En ese momento –que para los metales es, en la mayoría de los
casos, alrededor de la 8a trituración decimal- se traspasa de la trituración a
la solución acuosa. Con ésto se demuestra que, en estricto rigor, no existe
sustancia alguna que sea absolutamente insoluble en agua. Se ha demostrado
que es así aun con el cuarzo de la arena de playa: se la tritura varias veces
sucesivamente y luego se torna soluble en agua.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que la solubilidad juega un papel muy
importante en esta investigación en la que estamos empeñados. En efecto, la
solución implicasolubilidad del soluto en el solvente o, en otros términos,
involucra una interacción entre las moléculas del soluto (en las primeras
diluciones) y las moléculas del solvente (el agua). Y cuando desaparece el
soluto (solución cero), algunas de las moléculas de agua deben tomar su
lugar, de manera de poder interactuar con las nuevas moléculas de agua
agregadas por la dilución. Si así no fuera, el proceso se interrumpiría, ya que
a esta altura no quedan moléculas de soluto –que, de alguna manera, son
responsables del cambio sufrido por el agua-.
Las moléculas de agua, entonces, cumplirían una doble función. Por una
parte, deberían ser susceptibles de sufrir la influencia de las moléculas de
soluto, modificándose de una manera perdurable, aunque no necesariamente
permanente ; y, por otra parte, deberían poseer además la aptitud de
reemplazar a éstas, adoptando su papel, y, de esa manera, ser capaces de
influenciar a nuevas moléculas de agua.
¿Y cuál podría ser el mecanismo mediante el cual el agua cumpliría esta
importante doble función? En una primera aproximación –ya encontraremos
una respuesta más completa y más detallada en lo que sigue-, conjeturamos
que son principalmente los puentes de Hidrógeno del agua, los implicados en
estas nuevas funciones. Dado que la carga eléctrica de la unión del Oxígeno
con cada Hidrógeno, está más repartida en la vecindad del Oxígeno,
cualquiera de los dos Hidrógenos se puede unir fácilmente a los electrones
libres del átomo de Oxígeno de otra molécula de agua. Se forma así una unión
que, aunque es más débil que las uniones químicas ordinarias, es por eso
mismo de una mucho mayor plasticidad ; y que se denomina "puente de
Hidrógeno".(Lachek, Diner y Fargue, 1989, p.133.)
El resultado es la formación de polímeros de agua, es decir, de largas
cadenas constituídas por moléculas de agua. De hecho, éstas se están
formando todo el tiempo en el agua común en equilibrio térmico con su
ambiente. Sin embargo, el proceso de unión de varias moléculas de agua para
constituir una sola gran estructura molecular (un polímero) en presencia de
un soluto diluído es, en nuestro criterio, el suceso clave para la explicación
buscada. ¿Por qué?
Porque la complejidad estructural así adquirida por el solvente –el agua-
debe estar relacionada, de alguna forma, con el soluto. Posteriormente el
soluto desaparece, pero no sin antes dejar en el solvente algún cambio
perdurable (asociado con el aumento de la complejidad). Ésto es a lo que –en
nuestra opinión, muy desafortunadamente- se ha llamado "memoria del
agua". (Por ejemplo, en Jacques Benveniste, 1991, p.816.)
Lo desafortunado está en intentar explicar lo oscuro por lo oscuro: si se
tuviera una teoría de la memoria muy desarrollada y, además, de carácter
general, entonces sería útil, pero lamentablemente ése no es el caso. Se
entiende, así, el sarcasmo de Martin Gardner:
"En otras palabras, el agua puede recordar las propiedades de una
sustancia que ha desaparecido de ella".(Martin Gardner, 1993, p.37.)
Evidentemente, el agua no puede "recordar", ésa es una función del cerebro,
pero tal vez el mismo mecanismo físico que está en la base de este fenómeno
del agua que estamos analizando, sea útil mañana para explicar el
mecanismo de la memoria en su recto sentido (o sea, como una propiedad
del cerebro). En todo caso, la memoria sería un rasgo del proceso, pero de
ninguna manera su explicación ; por el contrario, lejos de explicar algo,
necesita a su vez ser explicada.
Volviendo de esta digresión al tema del aumento de la complejidad
estructural del solvente, digamos que el concepto de complejidad implica al
concepto de orden.
Sin embargo, no es posible seguir nuestro análisis sin aclarar primero
algunos conceptos previos –como el concepto de entropía y su afín, el
concepto de neguentropía- que nos proporciona la Termodinámica. Más
adelante, hablaremos de la equivalencia entre la neguentropía –que dice
relación con el orden- y la cantidad de información. Posteriormente, el
concepto de cantidad de información –una manera de medir la complejidad-
nos llevará a dilucidar el concepto mismo de Información*, fundamento
último de toda nuestra teoría.
*(Escribimos "Información" con I mayúscula para distinguirla de la llamada
"cantidad de información", en la cual "información" está con minúscula. La
diferencia tipográfica es un trasunto de su diferencia conceptual, como lo
veremos en el texto.)
También podría gustarte
- INTRODUCCION Terapia de ParejaDocumento2 páginasINTRODUCCION Terapia de ParejaEridania HerreraAún no hay calificaciones
- Establecer Reglas y Límites en La FamiliaDocumento19 páginasEstablecer Reglas y Límites en La Familiathaliayh0% (1)
- Medicina Tradicional FinalDocumento14 páginasMedicina Tradicional FinalLuz Karen100% (1)
- Gortari Eli La Metodologia Una DiscusionDocumento36 páginasGortari Eli La Metodologia Una Discusionjosemoncada71Aún no hay calificaciones
- Concepto de Niño y Niña SENA TALLERDocumento2 páginasConcepto de Niño y Niña SENA TALLERIvan Felipe RAún no hay calificaciones
- Informe MBTIDocumento15 páginasInforme MBTINey Jjazz FernandezAún no hay calificaciones
- Plan de AcciónDocumento2 páginasPlan de Acciónjuanenrike007957Aún no hay calificaciones
- DSDMDocumento2 páginasDSDMJuan Santos RamirezAún no hay calificaciones
- Gramatica Condicion Necesaria Pero No Suficiente PDFDocumento6 páginasGramatica Condicion Necesaria Pero No Suficiente PDFRodrigo_songAún no hay calificaciones
- Entonación y Curvas Melódicas 2Documento3 páginasEntonación y Curvas Melódicas 2Toni Mas Pares100% (1)
- Gung Ho (Reporte)Documento3 páginasGung Ho (Reporte)Daniel OrozcoAún no hay calificaciones
- Enfoques para Establecer Un Clima Creativo y Fomentar La CreatividadDocumento3 páginasEnfoques para Establecer Un Clima Creativo y Fomentar La CreatividadArely Reyes MarAún no hay calificaciones
- Semana 5 Mercadotecnia IIDocumento5 páginasSemana 5 Mercadotecnia IIMel67% (3)
- Exposición UABCDocumento10 páginasExposición UABCMARIA GUADALUPE ORTIZ SALAZARAún no hay calificaciones
- Peic LaaDocumento26 páginasPeic LaaLuisana Molina GuillenAún no hay calificaciones
- Tarea Caso Harvard - Admon RRHH2-1ParcialDocumento8 páginasTarea Caso Harvard - Admon RRHH2-1ParcialVanessa SierraAún no hay calificaciones
- Teoría Ontológica de AristótelesDocumento2 páginasTeoría Ontológica de AristótelesGUILER201067% (3)
- Periodo PromocionalDocumento22 páginasPeriodo PromocionalZucads Stefany Surco AliagaAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 4Documento10 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 4Tobon Veronica MariaAún no hay calificaciones
- N° 1 Recurso Didactico - EntrevistaDocumento5 páginasN° 1 Recurso Didactico - EntrevistaRomina Medina CalderónAún no hay calificaciones
- Origen y Evolución de La Alianza Terapéutica PDFDocumento12 páginasOrigen y Evolución de La Alianza Terapéutica PDFLuciana Juaneu0% (1)
- La Motivación Intrínseca de RaffiniDocumento1 páginaLa Motivación Intrínseca de RaffinirogilsanchezquintanaAún no hay calificaciones
- DIAGNÓSTICODocumento3 páginasDIAGNÓSTICODanielaLeivaLobosAún no hay calificaciones
- Castrejon - Feyerabend y Los Limites de La ArgumentacionDocumento15 páginasCastrejon - Feyerabend y Los Limites de La ArgumentacionBlacksoulAún no hay calificaciones
- Psa - Rafael Ayala - Dossier - 2013Documento8 páginasPsa - Rafael Ayala - Dossier - 2013vilajpAún no hay calificaciones
- COMUNICACIONDocumento19 páginasCOMUNICACIONLeoEscriboCreoAún no hay calificaciones
- ReligiónDocumento3 páginasReligiónNicol Marin muñozAún no hay calificaciones
- Otero, Edison - Thomas Kuhn y El Status de Las Ciencias SocialesDocumento5 páginasOtero, Edison - Thomas Kuhn y El Status de Las Ciencias SocialesElidee MorelosAún no hay calificaciones
- Guia Ética 601Documento1 páginaGuia Ética 601Federico GarzonAún no hay calificaciones
- Entre Masones Biblioteca Los 21 Temas Del Compañero Mason 1Documento115 páginasEntre Masones Biblioteca Los 21 Temas Del Compañero Mason 1Ioannis Gonzales100% (1)