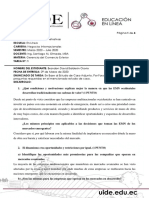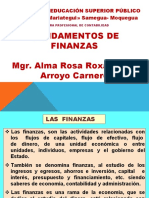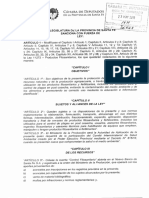Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fantasía II - Patricia Laurent Kullick
Cargado por
Osvaldo Ipiña0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas2 páginasCuento neofantastico de la autora regiomontana Laurent Kullicks
Título original
Fantasía II- Patricia Laurent Kullick
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCuento neofantastico de la autora regiomontana Laurent Kullicks
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas2 páginasFantasía II - Patricia Laurent Kullick
Cargado por
Osvaldo IpiñaCuento neofantastico de la autora regiomontana Laurent Kullicks
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Fantasía II- Patricia Laurent Kullick
- ¡Agárralo! ¡Péscalo! ¡Mátalo!
-¡No! ¡Por favor! ¡No! -gritó una voz de mujer.
Acababa de entrar en la casa cuando escuché el ruido de la pelea. Recargada
entre la puerta y la ventana, sin atreverme a respirar, pensé que había dejado la
puerta del patio abierta y también la de la cocina. Iba a cerrarlas, pero los gritos
me paralizaron: odio, violencia, maldiciones, sentencia de muerte para el
perseguido, ruido de cadenas, palos, antorchas. La misma voz de mujer pedía
una y otra vez piedad, sollozaba; su llanto era prolongado como la sirena de una
ambulancia y en su desesperación, se ofrecía en sacrificio con tal de que cesaran
de perseguir al perseguido.
Me asomé por entre la cortina, pero sólo vi las luces de navidad que adornan
el altar guadalupano de la vecina de enfrente. Los oía, eso sí, a los de la bronca
respirar bajo mi ventana. Eran como veinte narices respirando aceleradamente.
Por lo que pude entender se trataba de vengar el honor de una hermana, quien
era la mujer que lloraba.
-¡No te escondas, cobarde! ¡Eh, tú, búscalo por allá y tú por acá! Busquen
en toda la zona. No pudo haber ido muy lejos.
Oí los ruidos de que se alejaban y el correteo hacia todas direcciones.
Respiré aliviada, agradeciendo que no hubieran descubierto el portón abierto y
entrado en la casa por la cocina. Pero cuando fui a cerrar la puerta, escuché un
lamento. Un quejido ahogado. Un pujido lastimero.
Guiada por el rastro de líquido transparente y viscoso, descubrí al
perseguido agonizando tras la estufa. Me vio y lo vi. Él estaba malherido y con
unas manos enguantadas de blanco trataba de contener las heridas.
Era el huevo más literalmente estrellado que jamás hubiera visto. Tenía un
agujero en la mera punta por donde podía vérsele toda la yema. Y desde la punta
partían decenas de grietas como ríos dibujados en un mapa. En cualquier
momento iba a caerse a pedazos.
Sentí náuseas tan sólo de verlo. ¿Qué podía hacer yo por él? Era el primer
herido de mi vida. Nunca me vi en la necesidad de auxiliar a alguien. Un día vi
a un ahogado, pero sólo de lejos, cuando ya se lo llevaba la Cruz Roja. Además,
no puedo ver sangre porque me desmayo; mucho menos esa yema amarillenta
que ya empezaba a escurrir por entre las estrelladuras.
Pero mi conciencia no iba a dejarlo morir sin llevarlo por lo menos a un
sitio más decente. Traté le asirlo y él, con su redondo vientre, rodó bajo la estufa.
Metí la mano y saqué un garbanzo, pelos negros, un frijol, un pedazo de tocino
y por fin, con la punta de los dedos, pude tocarlo y el gritó.
Volví a tocarlo y se quejó nuevamente.
Era cierto que no podía hacer nada por él, pero sí había una cosa que podía
hacer por mí: parar esta tontera. Hasta dónde no habré llegado. Imaginar que un
huevo se desangra tras la estufa después de haber sido perseguido por los
hermanos de una hueva chillona.
Agarré al huevo. Terminé de estrellarlo. Lo metí en la licuadora, agregué
leche, plátano, canela y azúcar.
A cada sorbo de licuado escuchaba un toquido en la puerta. Abrí.
Sólo el aire frío de la madrugada. Cuando iba a cerrar la puerta, sentí un
tirón en la calceta. Abajo descubrí a una huevita envuelta en un rebozo negro:
-Disculpe -me dijo llorosa-, ¿no ha visto a mi Henry?
También podría gustarte
- Tarea 1Documento4 páginasTarea 1Brandon BaldeónAún no hay calificaciones
- ACFrOgBI5K37Y2UcHuqxJEFzHctK XR0pBeyVPevSyLzuapfcKJrIqZJZAU63ZZvOl-mtaB81wbbjN5ukt3OC4V36gFskPPMxBBtUMlU5ZXq19vSNIiwdQ51qvGO0nEDocumento4 páginasACFrOgBI5K37Y2UcHuqxJEFzHctK XR0pBeyVPevSyLzuapfcKJrIqZJZAU63ZZvOl-mtaB81wbbjN5ukt3OC4V36gFskPPMxBBtUMlU5ZXq19vSNIiwdQ51qvGO0nEElizabeth PerezAún no hay calificaciones
- GodinezMisael 01Documento5 páginasGodinezMisael 01Cesar GVAún no hay calificaciones
- Método Filológico-Didáctico para El Estudio Del Griego Clásico - Interactivo PDFDocumento328 páginasMétodo Filológico-Didáctico para El Estudio Del Griego Clásico - Interactivo PDFanon_897845115100% (3)
- Triptico 2020 PDFDocumento2 páginasTriptico 2020 PDFAlfonso BpAún no hay calificaciones
- Actas, Informes y Requerimientos de La Inspeccion de TrabajoDocumento632 páginasActas, Informes y Requerimientos de La Inspeccion de TrabajoMARILU_MIOAún no hay calificaciones
- Fundamentos de FinanzasDocumento57 páginasFundamentos de Finanzasnancy velasquez floresAún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo EpidemiologiaDocumento4 páginasLinea Del Tiempo EpidemiologiadalayAún no hay calificaciones
- Ampliaciones de PlazoDocumento10 páginasAmpliaciones de PlazoGianela Phocco MeléndezAún no hay calificaciones
- ProgramaDocumento3 páginasProgramaMirtha TaSimónAún no hay calificaciones
- Alejandro Morin - Estudios de Derecho y Teología en La Edad MediaDocumento162 páginasAlejandro Morin - Estudios de Derecho y Teología en La Edad MediaRodolfo Nogueira CruzAún no hay calificaciones
- Minicaso 3-Java LoungeDocumento4 páginasMinicaso 3-Java LoungeMaria MirandaAún no hay calificaciones
- Humbert MataDocumento1 páginaHumbert MataAdrián HernándezAún no hay calificaciones
- Proyecto Reforma Ley 11.273Documento11 páginasProyecto Reforma Ley 11.273El LitoralAún no hay calificaciones
- Guia de Reingenieria de ProcesosDocumento119 páginasGuia de Reingenieria de Procesosamgt91Aún no hay calificaciones
- Rescate ReglasDocumento2 páginasRescate ReglasJuan SeuraAún no hay calificaciones
- Solicito ArchivamientoDocumento6 páginasSolicito ArchivamientoEdgar VeraAún no hay calificaciones
- Planilla de Computo y Cotización - Grupo 6Documento118 páginasPlanilla de Computo y Cotización - Grupo 6saraAún no hay calificaciones
- Guía 3 - Ejercicios Prácticos - Encuentros 12, 13 y 14 (ULP)Documento3 páginasGuía 3 - Ejercicios Prácticos - Encuentros 12, 13 y 14 (ULP)Luciano IdiartAún no hay calificaciones
- Cuadro de Caracteristicas GTC 185Documento3 páginasCuadro de Caracteristicas GTC 185yodith blancoAún no hay calificaciones
- Actividad de Aprendizaje 11 Evidencia 2 Describing and Comparing ProductsDocumento7 páginasActividad de Aprendizaje 11 Evidencia 2 Describing and Comparing ProductsNelson PrinsAún no hay calificaciones
- Sesión 18 Com.-Leemos Afiches Sobre El Cuidado AmbientalDocumento5 páginasSesión 18 Com.-Leemos Afiches Sobre El Cuidado Ambientaledy cruz neyra100% (1)
- Sesión 1-Cero Papel Con Firma DigitalDocumento44 páginasSesión 1-Cero Papel Con Firma DigitalSoporte HevesAún no hay calificaciones
- Construcción de Oraciones y PárrafosDocumento1 páginaConstrucción de Oraciones y PárrafosMarisolRendónManriqueAún no hay calificaciones
- Erupción Del Hunga Tonga de 2022Documento11 páginasErupción Del Hunga Tonga de 2022FaceramAún no hay calificaciones
- Baigent Michael - La Conspiracion Del Mar MuertoDocumento340 páginasBaigent Michael - La Conspiracion Del Mar MuertoRafael García del Valle100% (3)
- Gmail - Estudia Con Nosotros en La Universidad Técnica de Babahoyo - Proceso Extraordinario de PostulaciónDocumento4 páginasGmail - Estudia Con Nosotros en La Universidad Técnica de Babahoyo - Proceso Extraordinario de Postulaciónpaolita zapataAún no hay calificaciones
- Centro de Educación AlternativaDocumento10 páginasCentro de Educación AlternativaRichard OrellanaAún no hay calificaciones
- GerundioDocumento6 páginasGerundioAnthony CortezAún no hay calificaciones
- Confiar e InspirarDocumento32 páginasConfiar e InspirarDavid SierraAún no hay calificaciones