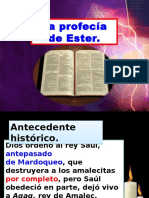Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Domingo XXIX Del Tiempo Ordinario
Cargado por
ayo05Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Domingo XXIX Del Tiempo Ordinario
Cargado por
ayo05Copyright:
Formatos disponibles
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario
20 octubre 2019
Lc 18, 1-8
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: “Había un juez en una
ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad
había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario»;
por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me
importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia,
no vaya a acabar pegándome en la cara»”. Y el Señor respondió: “Fijaos en lo
que dice el juez injusto; pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le
gritan día y noche?, ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin
tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la
tierra?”.
¿ORAR TODAVÍA?
No podemos saber con certeza si este relato –la parábola del
“juez inicuo”– salió de los labios de Jesús o, por el contrario, con mayor
probabilidad –se trata de un texto que no aparece en los otros
evangelios–, fue una creación de Lucas, en su interés catequético por
insistir en la necesidad de orar incesantemente.
Sea como fuere, no se podía haber elegido una comparación
más desafortunada, al comparar a Dios con un juez sin escrúpulos, que
cede únicamente para que dejen de importunarlo.
Parece claro que, a medida que crece en consciencia, el ser
humano se ve llevado a desechar la llamada “oración de petición”. Y
ello no desde una actitud arrogante, sino gracias a una mayor
comprensión de lo que se halla en juego.
La oración de petición yerra en dos sentidos: por un lado, falsea
la imagen de Dios, al dar por supuesto que podría portarse mejor de lo
que lo hace y, por otro, nos mantiene en el engaño acerca de nuestra
verdadera identidad.
Esa forma de oración –y más allá de la intención del orante–,
transmite la imagen de un Dios avaro de sus dones, un tanto arbitrario
e incluso caprichoso a la hora de otorgarlos, a la vez que insensible –
como el juez de la parábola–, ya que necesita que se le insista
incesantemente para conseguir que doblegue su voluntad. ¿Qué dios
sería ese, sino una mera proyección antropomórfica, fruto de una
mente infantil?
Pero hay más. Esa forma de oración identifica al orante como
carencia, que necesita “algo” de fuera que lo complete: orar, desde
esta perspectiva, significa implorar todo aquello que podría liberarnos
de la carencia, otorgándonos un estado de mayor bienestar. Es
innegable que la persona en la que nos experimentamos es sumamente
frágil y vulnerable, pero es un error tomarla como si fuera nuestra
identidad. Somos plenitud. Y lo único que necesitamos es tomar
consciencia de ello, de una forma experiencial, para vivirnos en
coherencia con lo que somos.
Con este planteamiento, ¿deja de tener sentido la oración? Si
se refiere a la oración de petición, la respuesta solo puede ser
afirmativa. Sin embargo, ello no significa dejar de vivir otras actitudes
orantes como el sobrecogimiento, la admiración, la gratitud y, sobre
todo, el Silencio.
La oración va tomando la forma de alineamiento con lo real, de
unificación con la Vida –“Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que
quieres tú”–, hasta comprender que somos uno con ella. Hemos
comprendido que el Dios al que nos dirigíamos no es un Ente separado,
sino el Fondo último de todo lo real, también de nosotros mismos.
Al comprenderlo, la oración se torna silencio contemplativo que
nos conduce desde el estado mental –que nos identificaba con el yo
separado– hasta el estado de presencia, en el que nos descubrimos
como plenitud.
¿Qué “oración” vivo?
También podría gustarte
- Domingo 1º de PascuaDocumento2 páginasDomingo 1º de Pascuaayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo de PascuaDocumento2 páginasDomingo de Pascuaayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo de PascuaDocumento2 páginasDomingo de Pascuaayo05Aún no hay calificaciones
- A Jesús Vivo Se Le Hace PresenteDocumento3 páginasA Jesús Vivo Se Le Hace Presenteayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo II de PascuaDocumento2 páginasDomingo II de Pascuaayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo de PascuaDocumento2 páginasDomingo de Pascuaayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo de PascuaDocumento2 páginasDomingo de Pascuaayo05Aún no hay calificaciones
- Von Rechnitz Alejandro para Entender La BibliaDocumento23 páginasVon Rechnitz Alejandro para Entender La BibliaRaúl GuillénAún no hay calificaciones
- Sentido del Triduo Pascual: Celebración del Misterio PascualDocumento9 páginasSentido del Triduo Pascual: Celebración del Misterio PascualRaomir Ramirez MoralesAún no hay calificaciones
- La Sábana SantaDocumento7 páginasLa Sábana Santaayo05Aún no hay calificaciones
- Von Rechnitz Alejandro para Entender La BibliaDocumento23 páginasVon Rechnitz Alejandro para Entender La BibliaRaúl GuillénAún no hay calificaciones
- Domingo III de CuaresmaDocumento3 páginasDomingo III de Cuaresmaayo05Aún no hay calificaciones
- Cuidar La Biología No Es MaloDocumento3 páginasCuidar La Biología No Es Maloayo05Aún no hay calificaciones
- Ya Tengo La Verdadera Vida Aquí y AhoraDocumento4 páginasYa Tengo La Verdadera Vida Aquí y Ahoraayo05Aún no hay calificaciones
- Solo en La Comunidad Podemos Descubrir A Jesús VivoDocumento3 páginasSolo en La Comunidad Podemos Descubrir A Jesús Vivoayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo V Del Tiempo OrdinarioDocumento2 páginasDomingo V Del Tiempo Ordinarioayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo de RamosDocumento4 páginasDomingo de Ramosayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo V de CuaresmaDocumento3 páginasDomingo V de Cuaresmaayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo VI Del Tiempo OrdinarioDocumento2 páginasDomingo VI Del Tiempo Ordinarioayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo III de CuaresmaDocumento3 páginasDomingo III de Cuaresmaayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo II de CuaresmaDocumento2 páginasDomingo II de Cuaresmaayo05Aún no hay calificaciones
- La Luz Está Ya en TiDocumento4 páginasLa Luz Está Ya en Tiayo05Aún no hay calificaciones
- Cuidar La Biología No Es MaloDocumento3 páginasCuidar La Biología No Es Maloayo05Aún no hay calificaciones
- Déjate Iluminar e IluminarásDocumento3 páginasDéjate Iluminar e Iluminarásayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo I de CuaresmaDocumento2 páginasDomingo I de Cuaresmaayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo IV Del Tiempo OrdinarioDocumento3 páginasDomingo IV Del Tiempo Ordinarioayo05Aún no hay calificaciones
- Habéis Oído Que Se DijoDocumento3 páginasHabéis Oído Que Se Dijoayo05Aún no hay calificaciones
- El Reinado de Dios Ya Está en MíDocumento3 páginasEl Reinado de Dios Ya Está en Míayo05Aún no hay calificaciones
- Aun en Las Peores Circunstancias-BienaventuranzasDocumento3 páginasAun en Las Peores Circunstancias-Bienaventuranzasayo05Aún no hay calificaciones
- Domingo III Del Tiempo OrdinarioDocumento2 páginasDomingo III Del Tiempo Ordinarioayo05Aún no hay calificaciones
- Libros Repetidos en Las BibliasDocumento6 páginasLibros Repetidos en Las BibliasJuan Pablo Díaz VanegasAún no hay calificaciones
- Como Tener Una Conciencia LimpiaDocumento9 páginasComo Tener Una Conciencia LimpiaKaren G RamosAún no hay calificaciones
- Guía D Eestudio Profetas de Israel II Con RespuestasDocumento3 páginasGuía D Eestudio Profetas de Israel II Con RespuestasSantiago DiscípuloAún no hay calificaciones
- De Pecadores A PescadoresDocumento2 páginasDe Pecadores A PescadoresYaretzi Yazmin Hernández Florencio100% (1)
- La Historia de Los DiagramasDocumento10 páginasLa Historia de Los DiagramasErick MirandaAún no hay calificaciones
- 2 PedroDocumento5 páginas2 PedroSandra Fabiola FabiolaAún no hay calificaciones
- Personajes HechosDocumento12 páginasPersonajes HechosmusrichmonAún no hay calificaciones
- Carlos Eduardo Perdomo PalmaDocumento3 páginasCarlos Eduardo Perdomo PalmaCarlosEduardoPerdomoPalmaAún no hay calificaciones
- El Alfabeto y Vocales HebreasDocumento7 páginasEl Alfabeto y Vocales HebreasGabriel LopezAún no hay calificaciones
- La Profecía de Ester.Documento24 páginasLa Profecía de Ester.Gerardo Gomez Aguilar100% (2)
- Lección 5 Nivel 3 La Mayordomia Del TiempoDocumento2 páginasLección 5 Nivel 3 La Mayordomia Del TiempoCarina Elizabeth AcuñaAún no hay calificaciones
- La Predicación Del Evangelio en Los Padres de La IglesiaDocumento546 páginasLa Predicación Del Evangelio en Los Padres de La IglesiaTrajano1234100% (1)
- GruposDocumento11 páginasGruposmauroAún no hay calificaciones
- 21 Nombres de Dios y SusDocumento9 páginas21 Nombres de Dios y Susjuanjoi81Aún no hay calificaciones
- Mujeres de Fé - AnaDocumento7 páginasMujeres de Fé - AnaAngel GarceteAún no hay calificaciones
- 10 Maldiciones Que Bloquean La Bendición - Larry HuchDocumento185 páginas10 Maldiciones Que Bloquean La Bendición - Larry HuchAlma Yuridia100% (2)
- JOSUE de Carne y HuesoDocumento3 páginasJOSUE de Carne y HuesoOscar TarquinoAún no hay calificaciones
- Saul Es Rechazado Por DiosDocumento5 páginasSaul Es Rechazado Por DiosAnyelica Atencio GonzálezAún no hay calificaciones
- Dei Verbum 8Documento3 páginasDei Verbum 8Garza AldoAún no hay calificaciones
- Gemas Biblicas 2018Documento2 páginasGemas Biblicas 2018Annie PinelAún no hay calificaciones
- AMORC. La Cábala Sin Velos (Proyecto)Documento20 páginasAMORC. La Cábala Sin Velos (Proyecto)luantore100% (3)
- 2012 - 02 - Sacerdotes y Músicos - 1° ParteDocumento5 páginas2012 - 02 - Sacerdotes y Músicos - 1° Partejhonny condoriAún no hay calificaciones
- Lectura Del Libro de La SabiduríaDocumento2 páginasLectura Del Libro de La SabiduríaMario CastellonAún no hay calificaciones
- Tabla de Los Eventos de Los Ultimos DiasDocumento1 páginaTabla de Los Eventos de Los Ultimos DiasAbimael Franco Torres100% (1)
- Cuadernillo Amigo PDFDocumento42 páginasCuadernillo Amigo PDFWilmar SanabriaAún no hay calificaciones
- De La Salle, San Juan - 01 Reglas - ComunesDocumento55 páginasDe La Salle, San Juan - 01 Reglas - ComunesHno. Rodolfo Patricio Andaur ZamoraAún no hay calificaciones
- Chavaquiah - Ángeles GuardianesDocumento2 páginasChavaquiah - Ángeles GuardianesAmeli ApuyAún no hay calificaciones
- 40 Semillas para Sembrar en Esta Cuaresma - Alianza de AmorDocumento4 páginas40 Semillas para Sembrar en Esta Cuaresma - Alianza de AmorMARIAMCONTIGOAún no hay calificaciones
- Fidelidad A Dios Cuando Es Lo Único Que TengoDocumento42 páginasFidelidad A Dios Cuando Es Lo Único Que TengoDayner Buelvas DiazAún no hay calificaciones
- Biografía de JoséDocumento8 páginasBiografía de JoséFelipe Artorius EspinozaAún no hay calificaciones