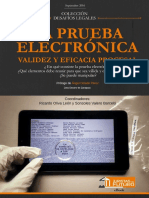Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Parque
Parque
Cargado por
Cesar SolarteDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Parque
Parque
Cargado por
Cesar SolarteCopyright:
Formatos disponibles
CONTINUIDAD DE LOS PARQUES JULIO CORT�ZAR
Hab�a empezado a leer la novela unos d�as antes. La abandon� por negocios
urgentes, volvi� a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar
lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, despu�s de
escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuesti�n de
aparcer�as, volvi� al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el
parque de los robles. Arrellanado en su sill�n favorito, de espaldas a la puerta
que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dej� que su
mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los
�ltimos cap�tulos. Su memoria reten�a sin esfuerzo los nombres y las im�genes de
los protagonistas; la ilusi�n novelesca lo gan� casi en seguida. Gozaba del placer
casi perverso de irse desgajando l�nea a l�nea de lo que lo rodeaba, y sentir a la
vez que su cabeza descansaba c�modamente en el terciopelo del alto respaldo, que
los cigarrillos segu�an al alcance de la mano, que m�s all� de los ventanales
danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la
s�rdida disyuntiva de los h�roes, dej�ndose ir hacia las im�genes que se
concertaban y adquir�an color y movimiento, fue testigo del �ltimo encuentro en la
caba�a del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante,
lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente resta�aba ella la
sangre con sus besos, pero �l rechazaba las caricias, no hab�a venido para repetir
las ceremonias de una pasi�n secreta, protegida por un mundo de hojas secas y
senderos furtivos. El pu�al se entibiaba contra su pecho, y debajo lat�a la
libertad agazapada. Un di�logo anhelante corr�a por las p�ginas como un arroyo de
serpientes, y se sent�a que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias
que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban
abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada hab�a
sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada
instante ten�a su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se
interrump�a apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.
Sin mirarse ya, atados r�gidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la
puerta de la caba�a. Ella deb�a seguir por la senda que iba al norte. Desde la
senda opuesta �l se volvi� un instante para verla correr con el pelo suelto. Corri�
a su vez, parapet�ndose en los �rboles y los setos, hasta distinguir en la bruma
malva del crep�sculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no deb�an ladrar,
y no ladraron. El mayordomo no estar�a a esa hora, y no estaba. Subi� los tres
pelda�os del porche y entr�. Desde la sangre galopando en sus o�dos le llegaban las
palabras de la mujer: primero una sala azul, despu�s una galer�a, una escalera
alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitaci�n, nadie en la
segunda. La puerta del sal�n, y entonces el pu�al en la mano, la luz de los
ventanales, el alto respaldo de un sill�n de terciopelo verde, la cabeza del hombre
en el sill�n leyendo una novela.
También podría gustarte
- La Prueba Electronica - Ebook JCF PDFDocumento173 páginasLa Prueba Electronica - Ebook JCF PDFguessron2000100% (1)
- Por El Mundo Del DelitoDocumento341 páginasPor El Mundo Del DelitoJuan Pablo Arrué100% (1)
- Prueba Ilicita en LaboralDocumento244 páginasPrueba Ilicita en LaboralJuan Pablo ArruéAún no hay calificaciones
- DT Acoso SexualDocumento6 páginasDT Acoso SexualJuan Pablo ArruéAún no hay calificaciones
- Ley 20585 - 11 MAY 2012Documento5 páginasLey 20585 - 11 MAY 2012Juan Pablo ArruéAún no hay calificaciones
- El Derecho A Una Vivienda Digna y Adecua PDFDocumento242 páginasEl Derecho A Una Vivienda Digna y Adecua PDFJuan Pablo ArruéAún no hay calificaciones
- Modelo Contrato de MutuoDocumento2 páginasModelo Contrato de MutuoJuan Pablo Arrué100% (1)
- Impacto Deuda Afp CotizacionesDocumento28 páginasImpacto Deuda Afp CotizacionesJuan Pablo ArruéAún no hay calificaciones