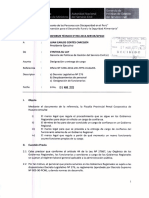Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
(Ariel Derecho) Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero - Las Piezas Del Derecho-Ariel (1996) PDF
(Ariel Derecho) Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero - Las Piezas Del Derecho-Ariel (1996) PDF
Cargado por
Joseph Barriga Albis67%(3)67% encontró este documento útil (3 votos)
1K vistas220 páginasTítulo original
(Ariel Derecho) Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero - Las piezas del derecho-Ariel (1996).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
67%(3)67% encontró este documento útil (3 votos)
1K vistas220 páginas(Ariel Derecho) Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero - Las Piezas Del Derecho-Ariel (1996) PDF
(Ariel Derecho) Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero - Las Piezas Del Derecho-Ariel (1996) PDF
Cargado por
Joseph Barriga AlbisCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 220
Manuel Atienza
Juan Ruiz Manero
Las piezas
del Derecho
Teoria
de los enunciados
juridicos
Editorial Arid, SA.
Barcelona
Disefo eubierta: Nacho Sorina
| edicin: septiembre 1996
(© 1996; Manvel Atenza y Juan Ruiz Maneco
Derechos exclusivos de edicién en castellano
reservados para todo e! mundo:
(© 1996: Ediorial Ariel S.A
(Céecega, 270 08008 Barcelona
ISBN: 84-344-1600-
Depésio legal: B. 26.352 - 1996
1996.— Talleres LIBERDUPLEX, 8. L.
Constiucién 19 - 08014 Bareetona
Impiéso en Espana
Ninguns pared ea publican, nig el ie
deta eblens,poece set reprodeids abmaceais0 rans
‘en mancaslgana ni poring medio, saeco,
tuimico,meciniz, dpc, de grabs ode foeopia.
perio previode eit.
INDICE GENERAL
Presentacién .....
Captruto I Las normas de mandato: principios y reglas
1, Introduccién. Tipos de principios
1.1. El inicio de la discusién sobre principios en la teoria del
Derecho contempordnea
1.2. Diversos sentidos de «principio jurfdico» .
1.3. Una propuesta de clasificacion .
2. Principios y reglas ....
2.1. Un enfoque estructural de la distineién 1...
2.2. Principios y reglas como razones para la accién
2.3. Principios, reglas, poder e intereses
3. Dimensiones explicativa, justificativa y legtimadora de los prin-
cipios .
3.1. Los principios en la explicacién del Derecho.
3.2. Los principios en el razonamiento juridico
3.3. Principios, control y legitimacién del poder
Avénpice at cartruto I. Réplica a los criticos
1. Las reglas de mandato como razones perentorias y los princi-
pios como razones no perentorias; configuracién «cerrada» 0
cabierta» de las condiciones de aplicacién
1.1. Las eriticas de Prieto
1.2. Las criticas de Peczenik
2. Principios y cumplimiento pleno
2.1, La postura de Prieto .
2.2. La postura de Peczenik
x
27
27
34
37
37
42
vit ixpice
CaptruLo Il. Las reglas que confieren poderes
1. Introduccion
2. Qué no son las reglas que confieren poderes
2.1. Primer descarte: las reglas que confieren poderes no son
normas deénticas 0 regulativas
2.2. Segundo descarte: las reglas que confieren poderes no pue-
den entenderse adecuadamente en términos de definiciones,
reglas conceptuales o disposiciones cualificatorias
3. Qué son las reglas que confieren poderes
3.1. Tres enfoques y algunos presupuestos ontologicos
3.2. Un enfogue estructural
3.3. Un enfoque funcional: las reglas que confieren poveres
como razones pata la accién
3.4. Reglas que confieren poderes, poderes no normativos €
intereses
APENDICE AL CAPITULO II. Réplica a los criticos
1. Introducci6n ......
La erftica a nuestra critica de la concepeién deontica (o pres-
criptivista)
3. ¢Es justo nuestro tratamiento de la tesis conceptualista?
4. Los problemas de nuestra concepcién
Cartruto III. Los enunciados permisivos
1. Los permisos en la teoria del Derecho contemporanea .....
1.1. La irrelevancia pragmatica de las normas permisivas. La
categoria de «normas permisivas» es innecesaria. Echave-
Urquijo-Guibourg (1980) y Ross (1971) :
1.2. La propuesta de von Wright: las normas permisivas como
promesas
1.3. Permisos débiles y permisos fuertes en Alchourrén y
Bulygin
2. Para un replanteamiento del problema eu
2.1, Permisos y regulacién de la conducta «natural»
2.2. Permisos y ejercicio de poderes normativos . .
2.3, Permisos y principios. Las libertades constitucionales
3. Algunas conclusiones
APENDICE AL CAPITULO TIT Una nota sobre permisos constitucionales
y derechos basicos
45
45
46
47
84
58
58
60
66
2B
7
7
7
85
86
1
91
92
96
100
105
105
108
113
116
8
ixvice
CaPituLo IV. Los valores en el derecho
Introduccién
Dos concepciones de Ja norma penal... :
El caricter bifronte de las normas y de los juicios de valor
Tipos de normas y tipos de valores...
Captruo V. La regla de reconocimiento .
Introduccién .
Los juristas y el «valor normativor de la Constitucién
La regla de reconocimiento como norma diltima
Bene
dad juridica?
Un elenco de problemas
O~q. Es decir, que el sistema juridico le lleva al
juez a concluir tanto la obligacién de castigar como la obligacién de no
castigar a quien haya cometido homicidio y sea menor de edad.
Para resolver ese problema, Alchourrén, por un lado, distingue en-
tre el lenguaje de las normas del sistema y el metalenguaje que descri-
be las obligaciones resultantes conforme al sistema en cuestion y, por
otro lado, introduce una relacién que confiere prioridad y preferencia
en ciertas condiciones a una norma respecto de otra. Esto es, él en-
tiende que en el caso en cuestidn se plantea, en efecto, un conflicto de
obligaciones —en el nivel de las normas—, pero el conilicto se resuelve
—en el nivel del metalenguaje— porque la norma d) tiene prioridad so-
bre la c). Por ello, frente a la pregunta de «qué debe hacer el juez en
el caso p.r?», la respuesta es, simplemente, que no debe castigar
Ahora bien, Alchourrén muestra que en los sistemas juridicos que
incluyen el tipo de relacion ordenadora antes seftalada (una relacién
transitiva y asimétrica) no pueden producirse conflictos de obligacio-
nes bajo ninguna condicién (salvo la imposible); pues lo obligatorio vie-
ne determinado no sélo por el contenido conceptual de las normas sino
también por su orden jerarquico. Pero lo que él parece descartar es que
en un sistema jurfdico existan normas que establezcan soluciones nor-
mativas incompatibles sin que se dé entre ellas la relacién de orden an-
tes indicada y sin que se trate tampoco de un simple caso de antinomia.
Y esto es lo que ocurre, a nuestro juicio, con los principios: éstos esta-
blecen obligaciones configurando sus condiciones de aplicacion de la
manera que hemos llamado abierta, esto es, negativa —«obligatorio p
salvo que esta obligacién sea desplazada por un principio que en rela-
cién con el caso tenga un mayor peso»— y carente de ordenacién —pues
el sistema no predetermina el orden jerarquico (el «peso relativor) en
caso de concurrencia de principios—. De ahi que para resolver un caso
en el que estan involucrados principios sea precisa una operaci6n in-
termedia, esto es, el establecimiento (a partit de dichos principios) de
una nueva regla. A esa operacion consistente en transformar los prin-
cipios en reglas es a lo que se suele llamar concrecién. Sobre ello vol-
veremos mds adelante, a propésito de lo que llamabamos la fuerza ex-
pansiva de los principios y que, segdn nos ha hecho notar Peczenik, no
explicibamos suficientemente.
2. La consideracién de que las reglas configuran de forma «ce-
rradaw sus condiciones de aplicacién no niega, pues, sino que es com-
patible con la admision de que la descripci6n de tales condiciones pue-
de presentar una zona de penumbra en relacién con la cual sea dudo-
sa la subsuncién de un determinado caso individual. Tampoco nos
parece, desde luego, que plantee dificultades a nuestra concepcién el
32 LAS PIEZAS DEL DERECHO
hecho de que, «por via legislativa o jurisprudencial, siempre pueden
aparecer nuevas excepciones» a la aplicabilidad de una regla. Que las
autoridades normativas del sistema pueden cambiar éste, restringiendo
las condiciones de aplicacién de una determinada solucién normativa
es, naturalmente, algo obvio; Ja consideracién de que las reglas confi-
guran de forma «cerrada» sus condiciones de aplicacién se limita,
como es facil suponer, a las reglas existentes en un momento dado v no
implica, desde luego, ninguna tesis sobre los cambios en el sistema ju-
ridico.
3. La admisibilidad de solucionar normativamente un caso no re-
gulado por el sistema mediante el argumento por analogfa, aunque es
tun problema mis serio, tampoco nos parece que plantee especiales di-
ficultades a nuestra concepcion. Lo que la admisibilidad del argumen-
to-por analogia muestra es precisamente que, ante la imposibilidad de
subsumir un caso individual dentro de las condiciones de aplicacién
de una regla preexistente (y precisamente porque estas condiciones de
aplicacién tienen cardcter «cerrado»), el juez ha de construir, para que
sirva de fundamento a su decisién, una regla general que correlacione
otras condiciones de aplicacién con Ja misma solucién normativa que
una regla preexistente correlaciona con condiciones de aplicacién que
el juez entiende como sustancialmente semejantes. Y tal relacion de se-
mejanza no puede afirmarse (o negarse) mas que en base al principio
que explica y justifica la regla preexistente. Es decir, el argumento por
analogia implica siempre una utilizacidn de principios, aunque ello no
signifique tampoco que el recurso a la analogia y a los principios sea
una misma cosa. En realidad, la analogia es un argumento ~-o, mejor,
una estructura de argumentacion—, mientras que los principios son
un material que necesariamente debe usarse en ese tipo de argumen-
tacion.’
4. Prieto no objeta nuestra tesis de que los principios configuran
de forma «abierta» sus condiciones de aplicacién. Pero afirma que de
ello se sigue una consecuencia que invalidarfa nuestra caracterizacién
de las reglas: «si se sostiene —escribe— que no cabe enumerar las ex-
cepciones a los principios y, por tanto, tampoco los supuestos de apli-
cacion, pero se sostiene, en cambio, que los principios si pueden ex-
ceptuar a las reglas, resultars en suma que légicamente tampoco pode-
mos saber los casos de excepcién a las reglas». En esto Prieto tiene
raz6n, pero ello no tiene para nuestra propuesta las consecuencias de-
vastadoras que él presume, aunque desde luego nos obliga a precisar
—como ya lo hicimos en el capitulo I— los limites dentro de los cuales
asumimos la tesis de que las reglas configuran de forma «cerrada» sus
condiciones de aplicacién y constituyen —cuando se dan tales condi-
ciones de aplicacién— razones perentorias
3. Chr, sobre ello, Atenza (1986),
LAS NORMAS DE MANDATO: PRINCIPIOS ¥ REGLAS: 33
Es cierto, a nuestro juicio, que la aplicabilidad de toda regla esta
condicionada a que su aplicacién no entre en conflicto con un princi-
pio que, en relacién con las propiedades relevantes del caso, tenga un
mayor peso. Tras reconocer esto uno puede, desde luego, concluir, al
modo de los realistas, que las reglas no son mds que juguetes vistosos,
que el razonamiento juridico es siempre radicalmente abierto, y entre-
garse, a continuacién, a los juegos verbales sobre la indeterminacion
tan habituales en los autores de Critical Legal Studies. El problema de
tal tipo de orientaciones es —como tantas veces se ha puesto de relie-
ve— que chocan con la evidencia de que, en relacién con la inmensa
mayoria de los casos individuales que se presentan ante los tribunales,
su subsuncién bajo el caso genérico contemplado en una regla general
el dictado de una sentencia asi fundamentada— no da lugar a nin-
gtin tipo de controversia entre la comunidad juridica.
Para poder dar cuenta adecuadamente de ambas circunstancias
—la subordinacién de la aplicabilidad de las reglas a los principios y el
hecho dé gue la inmensa mayorfa de los casos se solucionan mediante
la aplicacién no controvertida de reglas— propusimos entender la ma-
nera como el Derecho guia el razonamiento de sus érganos de aplica-
cién como una estructura de dos niveles: en un primer nivel, decfamos,
el Derecho «impone a los érganos jurisdiccionales el deber de compo-
ner un balance de razones integrado unicamente por las constituidas
por las pautas juridicas, siendo admisible la toma en consideracion de
otras razones tinicamente en la medida en que las propias pautas jui
dicas lo permitany; en un segundo nivel, «tal balance de razones remi-
te, no en todos los casos pero si en la mayoria, a adoptar como base de
la resolucién una regla jurfdica, esto es, una razén perentoria». De
modo que la configuracién «cerrada» por parte de las reglas de sus con-
diciones de aplicacién (y la operatividad de las propias reglas como ra-
zones perentorias) slo opera, a nuestro juicio, en este segundo nivel."
4, Una posicion semejante ereemos que pusde encontrase (aungue formilada con diferentes
‘erminologias) en las tes teortas sobre las reglas probablemente hoy més influyentes: las de Raz, Re
gan y Schauer.
Asivna ereemos que Rez sstengs algo muy diferente cuando escribe que «las reglas, hablando
retaricamente, son expresiones de compromisos o juicios acerea del resultado de coaictos, Aqui,
{hablar de excepciones resulta por completo apropiado. Carsctersticamente los casos estén “smn
plemente” fuera del alcance de las relas sas principales razanes que respaldan la regla no son api
fables a tales casos, Los casos caen bajo una excepeion a la Fela cuando algunas de las peinciales
razones en pro dela repla son apliables a ellos, pro el “compromiso refljado en Ja regia” corse
Fa que prevalecen otras consideraciones en conflctor (Raz. 1991, p. 232)
“Analogamente, Donald Regan sefala gue las reglas deben considerarse como ni absaluramente
transparentes ni absolutamente opacas, Trataria a la regla como vabsolutamentstransparenten quien
Considerara que slo debe hacerse lo que larega ordena cuando ae tiene la completa cetidumbre de
{gue an es efectivamtente a acion correcta ras haber porerado todas la razancsaplcables a caso
‘Trataria ala regla como sabsolutamente opacas quien considerara que sempre, sean cuales sean fas
razones concurrent en el cas0, debe hacerse lo erdenado por la rela (Regan, 1989, pp. 1004-1013),
(Como coments Juan Carlos Baven, resulta claro que trtar& las eglas como absolutamentetranspa
rents Iss volverin ints como instrementos para fa toma de decisions, mientras que tratarlas
‘como absolutamente opacas seria ciertamenteiacional (Bayén, 1991, pp. 31-52).
34 LAS PIEZAS DEL DERECHO
Al que se pasa, por cierto, cuando el principio de que «debe hacerse lo
prescrito por las reglas juridicas» no resulta desplazado, en el primer
nivel, por un principio que, en relacién con el caso, tenga un mayor
peso. Pero cuando tal principio de que «debe hacerse lo prescrito por
Jas reglas juridicas» no resulta desplazado, la regla juridica bajo la que
se subsume el caso individual opera en el razonamiento del érgano ju
risdiccional como una raz6n perentoria para dictar una resolucién
cuyo contenido corresponda al de la regla.
1.2. Las crimicas DE PECZENIK
Aleksander Peczenik impugna nuestra consideracién de que los
principios constituyen meramente razones de primer orden para deci-
dir en un determinado sentido mientras que las reglas serian razones
eperentorias» 0 «protegidas». Escribe, asi, que
no s6lo los principios, sino también algunas reglas crean un deber me-
ramente prima facie y por consiguiente exigen deliberacion
Y mis adelante:
Me parece que las «pautas jurfdicas» permiten tomar en cuenta todas las
consideraciones moralmente relevantes [...]. Las normas juridicas esta-
blecidas constituyen razones prima facie, que han de ser sopesadas v
ponderadas con otras razones. Estas razones prima facie son razones de
primer orden para la realizacién de una cierta aceién, H, y, al mismo
tiempo, razones de segundo orden. En esta altima capacidad, indican
{que las razones para no hacer H pueden prevalecer s6lo si son particu-
larmente fuertes, esto es, claramente mAs fuertes de lo que necesitan ser
en un debate moral libre,
Estas tesis de Peczenik —meramente enunciadas en el trabajo al
que respondemos-— se encuentran considerablemente desarrolladas en
su importante libro On Law and Reason (Peczenik, 1989), al que él mis-
mo remite. Dentro de él, en la seccién titulada «Weighing Rules», lee-
mos lo siguiente:
Sin embargo, no sélo los principios sino también algunas reglas crean
un deber meramenie prima facie. Esto es verdadero tanto de las reglas,
morales como de las reglas juridicas. Por ejemplo, no se debe matar a
Una tesis semejante viene a ser, finalmente, la expuesia por Frederik Schauer cuando senala
‘como rasgo central de la reglas la circunstancia de que éstas son, potencialmente wider sclusive y
‘ver inclusive en Flacin coh Sus razones subyacentes, es decir, puede haber casos que debiendo es:
tar incluidos no lo estén y ott0s @u, por el contra, no debiéndolo estar, lo estén (Sehaver, 191).
LAS NORMAS DE MANDATO: PRINCIPIOS Y REGLAS 35
las personas. La regla moral prohibe prima facie todo acto de matar,
pero para afirmar que un determinado individuo, consideradas todas las,
cosas, debe no ser matado, se debe prestar atencién también a otras re-
alas que estipulan excepciones; por ejemplo, en una guerra defensiva, se
puede matar a los agresores [...]. Todas las normas juridicas socialmen-
te establecidas, expresadas en disposiciones legislativas, precedentes, et-
cétera, tienen un cardcter meramente prima facie. El paso de las reglas
Juridicas prima facie a las obligaciones, pretensiones, etc., juridicas (y
morales) implica interpretacién valorativa, esto es, sopesar y ponderar
(pp. 80-81).
Anuestro modo de ver, a este planteamiento de Peczenik cabe opo-
ner un par de consideraciones:
1, La primera es que el ejemplo de regia que crea un deber mera-
mente prima facie (la prohibicién de matar) no seria tal, de acuerdo
con nuestras definiciones, sino un principio. ¥ ello porque dicha norma
no determina sus condiciones de aplicacién més que de la forma que
nosotros llamamos abierta (y a la que consideramos caracteristica de
los principios): «esta prohibido matar a menos que concurra otro prin-
cipio que, en relacién con el caso, tenga un mayor peso». Puede obje-
tarse, desde luego, trazar una distincién conceptual entre tipos de nor-
mas juridicas, como la que nosotros trazamos entre reglas y principios,
atendiendo al cardcter «cerrado» o «abierto» de la determinacién de las
condiciones de aplicacién: sosteniendo, por ejemplo, que tal rasgo no
es particularmente relevante, que no refleja el uso lingitistico habitual
de los términos «regla» y «principio», etc. Pero si nuestra distincion asi
trazada no se objeta, es claro que el «no matards» no es (a diferencia,
por cierto, de las reglas sobre el homicidio contenidas en el Cédigo pe-
nal) una regla sino un principio. Resulta, ademas, que de acuerdo con
la propia caracterizacién que Peczenik ofrece de la distincién entre re-
glas y principios, habria que concluir que la prohibicién de matar debe
entenderse asimismo como un principio. As{ parecen indicarlo sus db-
servaciones de que «a diferencia del principio, la regla [...] no expresa
un valor singular sino un compromiso entre muchos valores (y los co-
rrespondientes principios)» (Peczenik, 1989, p. 81), y de que «la princi-
pal fuente de la fuerza justificativa de los principios consiste en su
vinculo uno-a-uno con los correspondientes valores. Cada principio res-
ponde a un valor determinado [...]» (Peczenik, 1992).
2. La segunda consideracién se refiere a la tesis de Peczenik de
que las pautas juridicas permiten tomar en cuenta todas las considera-
ciones moralmente relevantes, de que las normas juridicas establecidas
constituyen razones prima facie, que en su dimensién de razones de se-
gundo orden se limitan a indicar que las razones para no realizar la ac-
cién exigida por ellas sélo pueden prevalecer si son particularmente
36 LAS PIEZAS DEL DERECHO
fuertes. Esta tesis es, a nuestro juicio, ambigua. Pues puede entenderse
i) como una tesis que pretende dar cuenta de las pretensiones del Dere-
cho, 0 ii) como una tesis que pretende dar cuenta de la actitud que un
sujeto prdctico-racional ha de adoptar frente a tales pretensiones. En nin-
guno de ambos casos resulta, a nuestro modo de ver, aceptable. Enten-
dida como referida a las pretensiones del Derecho, la tesis resulta ser
claramente falsa. Por poner un ejemplo en el que es diffcil que se pro-
duzca controversia: imponer a alguien una restriccién en sus derechos
basicos por razon de su raza es conirario a la consideracién, moral-
mente relevante, de que tales derechos basicos deben adscribirse a to-
dos los seres humanos, por el simple hecho de serlo. Y es obvio que ha
habido ordenamientos que no permitian tomar en cuenta tal conside-
raci6n. Si la tesis de Peczenik se entiende, por el contrario, como refe-
ritla a la actitud que un sujeto practico-racional ha de adoptar frente a
las pretensiones del Derecho, dicha tesis concede, a nuestro juicio, de-
masiado. Decir que un sujeto practico-racional ha de considerar siem-
pre a las normas juridicas establecidas como razones prima facie para
realizar Ja conducta prescrita por ellas equivale a decir que un sujeto
prdctico-racional ha de aceptar que existe una obligacién moral gen
ral prima facie de obedecer al Derecho. Esto es algo en lo que Aleksan-
der Peczenik ha insistido repetidas veces (cfr., 1989, pp. 238 y ss.; 1990,
pp. 96 y ss.) pero su argumentacién no resulta, a nuestro juicio, con-
vincente. «E] punto central», como él mismo dice, de su teorfa es el si-
guiente: «Existe una obligacién moral general prima facie de obedecer
el Derecho porque la desobediencia general crearfa el caos» (1989
p. 246). La justificacién de esta tesis por parte de Peczenik no apela a
Ja incidencia causal que los actos de desobediencia tengan sobre la con-
servacién del sistema, sino al requisito de universalizacién. Peczenik
acepta que hay actos de desobediencia que no incrementan en modo al-
guno la probabilidad de otros actos de desobediencia y considera co-
rrecta la critica de Raz a los intentos de fundamentar sobre la base de
la incidencia causal (del « mal ejemplo») la tesis de la existencia de una
obligacién moral general prima facie de obedecer al Derecho. Peczenik
fundamenta su tesis sobre la base de la siguiente «premisa universal»,
que «es una consecuencia del carécter universalizable de la moral»: «Yo
tengo una obligacién moral prima facie de actuar de tal manera que mi
accién pudiera repetirse por todos sin crear consecuencias moralmen-
te incorrectas» (Peczenik, 1989, p. 246). Pero si el principio con arreglo
al cual actiio yo es el de que «es moralmente legitimo desobedecer
cuando mi acto de desobediencia no va a incrementar en modo alguno
Ja posibilidad de otros actos de desobediencia y no va, por consiguien-
te, a afectar causalmente a la conservacién del sistema» es analitica-
mente verdadero que cualquiera puede actuar sobre la base de tal prin-
cipio (esto es, que tal principio puede universalizarse) sin que de ello se
sigan consecuencias moralmente incorrectas (el incremento de proba-
LAS NORMAS DE MANDATO: PRINCIPIOS Y REGLAS, 37
bilidad de otros actos de desobediencia y, como consecuencia, el de-
rrumbe del sistema) (cfr:, sobre este punto, Juan Carlos Bayén, 1991,
pp. 708-709). Realmente, el argumento de Peczenik no sirve de justifi
cacién de su tesis, como tampoco servirfa como justificacién del juicio
de que «existe una obligacién general prima facie de no circular por el
punto kilométrico X de la carretera Z a la hora H», aducir que si todo
el mundo circulara por el punto kilométrico X de la carretera Z a la
hora H se crearfa un colapso circulatorio. Pero todo esto nos sittia mas
alld de los limites de nuestro trabajo sobre los principios en el Derecho.
2. Principios y cumplimiento pleno
Con posturas asimismo diferentes entre si, Prieto y Peczenik con-
cuerdan en rechazar nuestra tesis de que los principios en sentido es-
tricto no admiten, a diferencia de las directrices, modalidades gradua-
bles de cumplimiento.
2.1. La PosTURA DE PRIETO
Bajo el epigrafe de «Caracterizacién normativa de los principios»
se opone Prieto a la consideracién, deudora de algunas sugerencias de
Dworkin, de que los principios no constituyen nunca razones suficien-
tes para las decisiones, de que éstos «pueden orientar una interpreta-
cién normativa dudosa, pero nunca pueden por sf solos ofrecer la so-
lucién al caso», pues «ni ofrecen ni dejan de ofrecer una respuesta ca-
tegérica, sino que “controlan” (ampliando o limitando) las soluciones
que se deducen del conjunto de las normas».’ «Pienso —escribe Prie-
to— que ésta es una interpretacién aceptable de las palabras de Dwor-
kin, pero probablemente constituya también una opinién equivocada.»
Para argumentar lo equivocado de esta opinién, apela Prieto a la juris-
prudencia de nuestro Tribunal Constitucional y'a los propios ejemplos
de Dworkin, Por lo que hace a lo primero, recuerda que el TC ha de-
clarado que, cuando la oposicién entre las leyes y los principios (cons-
titucionales) sea irreductible, éstos participan de la fuerza derogatoria
de la Constitucién, lo que implica que «al menos en ciertos supuestos
un principio representa el fundamento tinico de la decisién», lo que se
produce cuando el TC declara la inconstitucionalidad de una disposi-
cién legislativa porque la misma vulnera un principio constitucional. Y
por lo que hace al famoso ejemplo dworkiniano que Carrié bautizara
como «el caso del nieto apurado», escribe Prieto que «si, de acuerdo
5,_ Entre quienes han sostenido esta vision de los principioscta Prieta su propio trabajo (Pre
to, 1985) y el de J. Ruz Manero (1990).
38 LAS PIEZAS DEL DERECHO
con las leyes de Nueva York los descendientes suceden a los ascendien-
tes y ninguna regla excepciona el caso del nieto que asesina a su abue-
lo, ello significa que si un tribunal impide tal consecuencia en virtud
del principio nemine dolus suns prodesse debet, dicho principio repre-
senta el fundamento tinico de la decision; no cabe decir que el princi-
pio ha sido tenido en cuenta para inclinarnos en favor de una u otra so-
lucién normativa, avaladas ambas por reglas, pues aqui sélo existen dos
soluciones: aquella (‘inica) que se deberia adoptar de observarse las re
glas, y aquella otra que imponen los principios»
Hasta aquf estamos por completo de acuerdo con Prieto. Y nos pa-
rece que lo que muestran sus dos ejemplos es que, una vez que se ha
determinado la prevalencia de un determinado principio en un caso, el
principio en cuestién exige un cumplimiento pleno, lo que implica, en
Jos ejemplos mencionados, la anulacion de la ley inconstitucional y el
rechazo de la pretension del nieto de entrar en posesién de la herencia
de su abuelo. Sin embargo, pocas paginas mas tarde, Prieto hace suya
lo que podriamos lamar una versién debilitada de la idea de Alexy del
«mandato de optimizacién», defendiendo no sdlo la idea de las moda-
lidades graduables de cumplimiento, sino que lo que los principios exi-
gen es meramente un grado de cumplimiento «razonable»:
[..J la idea del mandato de optimizacion [..] tampoco me parece que
sirva para diferenciar los principios en sentido estricto de las directrices,
como mantienen Atienza y Ruiz Manero, pues los principios, cuando
existe conflicto, también pueden ser optimizados; acaso cabria decir que
las directrices generan naturalmente mandatos de optimizacién, pero sin
que ello implique que esta técnica quede totalmente excluida de los
principios en sentido estricto. Trataré de explicarlo con un ejemplo:
imaginemos una clausula testamentaria en la que un padre impone a su
hijo como condicion para acceder a los bienes (legitima y libre disposi-
cién) que se divorcie de su mujer, de religién juda. Para resolver el
caso, el juez debe tener presente dos principios: el de igualdad, que pro-
hibe la discriminaci6n religiosa y racial, y el de autonomfa de la volun-
tad, que protege las intenciones del testador. Pues bien, no seria del todo
extrafo que aqui se renuncie sin més a la idea de optimizacién, dando
total preferencia al principio de igualdad —lo que me pareceria peor
solucién— al de autonomfa de la voluntad; pero tampoco seria sorpren-
dente que algiin juez intente ponderar ambos principios, diciendo que el
testamento es nulo por lo que se refiere a la legitima, pero valido en re-
lacién con los bienes de libre disposicion.
[.. Sin duda, es cierto que el cumplimiento gradual de algunos es-
tandares y el juicio de optimizacion son ideas presentes en el razona-
miento juridico, pero tal vez resulte apresurado decir que los principios
ordenan siempre al intérprete que se realice algo en la mayor medida
posible. Como ha declarado el Tribunal Constitucional, «la Constitucién
es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que
dentro de él quepan opciones politicas de muy diferente signos, y, sin
LAS NORMAS DE MANDATO: PRINCIPIOS Y REGLAS 39
duda, los programas de esas opciones pueden presentar ideas distintas
sobre el grado de realizacién de los principios 0 directrices constitucio-
nales. Por ello, desde la perspectiva del juez, més que de un juicio de op-
timizacién habria que hablar de un juicio de razonabilidad, que, acep-
tando la idea de cumplimiento gradual, indique por debajo de qué nivel
de cumplimiento o satisfaccién una determinada norma o politica se
hace intolerable
Esta ultima idea se encuentra més desarrollada por el propio Prie~
to (1991) en su articulo «Notas sobre la interpretacion constitucional»
En dicho trabajo, bajo el epigrafe «algunas peculiaridades de la justicia
constitucional», escribe Prieto lo que sigue:
La diferencia entre la interpretacién legal y la constitucional no reside
solo en las peculiaridades de su objeto, sino también en la funcién que
generalmente se atribuye a los érganos encargados de realizarla, En este
aspecto, una de las caracteristicas del juez ordinario es lo que pudiera
lamarse «unidad de solucién justa», esto es, la exigencia institucional
de que, en presencia de un caso conereto, sélo cabe una interpretacién
correcta, mientras que, en cambio, la misién de la justicia constitucio-
ral no es tanto la de precisar la «mejor» o la wiinica» respuesta posible,
sino més bien la de indicar qué interpretaciones resultan intolerables
(..J. Esta distinta funcién [...] contribuye también a entender de modo
diferente la responsabilidad de la decisién. Asf, y aunque se trate sin
duda de una ficcién, el juez ordinario puede «endosar- el sentido del fa-
lio al propio legislador [...]. En cambio, el intérprete constitucional no
busca en realidad una solucién al caso, sino la delimitacién de un cam-
po de licitud dentro del cual otros operadores juridicos adoptaran Ia so-
lucién con arreglo a criterios politicos (legislador) o juridicos (juez); por
eso, su modo de argumentar no puede ajustarse a los cdnones de la sub-
suncién, sino a los de la razonabilidad [...]. Dicho de otro modo, el tipo
de razonamiento de un juez ordinario supone concebir la decision
como six derivase del legislador, mientras que el modelo de razona-
miento del juez constitucional, al tener que definir el ambito mas o,me-
nos extenso de licitud, reclama del intérprete la asuncién de una mayor
responsabilidad en la decision. En este sentido, creo que tiene razon
A, Carrasco cuando escribe que el método caracteristico de la interpreta-
cién constitucional se sitéa a medio camino entre lo que él llama la de-
duccién estricta propia de la justicia ordinaria y cl juicio de optimiza.
cién politica; de un lado, y por la misma natursleza de su actuacién, el
Tribunal Constitucional no est en condiciones de verificar una mera la-
bor de subsuncidn, pues generalmente ni aquello que ha de ser enjui-
do se asemeja a'un supuesto de hecho, ni los parémetros para el en-
juiciamiento pueden dejar de ponderar conjuntamente principios y re-
glas; y, de otra parte, ha de «autocontenerse> también a fin de no
realizar un juicio de optimizacién que implicaria decidir cual es la «me-
jor» interpretacién del texto constitucional y, consiguientemente, asfi-
xiar el margen de apreciacién del Parlamento (op. cit., pp. 176-178).
40 LAS PIEZAS DEL DERECHO
A nuestro juicio, lo que falla en todas estas consideraciones re:
pecto al entendimiento de la jurisdiccién constitucional es algo que se
conecta con la manera, en nuestra opinién incorrecta, como Prieto en:
tiende el papel de los principios en el razonamiento de los érganos ju
risdiccionales. Dicho répidamente, el error reside basicamente en pre-
sentar como caracteristicas peculiares de la justicia constitucional lo
que son rasgos propios de cualquier ejercicio de la funcién jurisdiccio.
nal en la que lo enjuiciado sean actos que constituyan un ejercicio de
poderes normativos en los que el titular del poder goza de un margen
de discrecionalidad. Veémoslo. Dice Prieto que «la mision de la justicia
constitucional no es tanto la de precisar Ja “mejor” o la “tnica” res-
puesta posible, sino més bien la de indicar qué interpretaciones resul-
tan intolerables, [...) El intérprete constitucional no busca en realidad
una solucién al caso, sino la delimitacién de un campo de licitud [...}
por eso, su modo de argumentar no puede ajustarse a los cAnones de la
subsuncién, sino a los de la razonabilidad». Desde luego que la justicia
constitucional no tiene como misién precisar cual es, desde la perspec-
tiva constitucional, la mejor ley posible; pero tampoco es misién de un
juez de lo contencioso precisar cul es el mejor reglamento posible des-
de la perspectiva de la ley que ese reglamento desarrolla, ni tampoco es
misién de un juez de lo civil precisar cul es el mejor contrato o el me-
jor testamento posible desde la perspectiva del Cédigo civil. Tales cosas
sencillamente no existen: ni a partir de la Constitucién es posible deri-
var la «mejor legislacion o la «dnica» legislacién admisible en una de-
terminada materia, ni a partir del Cédigo civil es posible derivar el
«mejor» contrato 0 testamento 0 el «énico» admisible, Lo que hacen la
Constitucién y el Cédigo civil es conferir, respectivamente, el poder
normativo puiblico de legislar y los poderes normativos privados de ce-
lebrar contratos u otorgar testamento, imponiendo a Ja vez determina-
das restricciones al ejercicio de esos poderes normativos. Y lo que hace
e] Tribunal Constitucional cuando enjuicia la constitucionalidad de una
ley, o un juez de lo civil cuando enjuicia la validez de un contrato o de
un testamento, es enjuiciar si los titulares de los poderes normativos
correspondientes han usado éstos de forma que viole las referidas res-
tricciones 0 no. Y respecto de ello, tanto el Tribunal Constitucional
como el juez de Jo civil han de buscar —en contra de lo que parece pen-
sar Prieto en el primer supuesto— una solucién al caso: si el legislador
ha usado su poder normativo publico violando las restricciones im-
puestas por la Constitucién, el Tribunal Constitucional debe declarar la
inconstitucionalidad de la ley en todo lo que abarque dicha violacién;
si el testador ha usado su poder normativo privado violando las res-
tricciones impuestas por el Cédigo civil, el juez debe declarar la invali-
dez del testamento en todo Jo que abarque dicha violacién. Y si uno y
otro han ejercido sus respectivos poderes normativos de forma que no
viole las referidas restricciones, el Tribunal Constitucional y el juez de
LAS NORMAS DE MANDATO: PRINCIPIOS Y REGLAS 41
lo civil han de declarar la constitucionalidad de la ley y la validex del
testamento, por extravagantes que puedan parecerles las disposiciones
de una u otro: del mismo modo que el Tribunal Constitucional —como
escribe Prieto— ha de «autocontenerse a fin de no realizar un juicio de
optimizaci6n» respecto de cual seria la mejor ley posible, también el
Juez de lo civil ha de «autocontenerse» a fin de no realizar un juicio de
optimizacién respecto de cual serfa el mejor testamento posible. 0 el
més razonable 0 cosas por el estilo. Y uno y otro —Tribunal Constitu-
cional y juez de lo civil— han de fundamentar su resoluci6n del mismo
modo: mostrando que la ley (0 el testamento) han violado (0 no) las
restricciones impuestas por la Constitucién (0 por el Cédigo civil). En
estevorden de cosas, la vinculaci6n del Tribunal Constitucional a la
Constitucién y la del juez ordinario a la ley no presentan ninguna dife-
rencia relevante. Y tanto uno como otro pueden enfrentarse a un caso
en el que hayan de tener en cuenta tanto reglas como principios, como
muestra el propio ejemplo de Prieto respecto al testamento sujeto a la
condicién de divorcio de la esposa judia. Ejemplo sobre el que, por
cierto, vale la pena detenerse brevemente.
De acuerdo con la reconstruccién de Prieto, el juez podria adoptar
respecto de él tres soluciones: considerar nulo todo el testamento, lo
que significarta dar «total preferencia al principio de igualdad»; consi-
derar vlido todo el testamento, lo que significarfa dar total preferencia
al principio de autonomfa de la voluntad; considerar nulo el testamen-
to por lo que se refiere a la legitima y valido por lo que hace a los bie-
nes de libre disposicién, lo que significaria que el juez ha intentado
«ponderar ambos principios». Esta reconstruccién es, a nuestro juticio,
equivocada. Las cosas se plantean més bien, a nuestro modo de ver, de
la manera siguiente. La concurrencia entre el principio de autonomia
de la voluntad y el principio de igualdad se produce tinicamente en re-
laci6n con los bienes de libre disposici6n. En relacién con la legitima,
el caso se encuentra cubierto por la regla de que los descendientes tan
sélo pueden ser privados de tales bienes por causas tasadas, entre kas
que, desde luego, no se encuentra el estar casado con persona de reli-
gi6n judia, Tal regla puede verse como expresin de la prevalencia, es-
tablecida por el legislador en relacién con una parte del caudal heredi-
tario, del principio de proteccién de los intereses de los descendientes
sobre el principio de respeto a la autonomia de la voluntad del testador.
Y, salvo que se argumente (lo que no hace Prieto) que la jerarquizacion
entre principios expresada en la regla sobre la legitima choca, cn el
caso en cuesti6n, con algtin otro principio, el caso es, por lo que se re-
fiere a la legitima, facil, al no resultar controvertible la aplicacién de
una regla cuyas condiciones genéricas de aplicacién cubren por com-
pleto las circunstancias especificas del caso. Las cosas se plantean de
manera distinta por lo que se refiere a los bienes de libre disposicién.
Y ello porque, a diferencia de lo que ocurre con Ja legitima, aqui no dis
a2 LAS PIEZAS DEL DERECHO
ponemos de una regla que establezca la prevalencia entre el principio
de autonomia de la voluntad y algin otro principio eventualmente con-
currente (en el caso en cuestién, el principio de igualdad). ¥ por ello el
juez debe ponderar ambos principios, esto es, construir una regla que
establezca dicha prevalencia, Y aqui caben dos y s6lo dos posibilidades:
© prevalece el principio de autonomfa de la voluntad (y las cléusulas
testamentarias correspondientes son, consiguientemente, validas) 0
prevalece el principio de igualdad (y dichas cléusulas son nulas). En
otros términos: una vez establecida la prevalencia de uno u otro prin-
cipio, éste exige un cumplimiento pleno: la declaracién de validez 0 de
nulidad de las cléusulas testamentarias correspondientes. Tertium non
datur.
2.2. La posTURA DE PECZENIK :
Peczenik ofrece dos argumentos en defensa de la concepcién ale-
xiana de los principios como mandatos de optimizacién y en contra de
nuestra tesis de que los principios en sentido estricto exigen un cum-
plimiento pleno. El primero de los argumentos de Peczenik es que el
ejemplo de principio en sentido estricto con el que ilustrabamos nues-
tra tesis (el art. 14 CE) esté mal escogido, pues tal disposicién no ex-
presaria un principio en el sentido de Alexy:
1 ejemplo no falsa la teorfa de Alexy, dado que el articulo 14 de la Cons-
titucién espafiola es una regia (vaga), no un principio en el sentido de
Alexy. Por otra parte, disposiciones tales como el Ch. 1 Sec. 2 de la
Constitucién sueca, que son principios en este sentido, pueden ser cum-
plidos en diversos grados.
Realmente, no resulta facil responder a este argumento. Y ello, en
primer lugar, porque Peczenik no nos explica por qué el articulo 14° CE
no es un principio en el sentido de Alexy y qué diferencias relevantes
hay, a este respecto, entre el articulo 14 CE y la disposicién de la Cons-
titucién sueca por él citada. Dicha disposicién establece que «el poder
piblico se debe ejercer con respeto al igual valor de todos los seres hu-
manos ya la libertad y dignidad de cada persona individual». Por qué
habria que concordar con Peczenik en que tal disposici6n expresa tres
principios —igualdad, libertad y dignidad de cada persona individual—
y negar, en cambio, que el articulo 14 CE exprese el principio de igual-
dad? Tanto en la disposicién citada de la Constitucién sueca como en
el articulo 14 CE se da el evinculo uno-a-uno» con los correspondien-
tes valores que Peczenik considera caracteristico de los principios. Ni
una ni otra disposicién determinan sus condiciones genéricas de apli-
caci6n. ¢Cudl es la diferencia entre ambas que permite sostener que la
LAS NORMAS DE MANDATO: PRINCIPIOS Y REGLAS 43
primera expresa tres principios y la segunda ninguno? Por lo demas,
Peczenik afirma que los principios contenidos en la Constitucién sueca
pueden ser cumplidos en diversos grados. Pero su afirmaci6n equivale
a dar por supuesto precisamente lo que habria de argumentar, esto es,
la posibilidad de modalidades graduables de cumplimiento de cada uno
de estos tres principio.
El segundo argumento ofrecido por Peczenik en defensa de la con-
cepcién de Alexy se encuentra en el siguiente parrafo, en el que, tras ci-
tar nuestra afirmacién de que los principios tienen una «fuerza expan-
siva» superior a la de las reglas, escribe:
Sin intentar explicar el término «fuerza expansiva», se puede indicar
que la principal fuente de la fuerza justificativa de los principios con-
siste en su vinculo uno-a-uno con los correspondientes valores. Cada
principio responde a un valor determinado, por ejemplo estipula que la
igualdad, la libertad y la dignidad son valiosas. {..] Un valor puede ser
definido como un criterio de valoracién. Cada eriterio puede satisfacer-
se hasta un cierto grado, mayor 0 menor [...}. Cada principio exige que
el valor al que él mismo corresponde sea respetado tanto como sea po-
ible. Pero si éste es el caso, Ia posibilidad de cumplir los principios en
diversos grados, mayores o menores, es la propiedad més esencial de los
Principios. Y Alexy tiene razén mientras que la eritica de su teoria por
parte de Atienza y Manero no es suficientemente profunda
Estamos sustancialmente de acuerdo con Peczenik en que es ca-
racteristico de los principios en sentido estricto lo que él llama su
«vinculo uno-a-uno con los correspondientes valores».’ De hecho, en
nuestro trabajo caracterizabamos los principios en sentido estricto en tér-
minos muy semejantes. Pero de ahi no se infiere en absoluto lo que Pec:
zenik pretende inferir. Ciertamente que los principios constituyen cri-
terios de valoracién de conductas. Pero es sencillamente falso decir que
siempre caben modalidades graduables de satisfaccién de un criterio
de valoracién. El mejor ejemplo en contra lo encontramos en aquelkas
Pautas juridicas a las que llamamos reglas, las cuales, para quien las
acepta, constituyen también criterios de valoracion de las acciones. Y
es indisputado que las reglas no admiten modalidades graduables de
cumplimiento: sencillamente se cumplen o se incumplen. Lo mismo.
ocurte, a nuestro juicio, con los principios en sentido estricto, y no lle-
gamos a encontrar en Peczenik razones que nos induzcan a revisar
nuestra posicién.
Para terminar, dos palabras sobre Jo que llamabamos «fuerza ex-
pansiva» de los principios y que, desde luego, apenas esbozdbamos en
el texto.’ En relacién con los principios en sentido estricto, Ja «fuerza
6. Sobre la conexién entre principios y valores, ef. nfa,eapitulo V.
7 Capftalo Laparado 3.2.1
44 LAS PIEZAS DEL DERECHO
expansivay de los mismos se traduce, por ejemplo, en la generacién de
reglas en la que se determine su prevalencia (o no) en un determinado
caso genérico. Volvamos al ejemplo del testamento de Prieto. Si el tri-
bunal que ha de resolver determina la prevalencia del principio de
igualdad (o del principio mas concreto de prohibicién de discrimina-
cion por razones de conciencia) sobre el de autonomfa de la voluntad,
tal determinacion se traduce en la construccién, como fundamento de
su decision, de una regla que establezca que en determinadas condi-
ciones genéricas (testar, celebrar un negocio juridico privado) esta
prohibido discriminar por razones de conciencia. Y si las rationes deci
dendi del tribunal que resuelve el caso son vinculantes para los demas
6rganos jurisdiccionales, dicha regla pasa a ser una regla del sistema
jiyridico de que se trate
Capituto I
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES.
1, Introduceién
En este capitulo trataremos de abordar una de las cuestiones mas
discutidas de la teoria del Derecho actual: la de qué son las reglas que
confieren poderes normativos o,
usual entre nuestros juristas, 1a8 norm
el Derecho piblico— o capacidad —en el Derecho privado—.
Como es bien Sabido, la impo: “considerar las reglas que
confieren poderes como enunciados no reductibles a normas de man-
dato constituye uno de los ejes centrales de El concepto de Derecho de
Hart. Solo entendiendo a las reglas que confieren poderes como un tipo
especifico de enunciados normativos es posible —senala Hart— dar
cuenta de «las caracteristicas distintivas del Derecho y de las activida-
des posibles dentro de su estructura» (1980, p. 52). Tales reglas, nos
dice Hart, «no imponen deberes u obligaciones» (1980, p. 35), sino que
indican cémo proceder para producir cambios normativos; son para
sus destinatarios «mas semejantes a instrucciones acerca de cémo lo-
grar determinados resultados que a imposiciones obligatorias de de-
ber» (1982b, p. 219); eaparecen como un elemento adicional introduci-
do por el Derecho en Ia vida social, por encima del elemento del con-
trol coercitivo» (1980, p. 52). Todas estas indicaciones, y otras muchas
semejantes que podemos encontrar en la obra de Hart, sugieren que las
reglas que confieren poderes difieren de las normas de mandato en
cuanto a su estructura, en cuanto a la manera como contribuyen al ra-
zonamiento practico de sus destinatarios y en canto a su incidencia en
Ia vida social, Sin embargo, la obra de Hart no nos ofrece una teoria
desarrollada de las reglas que confieren poderes que nos permita dar
cuenta con precisién de las mismas —y de sus diferencias con las nor-
mas de mandato— desde esta triple perspectiva, Ademas, en El con-
cepto de Derecho, la distincién entre normas de mandato (0 «que impo-
nen deberes») y reglas que confieren poderes aparece equivocamente
—
46 LAS PIEZAS DEL DERECHO
asimilada a otras distinciones no equivalentes. Hart utiliza, en efecto,
tres criterios distintos para diferenciar entre «normas primarias» y
tnormas secundarias»: el primer criterio diferenciarfa entre reglas que
imponen deberes y reglas que confieren poderes; el segundo, entre re-
glas que regulan acciones que implican movimientos o cambios fisicos
¥ reglas que prevén actos que conducen a cambios normativos; el ter-
cero, entre reglas que se refieren a las acciones que los individuos de-
ben hacer o no hacer y reglas que se refieren a las reglas del primer
tipo. Hart presenta estos tres criterios como intercambiables, esto es,
como criterios que, aun teniendo obviamente connotaciones distintas,
producen los mismos resultados clasificatorios. Pero es claro que esto
no es asf; por poner un solo ejemplo: la disposicién contenida en el ar-
tigulo $3.1 de la Constitucién espafola, que ordena al legislador respe-
tar el «contenido esencial» de ciertos derechos y libertades, serfa una
regla primaria de acuerdo con el primer criterio y secundaria de acuer-
do con los otros dos."
2. Qué no son las reglas que confieren poderes
Por nuestra parte, para encarar el tema vamos a empezar por rea-
lizar una serie de descartes: esto es, empezaremos por aclarar lo que, a
nuestro juicio, no son las reglas que confieren poderes. El primero de
estos descartes es el siguiente: las reglas que confieren poderes 110 sort
normas deénticas 0 regulativas. Esta expresion —«normas de6nticas 0
regulativas»— suena indudablemente extrafia y parece tener todos los
titulos para constituir un ejemplo perfecto de pleonasmo: si las normas
son enunciados que ordenan, prohiben o permiten algo, hablar de
enormas dednticas» 0 de «normas regulativas» viene a ser como hablar
de cuadrados cuadrangulares. Otro tanto ocurre si se entiende que las
normas son el significado de tales enunciados. Y las cosas siguen sien-
do igual si las normas son concebidas como el resultado de actos de
prescribir (esto es, de ordenar, prohibir o permitir). Esto es, desde cual-
quier perspectiva (sintdctica, seméntica 0 pragmatica) que se adopte
para dar cuenta de las normas, se concuerda en que lo caracteristico de
éstas se encuentra precisamente en su caracter regulativo 0 deéntico.
De tal manera que, si se parte de que tal cardcter es un elemento defi-
nitorio de las normas, nuestra tesis ser que las reglas que confieren
1,_Un andlisisdetallado del problema y una propuests de reconsiruccion ée las distinciones
haranas puede verse en Ruiz Manero, 1990, p. 99s. En todo caso, conviene advertir que cua-
do aqui usanos la expresion «normas secundaria» lo hacemos entendiendo por tales las que Sere
Feren a cambios normatives, bien confiriendo el poder ée producirios (revs que confieren podere),
bien imponiendo deberes relativos al ejereico de tal poder (reas o principios de mandato regula
vas del ejercicio de poderes normativos), bien estipulando meramente los estados de cosas que deter
‘minan la prodcién de un cambio normativo (replas puramente constitutivas, de las que se hablara
‘ns adelante,
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 47
poderes no son normas. Mas adelante abordaremos la cuestién de si a
estas reglas que —de acuerdo con nuestra tesis— no ordenan, prohiben
ini permiten nada, vale Ta pena seguir Namandolés «normase, amplian-
do ast el significado usual de oa expresion lo, mas etactammcnte, Su ins
tensién —pues las reglas que confieren poderes no tienen, a nuestro jui-
cio, cardcter deéntico 0 regulativo—, pero no su extensién —pues las
reglas que confieren poderes son usualmente comprendidas dentro de
la denotacién del término «norma»),
Nuestro segundo descarte ser el siguiente: la tesis que presenta a
las reglas que confieren poderes como definiciones, reglas conceptuales
© disposiciones cuatificatorias difumina diferencias esenciales entre ta-
les reglas y otros dos tipos de enunciados: las definiciones y lo que lla-
maremos reglas puramente constitutivas.
‘Tras estos descartes, expondremos nuestra concepcién acerca de
Jas reglas que confieren poderes, explicando la manera en que éstas se
diferencian, a nuestro juicio, is deGnticas 0 regulativas
las definiciones v de Tas reglas puramente
2.1. PRIMER DESCARTE: LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES
No SON NORMAS DEONTICAS © REGULATIVAS.
Comoguiera que esta manera de entender las reglas que confieren
poderes —como normas deénticas o regulativas; més precisamente,
‘como normas permisivas— se encuentra muy ampliamente difundida,
siquiera sea de forma implicita, no repasaremos a la totalidad, ni tam-
poco a lo que podriamos llamar una muestra significativa, de los auto-
res que la sostienen. En lugar de ello, procederemos de la forma si-
guiente: mostraremos (a propésito de von Wright [1979] y de Alchou-
rrén-Bulygin [1974]) que la concepci6n de las reglas que confieren
poderes como normas permisivas no puede dar cuenta del uso irregular
de esos mismos poderes; que cuando desde tal concepcién se intenta
dar cuenta, como es el caso de la teorfa kelseniana, de tal uso irregular,
el resultado es una imagen por completo distorsionada del sistema ju-
ridico que conlleva una destruccién desde dentro de la propia teorta; y,
por tiltimo, que, cuando a una definici6n centralmente no deéntica de
las reglas que confieren poderes (como es el caso de la de MacCormick
[1986}) se le afiade (como hace el citado autor) un cierto perimetro
deéntico, ello no aporta mas que enredos y malentendidos.
2.1.1. Von Wright se ocupa de las reglas que confieren poderes, en el
capitulo X de Norma y accion (von Wright, 1979), bajo el rétulo de
«normas de orden superior». Son normas de orden superior aquellas
normas cuyos contenidos son actos normativos, entendiendo por tales
los actos de dar o de cancelar prescripciones. Pues bien: sirviéndonos
48 LAS PIEZAS DEL DERECHO
de este concepto de normas de orden superior «podemos poner en cla-
ro —escribe von Wright— una de las nociones mas controvertidas y
debatidas de la teoria de las normas, a saber: la nocién de validez»
(p. 200), «Hay —escribe von Wright— dos sentidos diferentes, ambos
pertinentes, en los que se habla de “validez” de una norma, El primero
de estos sentidos es el sentido factico de “eficacia de una voluntad que
manda’ (p. 201): se trata de lo que hoy es més comin denominar sen-
cillamente “eficacia” o “efectividad” de una norma y que, para los pro-
pésitos de este trabajo, puede dejarse tranquilamente de lado. Junto a
este sentido factico, se habla también de “validez” —sigue indicando
von Wright— “en el sentido normativo de legalidad”. Este es el sentido
que nos interesa, porque es el que nos arrojaré luz sobre las insufi-
ciencias de la concepcién de las “normas de orden superior” o reglas
gue confieren poderes normativos como normas permisivas.» Veamos
cémo lo explica von Wright
Bajo este otro significado, la validez de una norma significa que la
norma existe y que, ademas, existe otra norma que permitié a la autori-
dad de la primera norma emitirla. Si decidimos llamar al acto de emitir
tuna norma, legal (o legitimo) cuando hay una norma que permite este
acto, enionces podemos decir también que la validez de una norma, en
el sentido que ahora consideramos, significa la legalidad del acto de emi
tir esa norma (p. 200).
Una norma es valida cuando el acto de su promulgacion esta permi-
tido, Es un teorema de la légica deéntica que si un acto se manda, enton-
ces también se permite. Por tanto, la orden de promulgar normas supone
que las normas promulgadas al amparo de esa orden son también validas,
8 decir, que su promulgacion se permite porque se manda (p. 204).
Podriamos refinar nuestra nocién de validez de tal forma que decir
que una norma es valida significara que la autoridad que la emite tiene
tun permiso equivalente a un derecho de emitir la norma. La competen:
cia normativa 0 poder significaria entonces permisos en el sentido mas
fuerte de derechos de ejecutar determinados actos normativos (..] Pien:
so que esta reforma de nuestras definiciones es procedente. Los permi-
sos de orden superior, de los que estamos hablando aqui, deberfan con-
siderarse como derechos (p. 210),
En resumen: la competencia 0 poder normative equivale, segin
von Wright, al permiso (poco importa ahora si en el sentido mas fuer-
te de «derecho» 0 no) para ejecutar determinados actos normativos,
esto es, determinados actos de dar o de cancelar prescripciones (de in-
troducir o de expulsar normas). Y una norma es valida —en el sentido
normativo relevante— cuando el acto de su promulgacién esta permiti-
do por otra norma de orden superior
Aunque su consideracién explicita se limite a un 4mbito més res-
tringido —no el de la competencia en general, sino sélo el de la com-
petencia judicial—, Alchourrén y Bulygin han sostenido, en Normative
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 49
Systems, una concepcién de las reglas que confieren poderes basica-
mente concordante con la de von Wright. Escriben estos autores lo que
sigue:
Siguiendo la terminologia tradicional llamaremos normas de competen-
Cia a las que confieren a los jueces la jurisdiccién, es decir, la facultad
de juzgar. Tales normas establecen que ciertas personas pueden (son
comnpetentes para) entender en ciertos casos y dictar ciertas clases de
sentencias, observando determinadas formalidades. Las normas de com-
petencia son normas de conducta para los jueces, si se las concibe como
normas permisivas que establecen la permisién de realizar eiertos actos
en ciertas circunstancias. Es importante distinguir las normas de com-
petencia (permisivas) de las que imponen obligaciones y prohibiciones
a los jueces, que también son normas de conducta (Alchourrén-Bulygin,
1974, pp. 208-209),
La conclusién que cabe extraer es la misma que en el caso de von
Wright: decir que «el érgano X es competente para realizar el acto nor-
mativo Z» significa exactamente lo mismo que decir «al érgano X le
est permitido realizar el acto normativo Z».
Ahora bien: los érganos juridicos —por ejemplo, los Organos legis-
lativos o jurisdiccionales— no realizan solo actos normativos regulares:
dictar, por ejemplo, una ley que no viole los limites constitucionales 0
una sentencia ajustada a Derecho. Como es notorio, en ocasiones rea-
lizan también actos normativos irregulares, tales como dictar una ley
inconstitucional o una sentencia contra legem. Frente a este dato —y si
entendemos las reglas que confieren poderes como normas permisi-
vas— s6lo tenemos, obviamente, dos alternativas: la primera es que a
los érganos juridicos no les estd permitido realizar tales actos normati
vos; la segunda es que tal cosa sé les estd permitida. Pero tal disyuntiva
constituye, como vamos a ver seguidamente, un verdadero dilema: pues
si nos inclinamos por su primer cuerno y Sostenemos que tales actos
normativos no estan permitidos, no sabemos cémo explicar el que ta-
les actos normativos produzcan efectos juridicos: esto es, que la ley in-
constitucional sea ley y la sentencia ilegal sentencia. Y a esto no vale
oponer la existencia de un sistema de recursos, aunque s6lo sea por es-
tas dos elementales consideraciones: la primera es, obviamente, que la
sentencia ilegal puede provenir de —o ser confirmada por—el tribunal
que, para el caso, sea de ultima instancia, de la misma forma que la ley
inconstitucional puede ser irrecurrible, porque haya ya, por ejemplo,
una decisién al respecto del érgano de control de la constitucionalidad.
La segunda consideracién es que el propio hecho de que quepa inter-
poner recursos frente a las leyes inconstitucionales o las sentencias ile-
gales muestra que tales leyes o sentencias son precisamente lo que pre-
tenden ser, esto es, leyes o sentencias. Pues no cabe recurso frente a
una «ley» dictada por una reunién de profesores o una «sentencia» dic-
50 LAS PIEZAS DEL DERECHO
tada en la clase de practicas de Derecho penal por un estudiante de li-
cenciatura. Y Ja diferencia no reside s6lo en el hecho de que el parla-
mento y los tribunales son 6rganos juridicos, mientras que las reunio-
nes de profesores 0 los estudiantes no lo son, pues también los érganos
juridicos pueden encontrarse en una situacién idéntica a estos tiltimos:
nadie asimilaria lo que ocurre cuando un tribunal de lo penal dicta una
sentencia ilegal en un caso de homicidio que le ha correspondido en-
juiciar a lo que ocurriria si ese mismo tribunal acordara, por ejemplo,
declarar la guerra a Serbia. En el primer caso, el tribunal ha dictado
una sentencia que, si no es recurrida 0, siéndolo, resulta confirmada
por los tribunales superiores, es de ejecucisn juridicamente obligatoria,
mientras que en el segundo caso —Ia declaracion de guerra—, el acuer-
do del tribunal es tan jurfdicamente irrelevante como la «sentencia»
dictada por el estudiante. Pero, si consideramos que el ambito de la
competencia de un érgano coincide con el mbito de los actos norma-
tivos que le esta permitido hacer, no podemos dar cuenta de esta cru-
cial diferencia: pues tan fuera de ese perimetro de permisiones se en-
cuentra dictar sentencias contra legem como declarar la guerra a po-
tencias extranjeras.
‘Veamos ahora qué ocurre si nos inclinamos por la segunda alter-
nativa que —en relacién con los actos normativos irregulares— nos
ofrece el entendimiento de las reglas que confieren poderes como nor-
mas permisivas: esto es, entender que tales actos son actos permitidos
Tal es la posicién kelseniana.
2.1.2. No nos proponemos aqui hacer filologia kelseniana ni seguir
los meandros de su evolucién en relacién con las «normas superiores
determinantes» de la produccién normativa inferior: Lo que nos inte-
resa es exclusivamente su tesis para cuyo examen nos limitaremos a
Ja versin que hoy es comin considerar como «clasica» (esto es, la de
1960) de la teoria pura del Derecho— segtin la cual los actos normati-
vos irregulares son actos permitidos 0, mejor, no hay tales actos nor-
mativos irregulares porque el Derecho permite a sus 6rganos de pro-
duccién dictar normas con cualquier contenido. Empecemos por ver
como plantea Kelsen el problema:
Dado que una norma sélo pertenece a determinado orden juridico por-
que y en tanto su produccién corresponde a una norma superior deter-
minante, surge el problema de un posible conflicto entre una norma de
nivel superior y una norma inferior; es decir, la pregunta: qué vale como
Derecho cuando una norma no corresponde a la norma que determina
su produccién, y, especialmente, cuando no corresponde ala norma que
predetermina su contenido, [...] Una norma juridica en cuyo respecto
2, Cir, sobre este punto —en relacién tanto
cobras del ultimo periado-—, Ruiz Manero (1980), pp,
el Kelsen sclsicar de 1960 como con las
ss. (1902 y 1998),
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 51
Pudiera afirmarse que no corresponde a la norma que determina su pro-
duccién, no podria ser vista como norma juridica valida, por ser mula,
Jo que significa que, en general, no constituye norma jurfdica alguna
(Kelsen, 1986, pp. 273-274),
Cualquiera dirfa que lo que se sigue de aqui es que —dado que la
sentencia contra legem y la ley inconstitucional son, por definicién,
normas que no corresponden a las normas superiores determinantes de
su produccién— tales sentencias contra legem y leyes inconstituciona-
les «no constituyen norma juridica alguna». No es ésta, sin embargo, la
posicién kelseniana. Kelsen quiere dar cuenta del hecho de que tales le-
yes 0 sentencias son recurribles —cuando existe un érgano encargado
del control de la constitucionalidad de las leyes, en el primer caso, 0
cuando provienen de un tribunal no de tiltima instancia, en el segun-
do— o definitivamente obligatorias —cuando no existe un érgano tal 0
no cabe recurso ante él, en el primer caso, o cuando provienen de un
tribunal de altima instancia, en el segundo. Y tanto el que sean recu-
rribles, en algunos casos, como el que sean, en otros, definitivamente
obligatorias, implica que el propio Derecho las reconoce como Derecho.
El problema, entonces, es cémo cohonestar este dato con la tesis de que
una norma solo pertenece al orden juridico «porque y en tanto su pro-
duccién corresponde a una norma superior determinante». Y la solu-
cin kelseniana consiste en reformular tales «normas superiores det
minantes» de forma tal que permitan la ediccién de normas con cual-
quier contenido. Veamos un par de textos:
L..1] no sélo tiene validez la norma general que predetermina el content-
do de la sentencia judicial, sino también una norma general segiin la
cual el tribunal puede determinar él mismo el contenido de fa norma in-
dividual que debe producir. Estas dos normas configuran una unidad
(Kelsen, 1986, p. 275).
LJ el sentido de las normas constituclonales que regulan la legislacign
no es que las leyes validas solo pueden llegar a ser de la manera que la
constitucién directamente determina, sino también que pueden Hegar a
ser a través de otra manera que el érgano legislativo mismo establecera.
La constitucién faculta al legislador a producir normas juridicas gene-
rales también en un procedimiento distinto del determinado directa
mente por las normas de la constitucién, déndoles otro contenido del
que determinen directamente las normas constitucionales (...). Las dis-
posiciones constitucionales que regulan la legislacién tienen el cardcter
de disposiciones alternativas (ibid., p. 279)
En resumen: todas las «normas determinantes» de la produccién
normativa —en la concepcién de Kelsen, todas las normas jurfdicas con
excepcién de las normas individuales (como las sentencias y las resolu-
ciones administrativas) que ordenan actos concreios de ejecucién ma-
52 LAS PIEZAS DEL DERECHO
terial— tendrian la forma de una disyuncién entre su contenido expre-
soy una cldusula alternativa técita que permitiria al 6rgano de produc-
cin normativa de que se trate hacer caso omiso de tal contenido ex-
preso. De esta manera, todos los actos normativos resultan permitidos
por normas de grado superior y todas las normas mediante ellos dicta-
das «corresponden» a tales normas de grado superior, del mismo modo
que cualquier estado de cosas en el mundo «corresponde» a una tauto-
logia. Pero del mismo modo que las tautologias son informativamente
vacuas, un sistema jurfdico compuesto integramente —con la excep-
cion resefiada— de normas de contenido tautol6gico (esto es, necesa:
riamente inviolables) es normativamente irrelevante —esto es, no pue-
de constituir una gufa, ni un criterio de valoraci6n, ni un esquema de
interpretacién— frente a la conducta de sus érganos, pues cualquier
conducta de esos mismos érganos necesariamente corresponde al mismo.
El intento kelseniano de dar cuenta —desde una concepcién de las,
normas que confieren poderes como normas permisivas— de los actos
normativos irregulares desemboca, pues, en una suerte de disolucién
del Derecho como sistema normativo que regula su propia creacién.
2.1.3. Parece, pues, que cualquier intento de definir qué cosa sea te-
ner un poder normativo para realizar el acto normativo Z en términos
de tener un permiso para realizar dicho acto normativo esta abocado a
un dilema cuyos dos cuernos constituyen otros tantos callejones sin sa-
lida, Neil MacCormick ha propuesto —en su conocido articulo «Law as
Institutional Fact» (1986)— una caracterizaci6n de las reglas que con-
fieren poderes en términos no de6nticos que apunta, a nuestro juicio,
en Ja direcci6n justa. Pero, al afadir un cierto perfmetro deéntico a su
definici6n inicial, la propuesta de MacCormick —como ya anticipaba-
mos y ahora vamos a ver— vuelve a incurrir en los enredos de los que
le habia alejado el cardcter no dedntico de su punto de partida.
En «Law as Institutional Fact» MacCormick presenta las institu-
ciones juridicas (la legislacién, el contrato de compraventa, el testa-
mento) como constituidas por tres tipos de reglas: reglas «institutivas»,
que determinan cudles son las condiciones esenciales para la existencia
de un caso concreto (Ia ley de reforma universitaria, el matrimonio en-
tre fulano y mengana) de una instituciGn juridica (la legislacién, el ma-
trimonio); reglas «consecuenciales», que determinan cudles son las
consecuencias juridicas de que exista un caso concreto de una institu-
ci6n; y reglas «terminativas», que determinan cuando un caso concreto
de una institucién deja de existir.
En cada uno de estos tres tipos de reglas hay reglas que confieren
poderes, aunque no todas las reglas de cada uno de estos tipos sean re-
glas que confieren poderes. Ello no obstante, MacCormick circunscribe
su andlisis de las reglas que confieren poderes a las reglas «instituti-
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 53
vas». Una regla institutiva que confiere un poder juridico tendrfa, a su
juicio, la siguiente «forma general»:
Si una persona que tiene las cualificaciones q realiza el acto a por medio
del procedimiento p y si las circunstancias son ¢, entonces un caso con-
creto valido de la institucién [ existe (MacCormick, 1986, p. 65)
Una formulacién de este tipo —como la mas detallada que encon-
tramos en MacCormick (1993)— parece presentar la ventaja de que nos
permite eludir el dilema al que —en relaci6n con el ejercicio irregular
de poderes normativos— se encuentra, como vefamos, abocado cual-
quier entendimiento de las reglas que confieren poderes como normas
permisivas. Al no contener aparentemente ningin elemento deéntico,
la formulacion de la regla que confiere poderes de MacCormick es
compatible con cualquier calificacién normativa que una regla diferen-
te establezca para la conducta consistente en realizar el acto normati-
vo a. Si dicho acto consiste, por ejemplo, en dictar una sentencia con-
traria a Derecho, la realizacién de este acto est prohibida por una re-
gla juridica, pero ello no impide que el juez competente pueda usar con
éxito la regla que le confiere el poder de dictar sentencia y que su sen-
tencia contraria a Derecho sea un caso concreto valido (entendiendo
por ello, reconocido por el Derecho como tal) de la institucién juridica
esentencias.
Lamentablemente, MacCormick no recorre este camino, a nuestro
juicio prometedor, que é! mismo abre con su formulacién general de re-
gla que confiere poderes. ¥ ello porque «un caso concreto valido de la
instituci6n J» viene a entenderlo como sinénimo, no de «un caso con-
creto, reconocido por el Derecho como tal, de la institucién I», sino de
«un caso conereto, que un drgano de control no tenga el deber de anular,
de la institucién I», Y, de esta manera, el elemento deontico, que pare-
cfa ausente de su formulacion general, reaparece. Veamoslo. Escribe
‘MacCormick que no podemos estar seguros de cuales son las condicio-
nes que en cada caso son suficientes para la validez de un caso concre-
to de una institucién juridica y pone como ejemplo de ello el testa-
mento del caso, popularizado por Dworkin, Riggs v. Palmer. Dicho tes-
tamento, en favor, como se sabe, del nieto del testador, habia sido
otorgado de acuerdo con todas las exigencias de la ley testamentaria de
Nueva York. Sin embargo, como es asimismo bien sabido, el tribunal
estimé que el testamento debia anularse, en virtud del principio de que
nadie puede beneficiarse de su propia accién ilfcita, porque el beneti-
ciario del mismo habia asesinado al causante. Supuestos semejantes,
aftade MacCormick, encontramos, «por no mencionar mas que una
rama del Derecho, en el Derecho administrativo (en el que) abundan
ejemplos de casos en los que decisiones adoptadas por érganos compe-
tentes de acuerdo con todas las exigencias legales expresas han sido
54 LAS PIEZAS DEL DERECHO
anulados por algtin defecto en las circunstancias o manera en que se
adopté la decisi6n, apelando la justificacién dada por el tribunal a al-
gtin principio juridico generals (id., p. 70). Y concluye: «Es la naturale-
za abierta de las excepciones justificadas por los principios de justicia
natural, abuso de discrecién y otros semejantes, lo que es fatal para
todo intento de representar las reglas institutivas expresas como conte-
niendo las condiciones necesarias y suficientes para la adjudicacion v4-
lida por parte de los tribunales 0 para cualquier otra cosa» (éd., p. 70).
A nuestro modo de ver —y como ya adelantabamos—, MacCormick
confunde aquf dos cosas diferentes, cubiertas ambas por la ambigite-
dad de la expresién «valido». Pues cabe hablar de testamento evalido»
resolucién administrativa «valida», sentencia «valida», etc., para indi-
car sencillamente reconocido/a por el Derecho como tal, esto es, como
tal testamento, resolucién administrativa o sentencia. Y cabe hablar
también de testamento, resolucién administrativa, etc., «valido/a», para
indicar que no vuinera ninguna exigencia cuya vulneracién origine un
deber de anular por parte de un érgano de control. Sus ejemplos de tes-
tamento, de resoluci6n administrativa o de ejercicio del poder jurisdic-
cional son evidentemente «validos» en el primer sentido y precisamen-
te ello es condicién necesaria para que sean «no validos» (esto es, anu-
lables) en el segundo. Y a este respecto poco importa, por cierto, que
sean anulables por contravenir un principio juridico general 0 que lo
sean por contravenir una regla bien especifica. Lo que importa es que
el que un testamento, resolucién administrativa 0 sentencia sean anu-
lables por violar alguna norma juridica de mandato (regla o principio)
implica que aquello de lo que se dice que es anulable es (reconocido
por el Derecho como) un testamento, una resolucion administrativa 0
una sentencia. Y el problema al que ha de responder una teoria de las
reglas que confieren poderes es el de explicar cules son las condicio-
nes para producir exitosamente (esto es, en forma reconocida por el
Derecho) cosas tales como leyes, testamentos, resoluciones 0 senten-
cias, con independencia de que tales leyes, testamentos, etc., resulten
or violar alguna norma jurfdica de mandato (poco importa, insisti-
mos, si regla especffica 0 principio general)— ulteriormente anulables.
2.2. SEGUNDO DESCARTE: LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES
NO PUEDEN ENTENDERSE ADECUADAMENTE EN TERMINOS.
DE DEFINICIONES, REGLAS CONCEPTUALES 0 DISPOSICIONES
(CUALIFICATORIAS
Carlos Alchourrén y Eugenio Bulygin han defendido, en diversos
escritos posteriores a Normative Systems, que las reglas que confieren
poderes son definiciones o reglas conceptuales. Por su parte, Rafael
Hernandez Marin las ha ubicado entre lo que él lama «disposiciones
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 55
cualificatorias». En nuestra opinién, se trata meramente de dos mane-
ras diferentes de presentar la misma tesis. Tanto Alchourrén y Bulygin
como Hernandez Marin entienden (aunque admitan la posibilidad, que
ninguno de ellos desarrolla, de que haya disposiciones juridicas de
otros tipos) que el Derecho esté compuesto de dos tipos de disposicio-
nes: normas de conducta, por un lado, y definiciones o reglas concep-
tuales (Alchourrén y Bulygin) o disposiciones cualificatorias (Herndn-
dez Marin), por otro, ¥, a nuestro juicio, el concepto de «definicién» o
«regla conceptual» de Alchourrén y Bulygin es —al menos por lo que
resulta relevante en relacién con el problema que nos interesa— el mis-
mo concepto al que Hernéndez Marin alude con el término «disposi-
cién cualificatoriay. Veamoslo mediante algunos pasajes tanto de éste
como de aquéllos.
En el derecho existen disposiciones de dos tipos diferentes: normas pro-
Piamente dichas, normas de obligaci6n (0 prohibicidn), y disposiciones
cualificatorias. Es posible que existan también disposiciones de otra cla-
se; pero aqui nos ocuparemos tinicamente de lo relacionado con las nor-
mas y las disposiciones cualificatorias (Hernandez Marin, 1984, p. 29)
Las disposiciones cualificatorias son oraciones que atribuyen una pro-
Piedad, o incluyen en una determinada clase, a todas las entidades que
tengan una determinada propiedad, o que pertenezcan a una cierta cla-
se (id., pp. 30-31).
Ejemplos de tales disposiciones cualificatorias son las disposicio-
nes relativas a los modos de adquisicion de la propiedad, que son «dis-
posiciones que califican como propietario de una cosa al comprador de
la misma, al heredero, etc.», «la disposicién mediante la cual fulano es
nombrado ministro (cartero, catedratico, etc.) califica como ministro
(cartero, catedratico, etc.) a todas las entidades que sean iguales a fu-
ano»; «las disposiciones mediante las cuales se define qué es un docu-
mento ptiblico califican como documentos publicos determinados ob-
jetos» (id., p. 31). ¥ asimismo las reglas que confieren poderes norma.
tivos privados o piiblicos:
También son disposiciones cualificatorias las disposiciones que «conce-
den poderes privados» (H. L. A. Hart), puesto que califican como testa
mento, matrimonio, compraventa, etc., los actos realizados por perso-
nas que satisfagan ciertos requisitos (id. p. 31),
Las normas de competencia son disposiciones cualificatorias (id
p. 38), Pues, efectivamente, una norma 0 disposicion juridica de compe-
tencia es una disposicién juridica que califica como juridicas o pertene-
cientes al derecho todas las oraciones que tengan una determinada pro-
piedad: que procedan del drgano O, con arreglo al procedimiento P y so-
bre la materia M. Por tanto, lo que una norma de competencia califica
son oraciones o disposiciones; y la cualificacién otorgada por una nor-
LAS PIEZAS DEL DERECHO
‘ma juridica de competencia a las disposiciones a las que se refiere es la
de ser valida 0 juridica 0 pertenecer al derecho. He de aclarar que no co-
nozco otra acepeién aceptable de validez.juridica que la de pertenencia
al derecho: y, en este sentido, los términos «validez» y evalido/a> son su-
perfluos (id., p. 40)
Lo mas importante son las consecuencias de aquella interpretacién de
las normas de competencia, Una de ellas[..] es que las normas de com-
petencia no pueden ser infringidas. ¥ por la misma razn, tampoco pue-
den ser obedecidas, no pueden ser eficaces. Por consiguiente, y puesto
que la aplicacidn del derecho es una «especie» de obediencia al derecho
© de eficacia de las normas juridicas, las normas de competencia no
pueden ser aplicadas. Luego es falso que cuando se crea una norma ju-
ridica se aplique otra norma juridica, una norma juridica de competen-
cia (id, p. 42; las mismas tesis pueden verse més condensadamente ex
puestas en Herndndez Marin, 1989, pp. 160 y ss.)
Por su parte, Alchourrén y Bulygin escriben lo que sigue:
Las definiciones sirven para identificar las normas en las que figuran los,
términos definidos y ésta es la nica funcion de la definicion (Alchou-
rrén-Bulygin, 1991a, p. 449). Mientras en una norma se usan ciertas pa~
labras para referirse a determinadas conductas con el fin de regularias,
© permitirlas, esto es, declararlas obligatorias, prohibidas o permitidas,
en la definicion se usan ciertas palabras para indicar el sentido de otras,
palabras que se mencionan, pero no se usan (id., p. 455), Frente a aque-
llos autores que, para preservar la idea de que todas las normas juridi-
cas son del mismo tipo (normas de obligacién), asimilan la mulidad a la
sancién, Hart argumenta que se trata de dos nociones radicalmente dis-
tintas, La finalidad que persigue Hart es mostrar que en el derecho hay
dos tipos diferentes de reglas, que él llama reglas de obligacién (prima-
rias) y reglas que confieren potestades —power conferring rules— (se-
cundarias) [..] Hart toca aqui un punto muy importante. La sancién y
Ja nulidad son efectivamente —como lo demuestra el argumento de
Hart— dos nociones distintas e irreductibles. Los distintos modos de
operar de la sancién y de la nulidad ponen de manifiesto una diferen-
cia radical entre los dos tipos de reglas. Las reglas que confieren po-
testades son, efectivamente, distintas de las reglas de obligacién, pero
cabe formularse la pregunta: qué son esas reglas? (...] El argumento
de Hart muestra claramente que las reglas que confieren potestades no
pueden ser interpretadas como normas permisivas solamente, porque
tampoco tiene sentido hablar de nulidad en caso de una norma per-
misiva, E] que no hace uso de la autorizacién no realiza con eso un
acto nulo. En cambio, si hay una definicién que establece qué requisi-
tos debe reunir un acto, un documento 0 una norma, la ausencia de al-
guno de los requisitos esenciales determinara la nulidad de ese acto,
ese documento 0 esa norma [..J. La presencia de estas dos institucio.
nes —sancién y nulidad— es un claro sintoma de la existencia en el
derecho de dos tipos de reglas radicalmente distintas: normas de con-
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 37
ducta, por un lado, y reglas conceptuales 0 definiciones, por el otro
(id., pp. 461-463).
La existencia de estos dos tipos de instituciones, sancién y nulidad, es
un sintoma de la existencia de (por lo menos) dos tipos de reglas en el
derecho: normas de conducta y reglas conceptuales o, para expresarlo en
los términos de Searle, reglas regulativas y reglas constitutivas [..] Pien-
so que la distincién entre las reglas conceptuales y las normas de con-
ducta 0 —lo que equivale a lo mismo— entre regias constitutivas y re-
gulativas suministra una interesante herramienta conceptual para explicar
el oscuro concepto de poder juridieo (reciliches Kénen). Su explicacién en
términos de permision es mas bien problematica [... Parece mas promi-
sor intentar una explicacién en términos de reglas conceptuales 0 consti-
tutivas. En esta interpretacién, las normas que establecen la competencia
del legislador (en su aspecto personal, material y procesal) definen el con-
cepto de legislador y hacen posible la actividad de legislar[...] No siempre
es facil discernir si se trata de una norma de competencia (definitoria 0
constitutiva) 0 una norma de conducta. Pienso que uno de les criterios
puede ser el siguiente: cuando el «poder juridico» subsiste a pesar de la
prohibicién de ejercerlo [..J] se trata de competencia; cuando la prohib
ign hace desaparecer el «poder juridico» se trata de un permiso, una li-
bertad o un privilegio otorgados por tuna norma de conducta y no por una
regla conceptual (Alchourrén-Bulygin, 1991b, pp. 496-497)
En nuestra opinion, la caracterizacién de las reglas que confieren
poderes en términos de reglas conceptuales, definiciones 0 disposicio-
nes cualificatorias presenta ventajas indudables frente a la caracteriza-
cién de las mismas en términos deénticos. Si para esta tiltima el ejer-
cicio irregular de poderes normativos constituia un test crucial que de-
terminaba su fracaso, ello no ocurre con la posicién que ahora estamos
examinando. Desde ella, como muestra el texto de Bulygin que acaba-
mos de citar, puede perfectamente darse cuenta del hecho de que el am-
bito de lo que un sujeto X puede hacer (en el sentido de tener un poder
normativo para hacer) no coincide con el Ambito de Io que ese mismo
sujeto puede hacer (en ef sentido de tener un permiso para hacer)
Los problemas de la posicién que ahora examinamos se hallan mas
bien, a nuestro juicio, en que ella parece asimilar bajo una misma ca-
tegoria —definiciones, reglas conceptuales 0 constitutivas, disposic
nes cualificatorias— disposiciones juridicas que presentan entre si su-
ficientes diferencias relevantes como para exigir la elaboracién de ca-
tegorias separadas.’ Considérense, por ejemplo, los siguientes dos
ejemplos de disposiciones (ambas serian reglas conceptuales, definicio-
nes o reglas constitutivas, en la version Alchourrén-Bulygin o disposi-
ciones cualificatorias, en la versién Hernandez Marin):
3. Un argumento semeante, con wn desarrollo alga diferente, p
(1990),
verse en Agullé Regla
38 LAS PIEZAS DEL DERECHO
1, «A ]os efectos de la presente ley, se entender por “fincas riis-
ticas” las que presenten las siguientes caracteristicas...»
2. «Para otorgar vélidamente testamento se requiere la presencia
de dos testigos.»
Parece que, en efecto, la funcién de la disposicién 1) es tinicamen-
te la de identificar las normas expresadas por las formulaciones nor-
mativas que en la ley de referencia utilizan el término «finca ristica»;
mientras que la disposicion 2) tiene, junto a la funcién de establecer
una condicién necesaria para que determinadas manifestaciones de vo-
luntad puedan identificarse como «testamentos», la de sefalar qué ha
de hacer (0 parte de lo que ha de hacer) quien dese generar, mediante
sy accién, todo el haz de consecuencias normativas que otras normas
vinculan al otorgamiento valido de un testamento. Esto es, usando la
disposici6n 1), no puede hacerse otra cosa mas que identificar las nor-
mas contenidas en la ley de que se trate, mientras que usando la dis-
posicién 2) puede hacerse algo mas que identificar testamentos; pue-
den hacerse testamentos.
3. Qué son las reglas que confieren poderes
3.1, TRES ENFOQUES Y ALGUNOS PRESUPUESTOS ONTOLOGICOS
Pasemos a la parte constructiva. Sobre la base de un esquema pa-
ralelo al que utilizamos en el capitulo anterior a propésito de las nor-
mas de mandato, en lo que sigue trataremos de aclarar qué son las re-
glas que confieren poderes desde tres enfoques distintos. Desde el pri-
mero de ellos —al que podemos Jlamar estructural— trataremos de ver
cuales son los elementos que integran —y cémo se articulan entre sf-
una regla que confiere poder y cémo estas reglas se diferencian, a este
respecto, de las normas deénticas (0 regulativas) y de las definiciones:
desde la segunda perspectiva —a la que podemos llamar funcional 0
justificativa— atenderemos al diferente papel que, frente a las reglas re-
gulativas y a las definiciones, cumplen las reglas que confieren poder
en el razonamiento practico-juridico; finalmente —desde un enfoque al
que podemos lamar social— formularemos algunas indicaciones acer:
ca de como se conectan las reglas que confieren poderes con el poder
en sentido no normativo y con los intereses.
Antes de exponer nuestra vision de la estructura de las reglas que
confieren poderes y de la manera como éstas inciden en el razona-
miento prictico nos parece imprescindible explicitar algunos presu-
puestos ontol6gicos que se hallan en la base de nuestra respuesta a di-
chas preguntas. Estos presupuestos son muy sencillos —aunque quizds
no del todo obvios— y consisten en distinguir entre hechos y acciones,
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 59
los cuales, a su vez, pueden ser, por un lado, genéricos o individuales y,
por otro, naturales o institucionales. Por ejemplo, cumplir 18 afios es
un hecho genérico; el hecho de que X cumpla 18 aftos hoy (el 30 de ju-
nio de 1993) es un hecho individual. Cometer un asesinato es una ac-
cién genérica; el asesinato cometido por miembros de ETA la pasada
semana en Madrid es una accién individual. Debe subrayarse que la ca-
lificacion de los hechos y de las acciones —genéricas 0 individuales—
se da en el plano del lenguaje, de manera que, por ejemplo, unos de-
terminados movimientos corporales pueden enunciarse como hechos 0
acciones diferentes: como disparar, como matar, como cometer homi-
cidio, etc. Es en este plano en el que opera la distincién entre hechos 0
acciones naturales (0 no institucionales) y hechos o acciones in
lonales. Enfensienios por hechos 0 acelones naturales (0 no institucio-
‘nales) aquellos que se enuncian con independencia de las reglas que
forman parte de una determinada institu nuestros efectos, de
reglas de un determinado Derecho positivo. Por el contrario, alcanzar
la mayoria de edad es un hecho institucional, pues si atribuimos.a una
vyoria-de-edad-es-porque-—al-menos en parte— estamos
usando una regla (err un séntido que incluye también enunciados como
-las definiciones) de un determinado Derecho positivo. De manera se-
“Mmejante, matar a una persona es una accién natural, mientras que co-
“meter asesinato (en el sentido del art. 405 del Cédigo penal espafiol) es
“una accién institucional. Obsérvese que nuestra distincién entre.el pla-
‘no de lo natural (o no institucional) y lo institucional compromete a
muy poco y, en particular, que, al situarse en’el plano del lénguaje, re-
_ sulta inmune a criticas como la dirigida por Joseph Raza la teoria de
las reglas constitutivas de Searle’ y también que la distincin asi traza-
‘da no supone afirmar ni negar que existan algo asi como hechos o ac-
ciones brutas, si se entienden por tales hechos 0 acciones que resulten
enunciables con independencia de cualquier esquema de interpre-
tacién. oO
Un estado de cosas es un conjunto de hechos naturales y/o institu-
cionales, que, a su vez, pueden o no ser el resultado de acciones natu-
rales o institucionales: por ejemplo, ser mayor de edad y casado es un
conjunto de dos hechos institucionales, el segundo de los cuales es, a
‘su vez, el resultado de una accién institucional.
“Esto quiere decir que, sein cul sea la insitacion de referencia, la misma accion puede
‘mm falural 0 como institucional Por ejemplo, desde la perspectiva dela instisclén Soeial
Eieguetlamames -Derecho«-epromelers es una aciin natural, mientras que acelebrar un negocio
_Tusidicgs ex una accin institucional; desde la perspectva dela moralidad social, sip embargo. =prO-
{Buna accion institucional y seve las palabras yo prometo- es una aevién natal.
Cir Ra (1991), pp. 134128 y sobre ello, Gonaier Lager (993).
60 LAS PIEZAS DEL DERECHO
3.2. UN ENFOQUE ESTRUCTURAL
3.2.1, Si consideramos —como nos parece debe hacerse— que todas
las normas juridicas generales obedecen a un esquema condicional en
el que, por tanto, puede distinguirse entre un antecedente y un conse-
cuente, entonces cabe decir que el antecedente de las normas generales
consta siempre de estados de cosas que pueden ser més 0 menos com-
plejos. En relacion con las normas que hemos llamado deénticas o re-
gulativas, stu antecedente consiste en un estado de cosas en el que pue-
den estar presentes 0 no hechos institucionales (esto es, las ni
gulativas pueden regular estados de cc ur:
su consecuente est formado por una accién o un estado de cosas, na
tural o institucional, y un operador dedntico. Su forma canénica seria
ésta: «Si se da el estado de cosas X, entonces debe ser (es obligatorio,
prohibido o permitido) da el estado
de cosas X, entonces es obligatorio, prohibido o permitido para Z obte-
ner_(o procurar obtener) el fin (el estado de cosas) F» Por ejemplo,
«esté prohibido matar a otra persona» (lo que presupone la existencia
de un determinado estado de cosas: la otra persona estaba viva, existia
una oportunidad de darle muerte, etc.) 0 bien: «a quien haya ¢
homicidio (el estado de cosas consistente en haber realizado la accién
de quitar la vida a otra persona) el juez viene obligado a condenarle a
la pena de reclusién menor». Dicho de otra forma, las normas deénti-
cas 0 regulativas pueden ser primarias 0 secundarias, esto es, su ope!
dor deéntico puede modalizar bien una in estado de cosas na-
jural, bien una accion 0 un estado de cosas institucional. Las reglas que
“onfieren poder tienen, en nuestra opinidn, una estructura muy distin-
ta: gu antecedente esté formado por dos elementos: un estado de cosas
en el que aparecen hechos bien sean naturales o bien institucionales y_
una accién que puede también ser natural o institucional; su conse-
cuente no consiste en una accién modalizada por un operador dednti-
.€0 (una solucién), sino én un tipo de hecho institucional al que llama-
emos resultado institucional o resultado normativo (un resultado, en
general, es un cambio de estado de cosas producido mediante una ac-
cién 0 un hecho y, por tanto, cabe hablar de resultados normativos
—p. ej., chaber contraido una obligacién»— y no normativos —«haber
matado a una persona», «haber muerto»—). La forma canénica de
una regla que confiere poder serfa la siguiente: «Si se da el estado de
Z realiza la acci6n Y, entonces se produce el resultado ins-
al_ (© cambio normative) R.»’ Por ejemplo, los mayores de
edad pueden contraer validamente matrimonio, esto es, si realizan
6, La referencia ala acci6n ¥ es, squl, una expresién abreviada de lo que normalmente e, bien
una conjunaign de acciones (un curso de accién), bien una disyuncién de aceiones 9 de cursos de ac
cin, bin alguna combinacion de ambas. Sobre este punto, véase el apartado 25 del spendice 4 este
rnismo capital
LAS REGLAS QUE CONFTEREN PODERES 61
una determinada accién (consistente en rellenar una serie de formu-
larios, manifestar ante el juez u otra autoridad su voluntad de casar-
se, etc.), entonces se produce un resultado institucional consistente
en modificar su estatus normativo: surgen para ellos ciertos derechos
y obligaciones. Analicemos ahora con mas detalle en qué consisten las,
diferencias entre unas y otras normas.
3.2.2. La primera y mds obvia es_que, de acuerdo con Jo anterior, las
normas regulativas son (0 se expresan en) enunciados deénticos, pero
no ocurre asf con las reglas que confieren poder: en.lo que hemos lla-
mado su «forma canénica» no aparece ningun operador deéntico. Al-
guien podria decir que con ello se descuida un aspecto fundamental de
esas reglas: por ejemplo, en el caso de la que confiere el poder de ca-
sarse, es fundamental el hecho de que contraer matrimonio sea un re-
sultado institucional facultativo: est permitido tanto producirlo como
no producirlo. Ahora bien, en nuestra opinién, la contestacién a esa po-
sible objecion es que una cosa es la regla que confiere el poder de ca-
sarse y otra cosa es la norma (regulativa) que establece que si se da el
estado de cosas X (simplificando: ser soltero y mayor de edad), enton-
ces casarse es facultativo. El mismo resultado institucional es, por un.
Jado, el consecuente de una regla que confiere poder —que indica como
producirlo— y, por otro lado, es también (modalizado por el operador
deéntico facultativo) el consecuente de una norma regulativa. Dicho si
se quiere de otra forma: una cosa es conferir un poder (normativo) y
otra cosa es regular (como facultativo, obligatorio o prohibido) el ejer-
cicio de ese poder. Y el que se trate de cosas distintas es lo que explica
el que el juez, la Administracién o el legislador tengan éxito (esto es,
produzcan el resultado normativo que pretenden, con independencia
de su eventual anulacién posterior por un 6rgano de control) cuando
dictan una sentencia contra legem, un reglamento ilegal o una ley in-
constitucional. Por supuesto, bien puede decirse que la norma que con-
fiere el poder y la norma regulativa que modaliza deénticamente gu
ejercicio pueden verse como una unidad funcional, pero ello no impide
que puedan —y deban— diferenciarse a efectos analiticos, del mismo
modo que diferenciamos, por ejemplo, entre la norma regulativa que
castiga el asesinato con la pena de reclusién mayor y la definicién que es-
tablece el tiempo que comprende la pena de rechisién mayor.
Una segunda objecién es que, desde el punto de vista de un hom-
bre malo holmesiano que persiguiera fines un tanto peculiares, algunas
reglas que nos aparecen como ejemplo incuestionable de reglas regula-
tivas podrian aparecer (0 usarse como) reglas que confieren poder. Neil
MacCormick (1981, p. 75) pone el ejemplo de un personaje literario
—«Super-Tramp», de W. H. Davies— que sabe que, dadas ciertas condi-
ciones, determinada conducta constituye delito y dado que pretende co-
meter delito para ser pasible de sancién e instalarse comodamente en
62 LAS PIEZAS DEL DERECHO
la carcel por una buena temporada, realiza tal conducta (0, dicho en
términos de accidn institucional, comete el delito en cuestién). Resul-
taria, sin embargo, ciertamente extrafio decir que este hombre ha usa-
do una regia que le confiere poder para alterar su situacién normativa,
haciéndose pasible de sancién. La respuesta de MacCormick para elu
dir esta dificultad consiste en considerar que «el poder es conferido por
una regla cuando la regla contiene una condicién que se satisface sslo
por medio de un acto realizado con la intencién (real o imputada) de
invocar la regla» (id., p. 74). La nocién de «invocar una regla», tal como
viene elaborada por MacCormick, nos resulta algo oscura, y nos pare-
ce, por otra parte, que la dificultad tiene una solucién menos artificio-
sa, aunque, como en muchas de las cuestiones clave de la teoria del De-
echo, nos obligue a mirar fuera de las normas: esto es, a atender al
piopésito generalmente atribuido a cada una de ellas (ésta es, por lo de
mas, a nuestro juicio, una de las lecciones capitales de la obra de
Hart).’ Y, a este respecto, parece que nadie sostendria que el propésito
de las normas de Derecho penal sea posibilitar el que la gente cambie
su estatus normativo realizando las acciones correspondientes a Ia cali-
ficacién institucional de «delitos», sino més bien el disuadirles de reali-
zar tal tipo de conducta. Ciertamente, el uso de este criterio puede even-
tualmente dejar en la penumbra algunos casos, pero esto no es algo que
ocurra de forma peculiar en relaciOn con esta distincién, sino que tam
bien se da con otras distinciones —como la que media entre multa e im-
puesto— que tan s6lo parecen poder trazarse atendiendo al propésito,
prohibitivo o no, generalmente atribuido a la regla en cuestion (cfr, so-
bre este ultimo punto, H. L. A. Hart, 1983b, pp. 295 y ss.).
3.2.3. Esta caracterizacién estructural de las reglas que confieren po-
deres, en la medida en que rechaza que las mismas sean normas deén-
ticas 0 regulativas, obliga a precisar en qué sentido son normas 0, si se
quiere, qué tipo de normas son. Nuestra respuesta es que se trata de re-
glas anankistico-constitutivas que pueden ser utilizadas como reglas
técnico-institucionales..
La proposicién anankéstica en que se basa una regla técnico-na-
tural establece que dado el estado de cosas X (p. ¢j., la existencia de
agua en un recipiente), si se realiza la acci6n ¥ (calentarla hasta los
100°C), entonces se produce el resultado Z (el agua entra en ebulli-
cién). ¥ de ahi, la regla técnica de que si se desea que hierva el agua,
debe calentarse hasta 100°C. En el ejemplo de la regla que confiere el
poder de contraer matrimonio, el aspecto constitutivo deriva de que es
7._La misma idea se encuentra tambien expresada por Raz en los siguientes trmincs: «Un acto
esl cjerciio de un poder normativo si slo ses reconecido como causante de un cambio normal
‘o porgue. entre otras posblesJasiieaciones es un acto de un tipo tal que es razonable esperar que, #1
5 reconocide como causante den cambio normativo, actos de este tipo serin realzados generale
te slo si as personas de que se wate desean conseguir este cambio normativos (Raz, 1991, p. 117).
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 63
el legislador —al establecer esa regla— quien constituye el estado de
cosas —institucional, no natural— consistente en estar casado. Pero,
con esta importante matizaci6n, la regla del legislador dara lugar tam-
bién a una regla técnica que diga que, dado un determinado estado de
cosas, X, si se quiere obtener un determinado resultado (dar paso a un
nuevo estado de cosas —institucional—, R), entonces Z debe hacer uso
del poder conferido, es decir, debe realizar la accion ¥. Tanto en un
caso como en el otro, podria establecerse una distincién, segtin que el
antecedente del condicional sea una condicién necesaria, suliciente, 0
necesaria y suficiente del consecuente (del resultado).* ¥ asi, podria de-
cirse que una regla que confiere poder completa es aquella que enun-
cia las condiciones suficientes (o necesatias y suficientes) pata conse-
guir el resultado; y que una norma que enuncia sdlo algunas condicio-
nes necesarias seria tan s6lo una norma incompleta.
3.2.4, Pasemos ahora a considerar la distincién que existe, desde el
punto de vista estructural, entre las reglas que confieren poderes y
otros tipos de enunciados que deben, a nuestro juicio, distinguirse de
ellas —no s6lo las definiciones, sino también lo que llamaremos reglas
puramente constitutivas—. En nuestra opinién, en el articulo que antes
recordabamos de Alchourrén y Bulygin (1991) pueden distinguirse
dos partes. En la primera caracterizaban las definiciones como enun-
8. Amedeo Conte (19882 y 1988b) y tras é, Cianpaolo Azzoni (1988) han utlzado el concep
to de rela ananksstco-consttutiva con el sentido de regla que pone una condicibnnecesavia de aque-
Ig de lo que es rela, por ejemplo, Ia que establece que el testamento olograto debe ser manuserito
por parte del festador. Como se habra observado, nosotros wtilzamos aqui el termi rola anankis-
Heosonstitutva para hacer referencia Iss reglas que conferen paderes. cn cuanto que las mismas
pponen, bien una condicion necesaria, ben una condicion suficente, bien una condicion necesaria y
Suficcate de un determinado resultado institucional
En el cato de Azzoni las rela que ponen una condicida necesaria (anankistico-constitutvas
sulcente (metatéicoconsttutivas) 0 necesaria y sufciete (nbmico-constituvas) som especies del
nero «reglas hipottico-consittivas. Estas, sin embargo, no agotan todavia la eategoria mis ge
eral de sroglas constitutase, pues esta, ademas de ells, inclu tambien alas regas que son ci
icion mecesanc(cideico-consttutvas), sufciente (sheticocopstitutivas) 0 necesaria y sufciente
{nodtico-consttativas) de aquella de lo que son relas, De unas y otras deben dstinguiese las reglas
hipottias (eto ex las que presuiponen condiciones necesarias —reglas anankasticas—, suficientes
{replas metattieas) 9 necesariasy suficientes (elas nomicas) de aquelo de lo que s00 reglas. El con-
cepto de steglahipotticas a su vez, viene a coineigir en muy amplia medida con el de oresla te
ae, aunque no lo agota del todo,
La pluralidad de sentidas que puede asumir el término «regla consttuvae ayudar a entender
al lector por qué no hemos importado, come punto de partida, alguna categoria de regis constitu
‘ae de las disponibles en fs Iteratura al uso, R. Guastiny ha estadiade ls diferentes concepts de re
bls consttutva ean los que operan sutores como Searle, Ross y Carcaerray ha mostrado, en nue
tra opinién de forma impecable, Ia smbiguedad del concept de «rela consttaiva» ya desde sus in
son a obra de Searle (R. Cusstn) (1983 y 1990).
‘Como muy ben indica Azzoni, la pregunta qué es una rela constiuiva ves una falsa pregunta
porque ene un resupuest false flso presupesto de la univecidad del termi “regs constitu
a's (op cit, p.2) En todo caso, Aosoiros hablaremos, mds adslante, de steals puramente consti
tivase paca tclerimos a reglas que se diferencian de las repos que conferen poderesanankastico om
‘itutias) porgue para que e produzca, de acuerdo eon ellas, el resultado institucional no se require
Js realizacion de ninguna accion,
64 LAS PIEZAS DEL DERECHO
ciados que no expresan normas (aunque tengan consecuencias norma-
tivas), sino que permiten identificar normas, al aclarar el sentido con
que se usan ciertas expresiones (debe recordarse que para Alchourrén.
y Bulygin —al menos en ese trabajo—, las normas son el sentido de los
enunciados, no los enunciados mismos); la forma candnica de una de-
finicién (y para ellos no hay distincién entre una definicién legislativa
y una definicion privada 0 no oficial) es ésta: «...» significa.... donde
‘...» representa la expresién mencionada (definiendum) y ... las pala-
bras que se usan para indicar su sentido (defintens). Por ejemplo, «ma-
yorfa de edad» significa haber cumplido 18 afios. En la segunda parte,
Alchourrén y Bulygin sostienen que un ordenamiento juridico puede
reconstruirse satisfactoriamente mediante las dos unicas categorias de
normas de conducta y de definiciones o reglas conceptuales, lo que les
lleva —como hemos visto— a caracterizar las reglas que confieren po-
deres como definiciones. Pues bien, en nuestra opinién, mientras que
la primera de esas tesis constituye una feliz caracterizacién de las defi-
niciones, la segunda nos parece equivocada. El enunciado que dice «lla-
mase heredero al que sucede a titulo universal v legatario al que suce-
de a titulo particular» (art. 660 del Cox | Codigo civil) es efectivamente una
definicién, pues no hace otra cosa Que especificar el Sentido en que se
utilizan los términos «heredero» y «legatario». Otros enunciados que
Alchourrén y Bulygifi consideran como definiciones son, en nuestra
opinién, ambiguos: tal sucede, por ejemplo, con el que establece que la
mayorfa de edad se alcanza a los 18 afios. Tal enunciado puede inter-
pretarse, desde luego, como una definicién; «mayor de edad» significa
«tener 18 aflos cumplidos». Pero también puede entenderse como un
enunciado que establece que el que se dé un cierto estado de cosas (ha-
ber cumplido 18 afios) determina la produccién de un cambio norma-
tivo: se alcanza el estatus normativo de «mayor de edad». Otro tanto
ocurre, ya sin ambigiiedades, con el enunciado: «los derechos a la
cesién de una persona se transmiten desde el momento de su muerte»
@ wrt, 657 del Codigo civil), Este enunciado solo ls pare
to de un cierto
poder interpre-
s (la
ian una persona) como condicién de un cierto ee normativo (la
cesiOn de Ta
transmision de los derechos a
llamar a estas reglas —cuya forma can6:
tado_de cosas X se produce el resultado institucional (o cambio nor-
mativo) R»— reglas puramente constitutivas. Y no parece, finalmente
—como muy bien ha puesto de manifiesto Josep Aguilé (1990)—, que
enunciados como los que establecen las condiciones para realizar vali-
damente un testamento o para dictar una ley se limiten a aclarar el sig-
nificado con el que el legislador usa los términos «testamento» 0 «ley.
E] enunciado que exige dos testigos para que un determinado testa-
mento sea valido no pretende —o no pretende sélo, ni principalmen-
te— aclarar el sentido en que el legislador usa la palabra «testamento»,
{ misma). Proponemos
a viene a ser «si se da eles.
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 65
sino sefialar el modo de proceder a quien desce obtener un determinado
resultado institucional. Y otro tanto cabria decir en relacién con el que
establece las condiciones que deben reunirse para dictar una ley. Si Al-
chourrén y Bulygin tuvieran raz6n, ello significaria que enunciados
como los anteriores no cumplen otra funcién que la de identificar deter-
minados textog como «testamentos» y otros textos como «leyes»’ Pero
eso suena en realidad a demasiado extrafio, precisamente porque deja sin
explicar la manera como «testadores» o «legisladores» usan tales enun-
ciados. Volveremos sobre ello en el siguiente apartado de este trabajo.
En nuestra opinion, una reconstruccién pragmdticamente adecua-
da del ordenamiento juridico deberia distinguir, cuando menos, entre
normaé regulativas” (y aqui, a su vez, entre principios y reglas). 1
que confieren poder Teglas pukaniente constitutivas y definiciones.'
‘Torma candnica de las defiiciones es efectivamente la sugerida por estos
autores; pero ello quiere decir —nos parece— que las definiciones lo que
hacen es correlacionar palabras con palabras (o, si se quiere, con con-
ceptos), pero no casos (estados de cosas) con soluciones (accién modal
zada deénticamente) 0 condiciones (meros estados de cosas en el caso de
las reglas puramente constitutivas y estados de cosas y acciones institu-
cionales en el caso de las reglas que confieren poder) con la produccién.
de resultados (nuevos estados de cosas) normativos.
3.2.5. Lo anterior nos permite dar cuenta también de enunciados ju
ridicos como «se deroga el articulo tal de la ley cual», «se establece el
9. aun as presentarian fa importante diferencia, respect a definclones como la de «ma
vor end de gna grmican nent noman spo een eid ee
10. Cool lector habrd obeerado,ullsmos e termino snormas demtcss 0 reulativasy
para refrimos a todas squelag normar en cuyo comecuente aparece
Eebligatorioe, «poh hemos ocupado dun
iro de as Dovias aoeas © egulatva as Rormas de muindslo, enlendicndo por ales aquellos que
[corpran lor operadores sbligaton 0 prhibid,, Los problemas relalvos a as «normas perm
sia son analzades en feaptalo il
ira distor sire defines, reqls puramente consuls, regs que cnfieren or
eres y normos repulatnasguarda ccrasanalogias con la su elect G. Robles (198) entre relas
Sts, rela tericas 9 regls deotisaonarmas Segdn sn res dias las que etablecen os
lementos necesarios dl sbito de accion correspondent (por ejemplo, las que establecen el sab
{o de vigencia espaciotemporal delay normas. as reglas ozaniztivasycompetenciales, ete) son re
fos antes o procedimentas las que extablecen loa regulsitonnecesaios para realizar con 6x0
‘ones dette el mbitocorespondiente,finalmente, sn reas deorces ian que establecen Ce=
tus conductes como debs, Dejando de lado que nuestra concepeon dela Terie del Derecho se
tncucnre muy algada dl sformalomo exemor adopiad por Robles (p16) y presindendo tam-
len da categoria, que cave cansicerar como indiccsibl, delat regis Gemtine,stipologia m0 56
Corresponde con la nucsfa, al menos por evtas dos razones por lado entende que vo hay Pro-
piamente precepts due sean defniciones, xo. las dfilones nose sian ene vel del Ten
fun legate, sino en el del ntrprete (> 223), por otto lad, lo que nosetosenendemos Por
‘rep duc confer paces serfan, de acerdo con Robles, una combnacion de reas Enea (Que
‘tbecen los presupuesiosetaticoe espacio, impo, sues» competencias~ dela acl6n yr
fs tcnicocomencionales 0 procedimentales (que extablecen los prenspuestos dindmicor exo 3,
i procedimento~ de la acign). Un extenso, yen mucsra opinion acertad, comentario libro de
Robles puade encontarte en Rola (1986). esse tambich in replica de G Robles (1989)
66 LAS PIEZAS DEL DERECHO
6rgano X», «nombro a fulano tal cosa», «condeno a fulano a tal pena»,
ase califica a la finca X como manifiestamente mejorable, etc.». Esos
enunciados expresan —en contextos sobre los que de ordinario inciden
normas regulativas— el uso de reglas que confieren poder y eventual-
mente de definiciones y la produccién del consiguiente resultado insti-
tucional 0 cambio normativo. O, dicho de otro modo, las emisiones de
tales enunciados por los destinatarios de las correspondientes reglas
que confieren poder constituyen otros tantos actos normativos. Estos
enunciados se diferencian de los enunciados que expresan normas de
cualesquiera de las especies que hemos distinguido por su cardcter per-
formativo: al enunciar «condeno a fulano a tal pena» el juez esta reali-
zando la accién de condenar, al enunciar «queda derogado el articulo
tal de la ley cual» el legislador esta realizando la accién de derogar, etc.
Importa aqui, en particular, destacar que las reglas que confieren poder
para dictar normas en un determinado 4mbito son indistinguibles de las
normas que confieren poder para derogar normas en ese mismo émbi-
to, La derogacién de una norma puede producirse, asf, bien como re-
sultado de un acto derogatorio (entendiendo por tales los que se expre-
san mediante las Iamadas clausulas derogatorias concretas, del tipo de
«se deroga el articulo X de la ley Z»), bien como resultado de un acto
de promulgacion de una nueva norma incompatible con la anterior y en
aplicacién del criterio de lex posterior. Las llamadas cléusulas derogatorias
genéricas (del tipo de «quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a lo dispuesto en la presente ley») son pragmaticamente vacias,
pues no producen ningtin efecto que no se produjera va como conse-
cuencia de la promulgacién de la(s) nueva(s) norma(s) incompatible(s)."
3.3. UN ENFOQUE FUNCIONAL: LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES
COMO RAZONES PARA LA ACCION
3.3.1. La distincién que hemos establecido en el anterior apartado en-
tre definiciones y normas, por un lado, y, por otro lado, entre normas
regulativas, reglas puramente constitutivas y reglas que confieren po-
der, puede aclararse —o confirmarse— si nos trasladamos del plano es-
tructural al funcional, entendiendo por tal el papel que cada una de es-
tas entidades juega en el razonamiento préctico-juridico.
12. Sobre le problematica de la derogaciin, cfr. Aguilé (1993), Como se sabe, Kelsen se vio
bligado, con postertoridad a Ia 2* ed. dela Teora pura del Derecho, a apadirla norma derogatoriae
fsa tipologia de las normas, pues Jerogar vena a constitu una sfuncion normativa especttieas, ya
due, diferencia de Ins demas normas, la norma derogatoria no se feliere a una conducta, sino Que
‘limita eliminar el deber ser de una condacta establecdo en otra norma, Por ello ln norma dero-
{Eatoriaplerde vals en ef momento mismo en que realiza su funcion, esto , cuando Ia norma
2 la que ella se refere he perdido su validez (cf. Kelsen, 1973). Josep Aguil6 ha argumentado con-
Tancentemente cdmo todos estos rassos de la derogacién se entienden mejor sl la derogacion se ve
‘oma un caso de acto normative y no de norma.
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 67
_Las_normas, como es obvio, tienen como funcién primaria la de
motivar o guiar la conducta de la gente. No cabe duda de que las nor-
mas de mandato cumplen esa funcién: la norma (de acci6n) que casti
ga el asesinato pretende, en relacién con los ciudadanos en general, de-
salentar ese tipo de conducta y, en relacién con los jueces, seialarles lo
gue deben hacer ante un supuesto de asesinato. La guia de la ¢
ta sé produce, por asi decirlo, de manera directa, esto es, especificando
qué es lo prohibido, o debido en determinadas circunstancias (dados
ciertos estados de cosas) y, eventualmente, ordenando sanciones para la
conducta opuesta que operen como razones auxiliares para el destina-
tario no aceptante (esto es, para el hombre malo de Holmes, para quien
no acepta las normas como guia de su conducta).
En el caso de las reglas que confieren poder, Ja motivacién de la
conducta tiene lugar de una manera indirecta (0, como dice Raz, inde-
tGiminada):” no dicen directamente como debemos comportarnos en
determinadas circunstancias, sino cémo podemos obtener el resultado.
norinative % la noting que sonliore el poder de contraer matrimonio
muestra, por ejemplo, un camino a seguir para producir un resultado
normativo que puede entenderse como favorecedor de una relacién de
Pareja con ciertas garantias de estabilidad, seguridad econémica, etc.
Al igual que las reglas técnicas, las reglas que confieren poder son do-
blemente condicionales (Conte, 1985a, p. 357; 1985b, p. 184 y Azzoni,
1988, p. 123): dicen cémo debemos comportarnos dadas ciertas condi-
ciones y a condicién de que pretendamos obtener un determinado re-
sultado. Es cierto, desde luego, que las reglas que confieren poder pre-
suponen normas regulativas (las reglas que confieren poder no tendrian
funcionalmente sentido si por medio de ellas no se posibilitara el in-
troducir, derogar, aplicar, etc., normas regulativas), mientras que las
normas regulativas tienen sentido por s{ mismas, pero esto, natural-
mente, no permite afirmar qué las reglas que confiéren poder no cum-
‘plan-una Reneion de guia u onentacion de la condueta: simplemente, la
cumplen de otra manera, y de ahi que no puedan reducirse a las otras,
“alas normas directamente regulativas, como muy bien vio Hart."*
13, «El Derecho guia la accign de ular del poder, ula su decstn de eercer 0 no ejercer el
poder [1]. Bs por esto por lo que las reglas que contiren poderes son noras. Gulan la conducta
Pero, a diferencia de las reglas que impanen deberes, ells proporcionan una guia indeterminada, Los
Aeberes som exigencias que derotan 2 ls otras razones para la accion que el agente tenga. La guia
proporeionada por los poderesdepende de ls otras razones del agente. Si iene razones para obtener
clresultade que el poder le posta lograr. entonces tiene razones para ejeowro. Si tiene razones
pars evitar el resultado, ntonces tiene razones para no sjercer el poder [ } Tanto las deberes como
Fes paderes se drigen determina (de diferentes maneras) las razones en pro oen contra de las ac
ciones a las que afectan» (Raz. 1930, posterine, pp. 228-229); weave tambien Raz 1991. po. 118-121)
14, Las relas que conficren potestades privadas, para ser entendidas tienen que ser consi
no tengan un carseter deonico. En concreto, en «On the Logie and
Onuolosy of Normss (von Wright, 1969) este autor se refiere a las reglas para hacer contatos as
formalidades para que un matrimonio se formalmente valid fas relas concerniontes alo asgna
con de funciones @ servicios y coneerientes a las eualifeacionesprotesionales que los que ocupan
los servicios deben saisfacer, muchas, quiass las mds, eplas de procedimienta civil y penal, final
mente, muchas replas de Derecho constitucional tales como. pot ejemplo las reglas de aeverdo con
las cuales deben ser promulgadas [as lyes- (p. 97). El sdabers al que hacen referencia estas normas
segin von Weight podria entenderse como +a menos que un indviduo i realic la acciéa 40 tenga la
propiedad P. no sera un miembro de una deterainada categoria (vom Wright. 1969. pp. 98 y 8).
4 Naturalmente, no todas las reglas procedimentalesestablecen condiciones necesarias, 0s
ficientes, 0 necesariasy suficientes para la produccion de resultado normative. Hay reelas proced
mentale cuya ipobservancia no determina no exstenia dl resultado normativo sino, merament
Su tregularidad. Por ell, als reclas no son reglas anankdstico-constituivas(redlas que confieren Po
er) sino meray reas rgulatvss
84 LAS PIEZAS DEL DERECHO
gla que confiere poder, que X sea que se encuentre procesada una per-
sona, Z designe al juez al que le corresponde enjuiciarla, Y redactar un
document dividido entre «antecedentes de hecho», «fundamentos de
Derecho» y «parte dispositiva», y R designe el resultado institucional
«sentencia penal» referida a la persona procesada. En el caso del estu-
diante, al faltar el elemento Z del antecedente de la regla que confiere
poder, sencillamente no se produce el resultado institucional «sentencia
penal», aun cuando se dé el estado de cosas X y el estudiante realice la
accién Y. Pero no cabe decir que realizar la accién ¥ le esté prohibido
al estudiante: no hay ninguna norma que prohiba «jugar a los jueces»,
redactando documentos de este tipo.’ Si, por el contrario, se da X y se
trata del juez al que le ha correspondido enjuiciar el caso, X mas ¥ pro-
ducen el resultado institucional «sentencia penal». Resultado instit.
cional que puede coincidir con aquel que el juez tiene el deber de pro-
ducir (es obligatorio para él producir) —esto es, una sentencia fundada
en Derecho— o bien constituir un resultado institucional prohibido
(sentencia contra legem),
Ricardo Caracciolo plantea el problema de disposiciones que, a su
juicio, presentan una formulacién ambigua, susceptible de ser inter-
pretada bien como una norma permisiva, bien con arreglo a nuestra
«forma candnica» de regla que confiere poder y dice que «en ausencia
de un criterio adicional que resuelva la ambigiiedad no hay manera de
privilegiar una interpretacién sobre la otra». El ejemplo propuesto por
Caracciolo es el siguiente:
Se faculta a los miembros de la clase Z en las condiciones X a realizar
Ia accién R mediante el procedimiento ¥.
Nuestra respuesta seria que si «realizar la accién R mediante el
procedimiento Y» significa que la accién subyacente Y cuenta como la
acci6n institucional R (0, dicho de una manera mas intuitiva, que me-
diante la accién ¥ se produce el resultado institucional R) tal disposi-
cién no puede interpretarse mas que como una regla que confiere po-
der, esto es, como una regla que constituye la posibilidad de la accion
institucional R, sefalando Y como condicién suficiente (0 eventual-
mente necesaria y suficiente) de la misma. Y, desde luego, una regla
que confiere poder no exige siempre el estar acompafiada de reglas re-
gulativas que modalicen de6nticamente su ejercicio (0 sus modalidades
de ejercicio): en ausencia de reglas regulativas, el ejercicio de ese poder
est4, sencillamente, libre de restricciones normativas. En cualquier
5. Por ello resulta claramentefalsa la erespuesta no tautologicas que, sein Caracciolo,apor
taria la econcepcion preseripuvisie: tal concepcion dria —en palabras dl propio Caracciolo— que
‘slo los josces les est permitido llevar a bo las acciones subyacentes 8 un acto caracteizado
como la emis de una Sentencia, esto es, ue se tiene Una norma permisiva dela que son destina
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 85
caso, la constitucién de la posibilidad de la acci6n institucional R es, a
nuestro juicio, precondicién de cualquier posible modalizaci6n deont
cade la misma. Ello no es mAs que una aplicacién de la idea general
—en la que, sin duda, coincidiré Caracciolo— de que el «puede» dedn-
tico presupone el «puede» aAlético.
3. gEs justo nuestro tratamiento de la tesis conceptualista?
3.1, Mendonga-Moreso-Navarro dicen que «A-RM no distinguen con
claridad entre las propiedades de las regias conceptuales y las propie-
dades de las reglas semanticas» y que «su tratamiento del tema, al no
distinguir claramente diferentes tipos de reglas conceptuales, resulta
poco equitativo con los partidarios de un enfoque conceptualista». Lo
linico que aqui podemos replicar es, primero, que no hemos tratado de
polemizar con la mejor versién imaginable de la tesis conceptualista,
sino con las versiones mas solventes de la misma que conocemos en la
teorfa del Derecho contemporénea. Y, segundo, que en la version Al-
chourrén-Bulygin lo que se encuentra subrayado no son las diferencias
entre los diversos tipos de reglas conceptuales, sino lo que ellas tienen
en comuin (como muestra, por cierto, el propio texto de Bulygin que
ellos citan: «lo que tienen en comtin todas estas reglas {las reglas con-
ceptuales] es su caracter definicional, es decir, se las puede considerar
como definiciones de ciertos conceptos»). Si la objecion de Mendonga-
Moreso-Navarro es que —antes de criticarla— no hemos mejorado la
tesis conceptualista tal como aparece en sus representantes mas carac-
terizados, sino que la hemos tomado tal como la hemos encontrado ex-
puesta por ellos, nuestros interlocutores tienen sin duda raz6n. En todo
caso, agradecemos la disculpa que ellos mismos nos brindan: «la falta
de distincién de A-RM podrfa ser, en parte, responsabilidad de Alchou-
rrén y Bulygin ya que no analizan claramente en qué consiste Ia pro-
piedad definicional o determinativa que comparten las reglas concep-
tuales»,
3.2. A Mendonga-Moreso-Navarro les parece «bastante extrafion que
atribuyamos a Alchourrén y Bulygin «la idea de que un ordenamiento
juridico puede reconstruirse satisfactoriamente mediante dos catego-
fas de normas: normas de conducta y reglas conceptuales». En opinion
de nuestros criticos, «Alchourrén y Bulygin han insistido en que los sis-
temas juridicos pueden contener una variedad importante de enunci
dos». En apoyo de esto, citan un texto de Eugenio Bulygin en el que
éste dice, hablando en general y no, por cierto, a propésito del Derecho,
que «puede haber muchas clases de reglas». Lo que ocurre es que esto
de ninguna manera invalida nuestra interpretacién: pues ninguna cate-
86 LAS PIEZAS DEI. DERECHO
gorfa distinta de las de reglas de conducta y de definiciones ha sido, has-
ta donde sabemos, utilizada por Alchourrén y Bulygin para dar cuenta
de los enunciados juridicos, como no sea la referencia, contenida en al-
guno de sus trabajos, a «enunciados que presentan teorfas politicas, ex-
presan la gratitud del pueblo al jefe del Estado o invocan la proteccion
de Dios...» (Alchourrén-Bulygin, 1974, p. 107); tales enunciados «no tie-
nen influencia alguna sobre las consecuencias normativas del sistema»
y cabe considerarlos, por consiguiente, como irrelevantes.
4. Los problemas de nuestra concepcién
4.1. Mendonga-Moreso-Navarro califican, con raz6n, la caracteriza-
cién de las reglas que confieren poderes como «reglas anankastico-
constitutivas que pueden ser utilizadas como reglas técnico-institucio-
nales» como «un punto de crucial importancia» de nuestra concepci6n.
Pero a esto replican 1) que la regla técnica correspondiente no perte-
nece al sistema juridico, dado que no satisface ningin criterio de per-
tenencia y que nuestra afirmacién de que la regla que confiere poder da
lugar a una regla técnica es una afirmacién acerca del uso de las reglas
juridicas por parte de individuos y autoridades, y 2) que si esto es asi,
no hay diferencias entre normas de competencia y otras disposiciones
juridicas, ya que cualquiera de ellas puede dar lugar a la elaboracién de
una regla técnica», En el punto 1) tienen sin duda raz6n, y asi es como
exponiamos las cosas en nuestro articulo: del mismo modo que una
proposicién anankastica fundamenta una regla técnico-natural para
quien quiera introducir un cambio natural, una regla que confiere po-
der —una regla anankéstico-constitutiva— fundamenta una regla téc-
nica para quien quiera introducir un cambio normativo. Por lo que
hace al punto 2), creemos que la respuesta a su afirmacién de que cual-
quier regla juridica puede dar lugar a la elaboracién de una regla téc-
nica estaba ya explicitamente contenida en nuestro articulo, cuando
examinabamos el caso, planteado por MacCormick, de aquel personaje
literario que, sabiendo que una determinada conducta constituye deli-
to, y dado que pretende cometer delito para hacerse pasible de sanci6n
y conseguir instalarse comodamente en la cércel por una buena tem-
porada, realiza tal conducta. Este personaje (una especie un tanto pe-
culiar del hombre malo holmesiano) extrae reglas técnicas de normas
regulativas, como en general lo hace la especie mas comin de hombre
malo, atento tan s6lo a procurar que el Derecho favorezca (0 lesione lo
menos posible) sus intereses. Pero a esto cabe replicar, como hacfamos
en al articulo, dos cosas: 1) que la diferenciacién entre normas regula-
tivas y reglas que confieren poderes solo puede hacerse sobre la base de
atender al propésito generalmente atribuido a la disposicién de que se
trate. Cometer un delito produce también (entre otros) un cambio nor-
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 87
mativo en la situacién del sujeto que lo comete. Pero cometer un deli-
to no puede verse como un ejemplo de uso de una regla que confiere
poder porque generalmente se entiende que las normas penales no se
dictan con el propésito de capacitar a las personas para cambiar su si-
tuacin normativa, sino con el de disuadirlas de realizar determinados
tipos de conducta; 2) que si bien desde la perspectiva del hombre malo
puede considerarse que cualquier norma juridica suministra la base
de una regla técnica, desde la perspectiva del hombre bueno de la exis-
tencia de una norma regulativa de mandato se desprende la existencia
de un deber categérico, esto es, genuinamente normativo, mientras
que de la existencia de una regla que confiere poder se desprende la
existencia de un deber meramente hipotético, esto es, técnico,
4.2. Mendonga-Moreso-Navarro critican que hayamos usado esque-
mas de razonamiento (E1 y £2)" sin haber explicado en qué sentido
puede decirse que son validos. En particular, sefalan que E2 no lo es,
y aducen —si hemos entendido bien su eritica— tres razones para ello.
La primera tiene, a su vez, dos partes: por un lado, en la premisa a), la
conexi6n entre Y y R tendria que ser una relacion de condicién nece-
saria, no de condicién suficiente; por otro lado, se necesitaria afadir
una premisa adicional, 6’): «se produce el estado de cosas X», para po-
der alcanzar la conclusi6n, c): «Z debe hacer ¥». Nuestros criticos en-
tienden que ese error, o esa inadvertencia, por nuestra parte, se debe a
«su (nuestra] concepcién de las normas de competencia: Para ellos
[para nosotros], estas normas enuncian “las condiciones suficientes
(necesarias y suficientes) para conseguir el resultado; y que una norma
que enuncia sélo algunas condiciones necesarias serfa tan s6lo una nor-
ma incompleta’». La segunda de sus razones parece derivar de nuestra
afirmacion de que «en £2) estan también implicadas normas regulati-
vas, pero el argumento es valido con independencia de cual sea nuestra
actitud con respecto a esas normasr. A ello objetan que «es importan-
te destacar que las premisas a) y b) del esquema E2) no hacen referen-
cia a normas prescriptivas (regulativas) y —pace A-RM— no implican
(ni son implicadas) por prescripciones». Finalmente, la tercera razén,
la de mayor calado, la expresan asf: «Probablemente, el error de A-RM
6. Estos esquemas de razonamiento eran los siguientes:
El) a)" Siseda clestada de cosas X, entonces es obligato que Z efetie ¥
by Enel caso C se da X:
2) lego, en el eo C, Z debe hacer ¥
£2) @) Sis dal estado de cosas X'y siy slo si Z realaa ¥, entonces se produce el re
sullado institucional
1B) 2 desea aleanzarel resultado R,
2) Lugo, dada el estado de cosas X, Z debe hacer ¥
Elsi y solos dela premisa a) dl esquema £2) aparecia en la versin itallana de nuestro tr
bajo fla criticada por Mendonca Mareso-Navarro} como Gnicamente «ss: asimismmo, en dicha version
enlas conclasiones de Ely E? se omitiaespecificar,respectivamente wen el e480 Ce y adado el ests
fo de cosas ke
88 LAS PIEZAS DEL DERECHO
surge de no distinguir las relaciones l6gicas posibles entre un conjunto
de enunciados y las actitudes de los individuos respecto de estos enun-
ciados. La aceptacién de una norma es un hecho. Las premisas y las
conclusiones de una inferencia son entidades proposicionales. Las pro-
piedades de este conjunto (es decir, si son verdaderas o falsas, acepta-
das 0 rechazadas, creibles 0 improbables, etc.) no tienen que confun-
dirse con las propiedades de la inferencia.»
Con respecto a la primera observaciOn critica, es cierto que la co-
nexién entre Y y R no puede ser de condicién suficiente; éste era un
error que nosotros mismos corregimos en la «version castellana»
—como Mendonca, Moreso y Navarro recogen en su trabajo—, de ma-
nera que no tenemos nada que afiadir al respecto. También es cierto
que se necesitarfa afiadir la premisa b’) para que el argumento sea
completo, pero ésta es una observacién que no nos parece importante:
esa premisa estaba sencillamente implicita en nuestro esquema, de ma-
nera que ésta no es una raz6n para cuestionar su validez. Pero nada de
esto tiene que ver con nuestra concepcién de las reglas que confieren
poder. La premisa a) del esquema E2) es una regla técnica, que surge
al usar una regla anankéstico-constitutiva (la regla que confiere el po-
der correspondiente). Esta tiltima s6lo es completa, en efecto, si deter-
mina las condiciones suficientes, 0 necesarias y suficientes, para alean-
zar el resultado institucional. Pero un agente puede razonar a partir de
una regla que confiere poder incompleto (que enuncia s6lo condiciones
necesarias para el resultado) v hacerlo de manera valida.
La segunda de sus observaciones criticas creemos que no es més
que un malentendido. Cuando escribiamos que «en £2) estan también
implicadas normas regulativas», lo que queriamos decir —y nos parece
que dectamos— es que sobre el curso de accién ¥ y el resultado R pue-
den gravitar también normas regulativas que los califiquen de6ntica-
mente (en su integridad o en alguno de sus elementos) pero no, como
parecen haber entendido nuestros criticos, que impliquen 0 estén im-
plicadas (en sentido Iégico) por normas regulativas. En definitiva, la
palabra «implicacién» no la utilizabamos en el sentido de «implicacién
logica» (y s6lo, por cierto, un esencialista dirfa que no hay mas impli-
cacién que la implicacién légica y que cometerfamos un error concep-
tual —y no solo empirico— si afirmasemos, por ejemplo, que nuestros
criticos estan implicados en un delito, digamos, de profanacién de se-
pulturas).
Finalmente, con respecto a la tercera observacién, es probable que
el error que aqui cometen nuestros criticos se deba a que ellos vincu-
lan nuestro esquema £2) con el «silogismo practicon de von Wright
que, como ellos mismos sefialan, establece que «si un individuo con:
dera una accién M necesaria para un fin F y desea obtener F, entonces
est4 compelido a hacer Mo. Ahora bien, la conclusion de nuestro es-
quema de razonamiento no es ningtin hecho, es decir, no consiste en el
LAS REGLAS QUE CONFIEREN PODERES 39
hecho de aceptar una norma, sino que es un enunciado de debe, pero
no deéntico —tal y como exponfamos en nuestro trabajo—, pues el
sdebe» de «Z debe hacer Y» tiene un significado simplemente técnico.
Por lo demas, también nosotros consideramos que una cosa es el raz0-
namiento que efectiia un agente y que concluye con un enunciado
como el anterior, y otra cosa es que, de hecho, se sienta compelido a
hacer Y. Que sean cosas distintas, claro esta, no quiere tampoco decir
que no tengan nada que ver; pero ésta es otra cuestién.
4.3. En nuestro trabajo sostenfamos la tesis de que las definiciones ju-
ridicas no son razones para la accién de ningin tipo, sino que mera-
mente sirven para identificar las normas, que son las Gnicas razones
para la accién que el Derecho proporciona. Mendonga-Moreso-Navarro
proponen la tesis de que las definiciones también pueden ser razones
auxiliares y la ilustran con el siguiente ejemplo:
a) Por «fincas riisticas» se entenderé a los inmuebles ubicados a
ms de 50 km de un niicleo urbano,
b) X desea adquirir una finca riistica,
©) Zesel tinico inmueble ubicado a mas de 50 km de un niicleo
urbano,
d) X debe adquirir Z.
Pues bien: si «inmueble ubicado a més de 50 km de un nticleo ur-
bano» es una definicién de «finca nistica», entonces, por definicin de
adefinicién», la premisa 6) no dice otra cosa sino que «X desea adqui-
rir un inmueble situado a mas de 50 km de un miicleo urbano», Esto es,
a) no hace otra cosa mas que identificar el significado de b), que es la
premisa que expresa la raz6n operativa de este razonamiento. Razona-
miento en el que no hay mas raz6n auxiliar que la expresada enc), pues
sélo ella cumple la funcién propia de las premisas que expresan razQ-
nes auxiliares que —como afirma Joseph Raz— «es justificar, de algu-
na forma, la transferencia de la actitud préctica desde el enunciado de
a razén operativa a la conclusién» (1991, p. 37); @) no cumple, ni pue-
de cumplir, esta funcién, sino tan sélo la propia de las definiciones,
esto es, la de sefialar el sentido en que se utilizan los términos conteni-
dos en otras premisas.
4.4. Mendonga-Moreso-Navarro plantean, al final de su trabajo, tres
problemas:
«i) Problema ontolégico: gla competencia de una autoridad
normativa AN es necesaria o suficiente para la existencia de una nor-
ma N?»
«ii) Problema sistemdtico: ¢la competencia de AN es necesaria o
suficiente para la pertenencia de una norma N a un sistema SJ?»
90 LAS PIEZAS DEL DERECHO
iii) Problema semantico: ¢la competencia de una autoridad nor-
mativa AN es necesaria o suficiente para calificar como “ley”, “senten-
cia’, etc., a una norma N?»
En cuanto al problema ontolégico, la competencia de una autori-
dad no es evidentemente condicién necesaria para la existencia de nor-
mas: hay normas —normas tiltimas, normas consuetudinarias, normas
derivadas logicamente de otras normas— que no son el resultado de un
acto de ejercicio de competencia alguna. En el caso de normas que
existen en cuanto que son el resultado de actos de prescribir, la com-
petencia de la autoridad edictora constituye condicion necesaria de su
existencia (y, junto con el hecho de que se dé el estado de cosas y se rea-
lice la accion mencionados en el antecedente de la regla que confiere
poder, también suficiente).
En cuanto al problema sistematico, si por «pertenencia» se entien-
de, al modo de Alchourrén-Bulygin-Caracciolo (cfr. Alchourrén-Buly
gin, 1991 y Caracciolo, 1988 y 1991), bien «pertenencia directa al siste-
ma» en el caso de las normas originarias, bien wsatisfaccién de los cri-
terios de deducibilidad o legalidad y no derogacién» en el caso de todas.
las demas, el hecho de que una norma haya sido prescrita por una au-
toridad competente no es condicién necesaria de la pertenencia ni tam-
poco, junto con las otras condiciones mencionadas en el antecedente de
Ia regia que confiere poder, suficiente: pues las normas irregulares no
satisfacen el criterio de legalidad ni el de deducibilidad.
En cuanto al problema seméntico, si éste se limita a normas tales
como «leyes» 0 «sentencias» —esto es, normas que existen en cuanto
resultado de actos normativos—, la competencia de la autoridad nor-
mativa, junto con las otras condiciones mencionadas en el antecedente
de la regla que confiere poder, son condicién necesaria y suficiente
para poder hablar de «leyes», «sentencias», etc.
Capituto TI
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS
Tras haber abordado en los dos primeros capitulos los problemas
de las normas de mandato —reglas y principios— y de las reglas que
confieren poderes, reglas puramente constitutivas y definiciones, nos
proponemos ahora examinar la cuestiOn de los enunciados permisivos.
Procederemos, para ello, a dar cuenta en primer lugar de las que son,
a nuestro juicio, las posiciones capitales al respecto en la teoria del De-
recho contemporanea, para exponer después nuestra propia concep-
cién, cuyo eje central viene a ser la necesidad de distinguir, en relacion
con los permisos, entre tres contextos: el de las reglas regulativas de la
conducta «natural», el de las reglas que confieren poderes y el de los
principios juridicos.
1. Los permisos en la teoria del Derecho contemporénea
La cuestion de la existencia o no de normas permisivas es uno de
los problemas més debatidos en la teoria del Derecho. Naturalmente,
esta cuestién no equivale a la de si existen 0 no en los sistemas jurial
cos enunciados del tipo «Permitido p» 0 «Facultativo p». Obviamente,
enunciados de este tipo son comunes en los sistemas jurfdicos. Los pro-
blemas que hacen dudar de la existencia de normas permisivas (0, si se
quiere, de la necesidad de la categoria «normas permisivas») son mas
bien los dos siguientes:
1)_ Es un lugar comin entender que la funcién més primaria de
cualquier sistema normativo es la de guiar la conducta humana. En el
caso de las normas de mandato,' esta funcién de guia de la conducta se
lleva a cabo estipulando, bien la obligacién de realizar una determina-
|. Como el lector podrd ver en seguda, la argumentacion desarollada en el texto alude a nor
‘mas de acc, peto lo que se dice vale también para las nonnas de fin, con. al de susttuir la ele
rencis la accinp por tina referencia al estado de cosas F
92 LAS PIEZAS DEL DERECHO
da accién p en un determinado caso q (0, lo que es lo mismo, la prohi-
bicién de omitir realizar p en q), bien la prohibici6n de realizar p en q
(0, lo que es lo mismo, la abligacién de omitir p en q). Esto es, las nor-
mas de mandato, que pueden expresarse bajo la forma de obligaciones
© de prohibiciones, ordenan, bien realizar una determinada accién,
bien omitirla y, asi, deslindan la esfera de lo Ifcito de la de lo ilicito. Por
el contrario, las normas permisivas —entendiendo por tales las que per-
miten, en un determinado caso qg, tanto Ia realizacién como la omisién
de una determinada accién p— no ordenan nada. Pues bien, cuando
nos encontramos frente a una norma de este tipo, frente a una norma
que permite la realizacién y también la omisién de p en el caso g, cla
situacién es pragmaticamente equivalente a la que se daria en el su-
puesto de que no hubiera ni una norma que prohibiera ni una norma
que obligara a realizar p en q? ¢Introduce la supuesta norma permisi-
va algo que no se dé en la mera ausencia de norma o més bien aquélla
es pragmaticamente irrelevante?
2) Ena medida en que la supuesta norma permisiva no sea prag-
méticamente irrelevante, glo que ella introduce es algo distinto de la
formulacién indirecta 0 de la derogacién de normas de mandato, esto
es, de obligaciones 0 prohibiciones?
1.1. La IRRELEVANCIA PRAGMATICA DE LAS NORMAS PERMISIVAS,
LA CATEGORIA DE «NORMAS PERMISIVAS» ES INNECESARIA.
Ecuave-Urouuo-Gursourc (1980) y Ross (1971)
Para ilustrar acerca de estos problemas comenzaremos por dos
muestras significativas de lo que podemos llamar la respuesta negativa:
las debidas a Delia Echave, Marfa Eugenia Urquijo y Ricardo Gui-
bourg, por una parte, y a Alf Ross, por otra. El planteamiento de Echa-
ve-Urquijo-Guibourg afecta més bien a la primera pregunta; el de Alf
Ross, a la segunda.
‘Supongamos que hubo entre los charriias un grupo que vivia de la caza
y de la pesca sin sujecién a normas ni autoridades de ninguna clase. Un
dia, al ver que otras tribus obtenian mejor sus objetivos gracias a la or-
ganizacién de que se habijan dotado, decidieron elegir un cacique para
que los mandase. La eleccién recay6 en Toro Sentado que, a diferencia
de su homénimo piel roja, era un indio pacifico y poco dado a interf
riren la vida de sus congéneres. Toro Sentado reunié entonces a la tri
bbu, y dicté su primera norma: «A partir de hoy —dijo— estara permiti-
do cazar los martes y los jueves.» Janquel, un indigena con dotes inna-
tas de leguleyo, intent6 una interpretacién a contrario: «Eso quiere
decir que no podemos cazar los demés dias?» «De ninguna manera
—se apresuré a aclarar el benévolo cacique—, yo permito cazar los
martes y los jueves, pero no digo nada sobre el resto de la semana.»
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 93
Janquel quedé desconcertado, pero Onin, tribefio proclive a las refle.
xiones éticas, insisti6: «Tal vez eso implica una promesa de no prohi-
bir en el futuro las cacerias de martes y jueves?» «Tampoco —repuso
Toro Sentado—; no me agrada imponer prohibiciones a mi tribu, pero
me reservo la posibilidad de cambiar de idea. ¢Qué gobernante no lo
hace?» Los aborigenes se miraron unos a otros, v empezaron a disper-
sarse en silencio: no podian evitar el sentimiento de que la eleccién del
jefe habia resultado, al menos hasta ese momento, completamente int-
til, Toda la vida habian cazado y pescado como les venia en gana, sin
consultar el calendario; y ahora, Iuego de sancionada la primera ley de
su tribu, las cosas seguirian exactamente igual mientras a Toro Senta
do no se le ocurriera prohibir algo (Echave-Urquijo-Guibourg, 1980,
pp. 155-156).
Esta historieta muestra muy bien el problema de la irrelevancia
pragmética de las normas permisivas. Una norma de obligacién consti-
tuye una raz6n para realizar la accion en ella mencionada; una norma
prohibitiva constituye una razén para omitir la misma accién. Una nor-
ma permisiva, en cambio, no constituye ninguna raz6n, ni para reali-
zar la accién, ni para omitirla. Tampoco puede operar como criterio de
valoracién de las acciones realizadas, pues no es posible —por razones
logicas— actuar de forma no correspondiente a la misma. ¢Qué dife-
rencia hay, entonces, entre una situacién en la que hay una norma que
permite y otra situacién en la que no hay norma?
Esté muy extendida, sin embargo, la intuicién de que no es lo mis-
mo tener un permiso para hacer algo en un determinado caso que el
que no haya una norma referida a ese caso. Quizas la raz6n de esta im-
presiOn intuitiva se halle en que los enunciados permisivos slo apa-
rentemente sean irrelevantes, s6lo aparentemente dejen el mundo tal
como estaba pues, de hecho, cuando se concede un permiso quizas se
esté haciendo algo distinto de lo que expresamente se dice. Tal es la po-
sicion de Alf Ross.
Que me digan lo que me est permitido no me suministra ninguna guia
para mi conducta, a menos que el permiso constituya la excepcién a una
norma de obligacién (la cual puede ser tal vez la maxima general de que
Jo que no esté permitido esta prohibido). Las normas de permiso tienen
la funcién normativa de indicar, dentro de tn sistema, cudles son las ex-
cepciones a las normas de obligacion del sistema (Ross, 1971, p. 114)
Nunca he oido de ninguna ley que se apruebe con el propésito de de-
clarar una nueva forma de conducta (por ejemplo, escuchar Ia radio)
permitida. Si un legislador no encuentra raz6n para interferir produ-
ciendo una prescripeién obligatoria (mandato o prohibicién), simple-
mente guarda silencio, No conozco ninguna regla jurfdica permisiva que
no sea Idgicamente una excepcién modificativa de una prohibicién
y, por tanto, interpretable como la negacién de una obligacién (id.,
pp. 115-116)
94 LAS PIEZAS DEL DERECHO
Y, respecto a la idea de von Wright —sobre la que volveremos en
seguida— de entender «las garantias constitucionales de las libertades
del ciudadano» como promesas de no interferencia por parte del legis-
lador, dice lo siguiente:
La idea de una promesa hecha por el legislador al ciudadano, y que cree
una obligacién moral para el Jegislador, no es més que un producto de
la imaginacién, y hace tiempo que fue abandonada por la teoria juridi-
ca. La garantia constitucional de ciertas libertades no tiene nada que ver
con promesas, sino que es una restriccién del poder del legislador, una
incompetencia que corresponde a una inmunided por parte del ciuda-
dano. El legislador no promete no usar un poder que posee, sino que
mas bien su poder (0 competencia) esta definido de tal modo que no
puede juridicamente interferir con las libertades garantizadas. Cualquier
acto legislativo al efecto serfa inconstitucional y, por tanto, nulo (id.,
p. 117).
Este planteamiento merece un examen algo detallado al menos en
dos vertientes. La primera es que, aun si resultara aceptable entender
las garantias constitucionales de ciertas libertades como espacios de in-
competencia del legislador, ello slo podria valer para los casos de
constituciones rigidas, pero no para los supuestos de constituciones fle-
xibles. La segunda es que el propio entendimiento de las garantfas
constitucionales como espacios de incompetencia del legislador resulta
—por razones que va explicamos en el capitulo II y que aqui retomare-
mos— claramente inconvincente. Veamos una y otra cosa.
Empecemos por los supuestos de constituciones flexibles, enten-
diendo por tales aquellas que, de acuerdo con sus propios términos,
«pueden ser modificadas por el érgano legislativo ordinario mediante
el procedimiento ordinario de formacién de las leyes» (Guastini, 1993,
p. 72). En tales supuestos, la autoridad normativa de la que dimana la
constitucién no esta situada por encima del legislador ordinario, sino
que es el mismo legislador ordinario. En tal caso, el constituyente no
puede ni conferir el poder normativo de legislar ni delimitar espacios
sustraidos a ese poder normativo: pues las relaciones entre constitucién
y ley se gobiernan, simplemente, en base al principio de lex posterior:
una ley posterior que introdujera, por ejemplo, normas prohibitivas
donde la constitucién establecia permisiones no serfa en absoluto una
ley inconstitucional, sino que supondria un cambio normativo perfec
tamente regular.
La virtualidad de la idea de las garantias constitucionales de cier-
tas libertades como espacios de incompetencia del legislador ordina-
rio parece limitarse, pues, a aquellos supuestos en los cuales la auto-
ridad constituyente es una autoridad distinta y superior a la del legis-
lador ordinario: a los supuestos, pues, de constituciones rigidas. Pero
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 95
aun aquf la idea resulta inconvincente, por lo siguiente: que una nor-
ma sea juridicamente «nula» puede significar dos cosas radicalmente
distintas: puede significar, en primer lugar, que dicha norma no es re-
conocida por el ordenamiento juridico como tal norma, esto es, que,
desde la perspectiva del ordenamiento, sencillamente no existe como.
tal; puede significar, en segundo lugar, que el ordenamiento, recono-
ciéndola como tal norma, impone a un determinado érgano el deber
de anularla. Pensemos, por ejemplo, en una «ley», de contenido per-
fectamente constitucional, dictada por un particular: dicha «ley» es
«inconstitucional» 0 «nula» en el sentido de que no es reconocida por
el ordenamiento juridico como tal «ley»; dicha «ley», desde la pers-
pectiva del ordenamiento, sencillamente no existe. O pensemos en
una ley aprobada por la mayorfa parlamentaria exigida por la Consti-
tucién pero cuyo contenido entre en conflicto con normas constitu-
cionales: porque no respete, por ejemplo, permisiones a los ciudada-
nos concedidas por la Constitucién. La situacién es aqui radicalmen-
te distinta: dicha ley es reconocida por el ordenamiento como tal, si
bien, bajo la condicién de que alguien legitimado para ello impugne
su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, éste tiene el de-
ber de anularla, anulacién que conlleva una evidente carga de repro-
che para el legislador. Cabria decir que, en el primer supuesto, el par-
ticular, aun siendo respetuoso con las normas constitucionales que
imponen prohibiciones referidas al contenido posible de las leyes,
sencillamente no ha usado con éxito (ni podria hacerlo) la norma
constitucional que confiere el poder para legislar al Parlamento;
mientras que en el segundo, el Parlamento ha usado esa norma con
éxito y ha producido por ello el cambio normativo pretendido (el dic-
tado de la ley en cuestién) si bien, al haber vulnerado prohibiciones
referidas al ejercicio de dicho poder normativo, el Tribunal Constitu-
cional tiene el deber de anular su resultado. Esto es: las garantfas
constitucionales de ciertos derechos y libertades no implican espacios
de incompetencia del legislador ordinario (pues si tal fuera el caso; la
ley de contenido inconstitucional dictada por el Parlamento sencilla-
mente no existirfa como tal, como no existe la ley, de contenido cons-
titucional o inconstitucional, dictada por el particular), sino prohibi-
ciones de ejercer esa competencia para producir leyes con determina-
do contenido.
Esta conclusién, en todo caso, aunque corrija a Ross, viene a ava-
Jar su tesis central: a saber, que no hay normas puramente permisivas,
que el permiso no constituye una modalidad independiente, sino la ex-
cepcién a (0 la derogacin de) normas de mandato (de obligacion o
prohibicién) o la formulacién indirecta (esto es, para sujetos distintos
de sus destinatarios explicitos, para las autoridades normativas subor-
dinadas) de normas de mandato (de obligacién 0 prohibicién).
96 LAS PIEZAS DEL DERECHO
1.2, La PROPUESTA DE Von WrichT:
LAS NORMAS PERMISIVAS COMO PROMESAS
La propuesta de von Wright de entender las permisiones como pro-
mesas por parte de su edictor merece més atencién que la que podria
sugerir el exabrupto de Ross que antes hemos citado. La concepcién de
las permisiones como promesas es sélo el término final del cuidadoso
examen de los permisos (0, mas exactamente, de las «prescripciones
permisivas») levado a cabo en Norma y accién (von Wright, 1979), tex-
to al que limitaremos nuestra atencién.?
En Norma y accion, von Wright examina las dos vias, 0 formas, en
que «se ha intentado negar el estatus independiente de los permisos.
Una es considerar los permisos como simple ausencia 0 no existencia
de las prohibiciones “correspondientes". La otra es considerar los per-
misos como una especie peculiar de prohibiciones; a saber, prohibicio-
nes de interferir la libertad de un agente en un determinado respecto»
(p. 101). El examen de la primera de estas dos vias conduce a von
Wright a formular la distincién entre permiso débil y fuerte; mientras
que el examen de la segunda le conduce a caracterizar las eprescrip-
ciones permisivas» como promesas. Veamos una y otra cosa.
Respecto de la identificacion sin mds entre permiso de hacer una
determinada cosa y ausencia de prohibicién de hacer dicha cosa von
Wright opina que tal opinion es «un serio error», por la siguiente razén:
No es posible hacer un inventario de todos los actos genéricos concebi-
bles. Nuevas especies de acto hacen su aparicién a medida que se van
desarrollando los talentos humanos y van cambiando las instituciones y
las formas de vida. Un hombre no podria emborracharse antes de ha-
berse descubierto cémo destilar el alcohol. En una sociedad promiscua
no existe la posibilidad de cometer adulterio. Segtin se van originando
las nuevas especies de acto, las autoridades de las normas pueden sen-
tir la necesidad de considerar si ordenarlas © permitirlas 0 prohibirlas a
los sujetos. (..] Por eso es razonable, dada una autoridad de normas, di-
Vidir los actos humanos en dos grupos principales: a saber, actos que
han sido y actos que no han sido (todavia) sometidos a norma por esta
autoridad. De los actos que han sido sometidos a norma, algunos son
permitidos, otros prohibidos, otros mandados. Aquellos actos que no
han sido sometidos a norma son ipso facto no prohibidos. Si un agente
hace tal acto, el legislador no puede acusarle de violar la ley. En este sen-
tido, tal acto puede decirse que esta «permitidor. Si aceptamos esta di-
viisién de los actos en dos grupos principales —relativos a una autoridad
de normas dada— y si decidimos llamar a los actos permitidos simple-
mente en virtud del hecho de que no estan probibidos, entonces sera
sensato distinguir entre dos especies de permiso. A unos les llamaré per-
2. Sobre los meandros argumentativos ¥ las diversas tomas de posiclén que alo largo de su
‘obra ha venido adoptando von Wright sobre los permisos, cfr Daniel Gonzalez Lagier (1995),
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 97
misos fuertes, a los otros débiles, respectivamente. Un acto se dir que
esta permitido en el sentido fuerte, sino esta prohibido, pero esta so-
metido a norma. Los actos que estdn permitidos en el sentido fuerte, lo
estan también en el sentido débil, pero no necesariamente viceversa. Ha-
blando en términos generales, un acto esté permitido en el sentido fuer-
te si la autoridad ha considerado su estatus normativo y decide permi-
tirlo (p. 101)
Aceptando la distincién asf trazada‘ entre actos permitidos en el
sentido débil y actos permitidos en el sentido fuerte, se plantean, sin
embargo, estas tres preguntas: 1) La introduccién de una norma que
permita el acto X ¢cambia en algo el estatus del acto X, antes no some-
tido a norma? Von Wright —como acabamos de ver— dice que si un
agente hace (0, afiadamos, omite) un acto permitido en el sentido dé-
bil, «el legislador no puede acusarle de violar Ja ley». Pero la situacin
es la misma si hace (u omite) una accién cuya realizacién y omisién se
encuentren permitidas en el sentido fuerte, por la simple raz6n de que
los permisos no pueden ser cumplidos 0 incumplidos; 2) La introduc-
cién de la norma permisiva respecto del acto X gcambia el estatus de
otros actos distintos del acto X, pero relacionados con él, esto es, de ac-
tos de impedir o de sancionar la realizacion de X?; 3) Este cambio del
estatus de actos distintos de aquel sobre el que expresamente versa la
norma permisiva gimplica algo més que la prohibicin de impedir 0 de
sancionar esos actos? Si la respuesta a la primera pregunta fuera nega-
tiva, la posible relevancia de las normas permisivas habrfa que encon-
trarla en relacién con actos distintos de aquel sobre el que expresa-
mente versan. Y si la respuesta a la tercera pregunta fuera asimismo
negativa, las supuestas normas permisivas no serian mas que una for-
mulacién indirecta de normas probibitivas.
Pero para examinar cudl es la respuesta de von Wright a estas pre-
guntas, antes hemos de ver cémo trata la segunda via, anteriormente
3. A propésito de este mismo pasaje de von Wright, Alchourrén y Bulygin han puesto de
relieve que en hse encuentran dos defniciones distinias de permiso fuerte: 1) un acto esta peritido
enel sentido fuerte vai no esta prohibido, pero esté sometida a norma i) un acto est Permitido en
tl sentido fuerte sila autordad ha considerado su estatus normativo ¥ decide permitizio~. Comen:
{an estos mismos autores lo siguiente =La defincion i) es aparentemente una explicacién comple
‘entaria de ), pero de hecho i) y i) no son equivalentes y. en consecuencia, sure la pregunta de
tual de las dos ha de ser considerada como la deiniclén del ?permiso fuerte” En elect, 1) require
dds condiciones: a) un acto no ha de ser prohibidey b) debe estar "sometidoa norma”, esto es. debe
sero bien permit o bien obligatorio. En cambio i) expresa una sola condictn el act dabe ser
(expresa 0 implicitamente)permitide. Esta segunda condiciones dentica abe («Permisos y normas
permisivase, en Alchourrén Bulygin, 1991, p. 217). Es dvi que la detiicion i elimina la posibil
tad de permis fueres que sean antinémicos con normas prohibitivas y que esta eliminacion care
de justficacién, Es mis, parece que una diferencia importante enire permisosfueres¥ débiles re
Side en que los primeros al depender de ena norma permisiva, pueden dar lugar a contradicciones en
€lsistema (entre la norma permisiva yuna eventual norma prfibitva). lous, naturlmente, 20 poe
de ocurrir en el caso de los permisos bile (puesto que ésios se definen como la mera ausencia de
norma).
98. LAS PIEZAS DEL DERECHO
indicada, de negar estatus independiente a los permisos, esto es, consi-
derarlos como prohibiciones de interferencia. A este respecto, von
Wright senala que «parece posible distinguir entre varias especies de
permiso fuerte», que —ordenadas de menor a mayor fuerza— serian el
‘epermiso como toleranciay, el «permiso como derecho» y el «permiso.
como habilitacién». Veamoslo:
Al permitir un acto la autoridad puede estar meramente declarando que
va a tolerarlo, A la autoridad «no le interesa» si el sujeto hace el acto 0
no. La autoridad est determinada a no interferir Ja conducta del sujeto
en lo que a este acto se refiere, pero no se compromete a proteger al su-
jeto de posibles interferencias de su conducta por parte de otros agentes.
Todo permiso (fuerte) es, como minimo, un tolerar, pero puede ser mas,
que esto. Si un permiso de hacer algo se combina con una prohibicién
de obstaculizar o impedir al titular del permiso de hacer dicha cosa, en:
tonces diremos que el sujeto de la norma permisiva tiene un derecho en
relacién con los sujetos de la prohibicién. Al conceder un derecho a al-
gunos sujetos, la autoridad declara que tolera un determinado acto (0
abstencién) y que no tolera otros actos determinados. [..] Debemos dis
tinguir entre no hacer que un acto sea imposible de ejecutar para algu-
ros y hacer un acto posible. Esto tltimo se llama también habilizar (a al-
guien para algo). Es la nocién més fuerte. De habilitar se sigue no-obs-
taculizar, pero no-obstaculizar no equivale necesariamente a habilitar. Si
tun permiso de hacer alguna cosa se combina con un mandato de habili-
tar al titular del permiso a hacer la cosa permitida, entonces diremos que
el sujeto de la norma permitida tiene una accién [elaim, en el original in
glés] frente a los sujetos del mandato. Se comprende que toda accién en
este sentido es también un derecho, pero no a la inversa (pp. 103-104)
Un «permiso como derecho» es un «permiso como tolerancia»
mas una prohibicin de obstaculizar 0 impedir la realizacién del acto
permitido; un «permiso como habilitacién» es un «permiso como dere-
cho» mas un mandato de posibilitar la realizacion del acto permitido
Lo que afiaden los «permisos como derechos» y los «permisos como ha-
bilitaciones» a los «permisos como tolerancias» son, respectivamente,
prohibiciones y obligaciones relativas a la conducta de terceros. Como
dice el propio von Wright, «las caracteristicas espectficas [de estas dos
ailtimas especies de permiso fuerte] pueden ser explicadas en términos
de prohibiciones y/o mandatos». Y de ello —afiade asimismo von
Wright— «se desprende que si hay un elemento caracteristico de los
permisos que no es reducible a los otros caracteres normativos, este
elemento es idéntico a lo que llamamos tolerancia» (p. 105). Por lo tan-
to, «para ver si un permiso es un cardcter irreductible de las normas, 0
no, debemos examinar la nocién de tolerancia». Una declaracién de to-
lerancia puede ser, bien una declaracién de intenciones —y entonces no
expresa norma alguna, pues «una declaracién de intenciones no es un
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 99
concepto normativo en absoluto»—, bien una promesa —y entonces «la
pregunta de si un permiso es definible en términos de los otros ca-
racteres de las normas serfa reducible a la pregunta de si el caracter
normative de una promesa (0, por lo menos, de una promesa de no-
interferencia) puede expresarse en términos de “debe” y “tiene que
no"» (p. 105). A juicio de von Wright, «que la contestacién a la tiltima
pregunta debe ser afirmativa es algo que probablemente todos admiti-
remos sin dificultad» (id.). Por ello, aunque este autor finalice su trata-
miento de los permisos diciendo que «sobre la cuestién de si un per-
miso es 0 no un cardcter independiente de la norma, no tomaré aqui
una posicién definida», parece que de su andlisis cabe concluir la ne-
gativa, a saber, que aquello que en los permisos no cabe reducir a
prohibiciones 0 mandatos a terceros es reductible a autoprohibiciones
de la autoridad edictora.
Ello no obstante, esta tltima nocién es, a juicio de von Wright, pro-
blematica por lo siguiente: «si se conciben los permisos como promesas,
los permisos serfan prescripciones autorreflexivas, es decir, autoprohi-
biciones». ¥ las prescripciones «requieren una autoridad y un sujeto»,
autoridad y sujeto que en el caso de los permisos como tolerancias se
identifican. Que tal cosa sea posible, que pueda haber prescripciones
autorteflexivas es, a juicio de von Wright, una cuestién debatible y, por
ello, «si creemos que tales prescripciones no pueden existir, tendremos
que llegar a la conclusion de que los permisos no son prescripciones»
(p. 106). Pero ello, segiin von Wright, conduce a considerar los permi-
sos como normas de tipo moral, porque «el que las promesas deben
mantenerse normalmente se considerarfa como una norma tipicamen-
te moral, y la obligaci6n de hacer esto o aquello porque uno ha prome-
tido hacerlo se tomaria como una obligacién moral» (p. 106).
Esta ultima consideraci6n resulta, sin duda, inmediatamente dis-
cutible. Y ello, no sélo porque, si «se deben cumplir las promesas» es
una norma moral, también Jo es en iiltima instancia «se deben cumplir
las prescripciones de la autoridadn, sino también por razones mas in-
ternas al Derecho. Pues bien puede ser que la nocién de «autoprescrip-
cin» sea problematica, pero desde luego la nocién de «obligacion de
creacién voluntaria», como consecuencia de promesas, no parece ser
problematica en absoluto, ya que sobre ella reposan instituciones tan
incontrovertidamente juridicas como los contratos y también los nego-
cios juridicos unilaterales en los que —al no haber intercambio de pro-
mesas, sino ir ésta en una sola direccién— la situacién seria sustan-
cialmente la misma que en los permisos como tolerancias tal como los
presenta von Wright. Que la autoridad cree una obligacién para s{ mis-
ma no nos parece que genere ningiin problema especial de teoria del
Derecho
Nos parece, sin embargo, que si valdria la pena cerrar este examen
del tratamiento de los permisos por parte de von Wright con un par de
100 LAS PIEZAS DEL DERECHO
observaciones. La primera de ellas seria la siguiente: la concepcién de
los permisos como promesas de no interferencia conduce, pese a las
cautelas finales de von Wright, a negar que el permiso sea un caracter
independiente de las normas: no seria, en lo que no es reductible a
prohibiciones a terceros, mas que una autoprohibicién de la autoridad.
La segunda acotacién que nos parece de interés es ésta: la concepcion
de los permisos como promesas de no interferencia (y, por consiguien-
te, como autoprohibiciones) parece especialmente adecuada para los
permisos que se dictan en contextos mas «informales», 0 menos insti-
tucionalizados, que el juridico. Por ejemplo, si un padre le dice a su
hijo que tiene permiso para bajar al jardin, no parece dificil concordar
en que el padre adquiere la obligacién de no castigarle por ello en caso
de que baje al jardin. Sin embargo, en contextos juridicos su sentido
parece bastante mas limitado. EI constituyente no se prohibe nunca
tinicamente a s{ mismo interferir en, pongamos por caso, la libertad de
expresién. De hecho, sélo habria autoprohibicién si se tratara de una
Constitucién que prohibiera su propia reforma en este punto (lo cual es
més bien raro y da lugar a problemas que quedan muy lejos de los
abordados aqui); pero también en este caso habria prohibicién de in-
terferencia para alguien distinto de él mismo: esto es, principalmente
para el legislador ordinario, que es el destinatario usual mas importan-
te de este tipo de prohibiciones constitucionales. Otro tanto ocurre
cuando e! legislador ordinario permite cualquier otra cosa: las prohibi-
ciones de no interferencia con la conducta permitida no van dirigidas
a él mismo (el principio de lex posterior parece, en el terreno legislati-
vo, practicamente universal), sino a los érganos ejecutivos y judiciales
y, eventualmente, también a la gente en general. Por ello parece tener
Taz6n Ross cuando afirma, respecto de los permisos como tolerancias,
que «no sé de ningun acto legislativo que diga tal cosa» (id., p. 116).
En definitiva, bien se parta de los permisos como ausencia de
prohibicion o bien como prohibicion de interferencia, la conclusion a
que se llega, tras el andlisis de la obra de von Wright, es que ambas vias,
conducen, en efecto, a negar a los permisos estatus independiente
1,3, PERMISOS DEBILES Y PERMISOS FUERTES EN ALCHOURRON Y BULYGIN
De entre todas las obras importantes de la teoria del Derecho con-
temporénea quizés en ninguna como en la de Alchourrén y Bulygin se
encuentre tan resaltada la importancia de la distincién entre permisos
fuertes y débiles.* Como es bien sabido, esta distincién constituye uno
4. Sobre esta distncign ha escrito Rafael Hemindes Marin (1993), formalando alguns ert
as respect a la simbolizacién utilzada por los autores argentinos, las definiclones de permiso fuer:
tey débily las relaciones entre ambos tipos de permisa que, sin embargo, no afectan a la lines argu
mentativa que aqui se desarrolla
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 101
de los ejes nucleares de Normative Systems (1971; trad. cast. 1974) —el
trabajo con el que estos autores, por decirlo con palabras de von
Wright, «pasaron al escenario internacional»— y ocupa también un pri-
mer plano en trabajos posteriores como «La concepcién expresiva de
las normas» (1981), «Permisos y normas permisivas» (1984) 0 «Liber-
tad y autoridad normativay (1985) (recogidos todos ellos en Alchou-
rr6n-Bulygin, 1991). De todos ellos, «Permisos y normas permisivas»
parece ser la elaboracién més completa de sus posiciones al respecto,
A continuacién trataremos de exponer con fidelidad lo que nos parecen
las tesis basicas de estos autores, advirtiendo ya que, a nuestro juicio,
¥ pese a su insistencia en contrario, de ellas se deriva la prescindibili-
dad de las categorias de «permiso prescriptivo», epermiso fuerte» y
«norma permisiva». Veémoslo:
1). La primera de estas tesis se refiere a los conceptos de permi-
sién. Segin Alchourrén y Bulygin, debemos distinguir tres conceptos
de permision: el concepto prescriptivo de permisién mas los conceptos
descriptivos de permision fuerte y permisiOn débil: «Cuando el término
“permitido” figura en una norma expresa el concepto prescriptivo de
permision. Pero cuando el mismo término figura en una proposicién
normativa es ambiguo: cuando se dice que un estado de cosas p esta
permitido en un conjunto de normas «, esto puede significar dos cosas
diferentes; 0 bien que existe una norma (en a) que permite p, o bien
que p no esta prohibido en a. Por lo tanto, hay dos conceptos de permi-
sion descriptiva: permiso fuerte y permiso débil» («Permisos y normas
permisivas», en Alchourrén-Bulygin, 1991, p. 218).
2) A diferencia de lo que ocurre en sistemas normativos comple-
tos y coherentes, en los que la distinci6n entre permisos débiles y fuer-
tes «se esfumay, pues «ambos conceptos se superponeny (ibid., p. 220),
la distinci6n entre permisos fuertes y débiles tiene particular relevancia
en el contexto de sistemas normativos incompletos (en los que hay con-
ductas permitidas en el sentido débil que no Io estan también en el sen-
tido fuerte) o incoherentes (en los que hay conductas permitidas en el
sentido fuerte que no lo estan en el sentido débil, al formar parte de lés
mismos una norma que las prohibe) (ibid., p. 220).
Hasta aqui, las tesis de Alchourrén y Bulygin nos parecen inobje-
tables. Que una determinada conducta pueda estar simultaneamente
permitida en el sentido fuerte y prohibida por parte de dos normas dis-
tintas del mismo sistema equivale a decir que los sistemas normativos
pueden contener antinomias, lo cual es, a nuestro juicio, indiscutible.
Pero esto, por si solo, no es argumento suficiente para considerar lo
que ellos aman permiso prescriptive como un caracter independiente
de las normas, pues esa situacién también se podria describir —sin ne-
cesidad de hacer referencia a permisos— como una antinomia entre
dos normas, una de las cuales prohibe una determinada conducta en
un determinado caso, mientras que la otra niega esta prohibicion (esto
102 LAS PIEZAS DEL DERECHO
es, tendria la formulaci6n «no prohibido p en el caso q»).' Para poder
considerar al permiso prescriptivo como un cardcter independiente de
las normas serfa preciso demostrar: a) que cuando una conducta esta
cubierta por una permisién prescriptiva (esto es, por una norma per-
misiva, lo que nos permite decir, en el nivel de las proposiciones nor-
mativas, que esta conducta est permitida en el sentido fuerte) el es
tatus normativo de esta conducta es distinto de cuando est permitida
simplemente en el sentido débil, y b) que la alteracién del sistema que
se produce mediante la introduccién de una norma permisiva es algo
distinto tanto de la negacién o cancelacién de prohibiciones como de
la introduccién, mediante una formulacién indirecta, de prohibiciones
para conductas distintas, aunque relacionadas con, la conducta men-
cionada por la norma permisiva (esto es, de conductas consistentes en
prohibir, impedir 0 sancionar la conducta mencionada por la norma
permisiva). Como escriben ellos mismos, la cuestién crucial esta «con-
tenida en la siguiente pregunta: ¢cudl es, después de todo, Ja diferen-
cia practica entre el permiso fuerte y el permiso débil, es decir, entre
acciones permitidas y acciones simplemente no prohibidas?» (ibid.,
p. 235).
3) Pues bien: con arreglo a los propios Alchourrén y Bulygin
(aunque probablemente no de acuerdo con sus deseos), la «diferencia
practica» entre permiso débil y fuerte, esto es, la alteraci6n producida
por Ja introduccién en el sisterna de una norma permisiva puede expli-
carse por completo en términos, bien de negacién o cancelacién de
prohibiciones, bien de formulacién indirecta de prohibiciones.
3.1) Supongamos, reformulando ligeramente un ejemplo de los
mismos Alchourrén y Bulygin (1974, p. 224), las dos normas siguientes:
NI: Si se dan las circunstancias A y B, prohibido p.
N2: Si se dan las circunstancias no-A y no-B, permitido p.
Imaginemos ahora, prosiguiendo con el ejemplo, que nos enfrenta-
mos a un estado de cosas tal que se dan las circunstancias A y no-B. De
acuerdo con Alchourrén y Bulygin, en una situacién como la descrita,
el intérprete no podria encontrar una solucién satisfactoria, porque «el
argumentum e contrario permite inferir dos soluciones incompatibles,
segiin cual de las dos normas se adopte como premisa». Por eso, la so-
lucién al problema tendria que venir dada por Ja introduccién de una
tercera norma:
3: Si se dan Jas circunstancias A y no-B, permitido p, la cual po-
sibilita solucionar el caso sin necesidad de decidir previamente si he-
5. Se dirs que mo prohibido p en el caso g> es una extrafa formulacion de norma, y as e.
Pero: 1) sextrafia significa aqui Unicamente «chocante, esto es, ajena aloe usosextiistcos habia:
les, yno ecarente de sentidos 0 «portadora de alin defecto légicov: 2) Alchourrén y Bulygin nos ofr:
cen ejemplos de formulaciones Je normas muy semejantes, como, por ejemplo, cuando hablan de
una norma de la forma °No obligatorio p en el caso 9°» o de una norma expresada por -Op, © por
“hep (ichourrén-Bulypin, 1974, pp. 220-221).
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 103
mos de adoptar como premisa de un argumentum e contrario N1 0 N2
Ahora bien, como es obvio, esa solucién podria alcanzarse también (sin
necesidad de introducir una norma permisiva) si en vez de NI nos en-
contréramos con:
NI‘: Sélosi se dan conjuntamente las circunstancias 4 y B, prohi-
bido p.
Esto es: N3 no hace otra cosa més que limitar (precisindolo para
un caso no previsto) el aleance de la norma prohibitiva N1. N3 niega
que la prohibicién establecida en N1 se extienda al caso que presente
las circunstancias A y no-B. Si NI se sustituye por NI’, tanto N3, como
también N2, resultan superfluas.
3.2) Una funcién importante de los enunciados permisivos es la
de derogar normas prohibitivas.
Una prohibicién no puede ser levantada por medio de otra prohibicién.
Para cancelar 0 derogar una norma imperativa tenemos que realizar
otro tipo de acto normativo, que es radicalmente distinto del acto de
prohibir. Las normas permisivas a menudo (si no siempre) realizan la
importante funcién normativa de derogar prohibiciones («Permisos y
normas permisivas», en Alchourrén-Bulygin, 1991, p. 235).
Pero el tipo de acto normativo necesario para derogar una norma
probibitiva no necesariamente debe ser entendido como un acto de per-
mitir, Puede entenderse simplemente como un acto de derogar (esto es,
de cancelar una prohibicién). Si entendiéndolo ast explicamos lo mis-
mo, esta alternativa resulta preferible en virtud del principio de econo-
mia, pues no necesitamos introducir el permiso como un cardcter in-
dependiente de las normas. Y esto es lo que Alchourrén y Bulygin vie-
nen a admitir en «La concepcién expresiva de las normas». Bajo el
epigrafe «Permision» se plantea de qué manera una teoria expresivista
de las normas puede dar cuenta de los actos que consisten en otorgar
un permiso para realizar la accién p e indican que 5
parece haber dos vias para enfrentar esta dificultad, i) Una via consiste
en describir ese acto como un acto de levantar una prohibicién, es de-
cir, como una derogacién de la prohibicién de p. ii) Una via alternativa
seria aceptar un nuevo tipo de acto normativo, el acto de permitir u
otorgar un permiso. Si se acepta esta segunda via, entonces ha de ser
aceptado también que hay dos tipos de normas (en el sentido en que un.
expresivista usa el término norma), normas imperativas y normas per~
misivas. (..] Uno se siente tentado a formular la pregunta: ¢son estos
dos anilisis realmente distintos? ¢Cual es la diferencia, si hay alguna,
entre promulgar una permisién y derogar una prohibicion? [...] Uno tie-
ne la impresion de que los dos andlisis son sustancialmente equivalen-
tes en el sentido de que representan dos distintas descripciones de la
misma situacién, Si esto fuera asi, serfa un resultado mas bien sorpren-
104 LAS PIEZAS DEL DERECHO
dente, pues mostraria la fecundidad del concepto de derogacién y su im-
portancia para la teoria de las normas. El concepto de norma permisiva
resultaria tedricamente superfluo: se podria prescindir de él. Esto justi-
ficarfa la posicién de aquellos expresivistas que sélo aceptan normas im-
perativas, con la condicién de que acepten la nocién de derogacién (Al-
chourrén-Bulygin, 1991, pp. 146-149).
3.3) Otra funcién importante de las normas permisivas es regular
el ejercicio de los poderes normativos de autoridades de rango inferior
al de aquella que dicta la norma permisiva. Escriben asi en «Permisos
y normas permisivas», a propésito de la historieta antes recordada de
Echave-Urquijo-Guibourg:
+ Supongamos que un dfa Toro Sentado decide nombrar un ministro. El
ministro esté autorizado para dictar nuevas normas para regular la con-
ducta de la gente y para derogarlas, pero carece de competencia para de-
rogar las normas dictadas por Toro Sentado mismo. En tal caso el per-
miso dado por Toro Sentado de cazar los martes y los jueves funciona
como una limitacién de la competencia de su ministro: el ministro no
puede derogar esas normas y de este modo no puede prohibir la caza en
esos dfas, aunque pueda prohibir la caza en los demas dias de la sema-
na, De tal manera, estos permisos pueden ser interpretados como un r
chazo anticipado de las prohibiciones correspondientes (Alchourrén-
Bulygin, 1991, pp. 236-237; en términos similares en «Libertad y autori-
dad normativa», Alchourrén-Bulygin, 1991, pp. 244 y ss.)
Como se habré podido observar, en este texto Alchourrén y Buly-
gin entienden que las prohibiciones de ejercicio de una determinada
competencia forman parte de la norma de competencia misma. A nues-
tro modo de ver —por las razones que antes apuntabamos a propésito
de Ross—, es preferible ver estas prohibiciones como el contenido de
normas regulativas relativas al ejercicio de la competencia, normas re-
gulativas que son distintas de la norma de competencia misma. Pero
esto es algo que en el presente contexto no tiene demasiada importan-
cia por dos razones: En primer lugar, porque la distincin entre la nor-
ma de competencia y las normas regulativas que gufan su ejercicio ha
sido aceptada con posterioridad por los autores que comentamos;* y
asi, en «Sobre las normas de competencia» escribe Eugenio Bulygin
que «situaciones en las que una persona tiene competencia para reali-
zar cierto tipo de actos y al mismo tiempo le esta prohibido hacer uso
de esa competencia son relativamente frecuentes» (Alchourrén-Buly-
gin, 1991, p. 489). Y, en segundo lugar, porque la cuestion de si las
prohibiciones de ejercicio de una competencia forman parte o no de la
ay dos fasesen el ratamiento por parte de Alchourrén y Bulygin de las normas de com:
peteneia, En una primera fas las entienden como normas permisivas: después pasan a considersras
Eomo definiciones 0 relas conceptusies. Para la critica de ambas perspectives veace el capitulo I
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 105
norma misma de competencia no es esencial para el tema que nos ocu-
a; lo importante aqui es que, de acuerdo con Alchourrén y Bulygin, los
permisos concedidos por autoridades de rango superior no son mas, en
relacién con las autoridades normativas subordinadas, que prohibicio-
nes indirectamente expresadas. Tampoco desde este Angulo hay, por
consiguiente, razones para considerar al permiso como un cardcter in-
dependiente de las normas.
Para un replanteamiento del problema
2.1, PERMISOS ¥ REGULACION DE LA CONDUCTA «NATURAL»
Hasta aqui hemos examinado lo que creemos mas relevante de la
teorfa del Derecho actual sobre el tema que nos ocupa. Debemos ahora
recordar, para tratar de abordarlos directamente, los dos problemas que
indicébamos al comienzo de este trabajo. El primero era si la existen-
cia de enunciados permisivos (que facultan a hacer u omitir una deter-
minada accién, p) era o no irrelevante, esto es, si cambiaba 0 no las co-
sas en relacién con una situacién en la que en el sistema juridico en
cuestién no existiera ninguna norma que se refiriera a p. El segundo
problema —que sélo se plantea si la respuesta al primero no es total-
mente negativa— era el de determinar cul pueda ser la relevancia de
esos enunciados permisivos y si esa relevancia puede o no expresarse en
términos de normas de mandato (de obligaci6n o de prohibicién), es de-
cir, sin necesidad de introducir la categoria de las normas permisivas.
El que la respuesta a la primera cuestién no sea enteramente ne-
gativa puede aclararse cuando se repara en una cierta ambigiiedad que
la pregunta en cuestién contiene. Pues, en efecto, decir que en el siste-
ma juridico $ no existe ninguna norma que se refiera a p puede signi-
ficar que:
1) pnoes una conducta que caiga dentro del ambito regulado por
S; dicho de otra forma, la conducta p es, con respecto a S, indiferente;
2) pes una conducta relevante para el sistema S, pero no hay
ninguna norma que se refiera a ella porque:
a) nose ha considerado necesario (por ejemplo, porque no se ha
considerado la posibilidad de que fuera interpretativamente sostenible
extender a p el alcance de una norma de mandato 0 porque no se ha
considerado la posibilidad de que una autoridad subordinada pueda
pretender introducir una norma de mandato referida a p), o bien
5) no se ha previsto la conducta p:
5’) por razones subjetivas, esto es, por defecto del legislador,
5”) por razones objetivas, esto es, con posterioridad al estableci-
miento de las normas del sistema $ han surgido nuevas circunstancias
—nuevas posibilidades de accién— que el legislador no pudo prever.
106 LAS PIEZAS DEL DERECHO
Naturalmente, la distincién entre 1) y 2) presupone que existen
conductas juridicamente indiferentes, esto es, conductas en las que un
determinado sistema juridico simplemente no esta interesado, 0 no lo
esté por el momento; el concepto de conducta juridicamente indiferen-
te es, pues, relativo a un determinado sistema juridico en un determi-
nado momento temporal. Ciertamente, puede ser problematico fijar los
limites que en un determinado momento y en relacién con un determi-
nado sistema juridico tiene lo jurfdicamente indiferente; fijar, esto es
(por utilizar la terminologia de Alchourr6n y Bulygin —1974—), el Uni
verso de Discurso (el conjunto de situaciones y estados de cosas) y el
Universo de Acciones en los que un determinado sistema juridico esta
interesado. Pero, en todo caso, el concepto de conducta indiferente es
claramente pertinente, a nuestro juicio, en relacién con subsistemas
Parciales (con los que normalmente trabajan los juristas) tales como,
por ejemplo, el Derecho de familia o el Derecho de la Comunidad Au-
tonoma Valenciana. En estos casos, la fijacion del Universo de Discur-
so y del Universo de Acciones puede presentar zonas de penumbra,
pero eso implica también la existencia de zonas de claridad: parece ob-
vio que hay formas de conducta en las que el Derecho de Familia, o cl
Derecho de la Comunidad Auténoma Valenciana, no esta interesado.
En relacion con el sistema juridico en su conjunto cabe dudar, sin em-
bargo, de que haya conductas propiamente indiferentes. El hecho de
que, como dice Raz (1991, p. 175), los sistemas juridicos pretendan au-
toridad para regular cualquier tipo de conducta —esto es, reclamen
para si una competencia materialmente ilimitada— es un buen argu-
‘mento en favor de la tesis de la inexistencia (desde el punto de vista del
sistema juridico en su conjunto) de conductas indiferentes: aqui cabria
decir que ~en virtud de la competencia materialmente ilimitada que
los sistemas juridicos como tales reclaman para s{— todo lo no prohi-
bido esta permitido, esto es, regulado juridicamente,
Ahora bien, con independencia de que se considere o no que se tra-
ta de una accién juridicamente indiferente, lo que no parece que ten-
dria mucho sentido es que, por ejemplo, el rectorado de la Universidad
de Alicante dictara una norma permitiendo que los profesores elijan el
color de sus pantalones, Si esto ocurriera, los destinatarios pensarian
probablemente que se les estaba gastando una broma o bien que algo
preocupante habia ocurrido con Ja salud mental de quienes ocupan los
‘Organos rectores de esa universidad. Esa supuesta norma dejaria—des-
de el punto de vista de la deliberacién practica de sus destinatarios—
las cosas exactamente igual que estaban, por la sencilla razén de que
antes todos pensaban que elegir el color de Ja ropa era una cuestion de
cada cual, exactamente igual que ahora
Si se supone —-como nos parece que hay que hacer— que una nor-
ma debe guiar en algin sentido la conducta de sus destinatarios, eso
quiere decir que una norma permisiva s6lo puede cumplir esa funcion
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 107
—0 sea, no ser superflua— si se dicta en un contexto en que se da al-
guna de las circunstancias aludidas antes en 2), a las que llamaremos
C2, o bien una nueva circunstancia, C3, consistente en que el sistema
juridico S$ ha regulado hasta entonces la conducta p mediante una nor-
ma de mandato, esto es, estipulando que la conducta en cuestién es
obligatoria o prohibida.
E] dictado de una norma permisiva en el sistema S, digamos en el
tiempo 72, cambia las cosas con respecto al mismo sistema en el tiem-
po tl, en alguno de estos dos sentidos:
1) Sien el tiempo ¢1 se daban las circunstancias C2, entonces el
cambio consiste en aclarar —o, si se quiere, fijar— el estatus normati-
vo de p, es decir, al no existir una norma que explicitamente estable-
ciera que p era una conducta facultativa, la nueva norma, al aclarar la
situacién —y al prohibir las autoridades subordinadas la introduccién
de normas prohibitivas referidas a p—, da seguridad a los destinatarios
y, en ese sentido, bien puede decirse que contribuye a guiar su conduc-
ta: el hecho de saber con certeza que un determinado comportamiento
es facultative —esto es, que est libre de restricciones normativas—
hard sin duda que muchos empiecen a hacer —o dejen de hacer— lo
que en otro caso no harfan —o no dejarian de hacer.
2) Sienel tiempo r1 se daban las circunstancias C3, entonces el
establecimiento de la norma permisiva en 12 cambia las cosas en el sen-
tido de que se modifica el estatus dedntico de p: de obligatorio o prohi-
bido pasa fa ser facultativo. La relevancia en términos normativos de la
nueva norma es cosa obvia: ésta libera a la conducta p de las restric-
ciones normativas que antes gravitaban sobre ella.
La respuesta al segundo problema que planteabamos al inicio de
este trabajo es que la «relevancia» de las normas —o de los enuncia-
dos— permisivas parece poderse explicar por completo en términos de
negacién, derogacién y excepcién de normas de mandato (0 de formu-
lacién indirecta de las mismas) y, eventualmente, de definiciones. Ima-
ginemos dos situaciones correspondientes a C2. La primera de ellas e3
la siguiente: en el sistema hay, en ¢1, una norma que prohfbe permanecer
en la playa en actitud indecorosa y surge la duda de si esta compren-
dido dentro de su alcance el que las mujeres permanezcan en top-less
El dictado en ¢2 de una norma cuyo tenor fuera «se permite a las mu-
jeres permanecer en top-less en Ja playa» seria pragmaticamente equi-
valente al dictado de una disposicin definitoria (parcial) de «actitud
indecorosa» cuyo tenor fuera «no se entendera por actitud indecorosa
el top-less femenino». La segunda situacién correspondiente a C2 seria
como sigue: en r1 no hay ninguna norma referida a la indumentaria a
usar en las playas y surge el rumor de que ciertas autoridades locales
se proponen impedir, prohibir y/o sancionar el top-less femenino. El
dictado por el Parlamento de una norma cuyo tenor fuera «se permite
a las mujeres permanecer en top-less en la playa» seria pragmatica-
108 LAS PIEZAS DEL DERECHO
mente equivalente al dictado de una norma prohibitiva dirigida a las
autoridades locales (y, en general, a las autoridades subordinadas al
Parlamento) cuyo tenor fuera: «se prohibe impedir, prohibir y/o san-
cionar el rop-less femenino». Pasemos ahora a una situacién tipo C3. El
sistema contiene en 11 una norma por la que se prohibe el transporte
de caballos fuera de la provincia en la que se encuentren. Resulta ob-
vio que el dictado en 12 de una norma permisiva —«se permite el trans-
porte de caballos fuera de los limites de la provincia en la que se en-
cuentren»— resulta pragméticamente equivalente al dictado de una
disposicién derogatoria —«queda derogada la norma que prohibia el
transporte de caballos més allé de los limites provinciales». Del mismo
modo, el dictado en 12 de una disposicién cuyo tenor fuera «se perm
te el transporte de caballos entre las provincias andaluzas» equivaldria
pragmaticamente al dictado de una disposicién que exceptuara a las
provincias andaluzas de la prohibicién establecida en 1
2.2. PERMISOS ¥ EJERCICIO DE PODERES NORMATIVOS
Los ejemplos de permisos que acabamos de utilizar pertenecen,
como es facil darse cuenta, al ambito de las reglas regulativas de la con
ducta natural (entendiendo por tal aquella conducta que no consiste en
el ejercicio de un poder normativo). Trasladémonos ahora de este con-
texto a la regulacién del ejercicio de poderes normativos. De poderes,
esto es, conferidos por reglas cuya forma canénica, segin hemos sos-
tenido en el capitulo anterior, serfa la siguiente: «si se da el estado de
cosas X y Z realiza la accién Y, entonces se produce el resultado insti.
tucional (el cambio normativo) R». Sobre una regla de este tipo pue-
den, a su vez, incidir otras reglas: tanto respecto de la accién ¥ como.
del resultado R. Empecemos por este iiltimo.
En una caracterizacién muy general, podemos distinguir entre po-
deres normativos de ejercicio obligatorio (como, por ejemplo, el poder
jurisdiccional: el juez'tiene la obligacién de producir el resultado insti
tucional «sentencia») y poderes normativos de ejercicio facultative
(como, por ejemplo, los poderes contractuales privados).' Pero esta ca-
7. Puede haber poderes normatvos cuyo ejercicio mismo le etéprohibide al diuar dl poder.
EE. Bulygin eserbe,en un texto va recordado antes, que esituaciones en que una persona tiene Ia com:
petencia para realizar clerto tipo de actos yal mismo tempo le esta prohibido hacer uso de esa cor
petencia son relatvamente frecuentes. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra ley sélo los abogsdos son
‘ompetentes para el patrcinio letrado, pero stun abogada es sombrado juer (¥ para ser jez nor
talmente se requere el titulo de abogado), entonces lees prohibido eercer la profesion de abogs
40, Supongamos que un jue2 firma una demanda como letrado patrocinante, como abogado cs
‘ompetente para hacerlo} su firma produce todos los efetoslepales, pero como es un jue, le esta
prohibido ejercer la profesin de abopade y por lo tanto al firmar la demanda viola uno de sus debe
‘es y puode ser pasible de una sancian»(«Scbre ns normas de competencia»,en Alchourrén-tilygi,
1991. p49). Un ejemplo semejante, en el smbito del Derecho cancnico, es el de ejereicio de los po
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 109
racterizaci6n resulta excesivamente gruesa, pues el resultado puede ser
en parte obligatorio y en parte facultativo. Asi, por ejemplo, de acuer-
do con el ordenamiento espaiol e] Gobierno tiene la obligacién de pro-
poner al rey el nombramiento del fiscal general del Estado, pero es li-
mitadamente libre a la hora de escoger la persona a proponer (limita-
damente, pues ha de hacerlo «entre juristas espafioles de reconocido
prestigio, con mas de quince afios de ejercicio efectivo de su profe-
sin»). De manera que para el Gobierno resulta obligatorio proponer a
algin jurista espafiol de reconocido prestigio, etc., para que sea nom-
brado por el rey como fiscal general del Estado, pero es facultativo pro-
poner el nombramiento del jurista espaftol de reconocido prestigio, etc.
Garcigémez. También puede ocurrir que el mismo poder normativo sea
de ejercicio obligatorio en unos casos y facultativo en otros. Asi, por
ejemplo, de acuerdo con la legislaci6n espaftola, los administradores de
tuna sociedad son los titulares del poder normativo de convocar la jun-
ta general de la misma y realizar esta convocatoria es obligatorio para
ellos en determinados casos (dentro de determinados plazos tempora-
les, cuando asi lo soliciten socios que representen un determinado por-
centaje del capital, etc.) y facultativo en los demés.
Para aclarar el sentido de calificar a un resultado normativo como
sfacultativo» conviene recordar las diferencias que existen entre una
regla de mandato y una regla que confiere poder, en términos de razo-
nes para la accién. Utilizaremos, para ello, por una parte, la teorfa de
Joseph Raz (1991) respecto a las reglas como razones para la accién y,
por otra, una traduccién de algunos tipos de imperativos kantianos al
lenguaje de las razones para la accién.
Las reglas de mandato constituyen, de acuerdo con la teorfa de
Raz, razones operativas de un tipo especial: son razones protegidas
perentorias para hacer lo que ellas establecen, excluyendo como guia
de la conducta el propio juicio acerca de las razones en pro y en con-
tra de ello; si, en lugar de la teorfa de Raz, adoptamos la clasificacién
kantiana de los imperativos y la adaptamos al lenguaje de las razones
para Ja accion, dirfamos que se trata de razones categéricas: sefialan
qué debe hacerse con independencia de cuales sean los deseos e inte-
reses de] sujeto. Por eso, un enunciado permisivo puede verse como la
negacién de una raz6n perentoria o categérica: tales enunciados con-
deres normativas propios de los sacerdotes y obispo eatsicos (poderes sacramentales) por parte de
los sacerdotes 9 abisposafectados por una suspension adivins. En todo caso, que el eercclo mism50
del poder normative correspondiente le est prohibid al titlar del mismo es una stuacion mis bien
‘ara, pore ~fvers de una concepeion mica (sacramental, por ejemplo) de los poderes normativos
ho parece que tenga mucho sentido mantenet a alguien como ctuar de un poder normatico ala Vez
{que se le prohibe absolutamente a ejerccio, Cuestin distinta —a la que ya antes hacamos releren
ia en el texto esque alguno de los resultados normativos que el itular de un poder normative pue
de (en el sentido de que tiene capacidad normativa para) produce sea un resultado normativo pro
bigo por las normas ragulativas que guian el ejercicio de dicho poder (por ejemplo, el dictado de una
sentenca legal, o de uns ley snconstitucionaly, Sobre estos problemas, cf supra, eaptulo ML
110 LAS PIEZAS DEL DERECHO
tribuyen a guiar la conducta hemos dicho— en cuanto que al supri-
mir © aclarar que no existe esa raz6n perentoria (para hacer p o para
omitir p) dejan expedito el camino para que sean los deseos e intereses
del sujeto los que actiten como razén operativa.
Las reglas que confieren poder inciden sobre la conducta, sin em-
bargo, de manera muy distinta; ellas lo hacen en forma indirecta: se-
fialan de qué forma se puede obtener un determinado fin que consiste
en un cierto resultado normativo; no son, pues —dicho en la termino-
logia de Raz— razones operativas, sino razones auxiliares. O, vertien-
do al lenguaje de las razones para la acci6n la clasificacién kantiana de
los imperativos, dirfamos que no son razones categéricas, sino hipoté-
ticas. Y aqui lo que ocurre es que el ordenamiento juridico considera
que algunos de esos fines o resultados el sujeto puede quererlos 0 no
—por ejemplo, llegar a ser una persona casada, vender una finca de su
propiedad, convocar la junta de accionistas cuando la realizacion de
esa convocatoria no es obligatoria—, mientras que otros son resultados
que el sujeto no puede no querer: el juez no puede no querer dictar una
sentencia, el Gobierno no puede no querer nombrar fiscal general, etc.
Cabria aqui trazar un paralelismo con lo que Kant llamaba, respecti-
vamente, imperativos hipotético-problematicos e imperativos hipotéti-
co-asertéricos y hablar, en consecuencia, de razones hipotético-proble-
maticas hipotético-asertoricas. Una regla que confiere poder es siem-
pre una razén hipotética, pues suministra una razon para hacer algo si
se da un determinado estado de cosas y siempre y cuando se tenga, a
su vez, una razén para lograr un cierto resultado o fin. La razén hipo-
tética es problematica si el tener o no la razén para lograr el resultado
se deja librado al titular del poder; y es asertérica si la raz6n para lo-
grar el resultado se Je impone al titular del poder, esto es, escapa de su
control (normativo). El que el resultado normativo aparezca entonces
regulado como facultativo vendria a ser el emarcador» de que la regla
que confiere el poder de que se trate opera como una razén hipotéti-
co-problematica. Su funcién es, pues, la de especificar qué tipo de ra-
z6n hipotética es la regla que confiere poder en que se integra. Pero,
como ya hemos indicado, un resultado normativo puede ser obligato-
rio en alguno de sus elementos y facultativo en otros o bien puede ser
obligatorio en ciertas circunstancias y facultativo en otras. Si un ele-
mento del resultado (por ejemplo, proponer el nombramiento del fis-
cal general del Estado y hacerlo entre juristas espafioles de reconocido
prestigio, etc.) es obligatorio, mientras que otro (nombrar a un jurista
determinado) es facultativo, la regla que confiere poder para producir
tal resultado constituye una raz6n hipotético-asertérica por lo que
hace al primer elemento e hipotético-problematica por lo que hace al
segundo. Si la produccién del resultado es obligatoria en unos casos y
facultativa en otros, la regla que confiere poder constituiré una razén
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS ut
hipotético-asertérica en los primeros e hipotético-problematica en los
segundos.
En relacién con las reglas regulativas de la conducta natural hemos
visto antes que las circunstancias en las que tenia sentido el dictado de
una norma permisiva eran, o bien (a lo que llamabamos C2) la exis-
tencia de una duda acerca de la aplicabilidad o no a la conducta en
cuestién de una norma de mandato, o bien (a lo que llamabamos C3)
Ja existencia de una norma de mandato cuya aplicabilidad a esa con-
ducta se desea cancelar. ¢Son estas mismas circunstancias las que do-
tan de sentido al dictado de normas permisivas en el contexto que aho-
ra estamos examinando? Evidentemente, cuando la norma permisiva se
dicta simulténeamente a la regla que confiere el poder correspondien-
te, no tiene sentido hablar en términos de C3, por la sencilla razén de
que la forma de conducta consistente en producir un resultado norma-
tivo tiene como condicién de posibilidad la regla que confiere el poder
normativo correspondiente. Pero, naturalmente, es perfectamente pos
ble que la produccién de un cierto resultado normativo se modalice
como obligatoria (o como prohibida) al tiempo del dictado de la regla
que confiere el poder correspondiente y que posteriormente se desee
cancelar o limitar el alcance de esa regla de mandato. Para conseguir
tal cosa podria utilizarse —como en el caso de la conducta natural—
bien el dictado de una disposicion derogatoria, bien el de una regla per-
misiva. Por lo que hace a las circunstancias C2, es obvio —por lo ante-
riormente dicho— que cuando la regla permisiva respecto del ejercicio
(0 de un elemento del ejercicio) de un poder normativo se dicta simul-
tdneamente a la regla que confiere el poder de que se trate, el dictado
de la primera no puede cumplir la funcién de aclarar una duda pree-
xistente, sino més bien al de impedir ab initio el surgimiento de una
duda tal, formulando desde el momento mismo en que se confiere el
poder normativo una negacién de la aplicabilidad al ejercicio del mi
mo (siempre o en ciertas circunstancias, respecto de su integridad 0
respecto de alguno de sus elementos) de una regla de mandato, esto es,
de una razon perentoria.
Pasemos ahora a la accién que la regla que confiere poder vincula
con la produccién del resultado normativo de que se trate, esto es, al
elemento ¥ de nuestra «forma canénica». Hablar de «accién» en este
contexto supone, evidentemente, como va indicamos en el apéndice al
capitulo anterior, una cierta simplificacion. Pues, como ya indicamos
alli, las reglas que confieren poder no suelen vincular la produccion del
resultado normativo con una tinica accion sino, bien con una determi-
nada conjuncién de acciones (con un curso de accién), bien con una
disyuncién de cursos de accién, bien con alguna combinacién de am-
bas. En este contexto —y como ya anticipabamos en el apéndice al ca-
pitulo anterior— calificar a un determinado curso de accién (a una de-
terminada conjunci6n de acciones) o algan tramo del mismo como
112 LAS PIEZAS DEL. DERECHO
obligatorio significa que ha de seguirse necesariamente dicho curso de
accién 0 dicho tramo del mismo para producir el resultado normativo
(esto es, que dicho curso de accién o dicho tramo es condicién necesa-
ria —y eventualmente suficiente— del resultado), mientras que decir
que al sujeto normativo le esta permitido elegir entre diversos cursos de
accién —o que, dentro de un curso de accién, en tal tramo puede ele-
gir entre diversos subcursos de accién— significa que seguir alguno de
dichos cursos o subcursos de accion es condicién necesaria —y even-
tualmente suficiente— del resultado. «Obligatorio» y «permitido» no
tienen aqui significado deéntico, sino anankéstico (0, desde el punto de
vista de sus usuarios, técnico): indican, en el primer caso, que el sujeto
normativo, para producir el resultado, tiene que seguir un determinado
curso de accién y, en el segundo que, para producir el resultado, puede
—en sentido no deéntico— elegir entre diversos cursos 0 subcursos de
acci6n, teniendo que elegir alguno de ellos.*
Lo dicho hasta ahora permite, nos parece, salir parcialmente al
paso del argumento de la irrelevancia préctica de las normas permisi-
vas que planteaban Echave-Urquijo-Guibourg. En la divertida historie-
ta que ellos cuentan, su conclusién no es otra sino que «las cosas se-
guirfan exactamente igual mientras a Toro Sentado no se le ocurriera
prohibir algo». Por un lado —como ya antes hemos visto a propdsito de
Alchourrén y Bulygin—, los permisos dictados por Toro Sentado impli-
can prohibiciones a eventuales autoridades subordinadas futuras: la in-
troduccién, por parte de éstas, de normas que prohibieran cazar los
martes v los jueves estaria prohibida por Toro Sentado. Por otro lado,
ya por el hecho de elegir a Toro Sentado como cacique, los charrias si
parecen haber cambiado su universo normativo mediante Ia introduc-
8. En algunos de sus trabajos (1968 y 1968), von Wright propuso consti la Lica dedntica
‘como un fragmenta de la lgies de las condiciones As, por ejemplo, a abligacion se define en termi
ros de condicion necesara; «Ope «df «Ne (p In, es decir. sae algo debe ser. 0 debe ser hecho, ese=-
{ablecer que el sero hacer de esa cosa es una condiciGn necesaria de alguna otra cosas (2968, p, 5). La
‘ermision dbl (equivalente a +-O-v) también permaneceria en el ambito de las condiciones neces
‘as sera Ia negacin de que el contradictorio de un determinado estado de cosas (ode una accion) es
Condiign necesara de J Yel permiso fuerte se define en términos de condicionsuliciente: »Ppe = dl
Se (pli. © decir, p std permitido equivale decir que p es condicion suficiente para alguna otra
cosa. sls es una constante propasicional cuyo contenido no necesita ser especiicado, aunque vn si
nificado caracteristco, en el ambito de las norma juriieas, podria ser sinmunidad al castigo. Aho
‘bien, como acertadamente ha sefalado Gonzilez Lagier (1995), «la lgica de las normas basada en
[a teoria de ae condiciones no es en realidad [. una lopica de los conceptos dedntizos, sino mas bien
suns logica de las naciones de deber y poder tcicoss, Es dei esa logica no seria apta pars dar cuea
de las normas deontieas, pero podtia tener una aplicaion en el contexto de Ine reglas que confc
ren poder. En concreta, nos parece que de esta manera se puede dar cuenta de las nociones de «per
Imikidos y sobligatori en relacign con el elemento -Y= de nuestra sforma candnicay de regia que
Confiere poder. Cuando el elemento Y se toma en blogue, entances cabe decir que la accién ¥ es con
icin necesara (y suficientes se fe afade X) para el resultado R (R seria agut la traduccion de Py
Pero cuando lo que se toma es un fragmento de ¥ (digamos, a aceiGn b, stuada entre a yc), enton-
‘ces decir que B es obigatorio significara que, dado , realizar bes condicion necesata y suficemte
para c; mientras que b est pormitido si realizar b es tna condicign sufieiente para. (y existe al me
fos otra acidn,d, que tambien es, dado a, condicion suficente para c).
LOS ENUNCIADOS PERMISIVOS 113
cién —nos parece— de una regla que confiere poder a Toro Sentado
para dictar normas vinculantes para el resto de los miembros de la tri-
bu. ¥ ello, evidentemente, si modifica las expectativas de los miembros
dela tribu. ¥ lo que, por cierto, nos parece extrafio es que entre los cha-
rraas no hubiese alguien —digamos, algin Hartin— lo suficientemente
despierto como para darse cuenta de que la eleccién de Toro Sentado
s{ que cambiaba las cosas y de un par de circunstancias mas. En pri
mer lugar, de que esta eleccién presuponia —frente a la imagen de uni-
verso normative vacio que segtin el ejemplo los charruas tenian de
si mismos— al menos la existencia de una regla segin la cual los cha-
mis en su conjunto tenfan el poder normativo de elegir un cacique (esto
es, tenfan el poder normativo de conferir a alguien el poder normativo
de dictar normas vinculantes y de imponerle 0 no —como parece ser el
caso del ejemplo— obligaciones o prohibiciones relativas al ejercicio de
ese poder). En segundo lugar, de que si se confiere a Toro Sentado el
poder de dictar normas vinculantes, es preciso determinar qué tiene
que hacer Toro Sentado para dictar tales normas o (lo que es lo mismo)
qué curso o cursos de accién ha de seguir Toro Sentado para que sus
manifestaciones deban ser reconocidas por los charrias como consti-
tutivas del dictado de una norma —esto es, cuando la manifestacién de
Toro Sentado debe ser vista por los charriias como constitutiva de una
razén para la accién— y no como meramente expresivas de un juicio
de deber, mediante cuya formulacién Toro Sentado expresa la existencia
de razones para la accién independientes de su propia manifestacién.’
2.3. PERMISOS Y PRINCIPIOS, LAS LIBERTADES CONSTITUCIONALES.
‘Ademas de los permisos referidos a la conducta natural y al ejerci-
cio de poderes normativos, existe en el Derecho un tercer tipo de enun-
ciados permisivos, las libertades constitucionales, que exige, a nuestro
juicio, un tratamiento separado. Como vimos a propésito de Ross, de
von Wright y de Alchourrén y Bulygin, puede resultar tentador ver los
9. Sobre este punto, en general cfr. Bayén (1991), p. 248 y ss Pues el mismo enunciado —por
«ejemplo, «se debe omitir enzar un dia por semanas puede Ser expresivo, bien de la emisiin de ana
‘orma (de una repla), bien de un mero jicio de debe. Cuando se trata de lo segundo, Toro Sentado
ro ests hablundo como autorided, pues no intents ms que expres fa exisencia de clrtas razonee
pars actiar que son independientes del hecho de que él lormule el enunciado: por ejemplo, que de
Jando de eazar un dia'a la semana se mantiene en equilibrie la poblacion animal o que eso permite
.*
3. Véase, por ejemplo, Sis, 1992, pp. 340 y sx. quien muestra cdmo, desde una cor
Iimperativiata, se pueden evitr todas —o cast todas las sconsccuenciasnegativase que es aribuyen
"Clr. Mir, 1976, p. 54, donde hace referencia, por ejemplo, alas normas que confieren
poderes :
5. No.nos vamos a ocupar agus de las normas rlatvas a medidas de seguridad, pero qui val
la pena llamar Is atencin sobre wn punto del watamiento de las mismas por parte de Mi. En su
‘pinign as normas que establecen medidas de seguridad sno pueden suponer, a diferencia do los pre
‘eptos penales, ningun mandato 9 prohibiion dingido a les eludadanos, ni tampoco ninguna valors
ian tivo jridca referda a sus destinatarios No pueden dingir ningun Imperativo a los cludadanos
orgue nose refieten a comportamiens que se prohibun, sino a estados en que un sueto es peligro
£0, 00 es imaginable que pudieran prokibir ser peligroso. Los imperativos no pueden refrise al
‘mado de ser, sino al acluar. Pero tampoco cabe pensar que los proyectos que prevén medidas dese
furidad supongan una valoracion eicojurdiea, porque ésa solo puede recaer sobre conduct evita
bes por el suet y no sobre earacteristicas desu personalidad compo su peligrosidad. Lo que ocurre
fs que los preceptos que establecen medidas de seguridad no encieran ninguna “norma primar" di
Figida a os cindadanos: ni una norma imperative, ni tampaco una norma de valoracion cic judi
a: Contenen s6lo Ta norma dirigda al juez ordensndoe la imposiion de una mecida de seguridad
8 los sujetos peligrosos (1990, p. 45). Creemos que lo que dice aqul Mires inabjctable si se entiende
oma referido al concep de normasrelatvas a medidas de seguridad. Pro ello no debe hacernos ol
‘dar que, bajo el otulo de mormas relatvns a medidas de seguridad, pucden alojarse —» asi ha sido
Fistoricamente con frecuencia el caso disposiclones que ordenen al vce Ia imponicion de un tata
128 LAS PIEZAS DEL DERECHO
En su opinion, resulta claro que las normas secundarias no pueden
«sino tener cardcter imperativo» (Mir, 1990, p. 43), esto es, aqui ni
quiera cabria hablar de que exista un elemento de valor. Pues bien: cier-
tamente, no se entiende por qué tras el imperativo dirigido a los ciuda-
danos («prohibido matar») subyace un juicio de valor negativo de la ac-
cién correspondiente, mientras que el imperativo, dirigido a los jueces
(cobligatorio, en caso de que alguien hava matado a otro, imponerle
una pena de reclusién menor»), serfa un puro mandato, tras el que no
habria necesidad de suponer que subyazca juicio de valor alguno. No
parece que pueda argumentarse, a este respecto, que la imposicién de
prohibiciones a los ciudadanos requiere estar justificada en términos
de juicios de valor, mientras que no se requiere tal cosa a la hora de im-
poner a los jueces Ia obligacién de imponer sanciones a esos mismos
ciudadanos (en el caso de que hayan violado las prohibiciones anterio-
res). A nosoiros nos parece que la necesidad de justificacién de} impe-
rativo es incluso mas clara (y la justificacién misma més problemética)
en el segundo supuesto que en él primero: pues el imperativo «prohibi-
do matar» ordena abstenerse de realizar una accion disvaliosa, mientras
que el imperativo «obligatorio imponer tal pena» ordena realizar algo
(privar a un sujeto de libertad durante un determinado periodo de
tiempo) que es, en sf mismo, disvalioso. Por lo demas, si las cosas no
fueran asi, todo el discurso —y las polémicas— sobre la justificacién de
Ja pena carecerian literalmenie de sentido.
La segunda critica se refiere a la tesis de que la valoracién es tan
sélo un momento que precede a la formulacion del imperativo, es decir,
una especie de antecedente causal cuya funcién se agota una vez que se
pasa del plano del «deseo» al de la «norma». Una de las consecuencias
de esa tesis es que no parece poder dar cuenta adecuadamente del (ra-
tamiento juridico-penal que los cédigos dispensan a los sujetos inim-
putables. Normalmente se dice que los nifios o los dementes pueden
realizar conductas antijurfdicas, pero no culpables (no se les puede re-
prochar su conducta). Segin los imperativistas, al menos en el caso de
sujetos que no pueden ser de ninguna forma motivados por normas (un
nifio de corta edad o un enfermo mental profundo), hay que concluir
que su conducta no es ni siquiera antijuridica (Silva, 1992, pp. 346
y Ss.). Pero esto significa prescindir de una distincién que parece cier-
tamente significativa. En relacién con las causas de justificacion (por
ejemplo, la legitima defensa), parece que tiene sentido decir que, segun
el ordenamiento penal, esa conducta esta permitida, esto es, la norma
‘iento allictvo como consecuencia de la ealizacisn de clerias actividades o comportamientos, tales
‘como la wagancia 9 mendiidad habituales En tales casos, parece obvi que el ordenamienta trata
de disuadir de la realizacion de tales actividades o comportamientosV que, en este sentido, no es un
tislateconsiderar que una dsposicin de este genera contiene una prohibicion de la vagancia @ me
dicidad habitualesy una «valoracinético juridicas negativa de las mismas. Que casos tales constte
yen supuestos de «uto perverso» dela ineitucon de las medidas de segunidad nos parece indscut.
Be, pero ela no afecta a cussion.
LOS VALORES EN EL DERECHO 129
completa vendria a decir que est prohibido matar, ano ser que (entre
otras posibles circunstancias) se trate de una situacién de legitima de-
fensa, en cuyo caso se levanta la prohibicion, es decir, la conducta pasa
a estar permitida. Pero esto no vale en relacién con las causas de ex-
clusion de la culpabilidad; no tiene sentido decir que la norma penal
(completa) permite a los inimputables (por ejemplo, al nifio de corta
edad 0 al subnormal profundo) matar. Pero entonces, si las normas pe-
nales no son otra cosa que imperativos, ¢cudl es el estatus dedntico de
las acciones de los inimputables? ¢Serian simplemente acciones indife-
rentes desde el punto de vista juridico-penal? ¢Tiene sentido decir que
la muerte de una persona realizada por un subnormal profundo 0 por
un nifio de corta edad es lo mismo que —para usar un célebre ejemplo
de Welzel—la de un mosquito? A esto, un impérativista podria quizés
objetar que la conducta del inimputable es tipica (por tanto, no indife-
rente), pero no antijurfdica. Sin embargo, eso supone —creemos—
abandonar el imperativismo, en cuanto que implica admitir que una
norma penal hace algo mas que calificar una conducta como obligato-
ria, prohibida, permitida o indiferente.
En relacidn con la concepcién de la doble funcién de la norma pe-
nal, tal y como aparece expuesta en la obra de Cobo y Vives, hay tam-
bién algunas criticas que realizar que probablemente deriven, mas que
nada, de una cierta falta de claridad por parte de los expositores. Como
antes vefamos, esa concepci6n tiene como consecuencia —o pretende
justificar— una sistemdtica es un no se puede» de caracter légico: si una persona asiente al
primero y no al segundo, esto es en sf un criterio suficiente para decir
gue ha entendido mal el significado de uno u otro. Asi, decir que los jui
cios morales guian acciones, y decir que implican imperatives, viene a
ser en gran medida lo mismo (Hare, 1975, pp. 168-169).”
7. Quins resulte wl alguna acotaci6n para entender adecuadamente el planteamiento de Hare
Hare habla ene texto de «jucior morales valorativosty de «julcios morales no valorativose (0, como
tambien los lama en otros passes, «entrecommillados). Con esta terminologia un tanto extrata—sJu.
os morals no vlratvese, «cies morales entrecomilladoss— Hare se refiere a ernciados que hacen
‘referencia, bien @ las pautas aceptadas como morales en una determinada épecs,o grupo social, ete
(or ejemplo, et la Bspafa de los anes cuarenta era inmoral que las jovenes no legaran vrgenes a
LOS VALORES EN EL DERECHO 133
Carlos Nino, no obstante, ha objetado, a propésito precisamente de
Hare, esta manera de ver las relaciones entre los juicios de valor y las
directivas de conducta (en particular cuando se trata de directivas, que,
como es el caso mds comin entre las normas juridicas, se originan en
actos de prescribir por parte de una autoridad). Subraya Nino que, una
vez que se han articulado los rasgos distintivos de los juicios valorati-
vos «en términos de razones, se ve con claridad cémo ellos difieren ra-
dicalmente [...] de las 6rdenes y de las normas juridicas» (Nino, 1985,
p. 116). La diferencia esencial, a este respecto, seria la siguiente: los jui-
cios valorativos indican la existencia de razones para actuar distintas
de la formulacién misma del juicio, mientras que los imperativos, de
los que las 6rdenes y las normas Juridicas serfan ejemplos caracteristi-
cos, «no indican la existencia de razones para actuar sino que con ellas
mismas se pretende constituir parte de tales razones» (ibid., p. 117).
‘A nuestro modo de ver, sin embargo, la divergencia de Nino con el
planteamiento de autores como Rescher o (explicitamente) Hare obe-
dece a un malentendido, originado en la ambigitedad de expresiones
como «imperativos» 0 «normas juridicas». Cifiéndonos al caso de las
normas juridicas, por tales cabe entender, ademas de otras muchas co-
sas, las dos siguientes: de un lado, la prescripcién como tal emanada de
una autoridad; de otro, el juicio de deber que reproduce el contenido
de dicha prescripcién. Considérese el siguiente argumento:
1) Debe hacerse lo que ordene A.
2) Aha ordenado: «en las circunstancias C, hagase X»
3) En las circunstancias C, debe hacerse X.
Es evidente que, si por «norma juridica» (o «imperativo») entende-
mos la prescripcién contenida en 2) (0 el hecho de que dicho acto de
prescribir se haya llevado a cabo), Nino tiene raz6n. ¥ la asimilacion
con las «6rdenes» nos indica que Nino est4 hablando de «norma juri-
dica» precisamente en este sentido. Pero no es en este sentido 2) en el
que hablamos de «norma juridica» cuando consideramos a las mismas
como razones operativas 0 cuando decimos que, en el «silogismo judi-
cial», la premisa mayor esté constituida por una norma." En este con-
‘matrimonios), bien 2 ls sentimientos morales de un daterminado indiviuo o conjunto de indviduos
(Gor ejemplo, sla conciencia de los diputados socialists les dacia que debian volar en contra del supl
atoro de Btrrionuevor). Es obvie que enunciados como les contenidos en estos elrnplos no enpresan
[enuinos jicios de valor morales, sino que se rata —coma dice el mismo Hare— de enunciados vacer-
‘2 de un hecho socolspioe. en el primer caso, y sacerea den hecho pricologicos, en el segundo, Que
fl asentimlento » un juiio mora implica logicamente el asentiiento alas) pauals) de conducta
=o. come dice Hare, al Jos) imperatives) que se dervan de el— so se predca,naturalmente, los
juicios morales genuinos (, en fa terminologia de Hare, aloratives 0 ao entrecomillades).
‘3 Esto nos puede aclarar el porque de la insstencia de Nino en que las normasjuriicas pro:
porcionan tan solo razones auxiliares para actuar y no razones operates (eft. +Normas jurigcas y
Fazpnes para actuar en Nino [1985)), Al sentar esta tess, Nino estd pensando en el sentido de nor
‘ma juries ejemplificado en 2) 0 en algin otto asimilable a el norma como acto de preserbit ©
como prietica social y no como jicio de deber —el tipo del cjempiificado en 3)— que toma en
Cuenta (come razones ausilares} el hecho de haber sido emitdas cleras presripciones por cera
134 LAS PIEZAS DEL DERECHO
texto, el sentido relevante de «norma juridica» (0 de «imperativo», si
deseamos conservar la terminologia de Hare) es el que se expresa en
enunciados como 3). Tales enunciados son juicios de deber que derivan
a) del reconocimiento de cierta persona (u érgano o procedimien
to, etc.) como autoridad —lo que se expresa en enunciados como 1)—,
yb) del hecho de que esa persona (u drgano o procedimiento, etc.) haya
emitido una prescripcién. Y juicios de deber como el contenido en
3) tienen «el rostro bifronte» que vefamos subrayado por Rescher 0
Hare a propésito de los juicios de valor: esto es, que operan tanto en
cuanto gufas de la conducta como en cuanto criterios de valoracion de
a misma.
Ahora bien, si todo lo anterior es correcto, entonces hay que con-
cluir que la diferencia entre los juicios de valor y las normas es, en todo
caso, una cuestién de grado o de énfasis. El problema es, pues, el de
examinar de qué manera pueden entenderse, y combinarse entre si, es-
tos dos aspectos: el directivo y el valorativo. Partamos de los siguientes
enunciados:
1) «La vida es un bien.»
2) «No se debe matar»
3) «Esta prohibido matar, a no ser que concurra una causa de
justificacion.»
4) «El juez debe condenar a la pena de reclusién menor a quien
haya matado a otra persona, si no ha concurrido alguna causa de
justificacin y si el autor es un sujeto a quien se puede reprochar su
accion.»
De manera provisional, cabria decir que 1) es un enunciado que ex-
presa un juicio de valor. 2) es un enunciado de principio (una norma de
principio). Y 3) y 4) son reglas de mandato, que tienen destinatarios
distintos: los de 3) son los ciudadanos en general, y los de 4) los jueces.
Pero veamos las cosas mas de cerca.
Decir que 1) es un juicio de valor no es, desde luego (contra lo que
parece sugerir Mir Puig), lo mismo que expresar un deseo. De acuerdo
con Rescher, diriamos que ese juicio de valor, para quien lo suscribe,
implica que él en principio (supongamos que no se est afirmando que
la vida sea un —o el— valor absoluto) considera justificadas las accio-
nes u omisiones encaminadas a mantener a la gente (supongamos de
nuevo que el enunciado se refiere tinicamente a las personas) con vida
e injustificadas las que producen la muerte, y que él esta dispuesto a
realizar o que espera de los demas que realicen (también en principio)
Jas acciones u omisiones encaminadas a preservar la vida.
personas (u érganos, procedimientos, et) 0 el hecho de que exsta una determinada préctica social,
Results, por otro lado, notable que se embargue en una polémica basada en un mero equivoco un au
tor que, como Nino, ha insistido queas més que ningin otro en Is praldad de conceptos de «nor
sma Juridicas. Veanse en este sentido, no soo los ensayos contenides en Nino (1985), sino tambien
‘Nino (1992) y Nino (1994).
LOS VALORES EN EL DERECHO 135
Ahora bien, 2) no parece ser algo muy distinto de 1). Aceptar 2)
como un principio de conducta significa también que se est dispuesto
a preservar la vida de los demas y que, Ilegado el caso, se encontrarian
justificadas las acciones consistentes con ese principio, e injustificadas,
ctiticables, las que se le oponen, Cada uno de esos enunciados resalta
ms uno u otro de ambos lados, pero, por lo demas, vienen a decir lo
mismo. Ademés, tanto en 1) como en 2), el lado axiolégico tiene, por
asi decirlo, prioridad sobre el directivo: tiene sentido decir que no se
debe matar porque la vida es un bien o un valor, pero no que la vida es
un valor porque no se debe matar.’ Si aceptamos la convencién de que
en un juicio de valor [como 1)] se destaca sobre todo el elemento valo-
rativo, y en una norma —un principio— como 2) el directivo, entonces
podra decirse que 1), los juicios de valor, tiene una prioridad justifica-
tiva sobre 2), los principios.”
9. La posicion agus esurida viene a constituir, desde lego, el reverso exacto de Ia sustentar
gurados en for-
{ma abierta
~ Razin categorica | Valor utilitario
= Razon operativa
no perentoria
(razones fina-
listas controla:
das por las ra-
zones de co-
rreccién)
= Promueven la
satisfaccion de
intereses socia-
les
= Su aplicacion
‘exige pondera-
ion y otorgan a
los destinatarios
un poder de dis-
crecionalidad
(respecto a los
medios y a la ar-
ticulacidn reef
proca de los fi-
nes)
Directrices
permis
tas ()
art. 2, ap. 4
Directiva
CEE.
761207
Si se da el estado
de cosas X, en-
tonces Z puede
procurar alcan-
zar el fin (esta: |
do de cosas) F }
Tixy Festan confi
1" guradoe en for
| ina abierta
= Razon categori-
= Razén operati-
va, pero no pe-
rentoria para no
impedir u obs-
taculizar a Z
para que efec-
thie ono F
~ Ausencia de ra-
zones para Zen
relacién con ¥
Valor utilitario
(razones fina-
listas controla-
das por las ra-
zones de co-
rrecclén)
= Promueven la
satisfaccién de
intereses socia-
les
= Su aplicacion
exige pondera-
cin y otorgan a
los destinatarios
un poder de dis-
crecionalidad
(respecto a me-
dios y a fines)
‘CurnRo 2. (Continuacisn.)
Conan con
Esinctura Razones para le acct podereseintereses*
Enunciados Ejemplo Fora canénica | Caracterfsticas Funcién directiva | Funcidn justificativa Funcién social
Reglas de art. 28 E.T. | Si se da el estado | X ¢ Y estén confi- | - Razén categérica | Valor tiltimo, uti- | — jitan la per-
accién de de cosas X,en- | gurados en for- | - Raz6n operativa | litario o sim- secuci6n de in.
mandato tonces Z debe | macerrada | perentoria en | plemente ins- | tereses indivi-
6) realizar la ac | sentido estricto | trumental duales o sociales
sion? i ! imponiendo de-
: beres positivos y
; negatives y ge-
! nerando ast res
: tricciones reci-
i procas
i No exigen una
i ponderacin de
: Jos intereses en
i presencia
Reglas de | art 350 Ge. | Sise dal estado ! X e Y estén conf | ~ Ravén categorca { Valor siltimo, ut- | ~ Limitan Ia per-
accion de cosas X,en- } gurados en for-|~ Raz6n operativa | litario o sim- | secucion de in
permisi- tonces Z puede } macerrada | petentoria para | plemente ins- | _ereses indivi
vas (6) realizar la ac- | no interferir a Z | trumental duales o sociales
cion Y en a realizacion { garantizando
dey i tina esfera de no
= Ausencia de ra interferencia
zones para Z en
relacién con ¥
No exigen uaa
ponderacién de
los intereses en
presencia
Reglas de | art, 103, 3 | Si se da el estado | Xe ¥ estén confi-|~ Razén categérica | Valor limo, uti- | ~ Limitan la per-
fin de Ce. de cosas X, en- | gurados en for-|~ Razén operativa | _ litario o sim- secucién de in-
mandato tonces Z debe | ma cerrada perentoriaen { _plemente ins- tereses indivi-
o aleanzar el fin | Euanto allogio | trumental dluales 0 socia-
(estado de co- | del fin Fades | les, imponiendo
sas) F : liberacisn sobre { deberes positi-
1 los medios co- | vos y negativos
! rresponde a Z| y generando asi
' restricciones re-
i i ciprocas
i i Otorgan poder
: i de discrecionali-
‘ ' dad (referido a
' t los medios)
Reglas de art. 66,1 Si se da el estado | Xe ¥ estén confi- | ~ Razén categérica | Valor ultimo, uti- Limitan la per-
finper- |" LO.GP. | decosasX,en- { gurados en for-|~ Razén operativa ! Iitarioosim- | — secucién de in-
misivas tonces Z puede | ma cerrada perentoria para: plemente ins- | tereses indivi
@ aleanzar el fin ho interferir a Z ! trumental duales o sociales
(estado de co-
sas) F
en la realizacién
de Y
= Ausencia de ra
zones para Z en
relacién con ¥
garantizando
una esfera de no
interferencia
Otorgan poder
de discreionali-
dad (respecto a
los medios)
Cuapro 2.
(Continuacién,)
normativo) R
institucionales,
del agente
dico)
cuciGn de intere.
Conexion con
Extnctira Razones para le accin podeese itereses*
Enunciados | _Ejempto | Forma camdnica | Caracersieas | _Funcim dieciva | Fncion fusifcaiva | __Funcin social
Reglas que | art. 160 CE. | Si se da el estado {Es una norma | ~ Razén auxiliar |— Yes um valor | ~ Posibilitan indi
confieren de cosas XyZ { anankéstice- | - Razén hipotéti- | puramente ins- | rectamente (a
poder de realiza ¥en. { constitutiva,a | caasertérica: Ia | trumental través de la mo
ejercicio tonces se pro} partir de la razén operativa }~ Res un valor | —dificacion del
obligato- duce el resulta: ! cual el destina- | para producir R | ultimo, utiita- | estatus normat
so (®) y do institucio- {tario puede (el cambio insti- rio osimple- | vo propio 0 aj
ro) nal (cambio | construir re- | tucional) es una | mente instru- | no [R)) la perse:
normative) R | glas éenico- | norma de man- {mental cucion de intere
} institucionales | dato : ses propios 0
i i ajenos
: ~ La afectacién de
i Jos intereses no
: depende de los
: deseos (pero si
; de la accién) det
i : destinatario de
i i Ja regla
Reglas que | art. 1254 | Sisedaelestado ! Es una norma —|— Razon auxiliar |~ Yesun valor | ~ Posibilitan ind
confieren | Ce. de cosas XyZ } anankéstico- |~ Razén hipotéti- | puramente ins- | _rectamente (a
poder de realiza ¥,en- } constitutiva, a | ca problemati- | tumental través de la mo-
gjercicio tonces se pro: | partirdelacual| ca:larazén|~ Resunvalor | —dificacion del
faculati- duce el resulta- | el destinatario } operativa para! indiferente estatus normat
voy doinstitucio. puede construir | producir Res el | (para cl orde- | vo propio o aje-
(2) nal (cambio. | reglas t€enico- | deseo o interés | namiento juri- | no [R)) Ia perse.
=
ses propios 0
ajenos
La afectacién de
los intereses de-
pende de los de-
se0s 0 de los in-
tereses del desti-
natario de la
regla
Reglas pur | art. 657 Cc
ramente
constitu:
tivas (13)
Sise da el estado | El cambio nor-
de cosas X, se
produce el re-
sultado institu:
cional (cambio
normativo) R
mative se pro-
duce sin que
tenga que rea-
lizarse ninguna
= No son razones
directas para la
accién (para
producir R)
= Aunque pueden
xillares © razo-
nes hipotéticas
para producir el
estado de cosas
‘que constituye
el anteceder
(Giempre que la
produccion de
ese estado de
cosas sea licita
y se encuentre
bajo el control
del agente)
~ Res un estado
dde cosas indife-
rente (desde el
punto de vista
del ordena-
miento)
Posibilitan indi
rectamente (a
través de la
constitucién de
) Ia persecu-
clon de intereses
propios o ajenos
La afectacién de
los intereses no.
depende de los
deseos ni de los
intereses ni de la
accion del afec
tado por el cam:
dio normative
CuapRo 2. (Continuacién.) :
Emunciadas
Fienplo
Estructura
Razones para la accion
Forma cavsonica
Caracteristicas|
Funcion directiva | Funcign justficativa
Conexion con |
poderese intreses*
Funcién social
‘Actos nor
mativos
ay
disp. dero-
gatoria
Sinica del
CP. de
1995, 1.C,
No tienen estruc
tura condicio-
ral
Se corresponde
con el aspecto
locucionario:
se deroga la
ley L»
~ No son razones para la accién, sino
acciones que se realizan al usar un
poder normativo
~ Se corresponde con el aspecto ilocu-
cionario o Ia fuerza del enunciado
= Se corresponde
con el aspecto
perlocucionatio
© efectos: al in-
troducir, elimi
nar, 0 aplicar
rnormas de cual
quiera de los
pos anteriores, se
afectan de diver-
sos modos los
intereses indivi-
duales © sociales
Valores (15) | art. 1.1 C.E.
= Los enunciados valorativos son considerados —desde una perspectiva interna— como ¢! elemen:
to justificativo de las normas
= Los wenunciadas» valoratives pueden traducirse a «enunciados» normativos
Definiciones | art, 360 Cc.
(16)
-
e
se significa.
tat Yo 80M te
ceptos (no ae-
clones 0 esta-
dos de cosas)
= No son razones para In accion
~ Su funcién es identificar normas
aclarando el significado de las pala-
bras
= Reducen 0
mentan el «po-
der semantico»
de los érganos
aplicadores
Regla de re:
Se debe obe-
decer la
Deben obedecer-
se las normas
Es una regla de
‘mandato con-
~ Rav6n eategériea | Valor Gltimo des-
= Razén operativa | de el punto de
= Refleja Ja acep-
tacion de la pre-
miegto CE.de independientes } suetudinaria perentoria en vista del orde- | — tensi6n normati-
any 1978 y las normas favor del siste- | namiento juri- | va del Derecho:
cr) dictadas o reci- ma juridicoen { dico, no desde | su capacidad
bidas de acuer- | su conjunto el punto de vis- | para regular en
do con ellas = Provee criterios | ta moral forma excluyen-
Litimos de just te, pero no ili-
i ficacion juridi- mitada, la con-
i ca, no moral ducta
Regla de re- | Son normas | Son normas jurt | Bs ana definicion | - No es una ra
conoci- | del Deres | dicas las nor. | z6n para la ac-
rmiento | cho-espa- | mas indepen- cin (no tiene
Hace posible la
descripcién de
un sistema jurt-
ais) follasde | dientes yas! funcion précti- dico como una
la CE. y dictadas 0 reci- ca) unidad (refleja
Jas dicta- bidas de acuer- — Sirve para iden- el caracter uni
das oreci-| do com ellas tificar (recone. | tario del Dere-
bidas de cer) las normas | cho)
acuerdo del sistema
con ella :
* El analisisen términos de poderes einereses ext cectuado desc la perapectva de sistema primario yo dee lade los 6rganos apicadores. En
algunos casos hemos uilizado ejemplos de normas dirghdas & Tes jueces; como es obvio, los interesex lox que se ale no son los de los peop jueces,sin0
los de los afectados por esas normas. Por lo dems, las normas digas a los Orgnnos aplicadores imitan obviamente su poder, pera ése es un pode? nor
‘mativo interno al ordenarnientojuridico, y no wn pader socal (vinculado a interests externos al ordenriento). Las definiiones —vincluida la rega de reco
‘ocimiento entendida como eriterio conceptual no inciden directamente —sino por medio de las normas cuyo contenido aydan a establecer— sobre Tos
Iinereses las relaciones de poder. Por ello en el cvadro hemos hecho referencia, en estos casos, a au incidencia sabre los Grpanos aplicadores la doctrina
juries
BIBLIOGRAFIA
‘Aarnio Aulis (1991): Aulis Aarnio, Lo racional como razonable, trad. de Ernesto
Garzén Valdés, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
Aguilé Regla (1990): Josep Aguilé Regla, «Sobre definiciones y normas», Doxa,
ne 8, pp. 273 y ss
Aguilé Regia (1993): Josep Aguilé Regla, Sobre la derogacién. Ensayo de dind-
mica juridica, Fontamara, México.
Aguilé Regia (1994): Josep Aguilé Regla, «Buenos y malos. Sobre el valor epis-
témico de las actitudes morales y de las prudenciales*, Doxa, n.* 15-16.
Alchourrén-Bulygin (1974): Carlos Alchourrén y Eugenio Bulygin, Introduccion
@ la metodologia de las ciencias juridicas y sociales, Astrea, Buenos Aires,
Edicién inglesa, Normative Systems, Springer Verlag, Wien-Nueva York,
1971
Alchourrén-Bulygin (1991): Carlos Alchourrén y Eugenio Bulygin, Andlisis 16-
ico y Derecho, prélogo de G. H. von Wright, Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid.
Alchourrén-Bulygin (1991a): Carlos E. Alchourrén y Eugenio Bulygin, «Defini-
ciones y normase, en id., Andlisis ldgico y Derecho.
Alchourrén-Bulygin (1991b): Eugenio Bulygin, eSobre las normas de compe-
tencia», en Carlos E. Alchourrén y Eugenio Bulygin, Andlisis légico y De-
recho.
Alexy (1988): Robert Alexy, «Sistema juridico, principios juridicos y raz6n prac:
tica», Doxa. Cuadernos de Filosofia del Derecho, n." 5.
Alexy (1993): Robert Alexy, Teoria de los derechos fundamentales, trad. de Er-
resto Garzén Valdés y Ruth Zimmerling, Centro de Estudios Constitucio-
nales, Madrid
Atienza (1986): Manuel Atienza, La analogia en el Derecho. Ensayo de andlisis
de un razonamiento juridico, Civitas, Madrid.
‘Atienza (1993): Manuel Atienza, Tras la justicia. Una introduccién al Derecho y
al razonamiento juridico, Ariel, Barcelona.
‘Atienza (1995): Manuel Atienza, «Sobre el control de la discrecionalidad admi-
nistrativa. Comentarios a una polémica», en Revista Espariola de Derecho
Administrativo, n.° 85.
BIBLIOGRAFIA 187
Atienza-Ruiz Manero (1991): Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, «Sobre prin-
cipios y reglas», Doxa, n." 10
Atienza-Ruiz Manero (1992): Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, «Objeciones
de principio. Respuesta a Aleksander Peczenik y Luis Prieto Sanchis»,
Doxa, n° 12.
Atienza-Ruiz Manero (1993): Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, «Tre ap-
procei ai principi di diritto», Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenca
analitica
Atienza-Ruiz Manero (1994a): Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, «Sulle re.
gole che conferiscono poteris, en Analisi e diritto. Ricerche di giurispru-
denza analitica.
Atienza-Ruiz Manero (1994b): Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, «Sobre
permisos en el Derecho», Doxa, n.” 15-16.
Atienza-Ruiz Manero (1995): Manuel Atienza y Juan, Ruiz Manero: «Adversus
Pompeyanos. A proposito di alcune critiche alla nostra concezione delle
regole che conferiscono poteri», en Analisi e diritto. Ricerche di giurispru-
denza analitica
Azzoni (1988): Gianpaolo Azoni, I! concetio di condizione nella tipologia delle
regole, Cedam, Padua.
Bayén (1991a): Juan Carlos Bayén Mohino, La normatividad del Derecho. Deber
juridico y razones para la accién, Centro de Estudios Constitucionales, Ma-
arid.
Bayén (1991b): Juan Carlos Bayén Mohino, «Razones y reglas: sobre el con-
cepto de “raz6n excluyente” de Joseph Raz», Doxa, n.* 10.
Bayén (1995): Juan Carlos Bayon Mohino, «Participantes, observadores e iden-
tificacién del Derecho», ponencia presentada al seminario italo-espafiol de
teorfa del Derecho de Imperia
Bobbio (1966): Norberto Bobbio: «Principi generali del diritto», en Novissimo
Digesto Italiano, XIII, UTET, Torino.
Bulygin (1976): Eugenio Bulygin, «Sobre la regla de reconocimiento», en
AAWV., Derecho, filosofia y lenguaje. Homenaje a Ambrosio L. Gioja, Astrea,
Buenos Aires
Bulygin (1991a): Eugenio Bulygin, «Algunas consideraciones sobre los sistemas
juridicoss, Doxa, n.° 9.
Bulygin (19916): Eugenio Bulygin, «Regla de reconocimiento: gnorma de obli-
gacién o criterio conceptual? Réplica a Juan Ruiz Maneror, Doxa, n.° 9.
Caracciolo (1988): Ricardo A. Caracciolo: El sistema juridico. Problemas actua-
les, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
Caracciolo (1991): Ricardo A. Caracciolo, «Sistema juridico y regla de recono-
cimiento», Doxa, n° 9
Caracciolo (1995): Ricardo A. Caracciolo, «Due tipi di potere normativo», en
Analisi e dirito, 1995,
Carrié (1986): Genaro R. Carri6, «Principios juridicos y positivismo juridico»
ten Notas sobre Derecho y lenguaje, Abeledo Perrot, Buenos Aires (3." ed.)
Cobo-Vives (1990): Manuel Cobo del Rosal y Tomas S. Vives Antén, Derecho Pe-
nal. Parte general, Tirant lo Blanc, Valencia
Conte (1985a): Amedeo Conte, «Material per una tipologia delle regole», en
‘Materiali per una storia della cultura giuridica, n.° 15, pp. 345 y ss.
Conte (19856): Amedeo Conte, «Phénomenologie du langage déontique», en
188 BIBLIOGRAFIA
G. Kalinowski y S. Filippo (eds), Les fondements logigues de la pensée nor-
mative, Universita Gregoriana Editrice, Roma,
De Otto (1989): Ignacio de Otto, Derecho constitucional. Sistema de fuentes,
Ariel, Barcelona (2.* ed.; 1: reimp.).
Del Vecchio (1958): Giorgio del Vecchio, «Sui principi generali del diritto», en
Studi sul dirito, vol. 1, Milan.
Diez Picazo-Gullén (1989): Luis Diez-Picazo y Antonio Gullén, Sistema de De-
recho civil, vol. I, 7. ed., Teenos, Madrid, 1989.
Dworkin (1978): Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Duckworth, Lon-
dres.
Dworkin (1986): Ronald Dworkin, Law's Empire, Fontana Press, Londres, 1986.
Echave-Urquijo-Guibourg (1980): Delia Teresa Echave, Maria Eugenia Urquijo
y Ricardo Guibourg, Légica, proposicion y norma, Astrea, Buenos Aires.
Esser (1956); Joseph Esser: Grundsata und Norm in der richterlichen Forbildung
|, des Privatrechis, J. C. B. Mohr, Tubinga. (Hay trad. cast. de E. Valenti Fiol:
Principio y norma en la elaboracién jurisprudencial del Derecho privado,
Bosch, Barcelona, 1961.)
Garcia de Enterria (1963); Eduardo Garcia de Enterria, «Reflexiones sobre la
Ley y los principios generales del Derecho en el Derecho administrativon,
Revista de Administracion Publica, 40, (Ahora en id., Reflexiones sobre la
Lay y los principios generales de! Derecho, Civitas, Madrid, 1984.)
Garcia de Enterria (1988): Eduardo Garcia de Enterria, La Constitucién como
norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid (reimp. de la 3+ ed.)
Gonzalez Lagier (1993): Daniel Gonzalez Lagier, «Clasificar acciones. Sobre la
erftica de Raz a las reglas constitutivas de Searle», Doxa n.° 13.
Gonzalez Lagier (1995): Daniel Gonzalez Lagier, Accién y norma en G. H. von
Wright, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
Greenawalt (1988): Kent Greenawalt: «Hart's Rule of Recognition and the
United Statese, Ratio luris, vol. 1, no 1
Guastini (1983): Riccardo Guastini, «Teorie delle regole costitutives, RIFD,
1.” 60, pp. 548 y ss.
Guastini (1985): Riccardo Guastini, «Questini di tecnica legislativa», Le regioni,
no 23,
Guastini (1990): Riccardo Guastini, «Principi di diritto», en Dalle fonti alle nor-
‘me, Giappichelli, Turin
Guastini (1990): Riccardo Guastini, «Reglas constitutivas y gran division», en
Cuadernos det Institutd de Investigaciones Juridicas, n.° 14, UNAM, México.
Guastini_ (1993): Riccardo Guastini, Le fonti del diritto e' lnterpretazione,
Giuffre, Milan.
Guibourg (1993): Ricardo A. Guibourg, «Hart, Bulygin y Ruiz Manero. Tres en-
foques para un modelo», Doxa, n.° 14.
Guibourg-Mendonga (1995): Ricardo A. Guibourg y Daniel Mendonga, «Per-
‘meso, garanzie, e liberta», Analisi e diritto. Ricerche di giurisprudenza ana-
litica
Hare (1975): RM. Hare, El lenguaje de la moral, trad. de Genaro R. Carrié y
Eduardo A. Rabossi, UNAM, México.
Hart (1980): Herbert L. A. Hart, El concepto de Derecho, trad. de Genaro R. Ca-
m6, Editora Nacional, México.
Hart (1982a): Herbert L. A. Hart, «Commands and Authoritative Legal Reasons»,
BIBLIOGRAFIA 189
en Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory, Clarendon
Press, Oxford.
Hart (1982b): Herbert L. A. Hart, «Legal Powers», en Essays on Bentham. Ju-
risprudence and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford.
Hart (1983a): Herbert L. A. Hart, «Lon L. Fuller. The Morality of Laws, en id.,
Essays in Jurisprudence and Philosophy, Clarendon Press, Oxford,
Hart (1983b): Herbert L. A. Hart, «Kelsen Visited», en id., Essays in Jurispru-
dence and Philosophy, Clarendon Press, Oxford
Herndndez Marin (1984): Rafael Hemandez Marin, El Derecho como dogma,
Tecnos, Madrid,
Hernandez Marin (1989): Rafael Hernandez Marin, Teor‘a general del Derecho y
de la ciencia juridica, PPU, Barcelona.
Hernandez Marin (1993): Rafael Herndndez Marin, «Double Pairse, Ratio Juris,
vol. 6, 223,
Jori (1995): Mario Jori, «Definizioni giuridiche e pragmaticas, en Analisi e di-
ritto.
Kelsen (1973): Hans Kelsen, «Derogations, en Essays in Legal and Moral Philo-
sophy, seleccién e introduccién de O. Weinberger. Reidel, Dordrecht.
Kelsen (1982): Hans Kelsen, Teorfa pura del Derecho, trad, cast. de Roberto J.
Vernengo, México, 1982 (2.* reimp.).
Laporta (1984). Francisco J. Laporta: «Norma basica, Constitucién y decisién por
mayorias», en Revista de las Cortes Generales, n° 1
Laporta (1987): Francisco J. Laporta, «Sobre el concepto de derechos huma-
nos», Doxa, n. 4
Luhmann (1983): Niklas Luhmann, Sistema juridico y dogmdtica juridica, trad.
de Ignacio de Otto, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
Lukes (1985): Steven Lukes, El poder. Un enfoque radical, trad. de Jorge Deike,
Siglo XXI, Madrid, 1985.
MacCormick (1981): Neil MacCormick, H. L. A. Hart, Edward Amold Publishers,
Londres.
MacCormick (1986): Neil MacCormick, «Law as Institutional Fact», en Neil
MacCormick y Ota Weinberger, An Institutional Theory of Law. New Ap-
proaches to Legal Positivism, Reidel, Dordrecht.
MacCormick (1993): Neil MacCormick, «Powers and power-conferring norms»,
ponencia presentada al V Kelsen Seminar in Siena,
Mendonga-Moreso-Navarro (1995): Daniel Mendonga, José Juan Moreso y Pa-
blo Navarro, «Intomno alle norme di competenza», en Analisi e diritto.
Mir (1976): Santiago Mir Puig, Introduccion a las bases del Derecho penal,
Bosch, Barcelona.
Mir (1990): Santiago Mir Puig, Derecho Penal. Parte general, PPV, Barcelona,
3. ed.
Moreso-Navarro-Redondo (1992): José Juan Moreso, Pablo E. Navarro y Cristi-
‘na Redondo, «Argumentacién juridica, logica y decision judicial», Doxa,
a
Nino (1980): Carlos S. Nino, Introduccién al andlisis del Derecho, Astrea, Bue-
nos Aires.
Nino (1985): Carlos S. Nino, «¢Son prescripciones los juicios de valor?s, en La
validez del Derecho, Astrea, Buenos Aires.
Nino (1985): Carlos 8. Nino, La validez del Derecho, Astrea, Buenos Aires.
190 BIBLIOGRAFIA
Nino (1992): Carlos S. Nino, Fundamentos de Derecho constitucional, Astrea,
Buenos Aires.
Nino (1994): Carlos S. Nino, Derecho, moral y politica. Una revision de la teoria
general del Derecho, Ariel, Barcelona.
Peces-Barba (1984): Gregorio Peces-Barba Martinez, Los valores superiores,
Tecnos, Madrid,
Peczenik (1989): Aleksander Peczenik, On Law and Reason, Kluwer, Dor-
drecht/Boston/Londres.
Peczenik (1990): Aleksander Peczenik, «Dimensiones morales del Derecho»,
Doxa, n° 8
Peckzenik (1992): Aleksander Peczenik, «Los principios juridicos segtin Manuel
‘Atienza y Juan Ruiz Manero», Doxa, n° 12.
Prieto (1985): Luis Prieto Sanchis, «Teoria del Derecho y filosofia politica en
Ronald Dworkins, Revista Espartola de Derecho Constitucional, 14.
Prieto (1991): Luis Prieto Sanchis, «Notas sobre la interpretacién constitucio-
nals, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n° 9.
Prieto (1992): Luis Prieto Sanchis, Sobre principios y normas. Problemas del ra-
zonamiento juridico, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid
Prieto (1993): Luis Prieto Sanchis, «Duplica a los profesores Manuel Atienza y
Juan Ruiz Manero», Doxa, n. 13.
Rawls (1971): John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press.
Raz (1980, postscript): Joseph Raz, «Postscript. Sources, Normativity, and In-
dividuations, en id., The Concept of a Legal System. An Introduction to the
Theory of Legal Systent, 2. ed., Clarendon Press, Oxford.
Raz (1982): Joseph Raz, La autoridad del Derecho. Ensayos sobre Derecho y mo-
ral, trad. de Rolando Tamayo, UNAM, México.
Raz (1991): Joseph Raz, Razén prdctica y normas, trad. de Juan Ruiz Manero,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
Regan (1989): Donald Regan, «Authority and Value: Reflections on Raz's Mo-
rality of Freedom», Southern California Law Review, n.° 62.
Rescher (1969): Nicholas Rescher, Introduction to Value Theory, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.
Robles (1984): Gregorio Robles, Las reglas del Derecho y las reglas de los juegos.
Ensayo de teoria analitica del Derecho, Universidad de Palma de Mallorca.
Robles (1986): Gregorio Robles, «La comparacion entre el Derecho y los jue-
gos», en AFD, pp. 579 y ss.
Rodilla (1986): Miguel Angel Rodilla, «El Derecho y los juegos. Utilidad y limi-
tes de una analogia», en AFD, pp. 547 y ss.
Ross (1971): Alf Ross, Légica de las normas, trad. de José SP, Hierro, Tecnos,
Madrid.
Rubio Llorente (1995): Francisco Rubio Llorente, «Prélogo» a Rubio Llorente
'y otros, Derechos fuundamentales y principios constitucionales, Ariel, Barce-
Jona.
Ruiz Manero (1990): Juan Ruiz Manero, Jurisdiccién y Normas, Centro de Es-
tudios Constitucionales, Madrid, 1990.
Ruiz Manero (1991): Juan Ruiz Manero, Normas independientes, criterios
conceptuales y trucos verbales. Respuesta a Eugenio Bulygin», Doxa, n.° 9.
Ruiz Manero (1992): Juan Ruiz Manero, «Respuesta a Luis Martinez Roldin»,
‘Anuario de Filosofia del Derecho, pp. 501 y ss.
BIBLIOGRAFIA 191
Ruiz Manero (1994): Juan Ruiz Manero, «On the Alternative Tacit Clause», en.
Letizia Gianformaggio y Stanley L. Paulson (eds.): Cognition and Interpre-
tation of Law, Giappichelli, Turin.
Ruiz Miguel (1988): Alfonso Ruiz Miguel, «E! principio de jerarquia normati-
vas, Revista Espariola de Derecho Constitucional, afo 8, n.’ 24
Schauer (1991): Frederick Schauer, Playing by the Rules, A Philosophical Exa-
‘mination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life, Clarendon
Press, Oxford.
Silva (1992): Jestis M- Silva Sanchez, Aproximacién al Derecho penal contem-
poréneo, Bosch, Barcelona.
Summers (1978): Robert S. Summers, «Two Types of Substantive Reasons»,
Comelt Law Review, n° 63.
Vernengo (1990): Roberto J. Vernengo: «Los derechos humanos como razones
morales justificatorias», en Doxa, n< 7.
Vives (1979): Tomas S. Vives Ant6n, Contcepto, método y fuentes del Derecho pe:
nai, inédito, Valencia.
Von Wright (1968): Georg Henrik von Wright,
También podría gustarte
- Conceptos Básicos Del DerechoDocumento111 páginasConceptos Básicos Del DerechoJoseph Barriga Albis100% (1)
- InformeLegal - 250 2013 SERVIR GPGSCDocumento3 páginasInformeLegal - 250 2013 SERVIR GPGSCJoseph Barriga AlbisAún no hay calificaciones
- (© Gaceta Juridica S.A.) Luis Castillo Cordova - EL DERECHO CONSTITUCIONAL CREADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (EDITADO - PERÚ) - © Gaceta Juridica S.A. (2019) PDFDocumento378 páginas(© Gaceta Juridica S.A.) Luis Castillo Cordova - EL DERECHO CONSTITUCIONAL CREADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (EDITADO - PERÚ) - © Gaceta Juridica S.A. (2019) PDFJoseph Barriga Albis100% (5)
- Roxin Derecho Procesal Penal 2000 PDFDocumento313 páginasRoxin Derecho Procesal Penal 2000 PDFthales100% (1)
- (© Gaceta Juridica S.A.) Luis Castillo Cordova - EL DERECHO CONSTITUCIONAL CREADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (EDITADO - PERÚ) - © Gaceta Juridica S.A. (2019) PDFDocumento378 páginas(© Gaceta Juridica S.A.) Luis Castillo Cordova - EL DERECHO CONSTITUCIONAL CREADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (EDITADO - PERÚ) - © Gaceta Juridica S.A. (2019) PDFJoseph Barriga Albis100% (5)
- Los Principios Generales Del Derecho - Jose M. Diaz CousueloDocumento108 páginasLos Principios Generales Del Derecho - Jose M. Diaz CousueloCesar Ramos Padilla67% (3)
- Un Pequeño Empujón - R. Thaler y C. Sunstein (Intro, 1,2,3)Documento44 páginasUn Pequeño Empujón - R. Thaler y C. Sunstein (Intro, 1,2,3)Joseph Barriga AlbisAún no hay calificaciones
- (Filosofía y Derecho) Jordi Ferrer Beltrán - La Valoración Racional de La Prueba-Marcial Pons (2007)Documento168 páginas(Filosofía y Derecho) Jordi Ferrer Beltrán - La Valoración Racional de La Prueba-Marcial Pons (2007)Joseph Barriga Albis100% (2)
- Las Fronteras de La Justicia - M. Nussbaum (Lectura Opcional)Documento42 páginasLas Fronteras de La Justicia - M. Nussbaum (Lectura Opcional)Joseph Barriga Albis100% (1)
- Redacción de Textos JurídicosDocumento16 páginasRedacción de Textos JurídicosJoseph Barriga AlbisAún no hay calificaciones
- Interpretación en La Teoría Del Derecho ContemporáneoDocumento537 páginasInterpretación en La Teoría Del Derecho ContemporáneoJoseph Barriga AlbisAún no hay calificaciones
- Alexy La Doble Dimension Del DerechoDocumento7 páginasAlexy La Doble Dimension Del DerechoJoseph Barriga AlbisAún no hay calificaciones