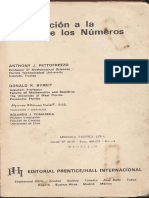Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Cerebro Artistico PDF
El Cerebro Artistico PDF
Cargado por
Miguel Mendez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
200 vistas84 páginasTítulo original
El Cerebro Artistico.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
200 vistas84 páginasEl Cerebro Artistico PDF
El Cerebro Artistico PDF
Cargado por
Miguel MendezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 84
é
* ros Res,
> >
= Gy a, ‘
- >
&. ton 7s,
Ta “>,
So”
> x
T
La creatividad
desde la neurociencia
Descubrir la clencia
El cerebro artistico
La creatividad desde la neurociencia
Mara Dierssen
Contenido
Prefacio
El sentido biolégico del arte
Una breve expedicién por el cerebro
Conversaciones neuronales
éCém: cerebro «artistic»?
iExiste el arte o fa belleza universal?
La percepcién y las artes visuales
Neurebiologia de la vision
De Ia reting al cerebro
La corteza visual
Neurobiologia de la audi
Musica y lenguaje
Musica y plasticidad neural
La creatividad humana
Un ejemplo de actividad creativa: la composicién musical
Arte y locura
Aparicion de habilidades artisticas «de nove»
Psiquiatria y Arte
Bibliografia recomendoda
Glosario
Créditos
A Luis, compafero en un camino emacionante
A Luis, Guille, Miguel y Pablo, mis hijos, de los que aprendo algo cada aia y que me de-
muestran que la mejor decisicn que he tomado es tener uno familia.
A Trini, una artista excepcional y una persona maravillosa, de la que aprendt fa creati-
vidad, la tenacidad y ef valor de pensar siempre en los demds.
«Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoranas las mismas
cosas.
Albert Einstein
Prefacio
El cerebroes el érgano de la mente: comprender cémo funciona es conocernos.a
nosotros mismos, y los descubrimientos que-cada dfa-nos llegan:desde la neuro-
clencia inciden en nuestra visién de lo que es y lo que significa el comportamiento
individual y social. E] conocimiento del cerebro tiene ya un claro:efecto en nuestra
concepcién de la economia, los movimnientos sociales o incluso en nuestro sis-
tema judicial y politico, y la comprensién de sus procesos de manejo de la infor-
macién:estdodeterminiand o-avances:revolucionarios.en,lasndiendas:de la compu:
tacién y la robética. Sin embargo, alin no entendemos bien cémo de una mezcla
casi infinita de células (neuronas de diferentes subtipos, y otras especies. celulares,
como las astrocitos, que cambian con la experiencia y el aprendizaje) y «cables=
de conexién (unos de entrada de informacién, las dendritas, y otros de salida, los
axones) emergen el pensamiento, la memoria, los suefos, las emociones y la con-
ciencia. De Ja actividad sincronizada de las redes neuronales en las que se orga-
nizan todas estas piezas, como.en un delicado pero preciso reloj, también surge el
arte. Si entendemos que el arte es fruto de la organizacion del cerebro humano, y
de su-comportamiento social, la neurociencia podré seguramente aportar claves
esenciales para su comprensién.
Cual es ¢| sentido biolégico del arte? ¢Por qué el ser humano invierte tanto tiem-
po en crear obras «bellas» placenteras para nuestro espiritu? Las primeras mues-
tras conocidas de pintura figurativa (cabezas y cuartes delanteros de animales pin-
tados en piedra} datan de hace unos 30 000 afios, y antes de la pintura ya habla
esculturas con forma humana (Venus). Este hecho se asocia a una evolucién inte-
lectual significativa, y aunque es imposible ponerle fecha, en algin momento el
hombre adquirié la capacidad de pensamiento abstracto y aprendié a crear sin un
objetivo utilitario concreto. Una posibilidad para explicar el «comportamiento
artistico» reside en que el cerebro humano ha desarrollado una tremenda capa-
cidad de aprendizaje para adaptarse al entorno. Esta capacidad nos permite «inde-
pendizarnos» de alguma manera de las leyes evolutivas «cldsicas» que sugieren
que es necesaria.una mutacién y la seleccién de la misma para la evolucién de una
especie, pero indudablemente produce una dependencia enorme de estimulos
externas. Si lo enfocamos de esta forma, «| conocimiento adquirido necesita trans-
mitirse a través de una «cultura», que es. un fendmeno fundamentalmente derivado
del agrupamiento sacial. Y este es el segundo ingrediente: el ser humano necesita,
para su bienestar psicoldgico, estar con otros humanos. La imagen del mundo que
nos ofrece muestra cerebro es una representacion (parcial, y no en ese
sentido, pero he procurado incluir figuras {«una imagen vale mas que mil pala-
bras»), y cuadros con informacién més anecdética o complementaria semejantes
al método que utiliza el narrative unfolding. Obviamente no pretende ser un com-
pendio ni hay espacio para explicar el funcionamiento del cerebro de forma
exhaustiva. La magia de la divulgacién es poder explicar ciencia «dura» de manera
que «la entienda tu abuela>.o que «hasta un nifio podria entenderla» (similes que,
al igual que el gran dibujante Quine, nunca comprendi, porque hay abuelas listi-
simas y los nifios suelen serlo mas que muchos adultos). Asf que he intentado
combinar la rigurosidad (incluyendo muchas citas cientificas, para remitir al lector
alas fuentes originales}, con la amenidad, y algunas opiniones personales. Me he
inspirado en colegas mucho mas expertos que yo en este tipo de exposicidn (tra-
bajo en la neurobiologia de la cognicién y sindrome de Down, fundamentalmente),
que han estudiado durante muchos afios la percepcién visual y la musica. Aun asi,
y basdndome en la premisa de que el cerebro es en cierta medida «homogéneo»
en los recursos computacionales que utiliza en sus diferentes funciones, espero:
haber sido lo suficientemente veraz en mis asunciones divulgativas.
Valencia, dibujo a plumilla de Trinidad Sotos Bayarri.
En mi trabajo siempre he considerado que ¢/ cientifico ha de contribuir a una
sociedad que participe de los descubrimientos cientificas, y no debe desvincularse
interconexidn © intercambio, debate y didlogo dindmico y abierto, entre cientificos
y expertos y los ciudadanos, es hoy una necesidad y una ambicion ineludible.
Mi objetivo, en fin, es que el lector observe el arte bajo una luz diferente: la cien-
tifica. Pero espero que, ademas de aprender algo sobre el cerebro y su relacién con
el arte, el lector disfrute de estas paginas, y, sobre todo, se sorprenda lo suficiente
como para querer aprender mas...
El sentido bioldégico del arte
«Las charlas sobre arte son cast intitiles.»
Paul Cézanne
Una breve expedicién por el cerebro
Si bien no es-el objetive de este texto-que-
Hoy wy chimpancé
oY
€ ay mono CJ
a
Sy fala {O
FIG. 1: Extension de la superficie cortical. La corteza cerebral presenta én
algunas especies unos pliegues llamados circunvoluciones. Esos pliegues
permiten incrementar la superficie, sin un incremento concomitante del
volumen, Se ha calculado que, de forma aproximada, la superficie extendida
(sin pliegues) de los dos hemisferios cerebrales del ser humano alcanza el
metro cuadrado, En comparacién, la superficie cortical de un chimpancé sélo
seria de un folio. la del mono ocupara Ja superficie de una tarjeta postal y la
de la rata la de un sello de correos.
El cerebro comparte con otros sistemas de la naturaleza la capacidad de au-
toorganizarse y dar lugar a comportamientos emergentes. Se trata de un sis-
tema complejo compuesto por un elevade niimero de elementos que interac
cionan entre sia través de una intrincada topologia (muchas veces flexible y su-
jeta a modificaciones) y de forma no lineal, es decir, las interacciones no obe-
decen al principio de proporcionalidad. El comportamiento o la cognicién es
probable que sean procesos emergentes, ¢5 decir, que resulten de la accién
coordinada entre elementos que cooperan desde un nivel mas bajo para pro-
ducir de forma espontanea un cierto orden o coherencia en un nivel superior
(véase la figura 2).
FIG. 2: Redes neuronales. El comportamiento o la cognicién no se pueden
explicar a partir de Ia actividad de una neurons, sino que surgen de la
sincronizacién de la actividad de redes neuronales solapantes distribuidas por
todo el encéfalo.
Las neuronas son unas células muy especiales, cuya funcién fundamental es el
Procesamiento de informacién. Para ello disponen de una serie de ingeniosos
mecanismos que les permiten establecer comunicacién entre ellas, y coordinar su
actividad. La neurona se caracteriza por poseer una compleja maquinaria celular,
bootie secute ol caniiete de le camun eectte ~an Ateee meneewce Ceto mani
estd orquestada desde el muicleo a través de la activacién (que los cientificos |la-
mamos expresién) y del silenciamiento de genes concretos con un ritmo temporal
y sujetos a los acontecimientos que se producen en el micraentorno celular La
neurona es considerada la unidad estructural y funcional primaria del sistema ner-
vioso. Esto significa que las diferentes estructuras del sistema nervioso tienen
como base grupos de neuronas. Ademis, la neurona es la unidad funcional porque
puede aislarse coma componente individual y puede llevar a cabo la funcién ba-
sica del sistema nerviosa, esto es, la transmisién de informacién en la forma de
impulsos nerviosos. Para ello la neuroma tiene unos componentes estructurales
basicos (véase la figura 3).
Bomba de captaciin
|
_ Receptor
Vestoulas sinapticas -
FIG. 3: La neurona, Microfotograffa de una neurona (arriba), con sus ramas
dendriticas. Las espinas dendriticas son estructuras muy plasticas, y se ha
relacionado la forma de la cabeza y la longitud del cuello con la funcionalidad
del contacto sinaéptico, que cambia cuando aprendemos, por ejemplo. Debajo,
recreacién de una sinapsis (punto de contacto entre neuronas).
Algunos son similares a los de las demas células pero otros son distintivas. Al
igual que el resto de células, las neuronas tienen un soma (o cuerpo celular) y un
nucleo. Enel soma existen diferentes estructuras (organelas) que permiten fabricar
proteinas, o proporcionan energia. Pero ademas la neurona tiene lo que podriamos
denominar un . Esto produce una «descarga
eléctrica, el llamado potencial de accién, que es de aproximadamente +40 mv y
muy breve (unos 5 nanosegundos), hasta que la célula-retorna al estado de reposo
y se vuelve a recargar. Una vez generado, el potencial de accién se propaga por la
membrana plasmatica, como-una corriente eléctrica, y es conducido a lo largo del
axén como un impulse nervioso. Esos impulsos nerviosos son los que se regis-
tran cuando colocamos unos electrodes (lo que conocemos como electroen-
cefaldgrafo) sobre el craneo.
Conversaciones neuronales
La neurona por sf sola no puede realizar la misién de construir sefales infor-
mativas para nuestro cerebro, sino que necesita sincronizar su actividad con la de
otras neuronas. Por lo tanto, la comunicacién neuronal es una propiedad funda-
mental del sistema nervioso. Para establecer esta comunicacién, cada una de ellas
lanza prolongaciones (axones) que, a modo de largos cables, alcanzan el cuerpo o
las prolongaciones de otras neuronas, siendo el punte de contacto entre dos neu-
ronas (véase la figura 4). Volvamos a nuestro potencial de accidn que llega al final
del axdn. ¢Cémo puede la siguiente meurona recibir y descodificar esa informacion
eléctrica? Esa descodificacién se produce en unas estructuras llamadas «sinap-
sis». Fue un eminente fisidlogo, sir Charles Sherrington, quien propuso este nom-
bre (del griego civayte [sfnapsis], ‘unidn’, ‘enlace’}. En 1879 Sherrington
definié la sinapsis como una unién «funcional. Ya mds adelante, en 1940, me-
diante el microscopic. electrénico se demostré que la sinapsis representa una dis-
continuidad anatémica.
La simapsis es una unién intercelular especializada entre dos neuronas. o una
neurona y una célula de una gldéndula o un misculo. En estas conexiones, el len-
guaje neuronal consiste en pequefios cambios de potencial, un mensaje eléctrico
que se traduce en el lenguaje quimico que dota a la comunicacién neuronal de infi-
nites matices. reguladores. Es, por tanto, el punto donde tiene lugar esa trans-
misién del impulso nervioso de la que hablabamos. El proceso se inicia con la |le-
gada del impulso nervioso al botén sindptico de la neurona presinaptica (célula
emisora} que induce la liberacién de unos neurotransmisores a la hendidura o
espacio sindptico (espacio entre la neurona transmisora o presindptica y la neu-
rona postsindptica o receptora}. Estas sustancias segregadas o neurotransmisores
(noradrenalina, dopamina o acetilcolina entre otros} son las encargadas de excitar
o inhibir ala neurona receptora (postsindptica). En funcién de cudl sea el neuro-
transmisor que se libere y en qué regién cerebral se produzca esta «descarga qui-
mica» estaremos mas alerta o mas emocionades o nos volveremos un poca
sobsesivos». La neurona postsindptica contendrd unos receptores en su mem-
brana [véase la figura 4), que reconocerdn el meurotransmisor, de forma que la
interacci6n entre ambos provocaré cambios celulares, que van desde la apertura a
cierre de canales iénicos (ahora el lector ya se imagina que si dejamos entrar deter-
minados iones en la neurona cambiaremos la polaridad de la célula que se despo-
larizaraé —activaré— o se hiperpolarizaré —desactivard— y ello causara cambios
en diversas funciones celulares, ¢ incluso cambios en las protefnas que se pro-
ducenen la célula. Los firmacos «utilizan» esos receptores para producir sus efec-
tos, haciendo creer a la neurona que son el neurotransmisor o bloquedndolo para
que este no pueda hacer su efecto. Sherrington dedujo ya en su momento que exis-
tian dos tipos de neuronas, en realidad existen muchos mas pero podemos hablar
de estas dos grandes «clases» y, por tanto, dos tipos de sinapsis, unas que eran
excitadoras, que provocan potenciales de accién, y otras inhibidoras, que los impi-
den. El tipo de sinapsis que hemos descrito es el mas frecuente y se llama sinapsis
quimica, Pero.existen otros tipos, como las llamadas sinapsis eléctricas.
Neurotransmisores Enzima
Neurona ~
presinaptica
‘
Receptores
—a if ee de membrana
Neurona
postsindptica
Mitocondria
Espacio intersinaptico
FIG. 4: Sinapsis. Esquema de una sinapsis quimica, con la neurona
presingptica (izquierda), y sus vesiculas sinépticas cargadas de
neurotransmisores. La llegada de un impulso nervioso (potencial de ac
n)
aptica (espacio
provoca Ia liberacién del neurotransmisor en la hendidura
intersindptico). Para que este mensaje quimico pueda ser «traducidos por la
neurona receptora (postsindptica), esta debe tener unos «receptores»
(proteinas de membrana) que reconozcan ese mensaje quimico.
Las meuronas no estan distribuidas al azar, sino que estan organizadas de una
manera extraordinariamente precisa, de tal modo que mediante sus dendritas y sus
axones forman complicadas vias o circuitos, a través de los cuales cada una de
ellas se puede comunicar sélo con un grupo concreto de neuronas (un ejemplo
bellisimo se puede ver en el dibujo de Cajal que se muestra en el recuadro «San-
tiago Ramdn y Cajal»). Esta compleja organizacién neuroanatémica tiene un
propésito, y es que la actividad mental no es producto de la accién individual de
cada neurona sino que es una propiedad “emergente» que surge de la actividad
sincronizada de miles de meuronas organizadas en redes neuronales en las que
cada neurona contacta con grupos de neuronas de las que recibe oa las que envia
informacion.
SANTIAGO RAMON Y CAJAL
El 1 de mayo de 1852 nacia en Petilla de Aragon Santiago Ramé6n y Cajal. Hijo de
un médico, de nifio sofiaba con pintar. Se licencié en medicina por la Univer-
sidad de Zaragoza en 1873. y tras ejercerla durante dos afios en la guerra de
Cuba, donde contrajo malaria y tuberculosis, se doctoré en Madrid en 1877.
Fue catedratico de anatomia en Valencia y de histologia en Barcelona y Madrid,
ademas de director del Instituto Nacional de Higiene.
Su labor cientifica se centré en estudiar la histologia del sistema nervioso, del
que dijo que es «un mundo que consta de humerosos continentes inexplo-
rados y grandes extensiones de territorio desconocido». Las dos grandes apor-
taciones de Cajal fueron, sin duda, el postulado de la teorfa neuronal y la ley de
polarizacién dindmica de las neuronas.
Dibujo de neuronas por Santiago Ramén y Cajal (Madrid, 1905).
La teorfa neuronal es una de las principales conquistas cientificas del siglo xix,
segiin la cual las células nerviosas son individuales y no forman un reticulo di-
fuso, como pastulaba la tecria reticular de Gerlach defendida también’ por
Golgi, y que prevaleca en la comunidad cientifica de la época. ¥ la ley de polari-
-zaci6n dindmica, esencial para comprender la direccionalidad del impulso ner-
wioso, sostiene que las dendritas son las que reciben los impulsos nerviosos y
los axones-son los que los transmiten a la siguiente célula nerviosa. Asf pues,
cémo estén distribuidas las neuronas en el espacio definira la informacién que
serdn capaces de recibir o las neuronas a las que podrén influenciar. Una pro-
piedad interesante del cerebro es que la forma (microarquitectura) neuronal
puede cambiar a través de modificaciones en independientemente del contenido (si era un retrato, un paisaje, una
pintura abstracta u otro tema o estilo). Antes de hacer el registro de neuroimagen,
a cada voluntario se le mostraba un elevada numero de imagenes, que clasificaba
en bellas, feas o neutras. Posteriormente, se les presentaban las mismas imagenes
mientras eran sometidos a un escdner de imagenes de resonancia magnética fun-
cional (FMRI) para medir la actividad en su cerebro. Los resultados mostraron que
la percepcidn de las diferentes categorias de imdgenes se asociaban con |a acti-
vacién de dreas cerebrales diferentes y bien definidas. Ademds de la activacién de
dreas visuales, la corteza orbitafrontal se activaba de forma diferencial sila imagen
era bella o fea, al igual que la corteza motora. En un estudio posterior, participaron
21 voluntarios de distintas culturas y origenes étnicos, a los cuales se les presen-
taron una serie de pinturas y en esta ocasién también piezas musicales. De nuevo,
loe individuos debian clasifcer cada obra como hermoss. indiferente o fea.
Posteriormente, y al igual que en el estudio anterior se les presentaron esas mis-
mas pinturas o piezas musicales en el escdner (fMRI), mientras se registraba su
actividad cerebral. Los resultades mostraron que una regién cerebral, denominada
corteza Srbite-frontal! medial, se activaba mas cuando !os individuos escuchaban
una pieza de mdsica o miraban una pintura que hab/an clasificado previamente
como hermosa.
La corteza érbito-frontal medial forma parte de los centros de placer y recam-
pensa_en el cerebro, manteniendo estrechas interacciones biogqu{micas y nerviosas
con el sistema limbico encargado de la memoria y las emaciones, y estudios pre-
vies ya la habian asociado con la apreciacién de la belleza. Lo mas interesante es
que se activa tanto con la percepcién de la belleza visual como con la auditiva en
un mismo individu. Ello sugiere que la belleza realmente existe como. un con-
cepto abstract en el cerebro, no ligado a un canal sensorial concrete. De estos
estudios, Zeki concluye que: «La experiencia artistica, tanto.en su creacién como
en su apreciacién, obedece las leyes del cerebrom
Una de las grandes cuestiones que los cientificos se plantean, por tanto, es cual
es el sentido bioldgico del arte en el ser humane o cudl es su significado en tér-
minos evolutives. Por ejemplo, se han buscado explicaciones para demostrar que
la creacién artistica, por ser un producto de la mente humana, ha de estar orien-
tada a resolver problemas de naturaleza practica (bioldgica), como el dominio de
la naturaleza en pinturas como el bisonte de Altamira, e! culto a lo divino, o come
simbolo de estatus o como herramienta para transmitir el conocimiento a las si-
guientes generaciones. Desde ese punto de vista, el valor estético serla solamente
un mero subproducto en. una obra-o un objeto. Sin embargo, esta visién «utili-
taria» no explica el tiempo y esfuerzo que nuestra especie dedica a producir valor
estético y tampoco el origen del placer intelectual que produce la observacién de
una obra de arte y la del artista que la crea. Aunque no necesitames la belleza o la
percepcién.estética para sobrevivir en un sentido estrictamente biolégico, casi
todo lo que el hombre crea tiene una pincelada artistica
gExiste el arte o Ia belleza universal?
«A menudo, [la gente] espera que-una pintura le hable de-modo.no-visual,
prejeriblemente en palabras, cuando sucede que si una.pintura o-una escultura necesita
el complemento y la explicacién de palabras es que 0 bien no ha cumplido plenamente
sw firncién:e bien.el pablico no-sabevactace
Naum Gabo
Nuestra concepcién occidental actual de arte y estética procede de los filésofos
europeos del siglo xvili, que establecieron la separacién entre la artesanla y él arte,
asf como la idea, todavia vigente, de que las obras de arte son objetos libres de
tode propésito funcional, concebidas sélo para disfrute de quien las percibe..A
partir de'entonces, el mundo occidental ha considetado que la respuesta adecuada
al arte es la contemplacién desinteresada. E! profesor de filosofia Larry Shiner, en
su libro The Invention of Art
afirma que «el cambio del “gusto” a la “estética” se produjo en parte como resul-
tado de otorgar un cardcter mas intelectual a los placeres de los sentides mas “ele-
vados" de la vista y el ofdo para distanciarlos mas de los placeres sensuales ordi-
narios». Esta separacién dal arte de otras esferas de la experiencia humana es una
concepcién occidental, poco frecuente en otras culturas, y vino acompafiada de la
desvinculacién de! ambite estético de cualquier relacidn con la utilidad o el placer
«cotidiano». Esa nocién de una experiencia estética desinteresada se concibié para
ajustarse a ciertos paradigmas sociales y floséficos que emerglan en ese mo-
mento, y no para comprender la propia experiencia biolégica. Sin embargo, es esta
precisamente una de las inevitables cuestiones a las que la neuroestética intenta
responder: si la belleza es una propiedad inherente al objeto y, por tanto, apreciable
de forma general por cualquier cerebro 9, por el contrario, reside en la respuesta
cerebral del que la aprecia.
Dado que uno de los cimientos del desarrollo y la evolucién del cerebro humano
es el aprendizaje social, es decir, el aprendizaje impulsado 0 influenciado par la
observacién ¢ interaccién con otros individuos, cabe preguntarse de qué modo
afectan |a cultura y el entorno social a la apreciacién del arte, Es decir, dexiste un
neurociencia es revelador en ese sentido. Imaginemos que nos muestran un gara-
bate con una simple linea en zigzag-trazada en una hoja de papel. gEs arte? ¥ si
llega a la categoria de arte, equé valor tiene?Segin el filésofo Nelson Goodman,
que analizé el problema desde la perspectiva de lo simbélico, la categoria de este
garabato depende de {a interpretacidn que se le dé. Si representa algo, como por
ejemplo, la evolucién econdémica de una empresa; funciona como.un simbolo. Si
forma parte de un dibujo; como-el perfil de una cadena montafiosa.en un grabado,
entonces funciona como simbolo artistico. Por tanto, el garabato depende del con-
texto en que se encuentra, y en particular del determinados elementos con relevancia neurobioldgica
para lograr convencer a nuestro cerebro de que se «enganche»? Uno de los
elementos que se ha propuesto como clave es la repeticién de motivos en un tema
que parece ser un factor fundamental en la preferencia. Y de hecho, la repeticién
seria un elemento formal de la ecuacién, del balance entre lo nuevo y lo familiar.
Es decir, la repeticién permitiria una forma de control psicolégico del tiempo. por-
que lo convierte en previsible. Pero la repeticién pura engendra aburrimiento. cuan-
do es totalmente previsible, mientras que la variacién y la novedad introducen.el
cambio necesario para producir la sorpresa y por tanto, mantener el interés y la
tensién. Esta familiaridad cuando tiene lugar en exceso, como sucede con deter-
minados temas como la llamada «cancién del verano», llega a producir hastio y
aburrimiento y a generar una respuesta aversiva. En mdsica un principio organi-
zador. general es precisamente el de la repeticién-variacién. Las caracteristicas de
nuestro sistema perceptual nos permiten reconocer de forma automdtica secuen-
cias repetitivas, pero gcudl es la longitud de un interval o la similitud de un mo-
tivo que permitan reconocerlos como:similares y qué separacién debe haber en el
tiempo entre ellos? ¢Cudl es la relacién de lo mismo y lo diferente que hace que lo
mismo pueda ser més a menos diferente de si mismo, y |a diferente mas o menos
Mig file
parecido a sf mismo?
El violinista Joshua Bell protagonizé un experimento que pretendia probar si
la belleza puede pasar inadvertida en funcién de! contexte.
En este sentido, se han propuesto dos tipos diferentes de variacidn musical, que
corresponderian también a dos organizaciones muy diferentes de la percepcién del
tiemps, En la variacian clasica sobre |a cual se han construido tantas obras maes-
tras, |a relacién entre repeticion y variacién es rdpidamente conceptualizada, ya que
se rige por reglas cuya percepcién en el oyente requiere un procesamiento de
orden. Por el contrari
la musica occidental de principios del siglo XX rompe de
beradamente con estas regias, de forma que la no-repeticién se impone y crea una
paradoja que fuerza al oyente a captar otras formas de repeticiones temporaies
para reconstruir hipotéticas prolongaciones estructurales que provocan un senti-
miento ilusorio de continuidad. Las mismas reglas posiblemente puedan aplicarse
en un nivel superior de organizacién cerebral, de forma que la identificacién de
una estructura melédica o ritmica familiar es capaz de activar dreas concretas de
puestro cerebro, y posiblemente es mds capaz de inducir una activacién del sis-
tema limbico, que ahora ya sabemos que tiene que ver con las emociones.
Para terminar esta pequefa discusién acerca de la universalidad del arte, como
actividad que surge de la naturaleza humana, debemos tratar de explicar las varie-
dades que surgen en las diferentes culturas humanas. AGn sienda un objetivo legi-
mo, la investigacién transcultural sobre la belleza no tiene por qué adoptar el mo-
delo occidental, a no ser que se emplee el término «estética» en un sentido restrin-
gido. En culturas no occidentales, ol arte y la estética se conciben en un sentido
mas amplio. Se considers arte a las actividades y objetos de la propia cultura, y
estin relacionadas con la comunicacién de la identidad y de significados espiri-
tuales, éticos y fileséficos [1] Es necesario, pues, partir de lo que encontramos en
diversas culturas, desde las occidentales que piensan o tematizan la nocién de be-
lleza (0 su andlogo) a las que no lo hacen o que no |e conteden importancia, cul-
turas con sistemas elaborados y explicitos de pensamiento (estética) o las que
simplemente no las elabaran en «| mismo grado o én el mismo plano de abstrac-
cién (inuit, navaho, pueblos de Melanesia, de Africa). Asi pues, para ser aplicable a
estudio de la percepcién de la belleza de un objeto material, Debemos poder dar
cuenta de experiencias perceptivas que no estan relacionadas con Ja belleza, como
aquellas que emergen de lo feo, lo cémico, lo religioso, lo simbélico, etestera. ¥
deberiamos poder dar cuenta de los procesos fisiolégicos de experiencias en las
que las personas muestran gran interés, como gustar o disgustar, querer y recha-
zat, asi come las respuestas afectivas y emecionales que las acompafian. Este tipo
de interrogante hace que no se deba limitar excesivamente el campo de la estética
aun discurso andlogo al: de Occidente sino considerar que hay hechos estéticos y
conductas estéticas transculturales (y no solo reflexiones o tearias estéticas).
Quizé una de las propiedades transculturales del arte sea precisamente la de pro-
vocar que el espectador pueda «sentir» lo que se representa, Los profesores David
Freedberg y Vittorio Gallese[2] sugieren una relacién posible entre sentimientos de
empatia y la participacién de movimientos en la observacién de obras de arte me-
diante las llamadas neuronas espejo. Concretamente proponen que la observacién
de im4genes estaticas de accianes en las obras de arte /levaria a su simulacién en
el cerebro-del observador.
1 Anderson, R.L., Art in small-scale societies (2 ed). Prentice Hall, Englewood Cliffs,
NJ, 1989.
Anderson, RA., Callione’s sisters. A comparative study of philosophies of art (27 ed.).
Upper Saddle River, |: Pearson Prentice Hail, 2004.
2 Freedberg, D. y Gallese, V. (2007), «Motion, emotion and empathy in esthetic
experience», Trends in Cognitive Science, 11(5), 197-203. David Freedberg es pro-
fesor Pierre Matisse de Historia del Arte y desde el 2000 es director de la Aca-
demia Italiana para Estudios Avanzados en América en |a Columbia University de
Nueva York. Después de sus estudios en Sudafrica, Yale y Oxford, obtuvo su
promocidén doctoral en 1973 con una disertacién sobre «La icanoclasia y la pintura
en la revuelta de los Pafses Bajos 1566-1609
La percepcion y las artes visuales
«Ver es ya una operacién creadona, que exige un esfwerzo.»
Henri Matisse
El arte consiste en crear impresiones y evocar sensaciones en quien lo contemple.
Para ello, los pintores de todos los tiempos han buscado las claves de la percep-
cién visual. Un ejemplo actual muy obvic de biisqueda de estas claves es el arte
dptico de los afies 60, més conocido como «Op-Art», que impulsé nuevos des-
cubrimientos sobre la forma en que la retina procesa contraste y color El Op-Art
se llama asf debido a su enfoque conceptual sabré los efectos perceptuales a tra-
vés de la utilizacién de ilusiones dpticas. El artista utiliza la construccién de
perspectivas que el ojo no puede fijar en el espacio empleando ilusiones dpticas
como el efecto Rubin, que permite descubrir formas convexas a partir de figuras
que comparten sus contornos, o el efecto moaré, producide por la incorrecta inter-
seccién de lfneas de puntos, circulos. concéntricos o lineas, junto a ilusiones que
producen inestabilidad. movimiento o confusién. A diferencia del arte cinético, el
movimiento que intenta producir en el espectador es puramente sensorial-dptico,
ya que sus obras son totalmente estdticas y la sensacién de movimiento es produ-
cida puramente por efectos y no por movimiento real de las piezas o parte de la
obra.
OP-ART. EL ILUSIONISMO EN EL ARTE
£| Op-Art pretende generar en el espectador una ilusién a través de un efecto
Gptico con distintas formas geométricas, I(neas rectas y movimientos a partir
de ung pintura o una escultura. Puede apreciarse en la obra de algunos artistas
como Victor Vasarely, Matilde Pérez. Lyman Whitaker y Eusebio Sempere o Ale-
xander Calder. Algunas de las ilusiones 6pticas se basan en las leyes de la Ges-
talt. En la perspeéctiva del ilusionismo también es necesario destacar la labor de
Akiyoshi Kitaoka por sus estudios acerca de las ilusiones dpticas dentro del
campo de la psicologia: que ofrece una serie literaria llamada «Trick Eyes con
Th
patrones y colores, asi como la disposicién, son fruto de un riguroso estudio
para producir un engafio.en nuestro cerebro, mostrar algo distinto y dotar de
un movimiento a formas estdticas.
h »
A
Aunque el nacimiento del arte éptico come movimiento artistico data de fina-
les dela década de 1950, no fue hasta mediados de los 60 cuando se consalidd
come una tendencia formal, cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MoMa), organizé una exposicién llamada «The Responsive Eye» en 1965. En
esta muestra, los principales artistas de este nuevo movimiento dieron forma al
puevo estilo. Los principales iniciadores de esta tendencia fueron: Victor
Vasarely, Bridget Riley, Frank Stella, Josef Albers, Lawrence Poons, Kenneth No-
land y Richard Anuszkiewicz. Posteriormente, han destacado otros artistas
como: Yaacov Agam, Youri Messen-Jaschin, Eusebio Sempere y Jesus Soto.
En las obras de Op-Art el observador participa activamente moviéndose o despla-
zindose para poder captar el efecto Sptico completamente. Una de las principales
caracteristicas de! arte éptico es que rompe con tendencias inmediatamente ante-
rlores en cuanto a la ausencia de emotividad en sus obras..Creadores como Ri-
chard Anuszkewitz fueron considerados «artistas clentifcos> en su metédica crea-
cién de obras de arte que desafiaban al espectador con sus efectos en la retina, que
a menudo eran discordantes. Los artistas perseguian romper las reglas de percep-
cién, pero para conseguirlo primero tenfan que entenderlas. Patrick Cavanagh pro-
fesor de la Universidad Paris Descartes y de la Universidad de Harvard, sostiene
que los artistas incorporan en sus lienzos sombras, colores, reflejos, y contornos
fisicamente imposibles que normalmente pasan desapercibidos para el espec-
tador, por lo que sus obras son un repositorio de conocimierite acerca de la per-
cepcién visual. Una de las investigadoras espafiolas en el campo de la neuro-
ciencia de la visién, Susana Martinez Conde, basa una de sus lineas de investi-
gacién en las ilusiones visuales de Victor Vasarely, e| fundador del movimiento
Op-Art(véase el recuadro.«Op-Art. El ilusionismo en el arte»).
A [Ia —
Fic. 6: Variacién del clasico Rotating Snakes de Akiyoshi Kitaoka. A pesar de
seruna obra estatica, produce sensacién de movimiento, aunque es mas
intensa cuando se ve en color. En esta pagina web sobre las ilusiones dpticas
de Akiyoshi Kitaoka puede verse su famoso Rotating snakes en color:
http: Awww. ritsumel.ac.jp/—akitaoka/index-e.htmil.
Neurobiologia de la visi6n
Adentrarnos en las: claves neurolégicas del arte visual requiere de nuevo-un poco
de neurobialogis. Para el ser humane la visién es un sentido de una importancia
capital. La posibilidad de detectar formas, colores y movimiento es la piedra angu-
lar del conocimiento y la interrelacién con el entorno en las-sociedades humanas.
En términos neurobioldgicos se trata posiblemente de la funcién mas importante
que desarrolla el cerebro humano, como demuestran los recursos que a ella de-
dica. Existen mas conexiones merviosas dedicadas a transmitir al cerebro la infor-
macién:procederiin:de la-refinaxue ladecuslaiiier otro’ Srganasansenaly musctios
procesos cognilives, jncluyendo la:memoriay-se:cimnicntan:en| la informedionsvi-
sual. El campo visual.estd poblado de objetos, de miiltiples colores y de formas
que se mueven, y que constituyen las piezas que conforman nuestro conocimiento
sobre lo-queocurre-en-e/ exterior La visiSn-se basa.en la actividad neuronal (de |
que hablébamos en el primer capitulo) desencadenada por la luz que reflejan los
objetos y que atraviesa ¢| ojo alcanzando su capa de células mds interna, la retina,
donde un estimulo de naturaleza fisica, como es la luz, es captado por un tipo
especial de-células, los llamados-fotorreceptores, y transformado-en ese fenémeno
eléctrico que constituye el impulso nervioso (véase la figura 7).
Cerebro
Cristalina
Nervio optico
Retina
Esquema general del sistema visual. La luz desencadena la activacién
de receptores especificos en la retina, que se traducen en un impulso
nervioso. Este se propaga a través del nervio éptico hasta alcanzar regiones
cerebrales especificas.
Asi pues, la visidn comienza en nuestra retina, pero en absoluto acaba aqui. Lo
que hace riuestia rétina es detectar la energia fisica del ambiente que nos rodéa y
codificarla en sefales inteligibles y descodificables por muestras neuronas. A este
proceso lo denominamos sensaci6n. La actividad de las distintas neuronas de la re-
tina se transmite al cerebro a través de las fibras nerviosas que componen los ner-
vios Gpticos y progresa por numerosas estructuras con funciones relacionadas con
la visién hasta que, finalmente, experimentamos de forma consciente el mundo
que nos rodea. La representaciéin mental del mundo se efectda a través de la sen-
Saci6n, pero sin la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras sen-
saciones, esta representacin no seria funcional. Este segundo proceso lo denomi-
pamos percepcitin. Mientras que en la sensacién hablamos de un procesamiento
ascéndente (és decir, desde él ojo al cerebro), en €| que el andlisis sé inicia en los
receptores sensoriales y culmina con la integracién de la informacidn sensorial en
el cerebro, en la percepcién hablamos de un procesamiento descendente que per-
mite construir las percepciones a partir de la experiencia y las expectativas y no
séloen base a las sensaciones que «llegan» al cerebro. La percepcién visual, en
fin es el proceso que nos permite, a través del sentido de la vista, interpretar la
informacién que captamos de las imagenes. Obviamente factores como-ta luz,-el
tamaiio, la distancia o el movimiento influiran en cémo registramos y-percibimos
todo lo que miramos. Pero ademas nuestro cerebro utiliza la memoria visual y toda
nuestraexperiencia previa para procesar la informacién en fracciones de segundo y
elaborar una imagen tridimensional (esa tercera dimensidn es siempre un cons-
tructo cerebral, ya que sdlo recibimos informacién visual en dos dimensiones a
través de las células de la retina). Asi, la informacién que obtenemos del mundo
exterior por medio de {a visién no est limitada a la mera experiencia sensorial que
sigue_a la activacién de un receptor; en este proceso intervienen de forma deter-
minante nuestro conocimiento previo y los aspectos emocionales de lo que
vemos, y supone en cierta medida un acto «creative» por parte del cerebro
La distincién entre «sensacién» (el mero registro de estimulos) y percepcién apa-
rece ya en la psicologia del siglo XIX y ha tenido relevancia en la Interseccin entre
esta y la filosoffa_ El escultor aleman Adolf von Hildebrand (1847-1921) sugeria que
si intentamos analizar nuestras imagenes mentales para descubrir sus consti-
tuyentes primarios, encontraremos que se componen de datos sensoriales: deri-
vados de la visién y de recuerdos de tacto y movimiento. Asi, en nuestra retina,
una esfera aparece como un disco plano y es el tacto lo que nos informa de las
propiedades de espacio y forma. El ojo sdlo reacciona a la luz y el color mientras
que e| conocimiento de la tercera dimensién se genera en el cerebro. Esta con-
ceptualizacién se relaciona con la cuestién fundamental de por qué vemos. Obvia-
mente no vemos para apreciar el arte, sino para dar respuestas relacionadas con la
supervivencia de la especie. La mas general de estas respuestas defniria la funcidn
de ver como la adquisicién de conocimientos sobre el mundo. Por supuesto, hay
otras formas de obtener ese conocimiento; uno puede hacerlo a través del sentido
del tacto o el olfato o la audicién. Sin embargo, la visién- es la forma mds eficaz de
obtenerlo y hay algunos tipos de conocimiento, tales como el color de una
superficie o la expresién de un rostro, que sélo se pueden obtener a través de la vi-
sién. El artista ha de compensar la ausencia de movimiento.en su obra comuni-
cando no sélo sensaciones visuales sino también los recuerdos tactiles que nos
permitirén reconstruir mentalmente la forma tridimensional. El filésofo irlandés
George Berkeley (1685-1753), en su Nueva teoria de la visién, \legd a la conclusién
de que nuestro conocimiento del espacio y de los cuerpos sdlidos tenemos que
haberlo adquirido a través de los sentidos del tactoy del movimiento.
Otra propiedad interesante de la vision es la constancia perceptiva. La infor-
macion que llega al cerebro es continuamente cambiante y mutable. Pero el cere-
bro sélo esta interesado en el conocimiento de las propiedades permanentes,
esenciales o caracteristicas de los objetos que le permiten categorizarlos. Una
expresion facial puede ser categorizada como triste, a pesar de los continues cam-
bios en las caracteristicas individuales o en el] angulo de visién o incluso en la
identidad d
rostra. Un objeto puede tener que ser clasificade en funcién del
color, a la hora de juzgar el estado de maduracién de un fruto comestible. Sin em-
bargo, la. composicion de longitudes de onda de la luz reflejada de un objeto
nunca es constante; cambia continuamente, dependiende de la hora del dia, sin
que ello suponga un cambio sustancialen la percepcién de su color. La capacidad
del cerebro para asignar un color constante a una superficie.o una forma constante
a un objeto. se denomina generalmente constancia perceptiva (véase el Experi-
mento 1, en la pag. 51). Pero la constancia perceptiva es un fenémeno mucho mas
amplio.que el mantener la percepcidn del color.en diferentes condiciones de ilumi-
nacién. Se aplica, por ejemplo, a las caras que son reconocibles cuando se ve
desde diferentes dngulos y con independencia de la expresion facial. Hay incluso
una constancia de la situacién o una constancia narrativa cuando, por ejemplo, el
cerebro es capaz de identificar una escena, como por ejemplo la Ascensidn o el
Nacimiento de Jesus, independientemente de las variaciones en los detalles o el
estilo de la pintura. El cerebro, en cada caso, tiene que extraer caracteristicas cons-
tantes de los objetos con el fin de ser capaz de obtener conocimiente acerca de
ellos y categorizarlos.
La percepcién plantea otros problemas, atin mo resueltos. Durante muchas
décadas «ver» se ha considerado un proceso pasivo que se iniciaba en la retina, y
posteriormente en el drea V1, el «érgano cerebral» que los neurdlogos conciben
como la «retina cortical, que recibe las imagenes visuales en la percepcién. Busquen esta ilusién Sptica del
profesor de Psicologia Akiyoshi Kitaoka en Imternet. Demuestra los efectos visuales que
podemos percibir como cansecuencia del uso de! color El dibujo manga del profesar Ki-
taoka parece representar a.una chica com un ojo de cada color (aunque Ia ilustracion de
este volumen es én blanco y negro, puedé apreciarse). Los dos ojos son, sin embargo,
del mismo tono ae gris, pero nuestro cerebro interpreta los colores en funciém del con-
texto que les rode. Este proceso lleva a que el coloryel brillo sean «siempre relativos».
Ast el color del ojo de la izquierda, por el efecto del filtro rojo que le antepuso Kitaoka,
parece azul, Pero si se recortan ambos ojas, se aprecia que aunque la pupila se vea roja
(por el filtro de ese color) el fondo del ojo es del mismo tono de gris que el derecho.
jlmcrefhle, pero cierto!
2 Vease http: //www.psy.titsumei.ac. jo /~akit
ka/eyecolorconstancycyanLs.jpg
De la retina al cerebro
La primera etapa de la percepcién visual ocurre, como hemos indicado, en los
fotorreceptores y es la transformacién de.energia luminosa en energia eléctrica
{impulses nerviosos, o potenciales de accién, véase el capitulo «El sentido biolé-
gico del arte»). La retina es la capa mas interna del globo ocular, que tapiza su
polo posterior, y esta formada:por distintas capas de células nerviosas. La de los
fotorreceptores se encarga de captar los fotones de la |uz.e iniciar el proceso de la
visidn (véase el recuadro «El ojo, la retina y el inicio de la percepcidn visual», en la
pag. 54). Este proceso implica la existencia de una sustancia quimica, llamada pig-
mento visual, que es fotosensible y capaz de absorber los fotones, a partir de cuya
activacién el estimulo externo, la luz, se transforma en un potencial de accién, que
las células de! sistema nervioso pueden «entender y transmitir, primeramente a
través de las capas:de la retina, y a través de los-nervios 6pticos hacia otras zonas
del cerebro. Existen dos tipos de fotorreceptores con aspecto y funciones distintas:
los bastones, estrechos y alargados; y los cones (Ilamados asf por su forma}, mas
cortes y anchos (véase la figura 8). Los bastones son responsables de la visién en
candiciones de baja luminosidad. Contienen rodapsina, que es una protefna que
presenta una mayor sensibilidad a las longitudes de onda cercanas a 500 nané-
metrospes.dedi-a la luzverde-aulada:‘i.a-retina humana-contiene-unos-128:mille-
nes de bastones y unos 6 millones de conos. Estos son los responsables de la vi-
sién diurna en condiciones de buena iluminacién ambiental. Aportan informacién
de los detalles y son los responsables de la agudeza visual.
Bastones
Cono sensible
alrojo sensible al azul al verde
Cono sensible Cono
Fic. 8: La n tricromética. Los tres diferentes tipos de conos son
sensibles a longitudes de onda diferentes.
Existen tres tipos diferentes de conos, cada uno con un pigmento visual distinto
y con distintas propiedades de absorcién de la luz dependiendo de su longitud de
onda, es decir que permiten verel color. Los tres diferentes fotopigmentos. de los
conos presentan diferencias de sensibilidad para longitudes de onda especificas.
Cada cono-contiene solamente uno de los tres posibles pigments: uno de ellos es
sensible, fundamentalmente, a longitudes de onda cortas del espectro visible, ab-
sorbe laluz con un maximo préximo alos 420 (420-440) nanémetros y posibilita
la percepcién del azul. Otro.es selective para longitudes de onda medias con un
maximo de absorcién a los 534 (530-535) nanémetros y se relaciona con la percep-
cién- del verde. El altima pigmento absorbe longitudes. de onda largas con un ma-
ximo de absorcién a 564 (560-570) manémetros, que corresponde al color amarillo.
Pero.debido a que absorbe mds longitudes de onda del rojo que los otros conos,
se le llama sensible al rojo. Asi, hay tres tipos de conos: los que captan la luz roja,
la verde y la azul, es decir, los tres colores primarios aditives, con cuya combi-
nacién podemas percibir toda la gama de colores; por esto se considera que la vi-
= fydgace la foura 3) Ahora sahbemns cue alsunac
en
mujeres pueden ser tetracrématas, lo que justificaria que vean colores que no ve
nadie mas. En 1986, un grupo de bidlogos moleculares de la Universidad de Stan-
ford, clonaron los genes que codificaban los tres fotopigmentos responsables de
la visin humana en color. Parece ser que gracias a una mutacin en un gen que
influye en el desarrollo de la retina, los tetracrématas cuentan con un cano adi-
cional y, segiin algunas estimaciones, su existencia ofrece un centenar de variantes
diferentes para cada color percibide narmalmente por los humanos. Esta condi-
cién podria ser mas frecuente en las mujeres.
EL OJO, LA RETINA ¥ EL INICIO DE LA PERCEPCION VISUAL
Retina con los bastones (fotorreceptores). Tintado de una micrograffa
Las distintas partes del ojo-humor acuoso, cérnes, cristalino y humor vitreo—
actlian come un conjunto de lentes cuya funcién principal es enfocar la imagen
visual, pero de forma invertida, en la retina. La curvatura de la cérnea es fija,
pero la curvatura de la lente (el cristalino) se ajusta por efecto de unos peque-
fos masculos, llamados mdsculos ciliares, que permiten modificar su abom-
bamiento. aumentando su convexidad y su poder didptrico para que podamos
enfocar los objetos con independencia de la distancia a la que se encuentren
(por ejemplo, leer un libro u observar un paisaje), fenémeno conocide come
acomodacisn. La cantidad de luz que alcanza la retina es controlada por el iris
cuya apertura es la pupila. Por su parte, el cristaline (una lente biconvexa) con-
tribuye a la refraccién de la luz y es responsable de la capacidad de acamo-
dacién del ojo que nos permite enfocar las imagenes en la retina. En la retina
existe una pequefia zona (1-1,5 mm de didmetre), denominada fovea, en donde
existe la maxima agudeza y contiene solamente conos. Por esta razn move-
mos nuestros ojos constantemente, para que los detalles de la escena visual se
proyecten en la févea, mientras que las zonas no.centrales se captan con la re-
tina periférica, en la que abundan los bastones; aunque no se perciben los deta-
lles, si se detecta la presencia 9 node un objeto y del movimiento. Los-conos
también son los responsables de iniciar la visién del colores decir, la capa-
cidad de discriminar entre distintas longitudes -de onda. Los bastones en cam-
bio, son mds sensibles a la cantidad de luz y se relacionan con la visién en
condiciones de escasa iluminacion, como por ejemplo durante la noche, cuan-
do la luz es excesivamente débil para excitar a los cones. Por eso, con poca
iluminacién ambiental nos valyemos ciegos al color y perdemos la vision fo-
veal. Esta caracterfstica de los conos y los bastones hace bueno el retran que
dice que «de noche, todos los gatos son pardos».
Entre los afios ochenta y noventa del siglo pasado, se pudo demostrar que la
mayoria de los mamiferos de habitos diurnos son dicrématas, con dos fotopig-
mentos en sus cones, uno para la onda corta y otre para la onda mediatarga. Se
porttuls cue los onmates scuperiores incluvenda la esnecie humans. son
tricrématas, debido a que hubo una duplicacién del gen ancestral para la onda
media-larga, hace unos treinta millones de afios. El lector curioso puede explorar el
caso Pingelap, una isla de la Micronesia, donde una proporcién muy elevada de la
poblacién es completamente ciega al color en-el libro La isla de los ciegos al color
del famoso neurélogo Oliver Sacks. Sacks, acompaiiado por un oftalmélogo y por
un cientifico noruego que también ve el mundo en blanco y negro, visita las islas-e
investiga la influencia que esta peculiaridad de sus habitantes tiene sobre la vida
cotidiana y cémo se refleja en su cultura y sus mitos. El fendmeno se remonta a
seis o siete generaciones, de modo que no hay concept cultural del color y es
asombreso cémo aquella gente reconoce las plantas y toda la geografia de la islay
cémo, para ella, su mundo visual estd completo.
Pero volvamos a |a biologia de la experiencia visual. Los fotorreceptores-de la re-
tina establecen conexiones (sinapsis) con las células bipolares, cuyas prolon-
gaciones se conectan a su vez con la capa mds profunda de la retina formada por
las células ganglionares. Los. potenciales de accién que generan a partir del pro-
cesamiento del estimulo visual viajan a través de los nervios épticos. En la retina
hay, ademas, células horizontales y células amacrinas; ambas trasmiten la infor-
maciénen direccidn paralela a la superficie de la retina, combinando asi mensajes
de los fotorreceptores adyacentes. Como eabria esperar, en realidad la situacién es
mas compleja, y existen multiples tipos de cada una de las células mencionadas.
Los estudios en primates han identificado unos 55 tipos de neuronas diferentes: un
tipo de bastén, tres tipos.de conos, dos tipos de células horizontales, 10 tipos de
bipolares, casi 30-de células amacrinas y unos 15 de células ganglionares (véase un
esquema simplificade en la figura 9).
— Cémea
Retina
Luz
/
Nervio
éptico Hacia el nervio 6ptico <<
Células ganglionares
Células amacrinas
Células bipolares
Células horizontales
Conos - ck idk
Bastones
Epitelio pigmentario
Coroides
Esclerotica
Fic. 9: Composicién celular del ojo. Organizacién general del ojo en que se
muestran los diferentes tipos celulares y las diferentes capas.
La retina presenta también una zona en la cual se origina el nervio éptico, que
envia la informacién visual al cerebro. En esta zona no existen receptores, lo que
significa que no puede proporcionarnos informacién del campo visual corres-
pondiente, por lo que se denomina punto ciego o mancha ciega. Esta situacién
crea una interesante paradoja: aunque nuestro ojo no recibe informacién de una
parte de la escena visual, no somes en absoluto conscientes de tal déficit. Esto im-
nites le-anstensa de erescImecamemns le conensaren amediunte lns:cuales:e en nuestro
cerebro y de.esa superposicién de unidades apareceria lo que experimentamos. La
posicién opuesta la ostenta la llamada psicologia de la Gestalt, una escuela que se
puede encuadrar dentro del marco mas amplio de la psicologla humanista, ya que
pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona. La teorla de la Gestal-
tniega que el «todo» perceptive esté compuesto por el conjunto de datos que van
legando a nuestro cuerpo. Por el contrario, propone que lo que experimentamos
es mas que la suma de sus partes, y que, por lo tanto, existe como un todo. Asi
pues, las propiedades de la totalidad no resultaban de los elementos componentes
[el todo es mas que la sumas de las partes). De hecho, los seres humanos no tene-
mos conciencia.de percibir las diversas caracteristicas aisladas (ondas luminosas,
actisticas, presidn fisica, camponentes quimicos, etc), sino que los elementos nos
aparecen organizados en estructuras perceptuales (formas, objetos, escenas, se-
cuencias..}. Esta organizacidn perceptiva global aun no sabemos cémo o dénde
se produce en nuestro cerebro. Pero sabemos que las lesiones en V1 conducen a
una ceguera cuyo grado estd en proporcién directa a la posicidn y el tamaito de la
lesién. Por otra parte, lesiones en la corteza circundante a V1dan lugar a otro tipo
de sindrames visual:
_ que se denominaron inicialmente como «ceguera mental»
(Seelenblindheit) y mas tarde como agnosia.
Desde V1, la informacion «visual» se dirige a una gran variedad de dreas visuales
en la corteza, que estan organizadas en dos vias o corrientes de informacién para-
lelas: una que se extiende hacia la parte superior del cerebro, hacia el |Gbulo parie-
tal, y la otra que va hacia abajo dirigiéndose hacia el |ébulo temporal (véase la f-
gura 1).
Lobulo frontal Lébulo parietal
Via dorsal fa via
del adondes)
Lobute occipital
Via visual ventral
(la via del «qués)
Lobuio temporal
FIG. 11: Representacién esquematica de la via visual ventral (la via del «qué»),
encargada de nuestro reconocimiento consciente de los objetos que
componen una escena visual; y la via dorsal (la via del «dénde»), que procesa
aspecion:comalaprobindinddsdtas:dllbenstones; Ul hovilntenta:globelly
relative de la escena. Esta es la parte mds antigua de nuestro sistema visual
{todos los mamiferos tienen una}, y sdlo es sensible a los cambios de
luminancia, no ve los colores. La via dorsal es mas rapida, pero trabaja a poca
yesoludiin tgando:quellenicrentralsinacupe:dMlosdeiallesmis:Gnes:
La primera de estas dos vias principales, también denominada la vio del dénde,
envia la informacién a la regidn que se conoce como area V5. cuyas células son
selectivas a la profundidad, el movimiento global y relative de la escena y también
a su organizacién, Esta es la denominada «via dorsal que esté implicada en el
andlisis de los principios gestdlticos de las imagenes que hemos comentado, es
Aeaie Gal canal peieeptisale. Ete FeRGn aaa bap ee allinle da Mees
sistema visual, la compartimos con tedos los mamiferos y sdélo es sensible a los
cambios en luminancia; es decir, sus neuronas no responden (son «ciegas») a la
informacién sobre el color. Las lesiones de la via dorsal afectan gravemente a la
deteccién de| movimiento. Es célebre el caso clinico de una pacienteque, tras sufrir
un accidente cerebrovascular en el grea V5, no podia ver los objetos en movi-
ceguera al movimiento). Probablemente una de las razones de que el cerebro.
dedique tantos esfuerzes a analizar el movimiento es que es decisive seguir y loca-
lizar los blancos de interés y moverse hacia ellos, o alcanzarlos cuando es ade-
cuado.
G.L. tenfa dificultades para verter el té en una taza porque lejos de poder
observar como fluia el liquido, este parecia estar congelado. Ademds, no padia
dejar de verter el té en el momento correcto porque era incapaz de percibir que
el nivel habia llegado hasta el borde. Cruzar la calle resultaba un acto heroico,
porque no podia juzgar el desplazamiento de los automéviles que se
aproximaban.
La via ventral es la mas moderna en términos evolutives, y tan sdlo la compar-
timos con otros primates. Tien su origen en las neuronas ganglionares parvoce-
lulares de la retina y discurre a lo largo de la zona ventral del cerebro proyectande
hacia los [ébulos occipital y temporal. El Iébulo temporal contiene neuronas que
yegpendenide Torna scleawasa las vcanereicacde los ehjemeeamexeor al
color, la forma y la textura, que son relevantes para su identificacién (por eso a
esta via se le ha llamado la via del qué, en contraposicién de la anterior, la via del
dénde) y, por tanto, la actividad en esta zona es la responsable de nuestro recono-
cimiento consciente de los objetos que componen una escena visual. En este sen-
tido.y como ejemplos bien estudiados, el drea V4 se relaciona criticamente con la
percepcién del color y el drea inferior del |Sbulo temporal, con el reconocimiento
de los objetos (una cara, una:mesa, una silla, etc.) y con la memoria visual. Lesio-
nes selectivas en V4 producen una pérdida selectiva de la percepcién del color,
pero los otros atributos de la imagen permanecen inalterados. De esta forma, el
sujeto tiene una buena agudeza visual, percibe perfectamente las formas o.el movi-
miento, pero para su cerebro un platana tendrd un color grisdceo y poco apete-
cible. En cambio, lesiones de la parte inferior del lobulo temporal producen altera-
ciones como la prosopagnosia, que se produce cuando aparece una lesién extensa
en esta zona y se manifiesta como una incapacidad de reconocer las caras. Puede
aplicarse tanto a las caras familiares como a la del propio paciente, que es capaz
de detallar sin problemas la forma de la nariz o el tamafio de las cejas, pero inca-
paz de agrupar toda la informacién, extraer el concepto de cara e identificarla. Exis-
te un fenémeno relacionado, en el que también interviene la parte inferior del |d-
bulo temporal, pero que se manifiesta de forma contraria. Se trata de lo que de-
nominames agnosia visual (incapacidad de conocer) selectiva para los objetos,
pero no para los rostros. Sia este sujeto se le muestra una pintura como la que se
reproduce en la figura 12, percibird sin problemas un rostro humana pero serd
incapaz de describir los elementos que lo componen, en este caso flores y ver-
duras. Probablemente en este caso, las estructuras mds relacionadas con el re-
conocimiento de objetos estaban lesionadas, pero no-as/ la regién que se relaciona
con el reconocimiento de caras-
FIG. 12: Agnosia visual. En el caso del paciente C.K., que padecia una
agnosia visual especifica para los objetos, pero conservaba el reconocimiento
facial, al solicitarle que describiera el cuadro de la. imagen, no veia las frutas y
flores, sino solamente el rostro completo. Reproduccién en blanco y negro del
Retrato de Rodolfo Il, Giuseppe Arcimboldo (1527-1593}. Véase en color en
Es interesante el caso de algunas enfermedades genéticas en las que la discri-
.orgjwikipedia/commons/d/d2JArcimboldovertemnus,jpeg.
un experimento para intentar demostrar que en el procesamiento de la informacién
visual hay una cierta organizacién temporal en la organizacion perceptual, de tal
manera que se procede desde la informacién mas global hacia un andlisis con mas
detalle. Es decir, «vemes» antes la cara que la nariz, los ojos o la boca. Disefié una
serie de estimulos visuales que consistian en una figura global (letra grande) cons-
truida con elementos locales (letras pequefias). De esta forma, cada estimule con-
tenia informacién a dos niveles o escalas, global y local. La tarea de los sujetos
consistia en identificar en unas ocasiones la figura global y en otras las letras que
la componian. Coincidiendo con los postulados de la Gestalt, !a percepcidn de la
forma global parecia tener preferencia, y los sujetos eran mas rdpides en identificar
la letra global que la letra local con la que habla sido construida. Lo curioso es que
las personas afectadas por el sindrome de Williams, una forma genética de disca-
pacidad intelectual, som incapaces de ver cémo diferentes elementos pueden unir-
Se para crear un conjunto, es decir, presentan un sesgo hacia el procesamiento
local de la imagen. De este modo, las personas con sindrame de Williams repre-
sentan tipicamente las formas locales, con grandes dificultades para producir la
forma global del dibujo; patrén de procesamiento opuesto al hallado en el sfn-
drome de Down, donde la tendencia es a producir la forma global de un dibujo,
excluyendo los elementos locales (véase la fgura 13).
hy 3)
Y + ¥
YYY 1
FIG. 13: A la izquierda esta representada la versién de dibujo de la tarea de
procesamiento jerarquico de Navon (1977) que pretende aclarar si lo que se
procesa en primer lugar es el todo (o caracteristicas globales) o las partes (o
caracteristicas locales). El paradigma experimental utilizado para ello consiste
en dibujar una letra «D» formada por letras «y». En los tres dibujos centrales
realizados por una persona con sindrome de Williams observamos una
ejecucién local, mientras que en los tres dibujos de la derecha, realizados por
una persona con sindrome de Down, Ia ejecucién es global.
Existe finalmente un extrafio fenémeno que se ha denominado «visién ciega>
(véase el recuadro «Visién ciega»), que se define como la capacidad para res-
ponder a la infermacién visual a pesar de no tener conciencia de ver algo. En los
pacientes con visidn ciega, una de estas vias que hemos comentado, la via ventral,
esta dafiada. Por ello el paciente no ve nada conscientemente. Sin embargo, la via
més antigua (la dorsal) esté intacta, Precisamente, como esta via esta relacionada
con los comportamientos reflejos, puede utilizarse para adivinar correctamente la
direccién del movimiento de un objeto que no se puede ver.
VISIGN CIEGA
La Visidn clega es el fendmeno por el cual personas que son funcionalmente
ciegas, normalmente tras una lesién en la corteza visual, muestran algun tipo
de visién residual. Estos pacientes no suelen ser conscientes de que pueden
ver @ reconocer ciertos aspectos de algunos estimulos visuales, pero si se les
pregunta por ellos, responden con una fiabilidad bastante alta. Por ejemplo, pa-
dran sortear algunos ebstaculos en una habitacién o percibir de manera in-
consciente el movimiento de algunos objetas en su campo visual. Esta visién
residual, subcortical, no €s dinica de estos pacientes, sino que esta presente en
todos nosotros y podria ser responsable de algunos aspectos del compor-
tamiento, como la intuicién, los prejuicios, e! libre albedrio, la atraccién fisica,
la conciencia de grupo, etc., o podria estar relacionada con ellos.
paciente con
_ vision ciega
electrodos que
determinan la
expresion facial
Cuando a pacientes que tienen una lesidn selectiva de la vla ventral (es decir,
que son funcionalmente ciegos) se les presenta una foto de una persona como
la de la imagen y se les pregunta si la reconocen, pese a que no pueden verla,
aciertan cud! es la expresién facial de esa imagen en wn percentaje elevado de
los casos.En este caso vemos que se utilizan unos clectrodos para determinar
la expresion facial, que muchas veces )
La musica tiene caracteristicas psicofisicas que hacen.de ella una forma muy
especial y muy compleja de estimulacién sonora, dificil de definir desde una
perspectiva neurobioldgica. Desde el punto de vista perceptive se producen en ella
variaciones combinadas de practicamente todos los parametros acdsticos, dan-
dose al tiempo lo. simultaneo y lo sucesivo, acordes y conjuntos de timbres inser-
tos en marcos arménicos cambiantes y dinamicos. La musica se caracteriza, pues,
por la combinacién de diferentes tonos (cuys variacién en una sucesién deter-
minada produce la melodia}, en una secuencia de tiempos de duracién variable
(ritmo) y con diferentes timbres {debidos a los diferentes arménicos producidos
por cada instrumento}, y tiempos.
Para comprender la neurobiologia subyacente.a la percepcién musical se ha recu-
rrido muchas veces a la simplificacién de-este fendmeno, estudiando las res-
puestas a tonos simples. El problema es que los seres humanos, salvo excep-
ciones, no percibimos los tonos puros y aislados. De hecho, la percepcidin musical
es mucho mas compleja que la simple percepcién del tono, y el patrén de acti-
vacién cerebral que produce es, en consecuencia, extremadamente elaborado. Nos
servimos de la secuenciacién mds o menos répida, lo que mos permite diferenciar
distancias relativas entre un tone y el siguiente, y nuestra corteza auditiva ha de
integrar unidades de agrupacién de tonos, los motivos, que a-su vez'se.agrupan en
frases, que.estan acentuadas.de una manera determinada, otorgando el compo-
nente de temporalidad, y que son a-su vez identificables cuando reaparecen en el
transcurso de la pieza. Por ello, el estudio de las respuestas cerebrales a estimulos
sencillos como los tones puros, cuyo patrén de activacidn resulta mucho més facil
de interpretar, pero.que son muy diferentes.de los estimulos naturales, no nos per-
mite entender realmente la biologia.de la- experiencia musical y ello hace que, mu-
chas veces, nos encontremos datos en la literatura que pueden parecer contra-
dictorios. Ello se confirma.al estudiar las respuestas a los demas parametros que
intervienen en la percepcién de una composicién musical. Uno de ellos, especial-
mente interesante, es la armoni
LA ESCALA PENTATONICA
El ofdo humano discrimina 240 tonos distintos en una octava musical en el
rango medio de frecuencias (20 frecuencias en un semitona como mi-fa). Las
escalas musicales europeas (y en general todas las del mundo) usan combina-
ciones de 5 y 7 tonos. Los investigadores norteamericanos Gill y Purves reali-
zaron un andlisis de todas las combinaciones de sonidos posibles dentro de
una octava y establecieron las escalas que mas se corresponden con series
arm6nicas de los miles-de millones de combinaciones posibles. Entre las 5 pri-
meras combinaciones se encuentran la escala mayory la escala menor occiden-
tales.
Las escalas musicales suenan bien debido a propiedades fisicas y actisticas
de las notas. Si tocamos simultaneamente do, mi y so! (ténica, tercera y quinta)
obtenemos un acorde mayor (en este caso do mayar), el mas usado en !a mu-
sica occidental. La mayoria de las composiciones clasicas y populares europeas.
contienen dos o tres acordes separados por quintas (intervalos de cinco notas,
fa-do-sol). La. mas universalmente conocida es:la representada por la escala
heptaténica o-diaténica (consta de cinco tones y dos semitonos) y la escala
cromatica (consta de doce semitonos), términos que derivan de la descripcion
del ndimero.de notas diferentes que aparecen en ellas. ¢Par qué todas las esca-
las son pentaténicas © heptaténicas? Se trata de un compromiso entre dos
valores. Por un lado, aumentar el nimero de notas aumenta la disonancia. Por
otro, reducir el nimero de notas disminuye la variedad. Asi estas escalas per-
miten la variedad reduciendo la disonancia. Baste decir que existen 16 807 com-
posiciones musicales distintas-de sdlo § notas (sin atender a tiempos, inten-
sidad o timbre).
Dentro de los estrictos limites que impone Is armonia, las madas dictan crite-
rios y el guste musical es aprendide y varia con el tiempo y las influencias
culturales.[4]
* Gill KZ, Purves (2009) A Biological Rationale for Musical Scales. PLoS ONE
4(12): 8144.
Mientras que la melodia es algo lineal, horizontal, la armonia es el conjunto que
forman los tonos en un instante determinado, definiendo. los acordes: (tonos
simulténeos), articulando, por tanto, la dimensién vertical. En una dimensién mas
neurobiclégica se define por los efectos emocionales que produce, de forma que
cambinande las notas de manera cancreta se consiguen sensaciones de relajacién
y sosiego (armonfa consonante), o de tensidn y desasosiego (armon(a disonante),
que derivan de patrones especificos de activacién cerebral. Es decir, cuando dos
notas suenan simultdneamente pueden suceder-dos cosas: que entre ellas haya
una consonancia agradable para:el oyente, o que disuenen, causando.en el oyente
una cierta tensién que deseara aliviar. La armon(a tiene una base fisica, puesto que
se puede predecir qué pares de notas serén consonantes y qué pares de notas no
lo serdn. Dos notas separadas por una octava seran consonantes. porque la rela-
cidn de frecuencias (pitch en inglés) es de 2.21, lo que provoca una coincidencia
entre ambas frecuencias cada dos ciclos de la nota mas aguda y cada ciclo de la
mds grave (a esta coincidencia se le llama estar en fase). Los griegos consideraban
de vital importancia la armonia, principio del acorde perfecto. Las matematicas y la
midsica se unen en el concepto pitagérico de armonfa, que significa proporcidn de
las_partes-de un todo. Cada intervalo viene determinado por una raz6n matematica
que expresa la relacién de las frecuencias entre las notas que lo componen. Pitd-
goras demostré con.un monocorde que el segmento vibrante de-una cuerda divi-
dida en partes iguales proporciona los arménices correspondientes a las octavas
de la misma nota. La proporcién serfa 2/1, y subdividiendo a su vez la cuerda en
tres partes forma la quinta en la proporcién 2/3. Con una sucesiva divisién en :cua-
tro partes iguales, obtendremos la cuarta en la proporcién 3/4. Los intervalos de
octava, quinta y cuarta, llamados justos, resultan mas naturales y faciles de cantar.
Es curioso que el grado de dificultad de cantar un intervalo sea directamente pro-
porcional a su propercidn numérica, en el sentido de que, cuanto mayor sea la
facilidad con que se produce un intervalo, menor es la proporcién que lo genera.
Aun mo sabemos.con certeza si la consonancia es una propiedad intrinseca, o
bien si se trata de un proceso subjetivo que ocurre en-el cerebro del oyente. Mien-
tras que muchas especies animales (aves, roedores, monos...) som capaces de
discriminar entre sonidos consonantes y disonantes, sélo los humanos mani-
fiestan una clara preferencia por los sonidas consonantes, que se puede constatar
yaen las nifios de 2 a 4 meses, los cuales prefieren los sonidos consonantes a los
disonantes, lo que ha llevado a sugerir que la preferencia por sonidos consonantes
es innata © independiente de la experiencia. Sin embargo, otros primates, como los
tities de cabeza blanca, no muestran esta preferencia. El andlisis de la respuesta
cerebral mediante neuroimagen, sugiere que existiria una base biolégica en la apre-
ciacién sensorial de la consonancia que antiguamente se conocia en forma em-
pirica
MUSICA Y¥ PLACER
«E/ artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma
humana.»
Wessily Kandinsky
La misica es una poderosa herramienta para generar emociones [5] En un ex:
perimento se pidié a los participantes que escogieran una mdsica (sin letra,
Para que nO S€ asociara a recuerdos ni a otro tipo de estimulos emocionales)
que les produjera «escalofrios de émocién». Mediante tomografia por emisién
de positrones (PET), que utiliza pequefias cantidades de materiales radio-
actives llamados radiosondas, una cdmara especial y una computadora para
ayudar a evaluar las funciones de sus Srganos y tejidos, se localizaron las
Zonas que presentaban un mayor flujo sanguineo durante la experiencia musi-
cal, ademas de otras variables como el ritmo cardiaco, el ritmo respiratorio y la
contraccién muscular. La actividad cerebral en respuesta 2 estimulos musicales
gue emocionaban, presentaba el mismo patron de activacién ¢ inhibicién que
las respuestas qué se activan con la actividad sexual, o cuando un individuo
hambriento come. De algtin modo, la musica tiene los mismos efectos sobre el
cerebro que otros estimulos directamente relacionados con la supervivencia. El
placer podria entenderse, en este sentido, camo un mecanismo evolutivo para
Por dltimo, la percepcidn del timbre (incluida la voz humana) parece también
fundamental. El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instru-
mentos o yaces a pesar de que estén produciende sonidos con la misma altura,
duracién é intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos: es decir, son
el resultado de un conjunto de sonidos simultaneos (tones, sobretonas y armé-
nicos), sélo que nosotros los percibimos como uno (sonido fundamental). El tim-
bre depende de la cantidad de armdnicos que tenga un sonido y de la intensidad
de cada uno de ellos, a lo cual se demomina espectro.
En resumen, la proporcién y el equilibro de las potas crean armonia y orden o
también puede causardesaz6n. Es evidente el importante componente afectivo del
Procesamiento musical. La miisica suscita placer estético y es un poderoso instru-
mento para evocar emociones, y lo hace a través de las dreas cerebrales encar~
gadas de esta funcién bioldgica. Esta activacidn indica una conexi6n directa de las.
reas sensoriales corticales activadas con estas dreas subcorticales (véase el recua-
dro «Masica y placer»).
Neurobiologia de la audicioén
Pero comencemos por el principio. La audicion es la funcién basica y fundamental
de la conducta. musical (experiencia musical, interpretacién e incluso compo-
sicién). La mdsica es una experiencia sonora, que, aunque especial y compleja, es
‘Fnalknente-sqnide:un.fenémencopuramentemedibics-peoducide porvibeadiones
fisicas. Estas vibraciones se captan en nuestro olde, y; al igual que para el caso de
la vision, se traducen en sefiales quimicas y eléctricas que llegan al cerebro a través
de vias nerviosas especificas. El oido humano tiene la propiedad de captar el so-
nido y de procesarlo a través de diferentes estructuras cerebrales hasta llegar a su
codificacién en la corteza auditiva. Podemos determinar su origen y localizacién, €
identificar el tipo de objeto, persona o animal que produce dicho sonido.
El procesamiento del sonido se inicia con la captacion de las ondas sonoras que
son recogidas por el conduct auditiva externa, en cuyo extremo se halla una pe-
quefia membrana interna, el timpano. Las ondas sonoras son, en definitiva, cam-
bios de presién que hacen que a su vez vibre el timpano (véase la figura 15).
Canales semicirculares
Nervio vestibular
auditivo
-Cociea
Canal auditivo Gavided
: timpanica Eustaquio
‘Oldo externo Oldo medio Gido interno
Fic. 15; Representacién esquematica de los elementos neuroanatémicos dela
transmisién de informacién actstica en el conducto auditive.
Pero este es solamente el inicio de una larga cadena de acontecimientos que, en
Ultima instancia, dan lugar a la percepcidn del sonido. La vibracidn del timpano se
transmits, mediante un proceso puramente mecdnico, a través de tres pequefios
huesecillos del oido medio hasta la ventana oval, una abertura Gsea situada en la
pared de la céclea. Las ondas producidas por la cadena de huesecillos movilizan
los liquidos del ofdo interno que estimulan las células ciliadas localizadas en el
interior de la céclea (Grgano de Corti) y transforman la energia mecdnica en ener-
gia eléctrica (potenciales de accién).
El sonido posee unos pardmetros fundamentales come son el tone, el timbre y la
intensidad, cuya discriminacién requiere una complejisima organizacién neuroa-
natémica (véase el recuadro «El sonido: nociones basicas») que ya comienza en la
EL SONIDO: NOCIONES BASICAS
«..la matemdtica de la musica presenta una estructura tan perfectamente
organizada, que llevd a los pitagéricos a generalizaria como modelo ideal, pues
debia estar detrds de la constitucién del universa, fisico y metafisico.»
L. Colmer & B. Gil
Desde un punto de vista fisico, el sonido es una vibracién que se propaga en
un medio eldstico (s6lido, lfquida o gaseoso), generalmente el aire. La defi-
nicién «biolégica» podria ser: la sensacién producida en | ofdo por la vibra-
cidn de las particulas que se desplazan (en forma de onda sonora) a través de
un medio elastico que las propaga. Cualquier sonido, como una nota musical,
puede describirse especificando tres caracteristicas: el tono, Ja intensidad y el
timbre, Estas corresponden a tres caracteristicas fisicas! la frecuencia, la ampli-
tud y la comiposicién arménica o forma de onda. Existe una distincién entre un
sonido agradable y un fuidg. Un sonido agradable estd producido por vibra-
ciones regulares y periédicas. En cambio, e| ruido es un sonido complejo, una
mezcla de diferentes frecuencias o notas sin relacidn armonica que dan una
sensacién confusa, sin entonacién determinada. Todos los sonidos generados
por la‘naturaleza, 0 por un instrumento musical, ademas de la frecuencia prin-
cipal que generan, producen armdnicos, qué guardan una relacién matematica
conel sonido principal el doble, #l triple, cuatro veces la frecuencia del sonido
principal, etc. El ofdo y el cerebro humano, han evolucionado de forma que al
escuchar los sonidos cuyas frecuencias estan en la proporcidn simple (2/1, 3/2,
4/3,etc.), los reconoce como un sonido agradable.
La altura o tono. Los sonidos musicales son preducidos por proceses fisicos
como una cuerda vibrando, el aire en un instrumento de viento, etc_ La caracte-
ristica mas fundamental de esos sonidos es su «elevaciGn= o «altura», o cant:
dad de veces que vibra por segundo, #s decir, su frecuencia. La frecuencia se mide
en herzios (Hz) o nlimero de oscilaciones por segundo. Los sonidos de mayor
9 menor frecuencia se denominan, respectivamente, agudos o graves. Cuanto
mayor sea su frecuencia, mas aguda o-~ situado sobre el «do» cen-
tral.en un violin, un piano y un diapasén, los sonidos son idénticos en fre-
cuencia y amplitud, pero muy diferentes:en timbre. El diapasén es el que pro-
duce el tono mas sencillo, que en este caso esta formado casi exclusivamente
por vibraciones con frecuencias de 440 Hz.
La funcién que denominamos discriminacién auditiva permite diferenciar ele-
mentos coneretos del estimulo sonoro organizada. Los tonos se reconocen por-
que estimulan regiones anatémicas diferentes en el ofdo interne (véase la figura
16), y esta organizacién, que denominamos tonotépica, se mantiene a lo largo del
recorrido del nervio auditive y en las areas especificas de la corteza auditiva hacia
Ie= gue provects la vila aucitiva. E! término torotécice describe le representacian
espacial de las frecuencias, y significa que ciertas células responden de forma mas
o menos selectiva a frecuencias concretas. Esta misma organizacién tonotdpica se
mantiene en la corteza auditiva primaria localizada en la regién mas lateral de la
corteza cerebral, el l6bulo temporal (véase la figura 17). Tanto los estudios de pa-
cientes lesionados como los de neuroimagen funcional indican que algunas regio-
nes de la corteza auditiva como el giro temporal superior derecho se involucran en
el analisis del tono y del timbre.
Estribo en la
ventana oval
1500 Hz (media
frecuencia)
20 000 Hz
Ondas | (alla frecuencia) 20 Hz (baja
eae Ventana redonda frecuencia)
Fig, 16; Organizacién tonotépica de la céclea. Observamos que existen
células que responden a frecuencias especificas con una fina organizacién
topoldgica.
£| estimulo se transmite a través del VII par craneal hasta la region tempore occi-
pital de la corteza cerebral donde se generard la percepcién y la memoria auditiva.
En esta regidn se recibe y analiza el estimulo auditivo, es decir, es aqui donde
“olmos, y parece que establecemos un reconocimiento primario de las propie-
dades actisticas de cada nota, como tono, duracién, timbre © intensidad, aunque
alin no conecemos con exactitud el mecamismo cerebral utilizado para detectarlos,
idaniificaftosy da lassentideten dl Comextetde una piste, Paro saberasique al
igual que sucedfa en la vision, la percepcidn auditiva se organiza de un modo jerdr-
quico. Asi, estas dreas corticales primarias se conectan con otras dreas denomi-
nadas secundarias, que permiten integrar grupos de estimulos actisticos presen-
tados de manera simultaénea y también de series consecutivas de sonidos de dife-
rente tono y estructuras acusticas ritmicas.
Corresponde
al apex de la
ae Corresponde
ala base de la
Corteza
auditiva
rimaria
e Corteza
auditiva
secundaria
Fic. 17: Corteza auditiva primaria y secundaria, Obsérvese que, a este nivel,
sigue manteniéndose la organizacién tonotépica.
Las relaciones entre tonos individuales que conducen a la codificacién y al re-
conocimiento auditivo de las melodias dependen, en gran medida, de un sistema
de retenci6n auditiva de tonos, llamada memoria de trabajo para los tonos. De
hecho, esto ocurre tanto para los procesamientos auditivos como para los visua-
les, que transcurren en una determinada secuencia y deben ser organizados
temporalmente para su almacenamiento y posterior evocacién y reconocimiento,
como hemos visto. Una melodia o un discurso séio se reconocen si el cerebroa
su vez reconace la particular secuencia temporal de'los sonidos que la compenen.
Los procesamientos de la informacién visual también dependen de claves espa-
ciales’ y temporales para los procesos de aprendizaje-memoria. Recordamos e
interpretamos imagenes visuales en forma de secuencia de imagenes, no como
fotografias instantdneas. La formacién de esas secuencias temporales parece que
podria tener lugar en el hipocampo, una regién cerebral que se encuentra en el sis-
tema limbico. Una de las funciones principales del hipocampo es Ia formacién de
nuevos recuerdos, pero es ademas una region clave, ya que en elaborando un plan de accién mo-
tora previo-a la primera ejecucién dela misma
Cuando se compara la actividad eléctrica cerebral (el lector recordard que habla-
mos de la actividad bioeléctrica en la pagina 20) entre individuos de elevada capa-
cidad creativa ¢ individues de baja creatividad mediante estudios de electrofi-
siologia (véase el recuadro «El cerebro necesita ritmos»), se observan diferencias
claras durante la realizacién de una misma tarea creativa, de forma que los indi-
viduos.con alto indice de creatividad muestran una actividad mayor precisamente
en las dreas temporo-parietales derechas. Pero también se observan diferencias
mas generales en el funcionamiento cerebral de forma que los individuos alta-
mente creatives tienden a presentar una sobre-respuesta fisiologica, se habitdan
de forma mas lenta a los estimulos, o tienden a evaluar la estimulacién eléctrica
(pequefias descargas eléctricas) como mas doloresa (son mds sensibles).
La actividad cerebral que podemos medir mediante encefalografia es fundamen-
talmente la actividad eléctrica de grupos de neuronas, las asambleas neuronales,
que se organizan en redes neuronales. Esa agrupacidn tiene como caracteristica
que se organiza en oscilaciones (come si fueran olas) de diferentes frecuencias (el
lector puede encontrar una breve explicacién en el recuadro «El cerebro necesita
ritmos=; en la pag. 110). Se cree que la sincronizacién de la actividad oscilatoria
entre diferentes regiones cerebrales regula el flujo de infarmacién en la corteza
cerebral y se ha asociado con el control.de la atenciém mediante la inhibicion de la
respuesta a estimulos irrelevantes. Lo que se ha observado es que las oscilaciones
de alta frecuencia (alfa y beta) aumentan durante la exposicién a estimulos irrele-
vantes, cosa que sugiere su participacién en esa podria derivar de la capacidad de activar un gran ndmero de
representaciones mentales simultaneamente, lo que permitiria descubrir nuevas
asociaciones, nuevas analogias. En este sentido, un fendmeno caracteristico de las
personas creativas es lo gue se ha llamado desinhibicién cognitiva. Sabido es que
la inhibicién es una de las funciones del !6bulo frontal, mas concretamente de la
corteza prefrontal, y efectivamente el registro electrofisiolagica de !a actividad eléc-
trica en el [6bulo frontal en personas con profesiones creativas muestra patrones
diferentes cuando se les propone una tarea asociativa. Por tanto, se ha propuesto
que la inspiracién creativa es un estado mental cortical, que requiere un patrén
especifico de activacién caracterizado por bajos niveles de actividad prefrontal y
una mayor activacién del hemisferio derecho respecto al izquierdo.
Variaciones temporales de la creatividad: inspiracién (el momento
«ajdl»)
«Mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo-fancionar, y nunca degenerard.»
Rita Levi-Montalcini
Como hemos visto, la inspiracion creativa se podrfa definir como un estado men-
tal cortical que requiere un patrén especifico de actividad bioeléctrica cerebral ca-
racterizade por bajos niveles de actividad prefrontal y una mayor activacién del
hemisferio derecho respecte al izquierdo. En cierta medida este «estado» es simi-
lar al que se produce en algunos cuadras neuropsiquidtricos, en los que se observa
una reducida actividad prefrontal.
Quiza ello explicaria el perfil tan peculiar de personalidad que generalmente se
atribuye a las personas creativas en las artes. Emily Nusbaum, investigacora del
Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, y Paul Silvia, profesor
asociado de Psicologia de la Universidad North Carolina de Greensboro, sugi-
rieron que la iteligencia presenta una clara correlacién con la creatividad, dado
que el cardcter abstracto de las estrategias que promueven la respuesta creativa
hace mas probable que la gente mas inteligente se beneficie mas de ellas. Sin em-
bargo; la inteligencia no es suficiente para explicar la creatividad. Se han aseciado
determinados rasgos de personalidad o incluso enfermedades neuropsiquidtricas
con perfiles mds creativos, lo que abre la posibilidad de que entendiendo mejor la
relacién que existe entre los trastornos neurapsiquiatricos y la creatividad se pueda
ayudar a la comprensién del proceso creative. Una caracterfstica de la creatividad
es fu yariabilidad a lo largo del tiempo, tanto en periodos breves camo a largo
plazo. Curiosamente esta variabilidad temporal se encuentra también en los tras-
tornos psiquidtricos, en los que los episodios de alteracién mental se relacionan
con cambios en la actividad de neurotransmisores como la dopamina, la noradre-
nalina, la serotonina o el GABA (la molécula responsable de |a inhibicién en el
cerebro}. Algunos autores consideran, basdndose en esta semejanza de procesos,
que una propiedad fundamental del cerebra creative podria ser la desregulacién de
SSS HAG ASS, BES pel Rapa EE, SR
podria ser un ingrediente fundamental para que se produzca la inspiracién. Sus
origenes podrian ser genéticos o desencadenarse a través de influencias ambien-
tales durante el desarrollo o en la vida adulta. En concreto, estudios de enfer-
medades mentales y también en personas creativas se han centrado en genes que
afectan a la transmisién sindptica y el desarrollo neuronal, muchos de los cuales
convergen en moléculas denominadas neurotrofinas, que hemos. mencionado
antes brevemente y que son importantes para la supervivencia neuronal y la plasti-
cidad (véase el recuadre «Levi-Montalcini y las moléculas de la creatividad).
oer
LEVI-MONTALCINI Y LAS «MOLECULAS DE LA CREATIVIDAD»
Las neurotrofinas son una familia de factores cruciales para el desarrollo y el
mantenimiento del sistema nervioso y se ha sugerido que los genes que codi-
fican sus receptores podrfan estar relacionados con la creatividad_ E| factor de
crecimiento nervioso (NGF, del inglés nerve growth factor) fue descubierto y ca-
racterizado a principios de los afios cincuenta del siglo pasado por Rita Levi-
Montalcini, laureada con el Premio Nobel de Medicina em 1986 por dicho des-
cubrimiento. Levi-Montalcini fue un ejemplo dé perseverancia, inteligencia y ge-
nerosidad y una cientifica luchadora como pocas.Nacié en Turin el 22 de abril
de 1909 en una familia judia destacada por sus logros. Convencié a su padre, el
ingeniero Adamo Levi, de que le permitiera ingresar en la Facultad de Medicina.
Al iniciarse la | Guerra Mundial y a causa de las persecuciones a judfos tuvo
gue dejar Italia para asentarse en Bruselas, donde colaboré en el Instituto
Neurolégico durante un afio. En 1946 volvid a Italia, para trasladarse en 1947 a
Estados Unidos, donde durante treinta afios ejercié la investigacién y la docen-
cia en a cétedra de Neurobiclogia en la Universidad de St Louis. Su descubri-
miento del factor de crecimiento nervioso, una proteina que modula el creci-
miento, la reparacién y la supervivencia de las neuronas. tiene un enorme «ca-
lado» ya que los factores neurotréficos son prometedores «candidatos* tera-
péuticos para tratar trastornos caracterizados por la muerte prematura de ne
ronas, como los trastornos degenerativos.
Rita Levi-Mantalcini (1909-2012).
Sin embargo, la figura de Levi-Montalcini va mucho més alla de su mérito
cientifico. Supo aunar valores que, adn hoy, no son faciles de encontrar entre
los cientificos. Aventurera, creativa, ambiciosa, internacional. Solidaria con la
sociedad, implicada en programas de educacién en Aftica y senadora vitalicia
de la Republica Italiana, fue una cientifica que decidié no quedarse encerrada
en su nicho, sino luchar por aquello en Io que crefa: los valores universales de
la bGsqueda de la verdad, el bien y la belleza. Hoy, cuando atin tenemos pen-
diente la plena integracién social de las mujeres, resulta atin mas admirable
que Rita Levi-Montalcini fuese capaz de integrarse como miembro de pleno
derecho en la clase cientifica y la sociedad civil, en una época con costumbres
que marginaban a las mujeres con estereotipos de feminidad y prejuicios que
las minusvaloraban. Cientificas como Rita Levi-Mentalcini son un referente
inspirador para sus colegas de las nuevas generaciones faltas de referentes
femeninos triunfadores. Y ese es uno de los factores que pueden impulsar con
fuerza una sociedad mas justa y equitativa y actuar como modelos positivos
para las jévenes brillantes que no se deciden a escoger una carrera cientifica
por culpa de esos estereotipos que atin hoy prevalecen en nuestro sistema.
Rita Levi-Montalcini vivid un momento apasionante, una aventura prodigiosa
en el mundo de las incipientes neurociencias, repleta de ilusiones y desilu-
siones, trabajos y fatigas compartides con sus-colegas. ¥ todos los que tuvie-
ron el privilegio de conocerla en persona hablan de su sencillez y su cercania
Los que mas saben suelen ser también los mas-humildes...
Le verdad no es wn hecho que padamos descubrir, como no pademos saber de
antemano qué observaciones son relevantes y cudles no; todo descubrimiento,
todo lo que nos ayuda a comprender mejor, hace como prediccién de fo que
puede ser. Esta imaginacion predictiva es un acto creativo de la mente: es un
trabajo mental, una inspiracign interior no la consecuencia de una i
gacién programada.
cordemos que las neuronas se encuentran organizadas en redes neuronales
les
que permiten el procesamiento de la informacién, de forma que procesos men
concretos pueden, de hecho, localizarse en regiones cerebrales discretas. Como
curiosidad, Gordon y Leng desarrallaron una interesante teorfa; un modelo de fun-
cién anatémica de la corteza cere-
cién cerebralbasado en el principio de organ
bral, segin el cual la corteza se organiza en grupos de neuronas que procesan un
mismo tipo de informacién, y que se denominan colummnas corticales (véase la f
gura 23)
=
ve
.
errs
Big 227 pe,
eo
‘oe
a" Gale ee Bt ME
ay Voie y4 Ad Er Sg é
+ i ae Kia ,
t4 et WAY, go's ‘4
; f i we, t ‘
‘tog ets a ea8
yee phim ara, fet
bgt kn be 8 EY EY
* bos Bek te yg
15 Le $ é bY, at
Mp hd ta pap ee
4 give +" % hey eo 6
FIG. 23: Circuites clénicos corticales: las minicolumnas. Las minicolummnas
siguen siendo una fuente continua de investigacién y debate mas de medio
siglo después de que fueran identificadas como un componente de la
organizacién del cerebro. Una minicolumna es una red local muy sofisticada
que contiene en su interior diferentes elementos celulares y cuyo disefic es
una forma distintiva de médulo que ha evolucionado especificamente en la
neocorteza. Son estructuras altamente repetitivas, clénicas. Sin embargo,
muestran una considerable heterogeneidad entre diferentes regiones
tencia € importancia de lo que denominamaos el conectoma, es decir, nuestra
en campos como la creatividad.
la base anatémica de las minicolumnas corticales, asi como de sus
cerebrales y en distintas especies. A pesar de un creciente reconocimiento de
propiedades fisiolégicas, el potencial de las minicolumnas no se ha explotado
La investigacién reciente en neurociencia nas ha hecho conscientes de la exis-
«mapa» de conexiones neuronales. Parece que finaimente nuestra mente surge
como ya comentamos en los primeros capitulos, como una propiedad emergente
de redes néuronales en las que un elemento clave es la topologia de las cone-
xiones. Ello hace adn mds importante comprender cémo se construye y cémo es.
modificable esta red de conexiones. Sabemos desde ya hace tiempo que él cerebro
necesita actividad neurolégica para madurary que el sensorial es mds decisivo du-
rante una etapa especifica denominada el esa creatividad), y favorece un cierto culto ala mediocridad que impregna
toda la sociedad.
Un ejemplo de actividad creativa: la composicién musical
Dice Francisco Martinez Gonzdlez, catedratico del Conservatorio Superior de Ma-
sica de Malaga, que «la creacién musical es un proceso misterioso. Trabaja con
una materia no plastica, invisible, intangible; exige la reflexi6n y el caélculo en
mayor medida que las otras artes, para alcanzar una forma que sélo se revela en su
sucesivo acontecer, de la cual nada queda una vez acabada !a interpretacidn (salvo
la imprecisa memoria del oyente o la estela de las fluctuaciones de su anima)».
En los compositores en especial, al conjunto de habilidades y aptitudes musi-
cales se afiade una cualidad especial; |a imaginerls auditiva, es decir la capacidad
de «ofr mentalmente>.o imaginar una pieza. El conocido caso de Beethoven, que
aun después de quedar completamente sordo fue capaz de componer obras de su-
blime perfeccién,.es una prueba evidente de que olf y evocar musica son fend-
menos hasta cierto punto independientes. Estudios realizados con individuos a los
que se les proporcioné la letra de warias canciones y se les pidié que imaginaran la
melodia revelaron que las dreas activadas son /as mismas que cuando de hecho se
escucha !a cancién, aungue al evocarla la actividad detectada es. mucho menor.
Algunos autores han observado que el empleo de ciertas técnicas y procedi-
mientos compositives parecen alejar al compositor del sonido tal como es perci-
bido en la escucha real. E] compositor se introducirfa asf en una suerte de escucha
imaginativa o metaférica en la que las relaciones entre los sonidos sobre los que
se basa la estructura musical no son necesariamente captadas por el oyente. Eso
es quizd lo que podia suceder en la mente de Beethoven cuando, ya sordo, segufa
componiendo. La imaginacién musical seguia intacta, ¢ incluso puede ser que ope-
rasea.un nivel mds elevado, después de haber perdido la percepcién del sonido.
Aun ne sabemos si estas diferencias estructurales y funcionales que determinan
el potencial creador en el cerebro. del compositor son la consecuencia de cambios
producides por la experiencia musical, o si bien existe un cierto innatismo que
condiciona la arquitectura cerebral y proporciona una ventaja cualitativa que es lo
que permite la composicidn, interpretacién o direccién musical. Los midsicos tie-
nen una mayor densidad neuronal en ciertas regiones, si bien no se ha podido
determinar si se trata de diferencias genéticamente determinadas que han
contribuide a su predisposicién musical-o bien estas diferencias se desarrollan
como consecuencia de la practica musical através de los afios.
Otro instrumento esencial para su creatividad es !a memoria del artista. La crea-
cidn artistica parte de su experiencia previa, a partir de un proceso dindmico en €
que los recuerdos y la experiencia directa son la fuente de inspiracién, quea su vez
evoluciona a lo largo del tiempo. Seguin la hipétesis del neurobidlogo Jean-Pierre
Changeux, la-realizacién de una pintura.resulta de un desarrollo. complejo en el
tiempo, de una evolucién.del pintoren didlogo con su lienzo. Dicha evolucién la
clasifica esquematicamente en tres tiempos: un primer esquema mental, en que-el
artista apela a imagenes o representaciones «mneménicas» ala que seguiria su ac-
tualizacién progresiva a través de lac pinceladas y su ejecucién final en un cuadro
organizado y coherente. Asi el cerebro dirige la mano, pero la mano a su vez dirige
al cerebro. Ademas, |a realizacién de una obra va a tener un efecto plastica sobre el
propio cerebro
Este concepto no sélo es vdlido para-el propio artista, sino que la mirada del
espectador va a tener un efecto que podriamos llamar «compartide. o empatico=
sobre su cerebro. La «representacién mental» es una propiedad.cerebral por la
cual la imaginacién de una accién activa las mismas areas cerebrales que la reali-
zacién de la propia accién. Por ejemplo, si planeo mentalmente la ejecucién de
una pintura, o bien un espectador observa cémo.el artista la pinta, se activan las
mismas areas cerebrales que durante la propia ejecucién de la pintura, gracias a
unas neuronas denominadas neuronas espejo. Jean-Christophe Ammannse refiere
precisamente a la necesidad de observar al artista trabajando para entender mejor
su obra. Algo similar es lo que propone el gran escritor Marcel Proust, que consi-
deraba que cualquier lector podia leer su novela En busca del tiernpo perdida y «re-
conocerse asi mismo en el libro..», lo. que serfa una prueba irrefutable de la vera-
cidad de una obra. Esta ultima facultad favorecer/a la intersubjetividad, en un re-
andlisis de las experiencias privadas frente a las publicas, que proporciona un ca-
mino de transformacién de lo subjetivo compartido en intersubjetive. Esta nueva
perspectiva podrfa llevar a pensar.que la contemplacién de una obra y de su ejecu-
cién-es en si misma.un acto mental compartide o creative por el hecho de activar
las mismas areas cerebrales que las del propio artista.
Arte y locura
El arte nose acuesta en las camas que'se le-han preparado; se va en cuanto alguien
promuncia su-nambre; lo.que le gusta es pasar desapercibido. Sus mejores momentos son
aquellos en los que olvida su propio nombre.»
Jean Dubuffet, 1960
La creatividad, como hemos expuesto en el capitulo anterior, puede considerarse
como una de las capacidades humanas que nos permite concebir realidades dife-
rentes,.o conceptuar la realidad «objetiva> de modos. nuevos y generalmente
litiles. Esto puede darse tanto en el campo artistico, como la nueva y radical ma-
nera con que Picasso vela a las Sefforitas de Avignon como en el cientifico, por
ejemplo «ver» Supercuerdas en el Universo o encontrar vinculos evolutivos entre
seres vives actuales y pasados. El artista renacentista Miguel Angel lo describia
muy bien al afrmar que para eseulpir sus esculturas sélo quitaba lo que sobraba
en el bloque de piedra: en otras palabras, habia creado lo que era visible en su
mente antes de comenzar a esculpif, Esta facultad de «ver lo que no estd ahi» que
subyace a la creatividad es la base de la intuicién general de que la «locura debe
tener relacién con el genio».
Asi como desconocemos qué ingredientes convierten el cerebro en un ente crea-
dor, sabemos que en ocasiones una enfermedad neurolégica o neuropsiquidtrica
puede proporcionar una via de entrada a la genialidad. Es, por ejemplo, el caso de
algunas demencias, como sucede en las afasias (pérdida de capacidad de entender
@ producir lenguaje), en las que parece que la liberacién de patrones de pensa-
mierito dominados por el lenguaje podria ser un factor clave en la aparicién de ha-
bilidades artisticas en estos pacientes. De hecho, diversos estudios han demos-
trade claras diferencias tanto en el aspecto cognitive como en el afectivo en las
personas creativas, y se ha conjeturado incluso, a partir de la observacién de que
personas creativas han padecido evifermedades psfquicas, que el genio y la locura
podrian ser estrechos aliados. La idea no es nueva. Séneca afirmé que ningdn
genio fue grande sin un toque de demencia. Platén diferenciaba entre locura clinica
defiende
y locura creativa, y Erasmo de Rotterdam, en su Elogio de la locura,
prevalencia de trastornos psiquidtricos es mayor en artistas que en otras profe-
siones y muchos artistas han sufrido una dificil trayectoria marcada por la soledad,
la indiferencia, la marginacién o la enfermedad.
La enfermedad mental también permite, a quien la padece, ver el mundo de
modes nuevas. Este concepto impulse la intraduccién de casos con deficiencias
mentales o aislamiento social en el arte. Jean Dubuffet (Le Havre, 1901-Paris, 1985)
encontré en las creaciones de personas aisladas, ancianos solitarios, pacientes de
hospitales psiquidtricos, nifios criados en hospicios, etc., que no buscan el re-
conocimiento de su obra; un arte libre del peso. de las referencias culturales,
producido en una-situacién que posiblemente conlleva un estado de conciencia
«diferentes que exterioriza la. subjetividad a través de un. gesto. completamente
espontaneo. Dubuffet resolvid llamar a esto LAr Bruty, junto a André Breton y An-
toni Tapies, fundé.la Compafila de! Art Brut, una coleccién de obras «extraordi-
nariamente inventivas y que con una observacién mas detallada se descubren
como de las mds lucidamente acabadas, de las mas metédicamente construidas y
administradas que conocemos». Sin embargo, en los hospitales psiquidtricos
Dubuffet se encuentra con que los medicamentos que se administraban para redu-
cir los periodos de hospitalizacién mermaban la creatividad de los pacientes, pues
los inducia aun estado de «letargo~. A esto se sumé-el avance de las terapias
realacionadas con el arte, que obligaba a los internos a.desarrollar su arte de acuer-
do a.unas normas. Todo ello hizo que Dubuffet perdiera el interés por las obras de
los internos:
eee eene ee
ARTE AL MARGEN
~«[_] lo incuestionable es que son universos de representacién simbélica que
undos.
Ciertamente, hay otros mundos aunque estén en este.»
demuestran inapelablemerte que pueden imaginarse y plasmmarse otros
Alberto Lépez Cuenca, «Arte al Margen», Revista de Libros 2003
El término inglés Outsider Art se traduciria como «arte marginal», en el sentido
ee eee ae ee lek Se pee 7
bruto». Desinteresado y paraddjico, el Arte Outsider no es «arte» en origen.
Solo adquiere valor de «arte» cuando se expone a la mirada capaz de trans-
formar esos abjetos en algo estético. Asi, la aceptacién de estas manifes-
taciones come arte se origina cuando el mundo marginado, materializado en
sus creaciones, s@ comienza a valorar como tal, Sin las propuestas de la van-
guardia o las reivindicaciones de Jean Dubuffet, ni los posteriores estudios de
tedricos como Roger Cardinal o Colin Rhodes, no existirfa e| «Arte Outsider
Estas obras se consideran como un impulso expresivo de sus creadores, exte-
riorizado de manera libre de cualquier contextualizacién artistico-histérica con-
vencional. El outsideres alguien que rechaza deliberadamente el realismo, y ge-
nera imagenes «deformadas», 0 simples claramente alejadas de las técnicas
académicas 0 ajenas a cualquier referencia cultural, Son autodidactas en esen-
cia. El descubrimiento de estas «obras» forma parte de una busqueda intensiva
de fuentes creativas alternativas a la tradicién académica del arte occidental que
llevaron a cabo los artistas vanguardistas. Con respecto a esto, Roger Cardinal
propone tener en cuenta no sdlo las propiedades.internas de los objetos crea-
dos por este tipo de personas, sino también sus posturas creativas. Este autor
cree que es fundamental hacer un énfasis en el «proceso», ademas de en el
«producto» El Arte Marginal contribuye al cuestionamiento de la pregunta uni-
versal sobre qué es arte; Posiblemente el arte se construye a partir de Jo que la
sociedad acepta come tal, es decir, que su existencia queda determinada por
transformaciones secio-culturales dentro de la historia.
El «quién es quién» en el Arte Outsider:
Roger Cardinal es profesor emérito de |a Universidad de Kent, y un reconocido
historiader de! Arte. Ha publicado diversos libros acerca del Arte Marginal y es
editor de la revista Raw Vision.
Colin Rhodes es Profesor de Historia y Teorfa del Arte y decano del Sydney Co-
llege of the Arts, y de la facultad de Artes Visuales.de la Universidad de Sydney.
Rhodes estd especializado en arte del siglo xx, con especial interés en el expre-
sionismo y e] Outsider Art, sobre el que ha escrito varios libros y esta prepa-
rando una enciclopedia. Rhodes es Director de STOARC {the Self-Taught and
Outsider Art Research Collection), que consiste en una coleccién de Outsider
Art, en ls Universidad de Sidney.
FIG. 25: Arte al margen: El trono del tercer cielo. La imagen muestra la obra
de arte al margen El trono del tercer cielo. Construida con muebles viejos y
desechos cubiertes con papel de plata y pan de oro, esta insdlita y
monumental creacién pasé sus dias oculta en un garaje de Washington, D.C.
hasta la muerte de su creador, el celador negro James Hampton. La
Smithsonian Institution lo expone como insigne muestra del arte popular
estadounidense.
Siguiendo e! ejemplo de Dubuffet, en 1972 €| escritor britanico Roger Cardina
acufia el término Outsider Art, como un equivalente en inglés para Art Brut. Los
autores que utilizan esta expresién parecen moverse en un campo mucho mds
ambiguo que el definide por Dubuffet para referirse al arte marginal. Bajo el nom-
bre de Outsider Art podemos encontrar primitivismo, arte infantil, autodidactas,
enfermas mentales, convictos, etc. de disimiles caracterfsticas. Colin Rodhes
(véase el recuadro «Arte al margem», en la pag. 125) define a estos artistas como
«seres disfuncionales segiin los parametros de la normalidad establecida por la
cultura dominante (...) a causa de padecer patologiss o de la criminalidad o en
razén de su género o sexualidad, o bien porque parecen ser en cierto modo
anaerénicos o'sen considerados como (in}cultes»
Aparicion de habilidades artisticas «de novo»
Si consideramos que nuestra percepcién-del. mundo estd condicionada por el fun-
cionamiento cerebral (el lector puede recordar los conceptos presentados en el pii-
mer capitulo), parece légico pensar que un cerebro disfuncional puede percibir el
mundo de formas diferentes. Ramachandran explica en su libro Lo que ef cerebro
nos dice el caso de un paciente de San Francisco que empieza a pintar cuadros in-
quietantemente bellos. Su cerebro dafiado gha desatado de algiin modo un talento
oculto? En un experimento realizado en Australia, un voluntario que lleva un casco
que le envia pulsos magnéticos al cerebro empieza a realizar dibujos preciosos.
De dénde salen estos artistas interiores?
En algunos casos de infartos cerebrales o demencias aparecen de novo habili-
Gades artisticas. Se conocen distintos casos de sujetos que, no habiendo pintado
nunca, después. de sufrir trombosis cerebrales frontales izquierdas comenzaron a
pintar de una manera compulsiva y con calidad en la forma y en lo pictérico, in-
cluso alguno. de-ellos llegé a-exponer.a edad madura, Un buen ejemplo de per-
sonas que desarrollan a partir de cero. un interés especial por el arte son los pa-
cientes con demencia frontotemporal. A medida.que avanza la enfermedad crean
obras mas-expresivas y abstractas. Los estudios realizados sefialan como raz6n
mas probable las lesiones que se producen en el drea del encéfalo que rige estas
cualidades. Un caso ilustrativo !o constituyen los cambios en Ja produccién artis-
tica de una mujer de &5 afios desde e| momento en que comenzé a padecer un
subtipo de demencia semantica que proveca atrofa de los Iébulos frontal y tem-
poral izquierdos. La paciente sufria pérdida de memoria progresiva y dificultades al
elaborar el discurso semantico. En el plano artistico, al principio, la paciente tendfa
a hacer dibujos realistas, sin ningun tipe de simbolismo.o abstraccién, mientras
que con el avance de la enfermedad sus dibujos se volvieron mas conceptuales. La
comparacién de cuadros realizados antes de tener sintomas, con los que realizé
cuando comenzaron a manifestarse, y cuando la enfermedad ya se habia declarado
plenamente, mostré una clara evolucién hacia dibujos conceptuales. Algunas per-
sonas afectadas por este tipo de demencia (frontetemporal) desarrollan un interés
por el arte del que antes carecfan. En un articulo publicado en Archives of Neurology,
los autores comentan-«El trabajo se realiza de un modo.compulsivo, y-a veces las
pinturas se repiten muchas veces. Los colores-de esas figuras son habitualmente
purpura, amarillo.o azul». En cuanto-a las causas de esta sibita creatividad, aun-
que la mayorfa de los pacientes con este tipo de demencia pierden la capacidad del
habla (afasia), mantienen las funciones en las regiones parietotemporales poste-
riores, que sabemos estan relacionadas con la capacidad visual.
En personas sanas, ¢l sistema limbico influye en la produccién artistica y desem-
pefia un papel critico cuando un artista elabora obras que representan o evocan
emociones. La desinhibicién subcortical produce un incremento de la respuesta
emocional en-los pacientes con el |Gbulo frontotemporal dafiado, y ello podria ser
la explicacién del aumento o la aparicién de su capacidad artistica, También se ha
apuntado que la disfuncién en la corteza parietal y temporal posteriores, relacio-
nadas con la capacidad visuoespacial y visuocanstructiva, que son muy impor-
tantes para copiar,podrian estar implicadas en la mejora de la técnica que se ob-
serva en estos pacientes: En estos casos se habla de la «paradoja parietal> para
referirse al aumento de la capacidad artistica que parece producirse en el hemis-
ferio contralateral al lesionado, el cual intentard compensar las funciones perdidas,
a través de la-desinhibicién de algunas otras areas cerebrales o el establecimiento
do-nunupreniiculionsque: aeiiven zanan-laltauesn:neormentetihtidassesitenten:
Asi, pacientes con afectacién del hemisferio izquierdo, como es el caso de los que
padecen una afasia progresiva, que no habian destacado artisticamente, pueden
mostrar una mejor cognicién visuoespacial en comparacién con otros tipos de
demencia. Existen clares ejemplos, como el caso del poeta Guillaume Apollinaire,
que comenzé su produccién pictérica tras una herida en la regidn frontal, ael de
Georges Braque, que modificé su estilo cubista tras un traumatismo craneal en la
misma zona.
Contrariamente, en la demencia degenerativa tipo alzhéimer se produce un dete-
rioro de las regiones mesotemporales y parietales, que en general conduce al aban-
dono de la produccién artistica a favor de la copia. En general parece que la lesién
del hemisferio derecho producirfa cambios en las relaciones espaciales en los ele-
mentos deun cuadro, mientras que lesionesen el hemisferio izquierdo implicarian
una sobresimplificacién de los dibujos, aunque manteniendo la organizacién espa-
cial. También se producen cambios en la expresién artistica, aunque en este caso,
las apraxiasmuchas veces impiden al artista continuar con su profesién. Un caso
muy conocido es el de Willem de Kooning, uno de los genios del expresionismo
abstracto, al que diagnasticaron enfermedad de alzhéimer a finales de los afios Bo.
A raiz de su enfermedad sus cuadros comenzaron a cambiar. Perdieron cohe-
rencia, se alejaron atin mas de la realidad. Ella se debe posiblemente a la pérdida
de conexién con el mundo que hace que el paciente cree obras menos precisas,
pero que mantienen la. calidad artistica, con lo que se constata de nuevo la relacién
entre la demencia y la creaci6n pictérica (véase la figura 26).
FIG. 26: Willem de Kooning fue diagnosticado de alzhéimer. En la foto una
escultura suya en los jardines de las Tullerias en Paris.
El ictus es otro.ejemplo. Se trata de uno de los mds devastadores padecimientos
que sufren cada afio 15 millones de personas, de los que 5 millones mueren y otros
5 millones quedan con discapacidad permanente. Uno de los casos mds paradig-
maticos es el] de Gustav Klimt, a quien una hemiplejia dejé en cama, antes de que
la epidemia de gripe de 1918 acabara con su vida alos $5 afios. Otro es el de Lee
Krasner (1908-1984) esposa de la figura fundamental del Expresionismo Abs-
tracto, Jackson Pollock: Desde el principio de su carrera participé activamente en la
génesis del Expresionismo Abstracto, y se volcé en la promocién de la obra de su
esposo, el cual desarrollaria junto a ella su famosa técnica del dripping. A la muerte
de-su marido realizé series de gran formato, como La tierra verde: Sin embargo,
cuando su obra se consolidaba, en 1962 sufrid un ictus debido a la ruptura de un
aneurisma cerebral. Tardé mas de dos afios en recuperarse, pero luego comenzé
nuevas obras inspiradas en la maturaleza y reciclé obras previas mediante la pro-
duccién de collages, muchos-de ellos expuestes en la Fundacién Pollock-Krasner
para la difusién y promocién de jévenes artistas
KATHERINE SHERWOOD, COMO UNA HEMORRAGIA CEREBRAL
CAMBIO MI ARTE
El
También podría gustarte
- 1972 - Pettofrezzo - Introduccion A La Teoria de NumerosDocumento250 páginas1972 - Pettofrezzo - Introduccion A La Teoria de NumerosMiguel Mendez75% (4)
- 2012 Lopez MatemáticasDocumento598 páginas2012 Lopez MatemáticasMiguel Mendez100% (4)
- 2012 UANL Matemáticas 2Documento336 páginas2012 UANL Matemáticas 2Miguel Mendez100% (2)
- 2015 de Torres Los Reyes de La PasarelaDocumento100 páginas2015 de Torres Los Reyes de La PasarelaMiguel Mendez100% (1)