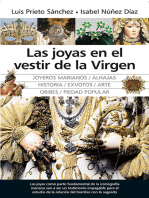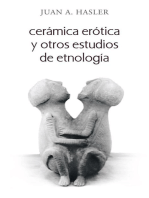Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tejiendo el cosmos
Cargado por
Alexia Perez SanchezDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tejiendo el cosmos
Cargado por
Alexia Perez SanchezCopyright:
Formatos disponibles
00_anantrop49-2_00preliminares.
indd 1 7/1/15 9:32 AM
RESEÑAS 337
Claudia Rocha Valverde, Tejer el universo.
El dhayemlaab, mapa cosmológico del pueblo
teenek. Historia de una prenda sagrada, El Co-
legio de San Luis, México, 2014, tomo 1, 240
pp. tomo 2 contiene tablas de descripción de
los dhayemlaab teenek y quechquémitl nahuas,
isbn: 978-607-7996-38-5.
El título de una obra provoca que uno tenga interés en leerla o no y éste realmente
motiva su lectura. Tejer el universo es un título que acompaña dos imágenes, la
de los dos volúmenes en que está organizada la obra. Pero también, la portada
dice mucho de una obra y estas dos portadas son por demás de gran interés para
el tema que nos ocupa. En el primer tomo, hay la fotografía en blanco y negro, la
de tres jóvenes mujeres teenek de Tancanhuitz, San Luis Potosí, descalzas con su
refajo blanco, su blusa, un tocado bordado en su cabeza y su dhayemlaab de manta
con bordados en hilo a manera de punto de cruz diminuto. En el centro de sus
prendas se plasma la cruz de eje vertical con tres niveles horizontales rematado
con estrellas de ocho puntas, a los lados aparecen bordadas plantas extendidas y
en los hombros, y aparecen cenefas, con diferentes motivos, cerrando las uniones.
En uno de los dhayemlaab encontramos figuras de animales y pequeños flecos. La
foto está tomada del acervo de fonoteca nacional y puede ser de inicios del siglo
pasado o anterior. En el segundo tomo, se muestra la fotografía a color de una
mujer adulta teenek, con un refajo negro, su petob en la cabeza y su dhayemlaab
de tela de manta, bordado en su totalidad con estambre de acrilán en colores rojo,
anaranjado, rosa y verde. Al centro, se borda una especie de florero del que sale
la cruz con tres niveles también rematada en la parte superior por una estrella de
ocho picos. El bordado inunda toda la prenda y surgen animales, grecas, letras
del alfabeto y números. La prenda se cierra con un bordado grueso y de la misma
penden flecos.
Dos tomos, dos imágenes que marcan el paso del tiempo, y lo hacen no sólo
porque son fotografías de dos épocas diferentes, sino porque sus protagonistas
son de dos generaciones también distintas. Son asimismo dos espléndidas foto-
grafías, cuyas imágenes resumen el contenido de la obra, hablan por sí mismas
An. Antrop., 49-II (2015), 337-341, ISSN: 0185-1225
Anantrop49_2_14_RESEÑA_Tejer_universo.indd 337 7/1/15 10:01 AM
338 RESEÑAS
no sólo de esa sabiduría, de la que Hilaria, una mujer teenek dice que se guarda
en el dhayemlaab, sino también de esas seis décadas en las que Claudia logró un
importante registro de 40 dhayemlaab, como se le llama a la prenda en teenenk, y
seis quechquémitl, como se le dice en náhuatl, para establecer los rasgos estilísticos
que tenían en común. Durante seis años, la autora fue de uno a otro municipio
de la huasteca potosina, preguntando aquí, entrevistando allá, consultando
colecciones privadas, hurgando en las memorias los recuerdos sobre la prenda
y buscando en la riqueza de los mitos elementos que le permitieran encontrar
el posible significado de los campos decorativos, la relevancia de las figuras y su
significado. Tiempo también en el que fue armando su teoría asentando que para
el estudio de las expresiones artísticas se debe partir en función de dos enfoques,
el de la historia del arte y el antropológico. Para Rocha, la identificación de los
motivos y el análisis correcto de las imágenes, historias y alegorías es el requisito
previo para una correcta interpretación iconológica. Así, consideró que si en las
figuras bordadas del dhayemlaab se encuentran historias y símbolos ancestrales
implícitos, la manera de desentrañarlos, fue a partir del estudio de las mismas
desde el ámbito cosmológico y sagrado.
Fue asimismo un período en el que se dio a la tarea de indagar sobre el contexto
natural, porque todo aquel que se interesa por la Huasteca, no debe olvidarse que
esta región tiene sus propias características y que éstas son simbólicamente relevantes
en la cosmovisión de los teenek. Menos puede ignorarse, como acertadamente
apunta, que todavía hoy en día varias de las tradiciones siguen vinculadas a la
geografía sagrada y a ceremonias de la fertilidad agrícola. Tiempo asimismo en
que se ocupó de ver la prenda a partir de procesos de larga duración, intentando
encontrar la relación que guarda la vestimenta antigua con la que se confecciona
en el presente. Por ello, se aventura en el pasado mesoamericano a través de lo
dicho en los códices, indagando sobre la vestimenta también en figurillas de arcilla,
obras pictográficas y registrando lo dicho por los cronistas.
Busca y encuentra información sobre las fibras empleadas, indaga sobre el
tipo de colorantes para abundar sobre la importancia de la grana cochinilla, el
índigo, el caracol púrpura, el guamúchil, el capulín y los pigmentos minerales.
No descuida dar cuentas de las técnicas de confección, pero sobre todo, rescata
información que le permita comprobar que desde tiempos antiguos, el dhayem-
laab fue como metáfora del mundo en su dualidad de principio y fin, de vida y
muerte, de día y noche, del arriba, el abajo y del centro.
Siguiendo la historia, Rocha Valverde, si bien nos habla de las transforma-
ciones ocurridas en la indumentaria femenina, trayendo a nuestra memoria el
afán de los frailes por cubrir la desnudez de las mujeres y el de los comerciantes
An. Antrop., 49-II (2015), 337-341, ISSN: 0185-1225
Anantrop49_2_14_RESEÑA_Tejer_universo.indd 338 7/1/15 10:01 AM
RESEÑAS 339
al introducir nuevas texturas, como la lana, el cáñamo, la seda, el lino, no deja de
lado señalar asimismo la importancia que tuvo la introducción de otras técnicas
para diseñar las prendas, como fue el punto de cruz. A vuelo de pájaro, la autora
recorre el siglo XIX y una espléndida fotografía, la de Carl Nabel, nos muestra
el quechquemitl usado por las indias de la montaña de Guachinango, como un
antecedente que para Claudia Rocha puede ser un eslabón para establecer el
enlace con las prendas de la cultura teenek de San Luis Potosí.
Volviendo la mirada a las imágenes de las dos portadas, sus dhamleyaabs son
sólo una muestra de la riqueza de piezas que después encontramos a lo largo de
los textos, pero sobre todo, la riqueza de la muestra se presenta a todo color en una
especie de catálogo con tablas realizadas en función de las 46 piezas registradas en
el otro. Una muestra asimismo de que “el cosmos es un vestido” ya que las prendas
dejan ver pues los elementos que muestran que todo parece interconectarse y de
que cada elemento tiene sentido respecto a otros.
El dhamleyaab es una representación del microcosmos, nos dice Claudia, un
mapa cosmológico que contiene una serie de elementos conectados en el espacio
del soporte por medio de un lenguaje codificado que sugiere un tipo de orden
y orientación. Y sí, al mostrarnos la rica colección que logró del dhamleyaab, no
puede uno menos que pensar que es una representación del microcosmos. Uno
observa y se deleita con cada una de las prendas, pero más allá de admirarse por
la belleza de las mismas, descubre lo que las líneas del texto se han empeñado en
dejarnos ver: la riqueza de elementos, de figuras bordadas en distintos planos,
las agrupaciones, la ubicación de las figuras. En fin, nos dejan ver esa geometría
de la imaginación en prendas cuyos bordados guardan un orden, la figura de un
rombo, la unión bordada, como bordado es el cuello, los arreglos de flores dispuestas
de modo cruciforme, cenefas florales, estrellas, variedad de animales, flequillos.
Ropaje que también tiene bien definido un estilo al ordenar sus elementos en un
campo central, en los laterales, en las uniones y al reverso. Prendas usadas por las
mujeres y que no es gratuito que sean ellas las portadoras de ese texto que es su
vestido, toda vez que en ellas resalta su calidad de madre, y toda mujer que usa
el dhamleyaab, como sostiene Rocha Valverde, deviene metáfora del centro del
universo, y si ésta simboliza el eje toral del cosmos, se reafirman sus cualidades
de progenitora y se convierte en símbolo de la fertilidad que da origen y sustento
a la vida, además de personificar a la Gran Madre o Pulik Miim Tsabaal.
Las fotos seleccionadas por Claudia Rocha Valverde para su portada hablan
asimismo de los cambios y éstos aparecen a lo largo de la obra. Las transforma-
ciones que ha sufrido la prenda en su confección desde la época colonial y la
incorporación de elementos de estilo europeo, como el bordado de un florero con
An. Antrop., 49-II (2015), 337-341, ISSN: 0185-1225
Anantrop49_2_14_RESEÑA_Tejer_universo.indd 339 7/1/15 10:01 AM
340 RESEÑAS
flores y elementos cruciformes, el paso de materias prima de fibras naturales a
las sintéticas, el desuso en que ha caído el telar de cintura. Destaca asimismo lo
que acontece en los tiempos actuales y de la introducción del bordado en hilos de
acrilán y colores chillantes, de la fabricación de dhayemlaab para el mercado, de
los efectos que sobre la vestimenta tiene el proceso de emigración y el encuentro
con otras culturas, otras modas, la escuela, la sociedad de consumo, otros valores,
en fin, la globalización. Y si bien hay transformaciones, también debe reconocerse
que no siempre éstas implican un cambio a nivel de la concepción simbólica de
un pueblo. Me explico, si en la época colonial se introdujo el florero romboidal
del cual surgen vistosos ramos en el diseño del dhayemlaab, traigo a colación la
pregunta que Pablo Escalante hace en el prólogo, en el sentido de ¿cuál fue el
motivo indígena antiguo al cual el florero reemplazó? Y la traigo a colación
porque en 1629, en una denuncia anónima ante el santo oficio se hablaba de que
“Los indios guaxtecos en toda la provincia del Pánuco, tuvieron entre los dioses, por el
mayor, a un cantarillo hecho de diversas plumas de colores, de cuya boca salen flores
de lo mismo; y cargándole los indios más ligeros, bailan …” En 1767 el padre Carlos
Tapia Zenteno aludía a que en Aquismón, Tancagüich, Tampamolón y Villa de
Valles realizaban la danza del Paya. En este sentido, no sería precisamente el flo-
rero del que salen flores ¿una forma de representar al cantarillo que representaba
al Dios Paya? Representación que bajo la inocente forma de un florero, muy a la
usanza española en sus decorados, perpetuaba la creencia de tan importante Dios.
La resistencia fue una forma de perdurar y lo sigue estando. Hoy en día,
como señala Rocha Valverde, si el actual dhayemlaab y el quechquemitl se realizan
en telas sintéticas, son cosidos a máquina y se bordan con estambres sintéticos de
brillantes colores, no por ello pierden su importancia como mapa cosmológico que
busca perpetuar la memoria y expresar la identidad de los teneek y nahuas. Y tal
es su importancia y actualidad que para muchas mujeres es la prenda que deben
portar en los rituales, es la ropa que deben bordar o mandar hacerlo cuando se
casen y es ropaje mortuorio que les acompañará una vez que mueran. Las pren-
das que se ofrecen en el mercado, por su parte, bien saben que sólo son mercancías
y que colores y diseños deben estar en función del gusto del consumidor, por ello,
no es extraño ver ahora en los mercados este tipo de prenda bordada en color
negro o en otros colores sin que las figuras que se estampan tenga que ver con su
concepción del mapa mundo. Lo importante en todo caso sería haber preguntado
si estas prendas son también dhayemlaab, cómo se les considera y qué implica ver
que son otras personas las que las lucen, por mencionar sólo algunas.
Pensar cuál es el futuro de dicha prenda, implica especular asimismo en
cuál será el de todas nuestras culturas y su forma de ver el mundo. Las pérdidas
An. Antrop., 49-II (2015), 337-341, ISSN: 0185-1225
Anantrop49_2_14_RESEÑA_Tejer_universo.indd 340 7/1/15 10:01 AM
RESEÑAS 341
culturales son muchas y las lenguas son un buen ejemplo de lo que va desapare-
ciendo, aunque está también registrado ya que hay grupos de emigrantes que se
han dado a la tarea de enseñar y aprender las lenguas que en sus comunidades
no aprendieron. La dinámica de las culturas y lo que revitalizan es algo que nos
sorprende día con día.
Finalmente, puedo asegurar, que con esta obra, un investigador, como Claudia
Rocha Valverde, contribuye a perpetuar un saber sobre el universo bordado en
una prenda.
Ana Bella Pérez Castro
An. Antrop., 49-II (2015), 337-341, ISSN: 0185-1225
Anantrop49_2_14_RESEÑA_Tejer_universo.indd 341 7/1/15 10:01 AM
También podría gustarte
- Templos Cuevas o Monstruos (Arquitectura Prehispanica)Documento42 páginasTemplos Cuevas o Monstruos (Arquitectura Prehispanica)Luis Enrique Armijo ChávezAún no hay calificaciones
- Y Soles LloveranDocumento382 páginasY Soles LloveranCarla Forlan100% (5)
- Las joyas en el vestir de la VirgenDe EverandLas joyas en el vestir de la VirgenAún no hay calificaciones
- Geometrías de La Imaginación Veracruz PDFDocumento167 páginasGeometrías de La Imaginación Veracruz PDFMario Rodrigo Cruz RosasAún no hay calificaciones
- (Carlos Suarez) - Contenido Simbolico de Los Petroglifos en VenezuelaDocumento61 páginas(Carlos Suarez) - Contenido Simbolico de Los Petroglifos en VenezuelaJesús Aguinaga LawyerAún no hay calificaciones
- Mexico BarbaroDocumento10 páginasMexico BarbaroDiana MoraAún no hay calificaciones
- Las mantas en documentos pictográficos y en crónicas colonialesDe EverandLas mantas en documentos pictográficos y en crónicas colonialesAún no hay calificaciones
- La Piramide de La Serpiente Emplumada SuDocumento76 páginasLa Piramide de La Serpiente Emplumada SuAntonio MarcoAún no hay calificaciones
- Figurillas antropomorfas del delta del Balsas.: Clasificación e interpretaciónDe EverandFigurillas antropomorfas del delta del Balsas.: Clasificación e interpretaciónAún no hay calificaciones
- Arqueología de La Muerte. Estado de La Cuestión PDFDocumento60 páginasArqueología de La Muerte. Estado de La Cuestión PDFJuan100% (1)
- Dioses Narigudos y Medellín Zenil PDFDocumento80 páginasDioses Narigudos y Medellín Zenil PDFPilar Ruiz100% (1)
- El Simbolismo en Lo Tejidos MayasDocumento16 páginasEl Simbolismo en Lo Tejidos MayasBalam EmJiherAún no hay calificaciones
- Orozpe, El Código Ocuto Greca Escalonada PDFDocumento32 páginasOrozpe, El Código Ocuto Greca Escalonada PDFKATIA GABRIELA83% (6)
- El Racionalismo de René DescartesDocumento9 páginasEl Racionalismo de René DescartessergioferreiroAún no hay calificaciones
- Estética y Grafismos Originarios. Lelia DelgadoDocumento82 páginasEstética y Grafismos Originarios. Lelia DelgadoMarjorie Agreda100% (2)
- Estudio de La Iconografía de La Cerámica Ceremonial RecuayDocumento72 páginasEstudio de La Iconografía de La Cerámica Ceremonial RecuayIlder Cruz80% (5)
- Motivos BiomorfosDocumento15 páginasMotivos BiomorfosRojas CAún no hay calificaciones
- Dioses navegantes en Izapa y TikalDocumento16 páginasDioses navegantes en Izapa y TikalLuceroAún no hay calificaciones
- Leyes de la Gestalt: principios de la percepciónDocumento8 páginasLeyes de la Gestalt: principios de la percepciónJuanMa Camerini75% (4)
- Salud Mental y DDHH en Las Infancias y AdolescenciasDocumento282 páginasSalud Mental y DDHH en Las Infancias y AdolescenciasAntoniaAún no hay calificaciones
- Figurillas mesoamericanas del Clásico: Una mirada caleidoscópica a sus contextos, representaciones y usosDe EverandFigurillas mesoamericanas del Clásico: Una mirada caleidoscópica a sus contextos, representaciones y usosAún no hay calificaciones
- Historia de la novela hispanoamericana de Cedomil GoicDocumento5 páginasHistoria de la novela hispanoamericana de Cedomil GoicMaría Mária Varas100% (3)
- El Arte de Tejer El MundoDocumento24 páginasEl Arte de Tejer El MundoIván Pérez TéllezAún no hay calificaciones
- Pintura Mural TotonacapanDocumento11 páginasPintura Mural TotonacapanMario VFAún no hay calificaciones
- Dialnet IconografiaYRitualDeLosWayoob 3268158Documento23 páginasDialnet IconografiaYRitualDeLosWayoob 3268158Gonzalo CardenasAún no hay calificaciones
- 4 Los Caminos Convergentes Willy ArangurenDocumento42 páginas4 Los Caminos Convergentes Willy ArangurenvictorcolinaoAún no hay calificaciones
- Monografia MocheDocumento10 páginasMonografia MocheLucero QuispeAún no hay calificaciones
- La cerámica andina: evolución de formas e iconografía a través de los períodos precolombinosDocumento16 páginasLa cerámica andina: evolución de formas e iconografía a través de los períodos precolombinosTomas BarrosAún no hay calificaciones
- Ochoa & Gutiérrez - Notas en Torno A La Cosmovisión y Religión de Los HuaxtecosDocumento73 páginasOchoa & Gutiérrez - Notas en Torno A La Cosmovisión y Religión de Los HuaxtecosGuille Lara Bolaños KandinskyAún no hay calificaciones
- Killka PDFDocumento15 páginasKillka PDFmariarisaAún no hay calificaciones
- CHAVIN WWW - Precolombino.clDocumento6 páginasCHAVIN WWW - Precolombino.clignacio100% (1)
- Los Textiles Mayas Contemporáneos de Yucatán (México) en El EspejDocumento13 páginasLos Textiles Mayas Contemporáneos de Yucatán (México) en El EspejAngélica María González FlórezAún no hay calificaciones
- Cerámica Tipo CódiceDocumento16 páginasCerámica Tipo Códiceinfo7679Aún no hay calificaciones
- Peters Cabeza y Tocado Significados en ParacasDocumento24 páginasPeters Cabeza y Tocado Significados en ParacasGiselle KlerAún no hay calificaciones
- Cerámica Prehispánica en El Occidente de México.Documento14 páginasCerámica Prehispánica en El Occidente de México.alvaropadilla789Aún no hay calificaciones
- Final de Sociedad y NaturalezaDocumento13 páginasFinal de Sociedad y NaturalezaDavid Méndez GómezAún no hay calificaciones
- Iconografía de La Cerámica de San Lorenzo (Olmeca)Documento30 páginasIconografía de La Cerámica de San Lorenzo (Olmeca)Isidro CMAún no hay calificaciones
- Cai 44 Tratado de Andre Pozzzo HispanoamericaDocumento280 páginasCai 44 Tratado de Andre Pozzzo Hispanoamericachaak9Aún no hay calificaciones
- Libro TajinDocumento88 páginasLibro Tajinnarciso tomas cano riveraAún no hay calificaciones
- Muerte y Sacrificio Ritual en La IconogrDocumento43 páginasMuerte y Sacrificio Ritual en La IconogrHéctor MedinaAún no hay calificaciones
- 213 PDFDocumento8 páginas213 PDFCPAPERUAún no hay calificaciones
- Arte PreincaicoDocumento26 páginasArte PreincaicoPablo Aguilar MartinezAún no hay calificaciones
- 01mayas PDFDocumento16 páginas01mayas PDFHiko SeijuroAún no hay calificaciones
- La Tejedora, La Muerte y La Vidao PDFDocumento8 páginasLa Tejedora, La Muerte y La Vidao PDFLuceroAún no hay calificaciones
- La Tejedora La Muerte y La Vida Simbolismo Maya Del Trabajo TextilDocumento8 páginasLa Tejedora La Muerte y La Vida Simbolismo Maya Del Trabajo TextilLuca TorrezAún no hay calificaciones
- LOS CHARCAS - EL TEJIDO EN BOLIVIA (Frag.)Documento5 páginasLOS CHARCAS - EL TEJIDO EN BOLIVIA (Frag.)Ximena CashAún no hay calificaciones
- Los NascaDocumento3 páginasLos NascaAndres Gp FAún no hay calificaciones
- Act.3. Fichas de ResumenDocumento6 páginasAct.3. Fichas de ResumenSabino AguilarAún no hay calificaciones
- PRECLÁSICO HASTA LA PÁG. 43Documento6 páginasPRECLÁSICO HASTA LA PÁG. 43luzelenatjdAún no hay calificaciones
- Una Historia de La Religion de Los Antiguos Mayas Baudez PDFDocumento7 páginasUna Historia de La Religion de Los Antiguos Mayas Baudez PDFgalter6100% (1)
- Ejercicio 1 - Visualidades Precolombinas en America LATINA - EDUARDO VALENCIADocumento13 páginasEjercicio 1 - Visualidades Precolombinas en America LATINA - EDUARDO VALENCIAejvalenciaAún no hay calificaciones
- Beyer-La Astronomia de Los MexicanosDocumento26 páginasBeyer-La Astronomia de Los Mexicanosriss100% (1)
- BOVISIO 2019 Tradiciones Plásticas y Ontologías, Problemas en Torno Al EstudioDocumento18 páginasBOVISIO 2019 Tradiciones Plásticas y Ontologías, Problemas en Torno Al EstudioFernando Francisco HierroAún no hay calificaciones
- Miniaturas MexicoDocumento10 páginasMiniaturas MexicoLeidy OyarceAún no hay calificaciones
- Arte Rupestere Atacamenio 02Documento25 páginasArte Rupestere Atacamenio 02Valdemar RamírezAún no hay calificaciones
- Plantilla Variables Investigación Grados 7 y 8 Sobre Historia Arte 2021Documento7 páginasPlantilla Variables Investigación Grados 7 y 8 Sobre Historia Arte 2021Jessica SergoAún no hay calificaciones
- Ceramica MayaDocumento41 páginasCeramica MayaAlma HernandezAún no hay calificaciones
- Jerez Brenes - Las - Tradiciones - Ceramicas PreclasicoDocumento15 páginasJerez Brenes - Las - Tradiciones - Ceramicas PreclasicoOmarx_AlejandroAún no hay calificaciones
- Paracas NecrópolisDocumento6 páginasParacas NecrópolisED PHAún no hay calificaciones
- cap3 mayas portillaDocumento19 páginascap3 mayas portillaclaudia jocelyn velazquez ortegaAún no hay calificaciones
- Las Manifestaciones Artísticas en La Época PrecolombinaDocumento7 páginasLas Manifestaciones Artísticas en La Época PrecolombinaMariet Ayala0% (1)
- Grebe. Simbolismo AtacameñoDocumento23 páginasGrebe. Simbolismo AtacameñoConsuelo Tardones100% (1)
- Historia Del Arte AmericanoDocumento8 páginasHistoria Del Arte AmericanoFernando Vera CabreraAún no hay calificaciones
- Figurillas Masculinas Con Atributos de Rango Del Centro de MéxicDocumento15 páginasFigurillas Masculinas Con Atributos de Rango Del Centro de MéxicMoRi Kirni KirniAún no hay calificaciones
- Teoria Del ColorDocumento11 páginasTeoria Del ColorAlexia Perez SanchezAún no hay calificaciones
- Teoria Del ColorDocumento11 páginasTeoria Del ColorAlexia Perez SanchezAún no hay calificaciones
- Arte AbstractoDocumento2 páginasArte AbstractoAlexia Perez SanchezAún no hay calificaciones
- Principios de IlustraciónDocumento20 páginasPrincipios de IlustraciónAlexia Perez SanchezAún no hay calificaciones
- Yves KleinDocumento3 páginasYves KleinAlexia Perez SanchezAún no hay calificaciones
- DHAYEMLAABDocumento1 páginaDHAYEMLAABAlexia Perez SanchezAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es La TalaveraDocumento6 páginas¿Qué Es La TalaveraAlexia Perez SanchezAún no hay calificaciones
- CienciasDocumento2 páginasCienciasAlexia Perez SanchezAún no hay calificaciones
- Caderno de Resumos VII Congresso ABHDocumento253 páginasCaderno de Resumos VII Congresso ABHsuetonio37Aún no hay calificaciones
- La Competencia Comunicativa en Idiomas ExtranjerosDocumento4 páginasLa Competencia Comunicativa en Idiomas ExtranjerosKELVIN ALEJANDRO RUBIO MARINAún no hay calificaciones
- Documento EscaleraDocumento4 páginasDocumento EscaleraJuan Pedro LuisAún no hay calificaciones
- Examen Parcial - Segundo Intentosemana 4 - INV - SEGUNDO BLOQUE-ESTUDIOS CUALITATIVOS - (GRUPO1)Documento11 páginasExamen Parcial - Segundo Intentosemana 4 - INV - SEGUNDO BLOQUE-ESTUDIOS CUALITATIVOS - (GRUPO1)orjuela1merian50% (2)
- 3° Proyecto 9-1 Soluciones Mtro JP 23-24Documento17 páginas3° Proyecto 9-1 Soluciones Mtro JP 23-24auriazulbbjoAún no hay calificaciones
- Poesiamapuche NiñosDocumento222 páginasPoesiamapuche Niñosvicky801Aún no hay calificaciones
- Andrea PajaroDocumento3 páginasAndrea PajaroAndrea PajaroAún no hay calificaciones
- Gestion de Proyectos: PrototipoDocumento6 páginasGestion de Proyectos: PrototipoMauricio RubioAún no hay calificaciones
- El Pensamiento de DurkheimDocumento4 páginasEl Pensamiento de DurkheimGerman RabboneAún no hay calificaciones
- Declaración de Avellaneda - MIR - UCR 1945Documento3 páginasDeclaración de Avellaneda - MIR - UCR 1945Pablo RodríguezAún no hay calificaciones
- Plan de Estudios analizadoDocumento7 páginasPlan de Estudios analizadoYaz L. AlvaRzAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre CainDocumento4 páginasTrabajo Sobre CainEliAnha Acvdo LAún no hay calificaciones
- Revista Construcción Enero-Febrero 2018 PDFDocumento44 páginasRevista Construcción Enero-Febrero 2018 PDFRudy Felipe HernandezAún no hay calificaciones
- Penna - MorfologiaDocumento17 páginasPenna - MorfologiaWilliam WallaceAún no hay calificaciones
- Mejora capacidad resolutiva Hospital Hermilio Valdizán HuánucoDocumento314 páginasMejora capacidad resolutiva Hospital Hermilio Valdizán HuánucocharodrigpAún no hay calificaciones
- Comunicación: Oral y EcritaDocumento41 páginasComunicación: Oral y EcritaBianka LópezAún no hay calificaciones
- Los Mecanismos de Protección de Los Derechos Humanos en El Ambito de Las Naciones UnidasDocumento15 páginasLos Mecanismos de Protección de Los Derechos Humanos en El Ambito de Las Naciones UnidasMarianaAún no hay calificaciones
- 1 Agenda Matutina Cuarta Sesión Ordinaria 2022-2023Documento1 página1 Agenda Matutina Cuarta Sesión Ordinaria 2022-2023Alma Patricia RiveraAún no hay calificaciones
- RosaldoDocumento17 páginasRosaldothecrow_isaacAún no hay calificaciones
- Act 1 SociologiaDocumento8 páginasAct 1 SociologiaSuly Viviana HUELGO QUIACHAAún no hay calificaciones
- Institucionalización Ciencia Política PerúDocumento32 páginasInstitucionalización Ciencia Política PerúDaniel Angel Salas RocaAún no hay calificaciones
- Reglamento Sistema de Becas y Beneficios Estudiantiles UtnDocumento20 páginasReglamento Sistema de Becas y Beneficios Estudiantiles UtnKatherine Díaz CruzAún no hay calificaciones
- Sesión de Aprendizaje 1Documento9 páginasSesión de Aprendizaje 1Jose LuisAún no hay calificaciones
- Quiz-3 Ingles-0Documento6 páginasQuiz-3 Ingles-0yuranyAún no hay calificaciones