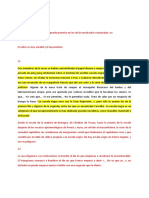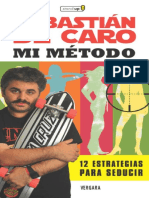Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Un Etnólogo en Disneylandia
Cargado por
David Alejandro Rdn0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
104 vistas2 páginasUnn etnólogo en Disneylandia
Título original
Un+etnólogo+en++Disneylandia
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoUnn etnólogo en Disneylandia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
104 vistas2 páginasUn Etnólogo en Disneylandia
Cargado por
David Alejandro RdnUnn etnólogo en Disneylandia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Un etnólogo en Disneylandia
Marc Augé
Desde hacía algunos días ya comenzaba a preguntarme si había estado verdaderamente
inspirado al aceptar, en un momento de euforia, la sugerencia que se me habían hecho
de ir a Disneylandia para realizar allí la tarea de etnólogo de la modernidad. Una buena
idea falsa, me decía, pues en todo caso Disneylandia no es más que la feria de vanidades
instalada en el campo raso. Además el miércoles (¡ese era el único día del que podía
disponer libremente!) iba a toparme con todos los escolares de Francia y de Navarra, una
proximidad charlatana, cuya sola idea me provocaba sudores fríos. Era demasiado tarde
para retroceder, y ya me imaginaba sin entusiasmo las largas horas que pronto
tendría que pasar en medio de la multitud solitaria, tembloroso ante el espectáculo del
gran ocho, o acariciando entre las orejas a Mickey Mouse. De manera que recibí con
júbilo la proposición que me hizo Catherine, una amiga fotógrafa y cineasta a quien
confié mis dudas, de acompañarme en mi expedición. Su compañía y su apoyo me
serían preciosos. Por lo demás, ella quería a toda costa filmar mis andanzas.
Representar el papel de Hulot en Disneylandia era algo que transformaba un día de
duras pruebas en día de fiesta. Sin embargo, algo me preocupaba: es bien sabido
que el nerviosismo hace presa de los grandes actores y luego me preguntaba si
podríamos presentarnos en aquel lugar con todos nuestros trastos sin despertar las
sospechas de los responsables del orden. Estos conocían el desprecio que
experimentan por lo general los intelectuales franceses por las diversiones importadas
de los Estados Unidos. ¿No iban a oponerse a la entrada de una cámara que ellos
podían considerar subversiva? Cuando uno llega a Disneylandia por la carretera (un
amigo había convenido en llevarnos en automóvil hasta allí y en recogernos por la
noche), la emoción nace en primer término del paisaje. A lo lejos, de pronto, como
surgido del horizonte, pero ya cercano (experiencia visual análoga a la que permite
descubrir de un solo golpe de vista el Mont Saint-Michel o la catedral de Chartres), el
castillo de la Bella Durmiente del bosque se recorta en el cielo con sus torres y sus
cúpulas, semejante, sorprendentemente semejante, a las fotografías ya vistas en la
prensa y a las imágenes ofrecidas por la televisión. Era ese sin duda el primer placer que
brindaba Disneylandia: se nos ofrecía un espectáculo enteramente semejante al que se
nos había anunciado. Ninguna sorpresa: era como ocurría con el Museo de Arte
Moderno de Nueva York, donde uno no deja de comprobar hasta qué punto los
originales se parecen a sus copias. Sin duda allí estaba (según lo pensé después) la
clave de un misterio que me llamó la atención desde el principio: ¿por qué había allí
tantas familias norteamericanas visitando el parque, siendo así que, evidentemente, ya
habían visitado a sus homólogos de allende el Atlántico? Pues bien, justamente esas
familias reencontraban allí lo que ya conocían. Saboreaban el placer de la
verificación, la alegría del reconocimiento, más o menos como esos turistas demasiado
intrépidos que, perdidos en el confín de un mundo exótico cuyo color local pronto los
cansa, se reencuentran y se reconocen en el anonimato centelleante del gran espacio
de un supermercado.
También podría gustarte
- Un Paseo Por El ThyssenDocumento14 páginasUn Paseo Por El ThyssenQuetzalpurpuraAún no hay calificaciones
- La Lagrima de La Monalisa Digital-1Documento110 páginasLa Lagrima de La Monalisa Digital-1cesar augusto PerdomoAún no hay calificaciones
- Actividad 4 - Subir Archivo Sobre Propia Redacción de Crítica Cultural PeriodísticaDocumento5 páginasActividad 4 - Subir Archivo Sobre Propia Redacción de Crítica Cultural PeriodísticaDayan BremnerAún no hay calificaciones
- Acento CubanoDocumento4 páginasAcento Cubanodark123Aún no hay calificaciones
- Fotografía y arte en la Francia modernaDocumento3 páginasFotografía y arte en la Francia modernaBoris López67% (3)
- Auge Marc El Viaje ImposibleDocumento142 páginasAuge Marc El Viaje ImposibleHelen Amrhein Arte100% (1)
- Auge Marc - El Viaje Imposible El Turismo Y Sus ImagenesDocumento142 páginasAuge Marc - El Viaje Imposible El Turismo Y Sus ImagenesLizeth Viviana Perez ArcilaAún no hay calificaciones
- UN ETNOLOGO EN DISNEYLANDIA, MARC AUGÉ u734-734-1-PB PDFDocumento4 páginasUN ETNOLOGO EN DISNEYLANDIA, MARC AUGÉ u734-734-1-PB PDFLeilaZabalaAún no hay calificaciones
- Charles Baudelaire. El Público Moderno y La FotografíaDocumento4 páginasCharles Baudelaire. El Público Moderno y La FotografíakakaiokAún no hay calificaciones
- Encuentros OVNIDocumento357 páginasEncuentros OVNItonAún no hay calificaciones
- BrouillonDocumento4 páginasBrouillonJean FidèleAún no hay calificaciones
- 1998-José Hierro-Discurso de Ceremonia de Entrega Del Premio CervantesDocumento7 páginas1998-José Hierro-Discurso de Ceremonia de Entrega Del Premio CervantesEduardoAún no hay calificaciones
- Iceta y Los MuseosDocumento2 páginasIceta y Los MuseosRamón Expósito ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Ensayo General 2 Paes Comprension LectoraDocumento35 páginasEnsayo General 2 Paes Comprension LectoraAlondra MontesinoAún no hay calificaciones
- César Aira - El Congreso de Literatura (Muestra)Documento12 páginasCésar Aira - El Congreso de Literatura (Muestra)HIván AraujoAún no hay calificaciones
- El Enigma de Las Vírgenes NegrasDocumento136 páginasEl Enigma de Las Vírgenes NegrasazulclarenseAún no hay calificaciones
- Debray Régis-Vida y Muerte de La ImagenDocumento318 páginasDebray Régis-Vida y Muerte de La ImagenIngrid Natalia100% (1)
- William Temple - Un Nicho en El TiempoDocumento10 páginasWilliam Temple - Un Nicho en El TiempoMeteorito de SaturnoAún no hay calificaciones
- Cloe y El Poubolt Magico CompressedDocumento70 páginasCloe y El Poubolt Magico CompressedAndre ArocutipaAún no hay calificaciones
- El Niño Lobo Del Cine MariDocumento2 páginasEl Niño Lobo Del Cine Marielypat2010Aún no hay calificaciones
- Guadamur - Jumentud en ÉxtasisDocumento112 páginasGuadamur - Jumentud en ÉxtasisPauloMaresAún no hay calificaciones
- 2007 Una Luz Sobre La Carne NacaradaDocumento2 páginas2007 Una Luz Sobre La Carne NacaradaMitsuit NinaAún no hay calificaciones
- Carlos Monsiváis, "María Félix en Dos Tiempos"Documento5 páginasCarlos Monsiváis, "María Félix en Dos Tiempos"Monsivaismos100% (1)
- Escape de DisneyWorldDocumento7 páginasEscape de DisneyWorldFreddy Journalist0% (1)
- Viajar Noctámbulos en El TyssenDocumento5 páginasViajar Noctámbulos en El Tyssencarlos.carniceroAún no hay calificaciones
- La nostalgia como sentimiento contemporáneoDocumento40 páginasLa nostalgia como sentimiento contemporáneoDondo CarricartAún no hay calificaciones
- Brain's web: La telaraña de la inteligenciaDe EverandBrain's web: La telaraña de la inteligenciaAún no hay calificaciones
- El Porvenir Del Arte - Gumier MaierDocumento3 páginasEl Porvenir Del Arte - Gumier MaierLuciana BerneriAún no hay calificaciones
- El Maestro del Prado (The Master of the Prado): Una novelaDe EverandEl Maestro del Prado (The Master of the Prado): Una novelaCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (42)
- Père Lachaise - Itziar PascualDocumento47 páginasPère Lachaise - Itziar PascualLamp AraAún no hay calificaciones
- 1 - Cine en Las AulasDocumento10 páginas1 - Cine en Las Aulasmarielacarassai9178Aún no hay calificaciones
- Agosto de 2005Documento7 páginasAgosto de 2005al_saldivarAún no hay calificaciones
- Darian Leader - El Robo de La Mona Lisa. Lo Que El Arte Nos Impide Ver (Fragmento)Documento22 páginasDarian Leader - El Robo de La Mona Lisa. Lo Que El Arte Nos Impide Ver (Fragmento)Luis Aldana100% (3)
- ENTRE MOSCAS Y CIRUJIAS de Ana Teresa Rodriguez de RieraDocumento6 páginasENTRE MOSCAS Y CIRUJIAS de Ana Teresa Rodriguez de RieraAna Teresa RodriguezAún no hay calificaciones
- Día de CalaverasDocumento19 páginasDía de Calaverasjoxel 10Aún no hay calificaciones
- El Pavo de RussellDocumento5 páginasEl Pavo de RusselltravislebowskiAún no hay calificaciones
- Fumaroli. París. Nueva York PDFDocumento12 páginasFumaroli. París. Nueva York PDFEnrique Sánchez Costa0% (1)
- DRAMATURGIADocumento23 páginasDRAMATURGIAbibliotecaambulanteAún no hay calificaciones
- Mi Método. (12 Estrategias para Seducir)Documento102 páginasMi Método. (12 Estrategias para Seducir)Telenrico Matemático100% (1)
- La Civilización Del Espectáculo Trabajo Terminado de Los 6 ParrafosDocumento2 páginasLa Civilización Del Espectáculo Trabajo Terminado de Los 6 ParrafosAxel MartinezAún no hay calificaciones
- El Dia Que Murio Chanquete - Jose L. ColladoDocumento106 páginasEl Dia Que Murio Chanquete - Jose L. Colladod.danna27Aún no hay calificaciones
- #Adelanto El Esquinista, de Laia JufresaDocumento20 páginas#Adelanto El Esquinista, de Laia JufresaLetras Libres100% (1)
- Beigbeder Frederic - Socorro PerdonDocumento88 páginasBeigbeder Frederic - Socorro PerdonNicolAún no hay calificaciones
- El Brujo en Sociedad Año 1839Documento379 páginasEl Brujo en Sociedad Año 1839E&TAún no hay calificaciones
- Buzzati. Las Noches DifícilesDocumento8 páginasBuzzati. Las Noches DifícilesEnrique Sánchez CostaAún no hay calificaciones
- Un Hombre Que Duerme. 51 Festival Internacional de Cine de San SebastiánDocumento4 páginasUn Hombre Que Duerme. 51 Festival Internacional de Cine de San SebastiánCatalina Maria Zambrano VelásquezAún no hay calificaciones
- Ciclos EconómicosDocumento3 páginasCiclos EconómicosDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Dinero y CréditoDocumento4 páginasDinero y CréditoDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Sociedades MercantilesDocumento4 páginasSociedades MercantilesDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Contratos MercantilesDocumento3 páginasContratos MercantilesDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Psicología Del ColorDocumento1 páginaPsicología Del ColorDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Caso de Estudio-CinepolisDocumento7 páginasCaso de Estudio-Cinepolisgerardo pacheco0% (1)
- Coaching Ventas PDFDocumento10 páginasCoaching Ventas PDFJuanManuelPérezGranjasAún no hay calificaciones
- Caso PracticoDocumento13 páginasCaso PracticoDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Derecho bancario: Concepto, función de la banca y operacionesDocumento8 páginasDerecho bancario: Concepto, función de la banca y operacionesDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Presentación MicroeconomíaDocumento1 páginaPresentación MicroeconomíaDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Psicología Del ColorDocumento1 páginaPsicología Del ColorDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Psicología Del ColorDocumento1 páginaPsicología Del ColorDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Planeación Proceso AdministrativoDocumento3 páginasPlaneación Proceso AdministrativoDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Psicología Del ColorDocumento1 páginaPsicología Del ColorDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Black Berry La Historia de Un Fracaso UnlockedDocumento3 páginasBlack Berry La Historia de Un Fracaso UnlockedDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Preguntas Psicologia Del ColorDocumento2 páginasPreguntas Psicologia Del ColorDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Minorias-Activas EXPOSICIÓNDocumento28 páginasMinorias-Activas EXPOSICIÓNDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- RojoDocumento1 páginaRojoDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Mapa 1Documento1 páginaMapa 1David Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Bibliografia RecomendadaDocumento4 páginasBibliografia RecomendadaDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- En Nuestro País Se Le Tiene Culto A La Muerte Como Una Deidad ColectivaDocumento3 páginasEn Nuestro País Se Le Tiene Culto A La Muerte Como Una Deidad ColectivaDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Revolucion MexicanaDocumento2 páginasRevolucion MexicanaDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- 20pasos PDFDocumento1 página20pasos PDFDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Acta Constitutiva de Sociedad Anonima Decapital Variable-1Documento7 páginasActa Constitutiva de Sociedad Anonima Decapital Variable-1David Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Origen de Los Problemas PsicologicosDocumento1 páginaOrigen de Los Problemas PsicologicosDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Oramas VieraDocumento113 páginasOramas Vierajuliojose_150663100% (1)
- 1PROGRAMA 1er. Congreso de Investigación MultidisciplinariaDocumento7 páginas1PROGRAMA 1er. Congreso de Investigación MultidisciplinariaDavid Alejandro RdnAún no hay calificaciones
- Altres A2016 Guia Elaborar CitasDocumento53 páginasAltres A2016 Guia Elaborar CitasAngelica AlcarazAún no hay calificaciones
- Manual de Estilo Apa 6ta Edicic3b3nDocumento22 páginasManual de Estilo Apa 6ta Edicic3b3nRonald AnthonyAún no hay calificaciones
- Intervencion de Psicologos de La UNAM Sismos1985Documento130 páginasIntervencion de Psicologos de La UNAM Sismos1985Daniel100% (1)
- Estilo Wabi SabiDocumento7 páginasEstilo Wabi Sabiarcos.mireya.03Aún no hay calificaciones
- El Universo de La MiradaDocumento218 páginasEl Universo de La MiradaginestableAún no hay calificaciones
- Comentario de TextoDocumento3 páginasComentario de Textokerba25Aún no hay calificaciones
- Bello y SublimeDocumento3 páginasBello y SublimeproviiiAún no hay calificaciones
- Texto EL JUICIO DE PARISDocumento1 páginaTexto EL JUICIO DE PARISoteminhoAún no hay calificaciones
- Tesis Maquillaje Profesional1Documento22 páginasTesis Maquillaje Profesional1ANAIDAún no hay calificaciones
- Visagismo de Ojos y CejasDocumento4 páginasVisagismo de Ojos y CejasCarmen Moreno67% (21)
- Memnon Autor VoltaireDocumento6 páginasMemnon Autor Voltairecasualties12Aún no hay calificaciones
- Maquillaje Dermatología CorrecciónDocumento5 páginasMaquillaje Dermatología CorrecciónLíss FlächAún no hay calificaciones
- Raza de BronceDocumento3 páginasRaza de BronceMichael Manuel Zapata Velasquez0% (2)
- Examen Escrito de Progreso Estudiantil 1er NivelDocumento7 páginasExamen Escrito de Progreso Estudiantil 1er NivelROGEL OVIEDO GOERGE LEODANAún no hay calificaciones
- Apreciación de las artesDocumento16 páginasApreciación de las artesjaqui ramirezAún no hay calificaciones
- Farm Heads Laurell - Amigas Duquesas 03 - Por Un Beso PDFDocumento579 páginasFarm Heads Laurell - Amigas Duquesas 03 - Por Un Beso PDFdanielapana82Aún no hay calificaciones
- Belleza tras bambalinas: maquillaje en fotosDocumento137 páginasBelleza tras bambalinas: maquillaje en fotosAngel JordeAún no hay calificaciones
- La Estética Modernista en "El Rey Burgués" de Rubén DaríoDocumento1 páginaLa Estética Modernista en "El Rey Burgués" de Rubén DaríoKaren Jocelyn100% (1)
- Memoria Descriptiva de BellezaDocumento67 páginasMemoria Descriptiva de BellezaManolo Wolf20% (5)
- Cuento SDocumento12 páginasCuento SludybadillomaldonadoAún no hay calificaciones
- TeatroDocumento3 páginasTeatroavimael.lopez.herAún no hay calificaciones
- SedalDocumento1 páginaSedalLili BainottiAún no hay calificaciones
- Amarte Sin Limites.1Documento1 páginaAmarte Sin Limites.1Isaac David Finol VidesAún no hay calificaciones
- Act 2 Ideas para La Creacion de EmpresasDocumento4 páginasAct 2 Ideas para La Creacion de EmpresasAbi CorpusAún no hay calificaciones
- Centro de peluquería y estéticaDocumento13 páginasCentro de peluquería y estéticaAngelo MartinezAún no hay calificaciones
- Imágenes SensorialesDocumento2 páginasImágenes Sensorialesclaufal50% (2)
- Elogio de La Belleza AtléticaDocumento4 páginasElogio de La Belleza AtléticaLuis PinedoAún no hay calificaciones
- Dialnet LaExperienciaEsteticaDocumento8 páginasDialnet LaExperienciaEsteticasebasAún no hay calificaciones
- Anónimo-Cantos de Amor Del Antiguo EgiptoDocumento65 páginasAnónimo-Cantos de Amor Del Antiguo EgiptoZiggy Tracy Prado LopezAún no hay calificaciones
- El Libro de Las Mil Noches y Una Noche T. 2Documento104 páginasEl Libro de Las Mil Noches y Una Noche T. 2Rafael AlonsoAún no hay calificaciones
- Miss Abuelas Brasil competenciaDocumento18 páginasMiss Abuelas Brasil competenciaPablo Rivas PardoAún no hay calificaciones
- La Bella Durmiente - Un Giro InesperadoDocumento871 páginasLa Bella Durmiente - Un Giro InesperadoBarbi GarcesAún no hay calificaciones
- Sigues Sin Saber Quien Soy - Astrid MariaDocumento97 páginasSigues Sin Saber Quien Soy - Astrid MariaEiggamAdnarimAún no hay calificaciones