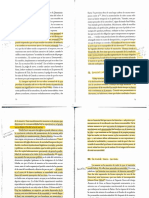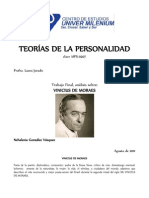Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Días Extraños - Reseña - JCB
Cargado por
José Carlos Blázquez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
32 vistas2 páginasPrimera (y creo que única) reseña a propósito del primer libro de Alejandro Meneses, titulado "Días extraños"
Título original
Días Extraños_Reseña_JCB
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoPrimera (y creo que única) reseña a propósito del primer libro de Alejandro Meneses, titulado "Días extraños"
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
32 vistas2 páginasDías Extraños - Reseña - JCB
Cargado por
José Carlos BlázquezPrimera (y creo que única) reseña a propósito del primer libro de Alejandro Meneses, titulado "Días extraños"
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Vigesémicos al fin
José Carlos Blázquez Espinosa
Días extraños
Alejandro Meneses
Universidad Autónoma de Puebla, 1987.
Colección Asteriscos
El sueño, a diferencia de la vida consciente, sigue sus propias leyes. Si la conciencia se
expresa en un logos que implica una gramática para su comprensión, lo sueños lo hacen en
un discurso constelado; imágenes que van y vienen —acaso obsesivamente— expresando
una verdad más íntima y no menos real que aquella a la que Occidente rinde culto: la razón.
Los sueños, la invención, la fantasía, los mitos, son realidad desvalorizada de un fin
de siglo que camina afanosamente hacia su propia ruina. Son, sin embargo, el artificio
sobre el que puede fincarse otra manera de ver y reflexionar nuestra realidad.
La provocación que nos hace Alejandro Meneses —y no otra cosa son sus Días
extraños— es, en la invención, una realidad múltiple que se confunde con la recreación,
también múltiple, de los sueños. Una tercera invención, o mejor realidad, en la que escritor,
al tiempo que convoca a sus demonios, es inventado por sus criaturas. Un acto creativo,
obsesivo, solitario, en el que los lindes de la realidad literaria y la realidad real se
confunden para decirnos, con una prosa limpia y singular, que los días extraños no esperan
a la catástrofe para iniciarse; por el contrario, están aquí, sin faltar a la cita, gestándose para
aproximarnos, lenta pero seguramente, al borde del abismo, a la gran desolación, al culto,
en el no tiempo, de los Santos Patronos de la Intemperie.
Días extraños es el sueño que se sueña a sí mismo, allí en “Cuando sueñe, sueñe
usted con eso”, texto al que, de alguna manera podemos rastrear en sus orígenes en
“Continuidad de los parques”, de Cortázar. Pero si esta historia se cierra sobre sí misma, sin
que ello signifique el abandono de la intensidad de su trama, “El barco de cristal” nos
remite, en el ocre del tiempo, a la sorpresa de que no hay abandono impune; todo está
decidido de antemano, lo estaba desde mucho tiempo atrás y las olas de un mar gris que
parecía llevarse los recuerdos a otra orilla es capaz, con la impunidad que le otorga su
persistencia, de devolvernos la memoria de un odio recién incubado y mitigado, pero sólo
eso, por la ausencia. Si la ausencia mitiga el dolor de la memoria, en “El hombre de la
puerta de atrás”, la crónica terrible de un tiempo nuevo, aquel que sigue al tiempo de la
Gran desolación, el recuerdo convocado acude, puntual, a la reinvención; luego del
Apocalipsis la lengua ha sido despojada de sus significados, las palabras se han perdido,
han quedado vacías, huecas, deshabitadas. Es el momento primigenio, la oportunidad de
reinventarlo todo y para nombrarlo, ingrata labor para una deidad amarga, sólo se puede
entrar por la puerta de atrás, por la historia, por la recreación ingrata de una absurda apuesta
a la nada; allí las palabras, perras inmundas, acechan a su creador, toman cuerpo y se
animan; en el asedio el horror renace para perpetuarse en la conciencia del error que
significa una especie que a su vez renace del polvo para, luego de su inútil viaje que es la
vida, volver al polvo arrasado por el viento. Si en “El hombre de la puerta de atrás” las
palabras se muestran acechantes, en “El fin de la noche” cobran vida y arman, sobre una
historia que en principio se muestra sencilla, un discurso que corrige, contradice inclusive,
la historia primera. En ésta, la noche del tiempo detenido, la criaturas convocadas en un
sueño febril sueñan también al autor; un discurso onírico único y múltiple, el mismo sueño
soñado simultáneamente que admite no sólo la posibilidad de la interpretación individual de
quienes en ella participan sino, inclusive, la validez y verdad de una crónica suspendida,
como la catástrofe misma, sobre las miradas atónitas de quienes asisten, con la certeza del
final, a un siglo que apuesta su suerte al final de la noche, cerrada, atemporal, e infinita.
Vigesémicos al fin no podemos evitar, al soñar, soñar con eso…
(c. 1987)
También podría gustarte
- Esther Seligson 62Documento23 páginasEsther Seligson 62Laura Salvador Cruz100% (1)
- Octavio Paz. Una Tregua Con El TiempoDocumento11 páginasOctavio Paz. Una Tregua Con El TiempoIsabel Hernández100% (1)
- Deslizamientos Genéricos en La Novela Quebequense o ¿Dice Lo Lírico Algo MásDocumento7 páginasDeslizamientos Genéricos en La Novela Quebequense o ¿Dice Lo Lírico Algo MásRodolfo PepaAún no hay calificaciones
- Zupancic, A - What Is SexDocumento7 páginasZupancic, A - What Is SexDavid ParraAún no hay calificaciones
- El Efecto de La Realidad y Otros Poemas Jorge QuirogaDocumento9 páginasEl Efecto de La Realidad y Otros Poemas Jorge QuirogavictorAún no hay calificaciones
- 1.02. Poemas Jorge Luis BorgesDocumento5 páginas1.02. Poemas Jorge Luis BorgesSilu PazAún no hay calificaciones
- Apunte PoesiaDocumento11 páginasApunte PoesiaNatalia RodríguezAún no hay calificaciones
- Michel Foucault - El Lenguaje Al InfinitoDocumento11 páginasMichel Foucault - El Lenguaje Al InfinitoKennySanguinoAún no hay calificaciones
- Bécquer - Germán GullónDocumento7 páginasBécquer - Germán Gullónlauragonzalez234Aún no hay calificaciones
- Análisis de Escritos de cordel de Julio PazosDocumento6 páginasAnálisis de Escritos de cordel de Julio PazosLucia Maria Riera BerrezuetaAún no hay calificaciones
- Bellessi, Diana. La Pequeña Voz Del MundoDocumento6 páginasBellessi, Diana. La Pequeña Voz Del MundoAye GalletitaAún no hay calificaciones
- Panesi-Silvina Ocampo EspejosDocumento6 páginasPanesi-Silvina Ocampo EspejosLore BallestreroAún no hay calificaciones
- Figuras Literarias Tiempo y NarrativaDocumento4 páginasFiguras Literarias Tiempo y Narrativajoan saizAún no hay calificaciones
- Eduard Munch y la adolescente: Un reencuentro de emociones a través del arteDocumento8 páginasEduard Munch y la adolescente: Un reencuentro de emociones a través del arteCarlos Humberto EcheverryAún no hay calificaciones
- 118-Texto Del Artículo-268-1-10-20210324Documento21 páginas118-Texto Del Artículo-268-1-10-20210324Almendrillas AlmendrasAún no hay calificaciones
- Livro 2023Documento271 páginasLivro 2023alvaro cuadraAún no hay calificaciones
- Fulltext 2Documento6 páginasFulltext 2micalleromeroAún no hay calificaciones
- Un Lugar para La Poesía - Pablo Dobrinin La Diaria 20-08-2013Documento1 páginaUn Lugar para La Poesía - Pablo Dobrinin La Diaria 20-08-2013harenquenoesAún no hay calificaciones
- Luis Omar Cáceres. Bajo El Prisma de María José Cabezas CorcioneDocumento1 páginaLuis Omar Cáceres. Bajo El Prisma de María José Cabezas CorcioneMaría José Cabezas CorcioneAún no hay calificaciones
- El Escultor de Recuerdos Acercamiento A La Obra de Felisberto HernándezDocumento13 páginasEl Escultor de Recuerdos Acercamiento A La Obra de Felisberto HernándezCarlos Andres Lopez DuqueAún no hay calificaciones
- El Ser El Tiempo y La Muerte en La Poesia de Jose Maria Eguren 923277Documento7 páginasEl Ser El Tiempo y La Muerte en La Poesia de Jose Maria Eguren 923277ariana vasquez benitesAún no hay calificaciones
- Ismael Rivera-La Colonia Penal FINALDocumento5 páginasIsmael Rivera-La Colonia Penal FINALNadia PradoAún no hay calificaciones
- Tarea Comunicación RodrigoDocumento4 páginasTarea Comunicación RodrigoGloria Maria Garcia SaldañaAún no hay calificaciones
- Palinuro de México (Definitivo)Documento12 páginasPalinuro de México (Definitivo)RodolfoAún no hay calificaciones
- Exotismo y AlteridadDocumento12 páginasExotismo y AlteridadIrene ChadaAún no hay calificaciones
- Español U2Documento32 páginasEspañol U2yuri herreraAún no hay calificaciones
- Olga Orozco, La Poeta Clarividente - Lucía RuedaDocumento6 páginasOlga Orozco, La Poeta Clarividente - Lucía RuedaAndrea Abarca OrozcoAún no hay calificaciones
- Parcial 3 S XXDocumento5 páginasParcial 3 S XXMiguelAún no hay calificaciones
- Los Tiempos - InteriorDocumento100 páginasLos Tiempos - InteriorAniceto HeviaAún no hay calificaciones
- JUANELE EnsayoDocumento11 páginasJUANELE EnsayoGYLDYL CAROLINA RODRIGUEZ PEREZAún no hay calificaciones
- SoñemosDocumento115 páginasSoñemosPresi PoetasAún no hay calificaciones
- El Odio A La Música. Diez Pequeños TratadosDocumento4 páginasEl Odio A La Música. Diez Pequeños TratadosIris Reyes HernándezAún no hay calificaciones
- Ballón Aguirre, Enrique (Fragmento Del Prólogo A Las Obras Completas de César Vallejo)Documento26 páginasBallón Aguirre, Enrique (Fragmento Del Prólogo A Las Obras Completas de César Vallejo)Carla EsparzaAún no hay calificaciones
- Sola González Cantor de La NocheDocumento11 páginasSola González Cantor de La NocheFranciscoAún no hay calificaciones
- Oralyyanopermite Aquellasuperposiciónde Capasdelgadas 11,: Narrar, Como Un Oficio. "Laliteratura", Dice en Una Desus - CarDocumento3 páginasOralyyanopermite Aquellasuperposiciónde Capasdelgadas 11,: Narrar, Como Un Oficio. "Laliteratura", Dice en Una Desus - CarJuan Cruz del ArcoAún no hay calificaciones
- El Espacio Orfico de La Novela en La Muerte de Artemio CruzDocumento12 páginasEl Espacio Orfico de La Novela en La Muerte de Artemio CruzBelén Bellosillo100% (1)
- Reseña de Anastasia y La Mirada de Las 1000 Yardas - Carlos KatanDocumento3 páginasReseña de Anastasia y La Mirada de Las 1000 Yardas - Carlos KatanCarlos KatanAún no hay calificaciones
- El tiempo y el mundo en El Obrador de VersosDocumento7 páginasEl tiempo y el mundo en El Obrador de VersosRodrigo Escobar-HolguínAún no hay calificaciones
- Revólver EscorpiónDocumento97 páginasRevólver Escorpiónggeraldopelaez100% (1)
- LA DIVINA NOCHE. La Noche y El Día. Cap 1Documento32 páginasLA DIVINA NOCHE. La Noche y El Día. Cap 1jcano67Aún no hay calificaciones
- Ejemplo Estructura ReseñaDocumento3 páginasEjemplo Estructura ReseñaGladys NúñezAún no hay calificaciones
- Soledad Alvarez - Las Estaciones IntimasDocumento44 páginasSoledad Alvarez - Las Estaciones IntimasIsidro MiesesAún no hay calificaciones
- Analisis Cuaderno de Nueva York de José HierroDocumento10 páginasAnalisis Cuaderno de Nueva York de José HierroMelo DíaZ0% (1)
- Sobre Necesidad, Actualidad E Insistencia de Al V Aro CunqueiroDocumento5 páginasSobre Necesidad, Actualidad E Insistencia de Al V Aro CunqueiroJavier Veloso PuadoAún no hay calificaciones
- BorgesDocumento2 páginasBorgesDragón Galactico RojoAún no hay calificaciones
- Mundo Poesia AlexisDocumento96 páginasMundo Poesia AlexisIvan Tula GrilloAún no hay calificaciones
- La Poética en CortázarDocumento19 páginasLa Poética en CortázaraleAún no hay calificaciones
- Analisis Las Puertas Del Cielo Cortazar PDFDocumento19 páginasAnalisis Las Puertas Del Cielo Cortazar PDFFrancoNicolasFrancoAún no hay calificaciones
- 100-Texto Del Artículo-182-1-10-20160407Documento19 páginas100-Texto Del Artículo-182-1-10-20160407RicardoAún no hay calificaciones
- Para Reinar Sobre La MuerteDocumento13 páginasPara Reinar Sobre La MuertePaolaTobónAún no hay calificaciones
- Relato Con Un Fondo de Agua Una InterpretacionDocumento5 páginasRelato Con Un Fondo de Agua Una InterpretacionEstefania IbarraAún no hay calificaciones
- El Libro Que VendraDocumento6 páginasEl Libro Que VendraOmar BurbanoAún no hay calificaciones
- El Cutis Patrio, de Eduardo Espina - Letras LibresDocumento2 páginasEl Cutis Patrio, de Eduardo Espina - Letras LibresRodrigoDemeyAún no hay calificaciones
- Cartas Cruzadas Sobre Lo Poético PDFDocumento7 páginasCartas Cruzadas Sobre Lo Poético PDFAlex SilgadoAún no hay calificaciones
- Masiello Los Sentidos y Las RuinasDocumento14 páginasMasiello Los Sentidos y Las RuinasAnonymous NtEzXrAún no hay calificaciones
- Equipoise Los EquiposDocumento42 páginasEquipoise Los EquiposcottardAún no hay calificaciones
- Introduccion A Gaston BachelardDocumento11 páginasIntroduccion A Gaston BachelardOscar GaviriaAún no hay calificaciones
- AusterlitzDocumento18 páginasAusterlitzgustavo mejia fonnegraAún no hay calificaciones
- Ni Heroinas Ni Perversas. La Condición Femenina en El Ensayo 'La Mujer Es Un Misterio' de Ángeles MastrettaDocumento7 páginasNi Heroinas Ni Perversas. La Condición Femenina en El Ensayo 'La Mujer Es Un Misterio' de Ángeles MastrettaJosé Carlos Blázquez100% (1)
- Josefina Esparza Soriano - JaikúsDocumento2 páginasJosefina Esparza Soriano - JaikúsJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Coincidencias y Divergencias en Los Personajes Femeninos Construidos Por Aline PetterssonDocumento15 páginasCoincidencias y Divergencias en Los Personajes Femeninos Construidos Por Aline PetterssonJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- La Visión Social en La Narrativa de Bibiana CamachoDocumento8 páginasLa Visión Social en La Narrativa de Bibiana CamachoJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- La Otra Santa - María Torres PonceDocumento11 páginasLa Otra Santa - María Torres PonceJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Días Extraños - Reseña - JCBDocumento2 páginasDías Extraños - Reseña - JCBJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Los Ángeles de Antonio Alarcón PDFDocumento1 páginaLos Ángeles de Antonio Alarcón PDFJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Josefina Esparza Soriano - JaikúsDocumento2 páginasJosefina Esparza Soriano - JaikúsJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Una voz femenina en la literatura indígena mexicanaDocumento7 páginasUna voz femenina en la literatura indígena mexicanaJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Bello AntologiaDocumento180 páginasBello AntologiaJosé CastilloAún no hay calificaciones
- La geometría de la incertidumbre en la poesía de Citlalli XochitiotzinDocumento4 páginasLa geometría de la incertidumbre en la poesía de Citlalli XochitiotzinJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- RoponesDocumento2 páginasRoponesJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Josefina Esparza Soriano - JaikúsDocumento2 páginasJosefina Esparza Soriano - JaikúsJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Justo Sierra JCBDocumento11 páginasJusto Sierra JCBJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Diputados Que Integran La XXI Legislatura Del Estado de PueblaDocumento2 páginasDiputados Que Integran La XXI Legislatura Del Estado de PueblaJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Gilberto Owen: El Poema Sin La Palabra AmorDocumento3 páginasGilberto Owen: El Poema Sin La Palabra AmorJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Amazonas (Reseña) 01Documento4 páginasAmazonas (Reseña) 01José Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Amazonas Apasionadas, Libro de Patricia Ponce JiménezDocumento4 páginasAmazonas Apasionadas, Libro de Patricia Ponce JiménezJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Poema Del NiágaraDocumento1 páginaPoema Del NiágaraJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- CarolaDocumento4 páginasCarolaJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Geometría de La Incertidumbre, de Citlalli XochitiotzinDocumento4 páginasGeometría de La Incertidumbre, de Citlalli XochitiotzinJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Huerta, Paz, Revueltas, Por AbreuDocumento7 páginasHuerta, Paz, Revueltas, Por AbreuJosé Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Me Queda La Palabra - 2011Documento6 páginasMe Queda La Palabra - 2011José Carlos BlázquezAún no hay calificaciones
- Analisis de Personal Id Ad VINICIUS de MORAESDocumento9 páginasAnalisis de Personal Id Ad VINICIUS de MORAESToreh NgAún no hay calificaciones
- Taller Que Quiero HacerDocumento2 páginasTaller Que Quiero Hacermara alejandra guerra guerraAún no hay calificaciones
- Ventajas Del InternetDocumento2 páginasVentajas Del InternetKevin AponteAún no hay calificaciones
- La negociación: arte y habilidad para resolver conflictosDocumento30 páginasLa negociación: arte y habilidad para resolver conflictoswalter100% (1)
- Capitulo 5. Seleccion de Personal RHDocumento10 páginasCapitulo 5. Seleccion de Personal RHAle Castelan100% (1)
- Valenzuela, Eloy, Escritos 1786-1834Documento177 páginasValenzuela, Eloy, Escritos 1786-1834Anonymous hBmwVUKAún no hay calificaciones
- Act. 2 Mardonez (1991) FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALESDocumento9 páginasAct. 2 Mardonez (1991) FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALESTam Ortiz100% (1)
- Análisis Del Tipo Textual NoticiaDocumento4 páginasAnálisis Del Tipo Textual NoticiaSusana XlxAún no hay calificaciones
- Texto-Instructivo - InfografiaDocumento7 páginasTexto-Instructivo - InfografiaYesenia Coronado Vargas0% (1)
- Anamnesis Adultos (Plantilla) - ModeloDocumento5 páginasAnamnesis Adultos (Plantilla) - Modelojoel jesus perez diazAún no hay calificaciones
- Planificacion Octavo BásicoDocumento7 páginasPlanificacion Octavo BásicoMiMoAún no hay calificaciones
- Ambiente, creatividad e innovaciónDocumento10 páginasAmbiente, creatividad e innovaciónManuel Antonio Marquez DiazAún no hay calificaciones
- APA 12-2 Evidencia-Informe-de-Capacitacion-PersonalDocumento12 páginasAPA 12-2 Evidencia-Informe-de-Capacitacion-PersonalCristian AldanaAún no hay calificaciones
- Inteligencia Emocional en La EmpresaDocumento114 páginasInteligencia Emocional en La EmpresaRoshavelAún no hay calificaciones
- Rúbrica 5 SentidosDocumento2 páginasRúbrica 5 SentidosRomina Rain100% (1)
- Boletin de Desarrollo Humano No 12 Estilo de VidaDocumento2 páginasBoletin de Desarrollo Humano No 12 Estilo de VidaCaty MBAún no hay calificaciones
- Ficha de Monitoreo y Acompañamiento Al Desempeño Docente 2019Documento5 páginasFicha de Monitoreo y Acompañamiento Al Desempeño Docente 2019Wilson Carrera ChanameAún no hay calificaciones
- Desarrollo Gráfico Del NiñoDocumento12 páginasDesarrollo Gráfico Del NiñoTammy AyelenAún no hay calificaciones
- Tareadepsicologiageneral 130819182146 Phpapp02Documento3 páginasTareadepsicologiageneral 130819182146 Phpapp02Alonso ChiChi PeraltaAún no hay calificaciones
- 2 Unidad (Paradigma de La Ética Del Bien Común)Documento16 páginas2 Unidad (Paradigma de La Ética Del Bien Común)Betzabé Mejia100% (1)
- Sri AurobindoDocumento538 páginasSri AurobindoVeronica GonzalezAún no hay calificaciones
- Presentacion Pservicios de Apoyo USAERDocumento49 páginasPresentacion Pservicios de Apoyo USAERmarcarmen62509100% (1)
- T. Estudiante Matemática 1°Documento265 páginasT. Estudiante Matemática 1°Jeannette Cañuta100% (2)
- Cómo Elaborar Un Diagnóstico en La EscuelaDocumento49 páginasCómo Elaborar Un Diagnóstico en La Escuelamakeilyn chaviano100% (1)
- Conclusiones, Referencias y ResumenDocumento9 páginasConclusiones, Referencias y ResumenJose Danilo Rojas NerioAún no hay calificaciones
- Informe Psicológico-Estudiante-ModeloDocumento2 páginasInforme Psicológico-Estudiante-ModeloJose100% (1)
- Plan de Aula Ética Profesional UPDSDocumento9 páginasPlan de Aula Ética Profesional UPDSCinthya VargasAún no hay calificaciones
- Los Liderazgos Enlhet-Enenlhet. Cambios, Continuidades y ParadojasDocumento27 páginasLos Liderazgos Enlhet-Enenlhet. Cambios, Continuidades y ParadojasRodrigo Villagra Carron100% (1)
- Conocimiento SubjetivoDocumento6 páginasConocimiento SubjetivoKarenAún no hay calificaciones
- Gestión educativa familiarDocumento22 páginasGestión educativa familiarBrayan Alexis Pedraza RoviraAún no hay calificaciones