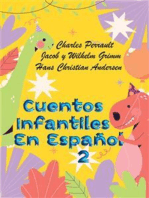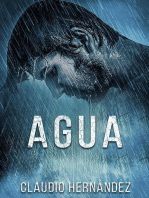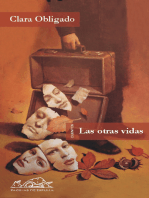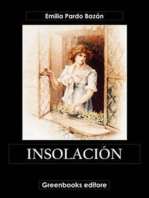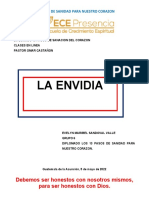Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Una suegra en el cielo: la historia de San Pedro y su suegra en el infierno
Cargado por
SenderoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Una suegra en el cielo: la historia de San Pedro y su suegra en el infierno
Cargado por
SenderoCopyright:
Formatos disponibles
Una suegra en el
cielo
José Ortega Munilla
I
El primero de los Apóstoles se perfeccionó tanto en la virtud, que hasta
llegó a querer a su suegra.
Y cuidado que, según la tradición popular, era la peor de las suegras
habidas y por haber. Entre todas las brujas que han visitado a Barahona,
no se ha hallado otra semejante. Era más larga que un pleito; más negra
que el alma de un neo; más flaca que la memoria de un parvenu. Su
cabeza, levantándose sobre su inmenso y descarnado cuello, como la de
una cigüeña, estaba adornada por dos docenas de cabellos grises que
ataba cuidadosamente sobre la nuca. Sus ojos, chicos, redondos,
bailones y escondidos, parecían dos reptiles en sus cuevas. Su nariz se
encorvaba a modo de pico, y su barba se elevaba con un gracioso lunar
en medio; lunar de donde brotaban multitud de cerdas blanquecinas y
retorcidas. Sus manos eran garras. Toda ella parecía un ave de rapiña
más que una mujer, y lo mejor que tenía era la figura. Excusado es decir
si quería a su yerno. Al saber que le habían martirizado, se murió de
alegría. El diablo llegó, la cogió con unas tenazas, y la echó en la
correspondiente caldera de pez hirviendo.
II
San Pedro, a pesar de todo, seguía queriendo a su suegra en el otro
mundo, y estaba descontento en el cielo porque no tenía a su suegra al
lado. El ángel de la Justicia, que frecuentemente le acompañaba en la
portería, unas veces por obligación y otras por gusto, notó que su buen
amigo andaba caviloso, desganado y taciturno; y como en el cielo no se
acostumbra enfermar ni tener disgustos, le preguntó con interés qué
tenía.
San Pedro calló al pronto y trató de mudar de conversación, pero al fin
se dejó vencer, y abrió su pecho a su compañero, como un rey de
tragedia a su confidente.
—Lo confieso —terminó diciendo—, sin mi suegra estoy sin sombra, y
con más esplín que un inglés en invierno. Esto no puede continuar.
—Desgraciadamente —contestó el ángel—, durará toda la eternidad;
porque ¿cómo traer aquí esa arpía? ¡Bueno se pondría el cielo!
—Bien mirado, no es tan mala como te figuras.
—¡Bah!
—Y después de lo que ha padecido, debe estar muy corregida.
—¿En el infierno crees que se corrige alguien? Ni más ni menos que en
una cárcel española. El que entra con una manchita, al poco tiempo está
pintado de negro de los pies a la cabeza. Además, sabes que del infierno
nadie sale.
—Acuérdate del emperador romano, a quien sacó uno de mis
sucesores.
—Es cuento.
—¿Estás seguro?
—Lo estoy, y de que se inventó para enaltecer el poder pontificio.
—Lo he de averiguar; pero aunque tengas razón, ¿no podrías hacerme
un ligero favor? ¿No podrás dejar que mi suegra se exceptuase de la
regla general, y fuese perdonada?
—¿Estás loco? Yo no puedo hacer eso.
—Pues es preciso, porque, si no, me llamo a engaño. Yo no he venido
aquí a estar triste, sino alegre, y no he de ser el único santo infeliz.
—Aleja de ti esas ideas.
—No puedo, ni quiero alejarlas, porque no quiero ser ingrato.
—¡Ingrato!, ¿con quién?
—Con mi suegra. ¿No sabes que la paciencia que con ella he ejercitado
es la que más gloria me ha valido?
—En fin, yo no puedo hacer eso; lo más que puedo hacer, es decir al
Supremo Juez tu pretensión, y recomendarla.
—Algo es algo: yo buscaré otros ángeles y santos que la recomienden
también.
—¡Adiós, pues, y hasta la vista!
III
La misma conversación que con el ángel de la Justicia, tuvo San Pedro
con el de la Misericordia y con otros muchos ciudadanos de la corte
celestial; y tanto trabajó, y tanto trabajaron ellos, que al fin el Juez
Supremo se dejó conmover.
Una mañana, el ángel de la Justicia se presentó a San Pedro y le dijo:
—He aquí lo que se ha resuelto. Aquí te traigo un hilo, con el que desde
la puerta del cielo puedes sondear el fondo del abismo; llama a tu
suegra, échalo, y si el peso de su maldad no lo rompe, que suba por él al
cielo.
El hilo era más delgado que un argumento escolástico, pero no había
que murmurar.
San Pedro lo cogió, se asomó a la puerta del cielo, y gritó, como en los
antiguos autos sacramentales de España:
—¡Ah del terrible reino del espanto! —Y llamó a su suegra, a quien en
alta voz (porque hay casi tanta distancia del cielo al infierno, como del
alma de D. Quijote a la de Sancho) puso al corriente del asunto.
No le costó gran trabajo hacerse entender. La vieja, apenas le oyó,
dando suelta a su habitual hidrofobia, le arrojó a los oídos una
granizada de denuestos, que ni las flechas de los persas que habían de
oscurecer el sol. La boca de aquella suegra no era boca humana; era la
Plaza de Toros de Madrid, con malos toros, malos toreros, y un
presidente torpe. Cuando, fatigada, se aplacaba un poco, no parecía
más que una batería de mil cañones Armstrong haciendo fuego
graneado. Por último, Luzbel se incomodó, le dio un buen puntapié en
la parte que Rabelais, agregado a una embajada, temía tener que besar
al Papa, en vista de que el embajador le besaba los pies, y poniéndole
una mordaza (es decir, una bola de asfalto en la boca), le gritó:
— ¡Bestia, escucha!
El alma rebelde de la suegra tuvo ya que contentarse con rabiar de
forros adentro.
Entonces fue cuando San Pedro echó su hilito.
Todos los condenados y todos los demonios, que se habían enterado de
lo que se trataba, corrieron a cogerlo, dándose de pescozones como los
chicos de Madrid que cogen aleluyas en los Viáticos de Pascua; y todo
el infierno, menos la vieja, se colgó de aquel átomo de esperanza.
Aunque el hilo era delgado, todo el infierno colgado de él no parecía
pesar en su punta más que una mosca en la de una maroma. Con el
mismo Lucifer colgado ondeaba perfectamente en el viento.
Pero la vieja se abalanzó a la cuerda gritando (en el barullo se había
arrancado la mordaza):
— ¡Fuera, fuera todos, que no tenéis un yerno santo! Yo sola debo
salvarme.
La cuerda se estiró entonces, como si se le hubiesen puesto cien arrobas
de peso.
— ¡Salvémonos todos! —decían los condenados.
—No, no —repetía la vieja—; yo sola, yo sola.
La cuerda crujió.
— ¡Todos, todos! —seguían gritando.
— ¡Yo sola, o ninguno! —chillaba la vieja, arañando y mordiendo a
cuantos cogía.
El hilo se rompió entonces; todo el infierno cayó desplomado, y el
ángel de la Justicia dijo a San Pedro, que lanzaba un grito de angustia:
— ¿Ves cómo pedías un imposible? El cielo es el amor, y por eso es la
felicidad. ¿Cómo han de entrar en él la envidia, la soberbia, ni el
egoísmo?
También podría gustarte
- (Cancionero) Hillsong Global Project Spanish PDFDocumento47 páginas(Cancionero) Hillsong Global Project Spanish PDFSergio Vega83% (12)
- Estudio Sobre Cristologia Estudio 4 Segunda ParteDocumento14 páginasEstudio Sobre Cristologia Estudio 4 Segunda Partejuanjo100% (1)
- Cuentos Clásicos Para Niños En Español 2: (El Alforfón, El Duendecillo y La Mujer, La Bella Durmiente Del Bosque, La Cenicienta, La Cerillera, La Reina De Las Nieves, La Sirenita, Las Zapatillas Rojas, El Traje Nuevo Del Emperador, Piel De Asno)De EverandCuentos Clásicos Para Niños En Español 2: (El Alforfón, El Duendecillo y La Mujer, La Bella Durmiente Del Bosque, La Cenicienta, La Cerillera, La Reina De Las Nieves, La Sirenita, Las Zapatillas Rojas, El Traje Nuevo Del Emperador, Piel De Asno)Calificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Ebook 7 Trazos GSDocumento45 páginasEbook 7 Trazos GSSendero83% (12)
- Guia Meditacion Padres de AhoraDocumento8 páginasGuia Meditacion Padres de AhoraCarlos GomezAún no hay calificaciones
- Guia Meditacion Padres de AhoraDocumento8 páginasGuia Meditacion Padres de AhoraCarlos GomezAún no hay calificaciones
- Guia Meditacion Padres de AhoraDocumento8 páginasGuia Meditacion Padres de AhoraCarlos GomezAún no hay calificaciones
- Guia Meditacion Padres de AhoraDocumento8 páginasGuia Meditacion Padres de AhoraCarlos GomezAún no hay calificaciones
- El Evangelio de JudasDocumento19 páginasEl Evangelio de JudasPrágmatica Sil100% (1)
- Carta A Mi Madre-Charles BaudelaireDocumento25 páginasCarta A Mi Madre-Charles BaudelaireJameson Guillermo100% (1)
- Vivir en La Luz PDFDocumento18 páginasVivir en La Luz PDFGabriel Cb33% (3)
- Test de Doctrina BiblicaDocumento11 páginasTest de Doctrina BiblicaJhonathan Gelvis Niño100% (1)
- Consagración A MaríaDocumento64 páginasConsagración A MaríaDulce MendezAún no hay calificaciones
- El Solitario de Zepita 1Documento210 páginasEl Solitario de Zepita 1EDDY MOHAMEDAún no hay calificaciones
- El Hombre PálidoDocumento3 páginasEl Hombre PálidoLizza ToledoAún no hay calificaciones
- El Caballo de CesarDocumento766 páginasEl Caballo de CesarSenderoAún no hay calificaciones
- Ball, Hugo - Tenderenda El FantásticoDocumento120 páginasBall, Hugo - Tenderenda El FantásticoJuan anujAún no hay calificaciones
- Dante y La Divina ComediaDocumento550 páginasDante y La Divina ComediaArturo JuárezAún no hay calificaciones
- Cuentos Clásicos Para Niños En Español 2 - (Ilustrado)De EverandCuentos Clásicos Para Niños En Español 2 - (Ilustrado)Aún no hay calificaciones
- Edgar Allan Poe - EL CORAZÓN DELATORDocumento5 páginasEdgar Allan Poe - EL CORAZÓN DELATOREnsboyAún no hay calificaciones
- Poesía humorística: sonetos, décimas y otras formas poéticas con tono jocosoDocumento57 páginasPoesía humorística: sonetos, décimas y otras formas poéticas con tono jocosoJose Manuel Rodriguez ValenciaAún no hay calificaciones
- Insolacion - Emilia Pardo BazanDocumento107 páginasInsolacion - Emilia Pardo Bazanjgilm1972iosAún no hay calificaciones
- Cuentos para niños: El pelao de IbdesDocumento35 páginasCuentos para niños: El pelao de IbdesLuis vicAún no hay calificaciones
- Las falsas aparienciasDocumento8 páginasLas falsas aparienciasDiego CastilloAún no hay calificaciones
- La Casa de Las BrujasDocumento5 páginasLa Casa de Las BrujasSofia Hernández100% (1)
- Don Dimas de La TijeretaDocumento7 páginasDon Dimas de La TijeretaJordy AaronAún no hay calificaciones
- Don Dimas de La TijeretaDocumento5 páginasDon Dimas de La TijeretaAinara CieloAún no hay calificaciones
- Selección de Tradiciones Peruanas, de PalmaDocumento30 páginasSelección de Tradiciones Peruanas, de PalmaKarem BaigorriaAún no hay calificaciones
- Cronicas de Bruno Del BreñalDocumento13 páginasCronicas de Bruno Del BreñalGraciela Miguel HachaAún no hay calificaciones
- ANÓNIMO - Discurso de La Viuda de Veinticuatro Maridos, Por El Caballero de La TrancaDocumento37 páginasANÓNIMO - Discurso de La Viuda de Veinticuatro Maridos, Por El Caballero de La Trancaalcamp100% (1)
- La Casa de La Bruja Por José Rafael PocaterraDocumento16 páginasLa Casa de La Bruja Por José Rafael PocaterraFederico GonzalezAún no hay calificaciones
- ENRÍQUEZ GÓMEZ, ANTONIO - La Inquisición de Lucifer y Visita de Todos Los DiablosDocumento32 páginasENRÍQUEZ GÓMEZ, ANTONIO - La Inquisición de Lucifer y Visita de Todos Los DiablosalcampAún no hay calificaciones
- Asselineau - La Segunda VidaDocumento27 páginasAsselineau - La Segunda VidaMaría Eugenia GoliatAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento5 páginasUntitledClaudiaRCdiablitaAún no hay calificaciones
- El MagnetizadorDocumento24 páginasEl MagnetizadorJoel OrtizAún no hay calificaciones
- Emilia Pardo Bazan - InsolacionDocumento132 páginasEmilia Pardo Bazan - Insolacionesko da raskathAún no hay calificaciones
- Palma Selección (Justos y Pecadores)Documento33 páginasPalma Selección (Justos y Pecadores)adrianAún no hay calificaciones
- La PastoraDocumento15 páginasLa PastoraMarialina RodriguezAún no hay calificaciones
- OllandinavengoDocumento60 páginasOllandinavengoScarlet DuránAún no hay calificaciones
- Olalla Autor Stevenson Robert LouisDocumento108 páginasOlalla Autor Stevenson Robert Louisomar bolañosAún no hay calificaciones
- 11 La Princesa y El Granuja Autor Benito Pérez GaldósDocumento17 páginas11 La Princesa y El Granuja Autor Benito Pérez GaldósAnonymous LW7EXGxAún no hay calificaciones
- book pdf Organizational Behavior 19Th Global Edition Pdf full chapterDocumento23 páginasbook pdf Organizational Behavior 19Th Global Edition Pdf full chapterbarbara.bach244100% (6)
- L33 24Documento26 páginasL33 24Juan Esteban Bohorquez KohenAún no hay calificaciones
- Relatos de Terror Plan LectorDocumento2 páginasRelatos de Terror Plan LectorrirojiAún no hay calificaciones
- Selección de Textos RealistasDocumento4 páginasSelección de Textos RealistasMaría Abad CarreteroAún no hay calificaciones
- Olalla-Robert Louis StevensonDocumento108 páginasOlalla-Robert Louis StevensonCamAún no hay calificaciones
- Don DImasDocumento7 páginasDon DImasomarszAún no hay calificaciones
- Tradiciones Peruanas CORTODocumento3 páginasTradiciones Peruanas CORTOEdward Norman Julcamanyan TantavilcaAún no hay calificaciones
- Romualdo Nogues - Cuentos para Gente MenudaDocumento40 páginasRomualdo Nogues - Cuentos para Gente MenudaRobert Orosco B.Aún no hay calificaciones
- Fantasmagoría PDFDocumento28 páginasFantasmagoría PDFchunge4Aún no hay calificaciones
- Los 25000 Mejores Versos de La Lengua Castellana - Varios Autores - 2000 - Anna's ArchiveDocumento540 páginasLos 25000 Mejores Versos de La Lengua Castellana - Varios Autores - 2000 - Anna's ArchiveEdiel GómezAún no hay calificaciones
- Princesa DesnudaDocumento72 páginasPrincesa Desnudaemiliano_croceAún no hay calificaciones
- El Casamiento Del DiabloDocumento7 páginasEl Casamiento Del Diablo1998katheAún no hay calificaciones
- Christabel en españolDocumento16 páginasChristabel en españolFacundo TonucciAún no hay calificaciones
- La Pastora y El DeshollinadorDocumento3 páginasLa Pastora y El DeshollinadorconversanocturnaAún no hay calificaciones
- La Marca de San JorgeDocumento258 páginasLa Marca de San JorgeFrancia Avalos CastelAún no hay calificaciones
- Victor HugoDocumento8 páginasVictor HugoDamian CastroAún no hay calificaciones
- Gorriti, Sueños y RealidadesDocumento125 páginasGorriti, Sueños y RealidadesArianaMagalíVelardezAún no hay calificaciones
- Los Hermanos KipDocumento264 páginasLos Hermanos Kipdouglas jimenez pinzonAún no hay calificaciones
- Web of LiesDocumento214 páginasWeb of LiesSenderoAún no hay calificaciones
- El Año CampesinoDocumento10 páginasEl Año Campesinokatherine perezAún no hay calificaciones
- El AsistenteDocumento11 páginasEl AsistenteSenderoAún no hay calificaciones
- El ManiquíDocumento6 páginasEl ManiquíSenderoAún no hay calificaciones
- El Parásito Del Tren PDFDocumento5 páginasEl Parásito Del Tren PDFSenderoAún no hay calificaciones
- Soy Tengo y QuieroDocumento12 páginasSoy Tengo y QuieroSenderoAún no hay calificaciones
- Catalogo Desayunos y FloresDocumento14 páginasCatalogo Desayunos y FloresSenderoAún no hay calificaciones
- Cardiopatías de Último InningDocumento41 páginasCardiopatías de Último InningMaxAún no hay calificaciones
- VærøyDocumento49 páginasVærøySenderoAún no hay calificaciones
- El Mal AireDocumento25 páginasEl Mal AireSenderoAún no hay calificaciones
- Toponimia y Folclore en La Isla de LeónDocumento18 páginasToponimia y Folclore en La Isla de LeónSenderoAún no hay calificaciones
- Los Extraterrestres Somos Personas HonradasDocumento13 páginasLos Extraterrestres Somos Personas HonradasRodolfo LoayzaAún no hay calificaciones
- La Sombra Del Estiómeno y Otros CuentosDocumento65 páginasLa Sombra Del Estiómeno y Otros CuentosJuan PalasAún no hay calificaciones
- TERNURADocumento33 páginasTERNURAGabrielaCuadraditoUróborosSerendipiaAún no hay calificaciones
- La Cabellera NegraDocumento9 páginasLa Cabellera NegraSenderoAún no hay calificaciones
- Nunca confíes del todo en la felicidadDocumento10 páginasNunca confíes del todo en la felicidadCristian CaloAún no hay calificaciones
- Ser Joven en La Era DigitalDocumento38 páginasSer Joven en La Era DigitalArturo Resendiz CulpaAún no hay calificaciones
- Pizzas Después de ClasesDocumento114 páginasPizzas Después de ClasesSenderoAún no hay calificaciones
- La HoraDocumento144 páginasLa HoraSenderoAún no hay calificaciones
- Su RetratoDocumento4 páginasSu RetratoSenderoAún no hay calificaciones
- El Pequeño Mundo Propio Del Dr. CrandallDocumento62 páginasEl Pequeño Mundo Propio Del Dr. CrandallJuan PalasAún no hay calificaciones
- ¿Qué Dice La Biblia Acerca Del Fin Del Mundo - GotQuestions - Org - EspanolDocumento7 páginas¿Qué Dice La Biblia Acerca Del Fin Del Mundo - GotQuestions - Org - EspanolHalcon MatinalAún no hay calificaciones
- Amor FraternalDocumento2 páginasAmor FraternalErick J. AriasAún no hay calificaciones
- Lección 1 - El Contentamiento CristianoDocumento2 páginasLección 1 - El Contentamiento CristianoJose Adrian Jimenez MoncayoAún no hay calificaciones
- Los Angeles y La Nueva EraDocumento11 páginasLos Angeles y La Nueva EraFermín Estillado MorenoAún no hay calificaciones
- La relación entre la Universidad y la sociedad hispánicaDocumento18 páginasLa relación entre la Universidad y la sociedad hispánicajulio-vargas100% (1)
- Clase 1 Introducción Al NTDocumento6 páginasClase 1 Introducción Al NTPaulo Antonio Santis LipanAún no hay calificaciones
- Religiónes Del MundoDocumento27 páginasReligiónes Del MundoGabriel palomino Chipana100% (2)
- TítuloDocumento5 páginasTítuloAnonymous K1Knv4uAún no hay calificaciones
- El Proceso de Cristo - ResumenDocumento13 páginasEl Proceso de Cristo - Resumenkarla neriAún no hay calificaciones
- Santidad Gramatica y Composicion CastellanaDocumento2 páginasSantidad Gramatica y Composicion CastellanaEvangelista José MarchenaAún no hay calificaciones
- Moises 40 AñosDocumento67 páginasMoises 40 AñosINDIO SVAún no hay calificaciones
- Progama Vida y Ministerio Marzo 22Documento2 páginasProgama Vida y Ministerio Marzo 22Martin Daniel Yeskel Chano GarciaAún no hay calificaciones
- Concilio Vaticano IIDocumento9 páginasConcilio Vaticano IIcarazojaravaAún no hay calificaciones
- La Órbita de Endor - Artículos - Cuentos Zen de SamuráisDocumento3 páginasLa Órbita de Endor - Artículos - Cuentos Zen de SamuráisDaniel RuizAún no hay calificaciones
- 13PasosCorazonEnvidiaDocumento2 páginas13PasosCorazonEnvidianormanAún no hay calificaciones
- Bruce F F Son Fidedignos Los Documentos Del Nuevo TestamentoDocumento4 páginasBruce F F Son Fidedignos Los Documentos Del Nuevo TestamentoMariano RodriguezmAún no hay calificaciones
- Manual de TutoresDocumento89 páginasManual de Tutoresjolman alexander mujica calderonAún no hay calificaciones
- ICTHUS JUVENIL El Buen PastorDocumento10 páginasICTHUS JUVENIL El Buen PastorMaria LinaresAún no hay calificaciones
- Biografia de Buda (Resumen)Documento1 páginaBiografia de Buda (Resumen)Simón Francisco Niño QuintiniAún no hay calificaciones
- Guía 15 La Bondad de DiosDocumento3 páginasGuía 15 La Bondad de Diosyanett perezAún no hay calificaciones
- Atributos de DiosDocumento14 páginasAtributos de DiosBERTA BARRIOS100% (1)
- Vestimenta de Ceja de SelvaDocumento2 páginasVestimenta de Ceja de Selvajean carlos canales brunoAún no hay calificaciones
- Diseño DivinoDocumento42 páginasDiseño DivinoCarlosgalan6921Aún no hay calificaciones
- MUSICOSOFIA PresentacionDocumento18 páginasMUSICOSOFIA PresentacionysdbpAún no hay calificaciones