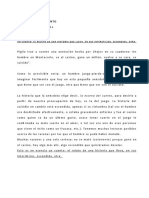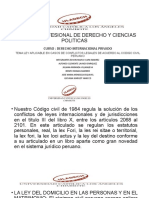Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Precuela El Tren - MJP
Cargado por
Majo Majo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas2 páginascuento
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentocuento
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas2 páginasPrecuela El Tren - MJP
Cargado por
Majo Majocuento
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
PRECUELA - Sin título
El señor Delaney tenía una fábrica de roscas.
En aquella discreta población era, sin lugar a dudas, un ciudadano notable.
Joven, emprendedor, orgulloso, soberbio. Medio pueblo trabajaba en su fábrica.
Aquél otoño publicó en el periódico local una solicitada buscando
administrativas, después del fatal accidente que le costó la vida a cuatro
muchachas del departamento de facturación.
La señorita Dent se había recibido de maestra.
Había soñado con una escuela pequeña en la zona rural llena de pecosos
malolientes, pero conseguir un cargo sin influencias era algo más difícil de lo que
había calculado. Vivía sola, agotando los ingresos de las clases particulares que
dictaba por las tardes.
Cuando aquella mañana de otoño leyó el anuncio en el matutino, pensó
que era una buena solución a sus inconvenientes. Vistió traje sastre y pequeño
bolso de mano, y fue puntual a la cita de selección.
El dueño de la fábrica observaba detrás de una ventana, a seis metros de
altura, la veintena de postulantes en fila esperando su entrevista. Entre ellas, una
le llamó la atención. Parecía un conejo asustado enfundado en un trajecito sastre.
Esa tiene que ser para mí, pensó.
Cinco días después llegaron los llamados de contratación y la señorita Dent
celebró su suerte, sería la nueva secretaria personal del jefe. Era una tarea de gran
responsabilidad, pero se sentía capacitada para afrontarla.
El primer mes todo marchó sobre rieles. Pero en el segundo, comenzaron
los avances inesperados del señor Delaney.
Un día fue una flor silvestre dejada al pasar sobre su escritorio. Luego las
miradas intensas que le dedicaba, esas en las que ella imaginaba una voz profunda
que la llamaba a rendirse. ¡Qué ojos, por Dios! Finalmente, los roces ocasionales
en los que el jefe aprovechaba para acariciar una pierna, rozar el generoso pecho
o pellizcarle las nalgas. La señorita Dent esquivaba como un torero con una
sonrisa imborrable que no hacía sino alentar al toro. Luego, dio inicio la caída.
Todo comenzó un martes.
La secretaria cruzaba el pasillo central de oficinas cargada con carpetas de
clientes morosos, cuando el jefe se apareció de golpe detrás de un lateral. Se
asustó tanto que dejó caer la carga empapelando el suelo de viejos reclamos.
¡Idiotamanodemanteca! Fue lo primero que escuchó. Con los ojos a punto de
rebalsarse veía cómo su jefe la ridiculizaba frente a los compañeros del
departamento de ventas, quienes se habían asomado para averiguar el origen del
escándalo.
A esa primera vez le siguieron muchas más. Menospreciarla en reuniones
con emprendedores locales, burlarse de la manera en que servía el café, tratarla
de inútil o de estúpida si perdía el hilo de la conversación que debía reproducir
de manera taquigráfica. Por supuesto, todo en público.
Pero lo extraño de la situación no era este comportamiento tiránico, que
ella suponía una característica casi idiosincrática de los jefes. No. Lo
desconcertante eran los avances cada vez más explícitos que el señor Delaney
dejaba para la intimidad del despacho.
Honestamente la señorita Dent no podía decir en qué momento comenzó
a creer en las pusilánimes explicaciones que su jefe le susurraba al oído, “es por
las apariencias”, “un jefe enamorado de la secretaria pierde autoridad frente al
resto”, “tiene que entenderme”, “si usted me dijera que sí…”.
La capacidad literaria del señor Delaney en terreno amoroso era increíble.
Y la ceguera de la señorita Dent, también.
Luego de unos meses de juego perverso ella quebró su muralla y accedió a
los requerimientos.
Se encontraban a escondidas en un pueblo vecino. El empresario llegaba
en un auto que estacionaba cerca de la oficina de correos. Ella tomaba el tren y lo
esperaba detrás de la estación, pañuelo en la cabeza y enormes anteojos negros a
lo Sofía Loren. Y en el hotel de mala muerte se deshacían en un enredo de caricias,
las largas piernas trabándose, kilómetros de piel para fundir los sexos sellados,
hasta que el clímax les robara el aliento.
La aventura duró dos meses. Veinticuatro memorables días de sexo de
hotel. Unas setenta y dos horas de pasión en las que ella le entregó su corazón y
él, a cambio, un collar de perlas.
Lo cierto es que Delaney se aburrió de la cara de conejo asustado con que
ella lo miraba desde el escritorio y, sensatamente, se decidió a despedirla. Por
inútil e inservible, le dijo.
La señorita Dent creía vivir una pesadilla. Una de esas horribles películas
que pasaban los domingos a la noche. Salió de la fábrica atontada. Sus pies la
llevaron hasta la plaza. Se sentó y lloró amargamente. Al cabo de una hora se
levantó, secó las lágrimas, se alisó el trajecito sastre y fue hasta el negocio de caza
y pesca del discreto señor Montgomery. Pidió una pistola, para defensa personal
dijo, y la guardó en su bolso. Llamó a Delaney desde un teléfono público citándolo
para esa misma tarde en el lugar de costumbre. Puede resultarle MUY
importante, le dijo, acentuando el muy de manera peligrosa.
El tren llegó puntual a la estación pueblerina. Con su largo silbido
autorizaba el ascenso de pasajeros. Una mujer joven, enfundada en un trajecito
tipo sastre con bolso haciendo juego subió al segundo vagón, con la venganza
grabada en las facciones.
También podría gustarte
- Recetario Vegetariano 6Documento3 páginasRecetario Vegetariano 6Majo MajoAún no hay calificaciones
- La Escena en El Cuento Dos BisDocumento15 páginasLa Escena en El Cuento Dos BisMajo MajoAún no hay calificaciones
- Recetario Vegetariano 8Documento3 páginasRecetario Vegetariano 8Majo MajoAún no hay calificaciones
- Recetario Vegetariano 9Documento3 páginasRecetario Vegetariano 9Majo MajoAún no hay calificaciones
- Propiedades de PiedrasDocumento4 páginasPropiedades de PiedrasMajo MajoAún no hay calificaciones
- The Astrological World of Jung - S 'Liber Novus'Documento357 páginasThe Astrological World of Jung - S 'Liber Novus'Luciana AguilarAún no hay calificaciones
- Recetario Vegano 2018Documento28 páginasRecetario Vegano 2018Constanza Castex DíazAún no hay calificaciones
- Recetario Vegetariano 2Documento3 páginasRecetario Vegetariano 2Majo MajoAún no hay calificaciones
- Recetario Vegano!Documento29 páginasRecetario Vegano!Franco MelchiorAún no hay calificaciones
- Tirada de Los Cuatro AsesDocumento1 páginaTirada de Los Cuatro AsesMajo MajoAún no hay calificaciones
- Mariana e Despide A Juan FornDocumento5 páginasMariana e Despide A Juan FornMajo MajoAún no hay calificaciones
- Numerologia Tantrica ApuntesDocumento27 páginasNumerologia Tantrica ApuntesMajo Majo100% (5)
- Dorothy ParkerDocumento20 páginasDorothy ParkerMajo MajoAún no hay calificaciones
- Las estrellas fijas en la Astrología antiguaDocumento48 páginasLas estrellas fijas en la Astrología antiguaBoscatinus100% (4)
- PLANOS DE LA EXISTENCIA-duplasDocumento1 páginaPLANOS DE LA EXISTENCIA-duplasMajo MajoAún no hay calificaciones
- Planos de La ExistenciaDocumento2 páginasPlanos de La ExistenciaMajo MajoAún no hay calificaciones
- Numerologia Tantrica ApuntesDocumento27 páginasNumerologia Tantrica ApuntesMajo Majo100% (5)
- Números MaestrosDocumento1 páginaNúmeros MaestrosMajo MajoAún no hay calificaciones
- Ultima SalidaDocumento2 páginasUltima SalidaMajo MajoAún no hay calificaciones
- 23 JuramentoDocumento1 página23 JuramentoMajo MajoAún no hay calificaciones
- La Yanki y El Polaco - GandolfoDocumento3 páginasLa Yanki y El Polaco - GandolfoMajo MajoAún no hay calificaciones
- Numerologia Tantrica ApuntesDocumento27 páginasNumerologia Tantrica ApuntesMajo Majo100% (5)
- Crónica de IndiasDocumento1 páginaCrónica de IndiasMajo MajoAún no hay calificaciones
- Haiku A ConcursarDocumento1 páginaHaiku A ConcursarMajo MajoAún no hay calificaciones
- Recursos EstilísticosDocumento5 páginasRecursos EstilísticosMajo MajoAún no hay calificaciones
- Artículo de Opinión APRENDIZAJE Y GLOBALIZACIONDocumento2 páginasArtículo de Opinión APRENDIZAJE Y GLOBALIZACIONMajo MajoAún no hay calificaciones
- Reseña Literaria Dora BruderDocumento1 páginaReseña Literaria Dora BruderMajo MajoAún no hay calificaciones
- Mi Tia y Madonna - IparraguirreDocumento9 páginasMi Tia y Madonna - IparraguirreMajo MajoAún no hay calificaciones
- Codigos SagradosDocumento26 páginasCodigos SagradosMajo MajoAún no hay calificaciones
- Cronicas de Mariana eDocumento42 páginasCronicas de Mariana eMajo MajoAún no hay calificaciones
- Maximas de Napoleón sobre política, guerra e historiaDocumento7 páginasMaximas de Napoleón sobre política, guerra e historiaRobert GuerraAún no hay calificaciones
- Universidad Peruana Los AndesDocumento12 páginasUniversidad Peruana Los AndesYERSON CANCHANYA BALVINAún no hay calificaciones
- Ley 544-14 DIP RDDocumento5 páginasLey 544-14 DIP RDJorge Luis De Los SantosAún no hay calificaciones
- Diagnóstico Del Trastorno Límite de La Personalidad - Concordancia Entre El Juicio Clínico y La Entrevista SemiestructuradaDocumento7 páginasDiagnóstico Del Trastorno Límite de La Personalidad - Concordancia Entre El Juicio Clínico y La Entrevista SemiestructuradaSebastian Gonzalez MazoAún no hay calificaciones
- Prueba Patrones 3° BásicoDocumento2 páginasPrueba Patrones 3° BásicoRosa Gómez González100% (1)
- Sabana FlotanteDocumento8 páginasSabana FlotanteJuver221100% (4)
- Acta de ConstituciónDocumento2 páginasActa de ConstituciónScarlett Daza AlarconAún no hay calificaciones
- Graduate Facil Guia Practica Del Proceso CivilDocumento135 páginasGraduate Facil Guia Practica Del Proceso CivilJesus PadillaAún no hay calificaciones
- Fernando Castillo Cadena Magistrado Ponente: República de ColombiaDocumento20 páginasFernando Castillo Cadena Magistrado Ponente: República de Colombialuis diazAún no hay calificaciones
- 5 TEMA Historia de La Casación en VenezuelaDocumento96 páginas5 TEMA Historia de La Casación en VenezuelaKarolina AcevedoAún no hay calificaciones
- Reglamento 2023Documento3 páginasReglamento 2023Gerardo Gomez (QX Logistica)Aún no hay calificaciones
- El Fotógrafo de MauthausenDocumento3 páginasEl Fotógrafo de MauthausenIriome CallegaAún no hay calificaciones
- Parqueos. - Hotel. - Daños Al Vehículo Recibidos en El Parqueo Del HotelDocumento10 páginasParqueos. - Hotel. - Daños Al Vehículo Recibidos en El Parqueo Del Hoteletorres_reynosoAún no hay calificaciones
- La Explotación Infantil en El Perú en El Siglo XXI: La Explotación Infantil en El Perú Es Un Hecho Que Se Presenta Cada Vez Más Alarmante. Por Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara.Documento47 páginasLa Explotación Infantil en El Perú en El Siglo XXI: La Explotación Infantil en El Perú Es Un Hecho Que Se Presenta Cada Vez Más Alarmante. Por Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara.Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara100% (1)
- Diapositivas de Derecho Internacional PrivadoDocumento14 páginasDiapositivas de Derecho Internacional PrivadoAndrea AcrAún no hay calificaciones
- Relacion Del Abogado Con Los JuecesDocumento14 páginasRelacion Del Abogado Con Los Juecesjoselymeliza0% (1)
- Planillas para ImprimirDocumento7 páginasPlanillas para ImprimirhotelAún no hay calificaciones
- Las Campañas Militares Del Virrey Abascal 1 PDFDocumento441 páginasLas Campañas Militares Del Virrey Abascal 1 PDFCarlo AlvaradoAún no hay calificaciones
- Romanos 12-3-8Documento4 páginasRomanos 12-3-8Alex PatiñoAún no hay calificaciones
- Alient: Tu InviernoDocumento108 páginasAlient: Tu InviernoIan Bj75% (4)
- Juegos BolivarianosDocumento9 páginasJuegos BolivarianosGuillermo Pinedo TerronesAún no hay calificaciones
- Ficha de Información - 4 - Jerarquia de La IglesiaDocumento2 páginasFicha de Información - 4 - Jerarquia de La IglesiaGladys Zea Churata80% (5)
- Cuestionario Toyota 2019Documento3 páginasCuestionario Toyota 2019Fabo Castillo SanchezAún no hay calificaciones
- Solicitud de Cese de Medida Cautelar Por Decaimiento de La MedidaDocumento5 páginasSolicitud de Cese de Medida Cautelar Por Decaimiento de La MedidaAbg Nelsy J Quijada CastroAún no hay calificaciones
- Dinámica Del PAS José Herrera RoblesDocumento58 páginasDinámica Del PAS José Herrera RoblesJoel SalazarAún no hay calificaciones
- La Guerra del Acre: Conflicto entre Bolivia y Brasil por el control del territorio rico en cauchoDocumento7 páginasLa Guerra del Acre: Conflicto entre Bolivia y Brasil por el control del territorio rico en cauchoOscar Cardona PantojaAún no hay calificaciones
- Diccionario Eclesiástico PDFDocumento3 páginasDiccionario Eclesiástico PDFAleVicAún no hay calificaciones
- Un Panfleto Irónico de Alberto Cardín Contra Gustavo BuenoDocumento4 páginasUn Panfleto Irónico de Alberto Cardín Contra Gustavo BuenoHumberto Gonzalez BricenoAún no hay calificaciones
- Demanda Liquidacion GerardoDocumento6 páginasDemanda Liquidacion GerardoBIBIANAAún no hay calificaciones
- Guia Rapida InscripcionDocumento5 páginasGuia Rapida Inscripcionanon-966581100% (2)