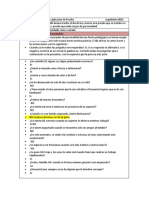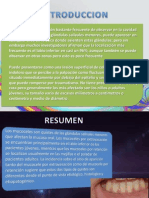Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Terapia de Conducta en Hiperactividad Infantil-Juvenil
Terapia de Conducta en Hiperactividad Infantil-Juvenil
Cargado por
LucíaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Terapia de Conducta en Hiperactividad Infantil-Juvenil
Terapia de Conducta en Hiperactividad Infantil-Juvenil
Cargado por
LucíaCopyright:
Formatos disponibles
LA HIPERACTIVIDAD INFANTIL Y JUVENIL.
1 INTRODUCCIÓN.
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) representa un problema
importante social por su alta incidencia en la población infantil y juvenil, así como por
las consecuencias psicológicas que genera.
Además de las dificultades que sufre el propio afectado, el TDAH repercute
directamente en la familia. El sentimiento de fracaso de los padres y de los profesores
en la consecución de sus objetivos con los niños hiperactivos genera en estos un déficit
de autoestima y un agravamiento de sus conductas.
Según el DSM-IV-TR el TDAH aparece en los primeros años de la infancia y se
caracteriza por la presencia de tres síntomas fundamentales: el déficit de atención, la
impulsividad y la hiperactividad. En los primeros años la hiperactividad y la inatención
son los síntomas prioritarios. Pero a medida que se llega a la adolescencia, la
hiperactividad decrece, la inatención se mantiene y aumentan las conductas impulsivas.
El TDAH, más allá de un conjunto de síntomas, supone un problema global en la vida
del niño, repercute en el rendimiento académico y afecta a sus juegos y a sus relaciones
en casa.
2 CONCEPTO.
El DSM-IV establece tres subtipos:
a) El TDAH con predominio del déficit de atención.
b) El TDAH con predominio de la hiperactividad y la impulsividad.
c) EL TDAH combinado, en donde aparecen conjuntamente los tres tipos de
síntomas.
Los sujetos diagnosticados con TDAH con predominio del déficit de atención (DA) son
más ansiosos y más despistados, frecuentemente están desconectados de su entorno y
son menos agresivos. En le colegio cometen muchos errores y tienen dificultades para
recordar lo aprendido. Por el contrario, los niños con TDAH con predominio
hiperactivo- impulsivo (HI), así como los de tipo combinado, presentan más problemas
de hiperactividad y de conducta.
3 EPEDIMIOLOGÍA.
Los datos epidemiológicos en la infancia son muy dispares y oscilan desde una tasa de
prevalencia del 1% hasta el 20%-30%. Pero en general los distintos autores establecen
una tasa en torno al 5%, cuando basan su estimación en datos clínicos.
La ratio niños / niñas en la población general es de 4/1, pero en el ámbito clínico puede
ser de 20/1. Es decir, las niñas tienden a pasar desapercibidas en el colegio y a ser
evaluadas a la baja porque sus síntomas, menos relacionados con el exceso de
movilidad, no resultan tan molestos para los adultos.
Al contrario de lo que se pensaba, el TDAH continúa en la adolescencia y en la vida
adulta. En adultos, la tasa de prevalencia se ha estimado en un 2%.
4 COMORBILIDAD DEL TDAH.
4.1. Trastornos de conducta.
Las alteraciones más habituales en casa son la desobediencia reiterada, las rabietas, el
desorden, los insultos, las conductas agresivas. Todas ellas muy relacionadas con la
dificultad de seguir las normas. En el colegio los niños hiperactivos, no captan
adecuadamente las demandas sociales del entorno y se muestran incapaces de suprimir
conductas impropias.
Todo ello lleva a estos niños a vivir experiencias sociales negativas, a sentirse
rechazados por parte de los demás y, a tener menos oportunidades de aprendizaje social
y general que los niños normales.
4.2. Dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento académico.
Este es quizá uno de los problemas que más frecuentemente se asocian a la
hiperactividad. A causa de su déficit y de la adopción de estrategias de aprendizaje poco
prácticas, el niño con TDAH presenta dificultades de rendimiento académico.
Hay grandes diferencias en el rendimiento académico entre los niños con TDAH. Pero
además. La trayectoria de cada niño en cuanto al rendimiento puede ser irregular.
4.3. Malestar emocional.
El comportamiento molesto de estos niños genera un gran número de reproches y de
comentarios negativos sobre su conducta y, lo que es peor, sobre su persona. La
humillación y las situaciones negativas entorpecen el aprendizaje y el desarrollo de la
autoestima. El resultado de todo ello, junto al fracaso escolar asociado, es una
autoestima baja, cambios se humor frecuentes, irritabilidad, poca tolerancia a la
frustración y conductas ansioso-depresivas.
La ansiedad se refleja en diversas conductas que denotan inquietud: nerviosismo,
tendencia a la precipitación, implicación frecuente en accidentes.
La depresión en la infancia y en la adolescencia puede manifestarse más en forma de
irritabilidad o de desmotivación generalizada que en forma de tristeza.
A nivel atribucional, los niños hiperactivos suelen mostrar más atribuciones externas
que los niños normales, tanto sobre los acontecimientos positivos como sobre los
negativos.
Lo que se concluye de todo ello es que ejercen un escaso control personal sobre los
acontecimientos que les ocurren.
4.4. Alteración del entorno familiar.
A medida que trascurre el tiempo, los padres sienten una enorme culpabilidad al
constatar que su forma de educar no resulta eficaz. Además los padres suelen estar en el
punto de mira del colegio y de su misma familia y, por ello, sienten el reproche de no
saber educar adecuadamente a su hijo con TDAH.
En estas circunstancias aumentan el estrés familiar y las discusiones entre los propios
padres, que hacen explícitos sus desacuerdos en materia de educación. La relación de
los padres con el colegio se hace difícil, sobre todo cuando se limita a recibir una serie
de quejas constantes de los profesores.
5 ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO.
Hoy día no hay una total certeza sobre las causas del TDAH, que, probablemente, son
múltiples.
-Factores genéticos: la investigación con gemelos sugiere que hay una predisposición a
este trastorno. En concreto, los hijos de padres con TDAH tienen hasta un 50% de
probabilidades de sufrir el mismo problema.
- Factores psicológicos y ambientales: el nivel de psicopatología de los padres, así como
un entorno familiar que incluya un escaso control de la conducta de los niños, una
insuficiente supervisión de sus conductas y un sistema de disciplina muy punitivo,
contribuyen a aumentar los síntomas del TDAH.
-Alteraciones en le cerebro: las alteraciones cerebrales (baja actividad en lóbulos
frontales y en le sistema límbico y menores niveles de dopamina que es el
neurotransmisor que permite la comunicación entre diversas estructuras del cerebro)
pueden ser responsables de los problemas atencionales y de la falta de inhibición de
impulsos, que pueden agravarse si hay por factores psicosociales, como los conflictos
familiares o la falta de habilidades educativas de los padres.
A su vez, el circuito de la atención, al estar alterado en estos niños, va a producir un
funcionamiento inadecuado de las funciones mentales ejecutivas:
+ Memoria de trabajo no verbal: implica la retención de la información y permite
pensar en la tarea que se está haciendo, tener percepción retrospectiva y prospectiva. De
este modo, el niño con TDAH carece del sentido de la percepción temporal y muestra
dificultades para planificar su tiempo y sus tareas, así como para hacer previsiones ante
el futuro inmediato.
+ Memoria de trabajo verbal: interiorización del lenguaje autodirigido. A los niños
hiperactivos les falta la interiorización del lenguaje y de las normas de los
comportamientos necesarios para la convivencia.
+ Control de emociones y mantenimiento de la motivación y del grado de alerta: estos
niños se frustran fácilmente y no saben o no pueden inhibir su enfado o su angustia
cuando tienen que afrontar ciertos esfuerzos, como por ejemplo, ordenar sus cosas,
hacer las tareas, leer. Les supone un esfuerzo mantener la motivación, por lo que
cambian frecuentemente de entretenimiento o tarea.
+ Dificultad en fragmentar, organizar y reconstruir conductas: las dificultades para
organizarse y planificar su actividad y su tiempo les van a afectar para resolver todo tipo
de problemas. En suma, la capacidad de planificación y de solución de problemas está
alterada en este tipo de niños.
Desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje se pueden dar otras
explicaciones:
-La aversión a la demora del refuerzo: Se pude entra en una dinámica de refuerzo a
conductas poco adaptativas y, con el paso de los años, cada vez se puede hacer más
difícil poner freno a las demandas insaciables de algunos adolescentes con TDAH.
- La falta de previsión de las consecuencias: muchos padres temen que sus hijos se
conviertan, al llegar la adolescencia, en carne de cañón de conductas problemáticas,
precisamente por no ser capaces de anticipar las consecuencias de su conducta. Esta
dificultad traerá consigo diversas complicaciones sociales y familiares, así como un
retraso académico.
- Déficit de autorregulación: este problema está relacionado con un estilo de
respuestas rápido e impreciso. Los niños con TDAH manifiestan una gran dificultad
para guiar sus conductas mediante la percepción adecuada de la situación y mediante el
pensamiento activo para frenar sus propias conductas inadecuadas.
- Ineficacia del castigo: los niños con TDAH no aprenden de los errores, aunque estos
hayan sido castigados muy a menudo. Estos niños no aprenden de una experiencia
negativa en la que se sientan humillados, sino que, por le contrario, esta les desalienta y
les agobia. La humillación y las situaciones negativas entorpecen el aprendizaje y
socavan la autoestima.
En resumen, muchas de estas explicaciones ayudan a comprender gran parte de los
comportamientos de los niños con TDAH, pero ninguna de ellas da cuenta por completo
de este cuadro clínico.
6 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LA HIPERACTIVIDAD.
Si bien, según el DSM-IV-TR no se debe hacer el diagnóstico de TDAH antes de los 7
años, muchos padres y maestros detectan comportamientos anómalos antes de esa edad:
no entretenerse con nada, reclamar la atención continua de los padres.
La evaluación del TDAH requiere métodos y fuentes diversos. Asimismo, la evaluación
debe ser continuada en el tiempo y comprehensiva tanto de los aspectos centrales del
trastorno como de las consecuencias negativas derivadas.
Los padres y profesores suelen ser los mejores informadores sobre la conducta del niño.
La confirmación del diagnóstico requiere observaciones directas del niño en distintos
ambientes naturales.
6.1. Entrevistas.
El interés de la entre vista está dirigido a conceptualizar el problema en los términos
más concretos posibles, es decir, en los aspectos nucleares del trastorno, en la intensidad
de los síntomas, en el curso del problema y las consecuencias de las conductas
implicadas.
Desde la perspectiva del análisis funcional de la conducta, se trata, en primer lugar, de
especificar las características del problema y su carácter excesivo o deficitario a partir
del triple sistema de respuestas, así como su intensidad, frecuencia y duración. En
segundo lugar, se analizan las contingencias de las conductas especificadas, referidas a
los estímulos antecedentes y a las consecuencias mantenedoras de esas conductas. Y en
tercer lugar, se obtiene información acerca de las variables organísmicas, que recoge
toda la historia biológica del niño antes, durante y después del parto así como los
factores relacionados con su crecimiento, aprendizaje, estilos educativos, relaciones
familiares, estilos de vida saludable.
Por último, se recaba información sobre la situación actual del niño, referida al
problema y a otros factores importantes de su vida.
La entrevista con los padres debe complementarse son la entrevista a los profesores, con
la entrevista al pediatra y con la entrevista al propio niño que explica las dificultades
que tiene y como se siente.
6.2. Escalas conductuales.
A) Al niño:
Se puede comenzar por tests de inteligencia (WISC-R) y pruebas específicas de
atención (Test de atención sostenida SAT) y pasar más tarde a valorar datos objetivos
de tareas escolares y calificaciones.
B) Al adolescente: Se puede comenzar por tests de inteligencia y pruebas específicas de
atención:
- Capacidad intelectual (WAIS-III).
- Escala de Magallanes de Atención Visual (EMAV-2).
Respecto a la personalidad y el ajuste emocional, conviene recurrir, si es necesario, a
distintas pruebas:
- Ansiedad (STAIC).
-Depresión (CDI).
- Escala de Magallanes de hábitos asertivos (EMHAS).
Siempre hay que hacer una evaluación cuidadosa del rendimiento académico teniendo
en cuenta las calificaciones.
C) A padres y profesores:
- Cuestionario de conducta infantil (CBCL).
- Escala de Conners para profesores (EDAH), menores de doce años.
-Cuestionario de situaciones en la escuela.
- Cuestionario de situaciones en le hogar.
6.3. Técnicas de observación directa del comportamiento.
Permite establecer la línea base del problema antes del tratamiento. La observación en
casa debe referirse a las conductas de desobediencia y a las interacciones con padres y
hermanos; y la observación en el colegio, a la inatención, ala perturbación en el aula, al
rendimiento académico y al cumplimiento deformas.
En adolescentes y adultos jóvenes es conveniente observar las dificultades de
organización y planificación, y la capacidad de controlar las emociones, así como el
abandono de los estudios o el trabajo y el consumo de alcohol y drogas. En suma se
trata de observar si hay una baja tolerancia a la frustración, un humor cambiante o una
dificultad generalizada para concentrarse y atender a sus responsabilidades.
6.4. Diagnóstico clínico.
Es preciso evaluar los problemas asociados de tipo educativo (fracaso escolar) y clínico
(trastornos de conducta, depresión y problemas de ansiedad).
En definitiva, hacer el diagnóstico de TDAH es una cuestión de juicio clínico en donde
se deben sopesar todas las pruebas habidas. Por tanto la decisión de diagnosticar un
TDAH y de embarcar al niño y a la familia en un tratamiento debe depender finalmente
de la intensidad del trastorno y del daño causado al niño en la convivencia en casa, en el
funcionamiento escolar y en las relaciones sociales.
7 TRATAMIENTOS EFECTIVOS PARA LA HIPERACTIVIDAD.
La intervención adecuada para un niño hiperactivo requiere, por necesidad, un
tratamiento combinado (farmacológico, psicológico y psicoeducativo) y un seguimiento
largo.
7.1. Objetivos terapéuticos.
Los objetivos fundamentales de cualquier intervención deben llevar a reducir la
sintomatología del trastorno y a proteger la autoestima del niño.
Los objetivos principales de las intervenciones terapéuticas son: reducir la actividad,
mejorar la atención sostenida, controlar la impulsividad y la agresividad, respetar las
normas sociales, mejorar las relaciones familiares y sociales, controlar las emociones,
mejorar el rendimiento académico, mejorar la autoestima, la aceptación personal y la
autonomía y cultivar un estilo de vida reflexivo.
7.2. Tratamientos psicológicos para el TDAH.
7.2.1. Programas para padres.
Una de las mejores formas de ayudar a un niño TDAH es ayudar a sus padres. Se trata
primero de explicarles en qué consiste el trastorno, lo que facilita su compresión y la
adopción de una disposición más positiva hacia el niño. En segundo lugar se les enseña
diferentes estrategias psicológicas de manejo de contingencias y de control de estímulos
para abordar adecuadamente el problema del niño, así como a vivir de otra manera para
hacer frente a su propio estrés y para controlar las situaciones de riesgo. Por último se
les pone en contacto con Asociaciones de Niños Hiperactivos para compartir con ellos
la formulación de problemas y la búsqueda de soluciones.
7.2.1.1. Reforzamientos positivo y extinción.
Los niños aprenden sobre la base de una disciplina familiar. Puesto que los niños TDAH
reclaman mucha atención, es necesario reforzar sus conductas positivas mediante
halagos. De esta manera se consigue aumentar la frecuencia de dichas conductas. Por
ello, las técnicas de condicionamiento operante son una importante referencia en la
intervención con niños hiperactivos para manejar las consecuencias ambientales
derivadas de su conducta. La primera parte de la terapia tiene un componente
eminentemente educativo. A los padres se les enseña a buscar comportamientos y
actitudes positivos de sus hijos entre tantos comportamientos negativos. La dispensa de
refuerzo positivo a conductas adaptativas es más útil siempre que al mismo tiempo se
extingan las conductas negativas. La extinción implica no prestar atención a las
conductas que molestan.
7.2.1.2. Economía de fichas.
La economía de fichas puede desempeñar un papel un papel complementario. No
siempre la aprobación y el halago son suficientes para aumentar las conductas
positivas. Las fichas son puntos que actúan como refuerzos positivos y que se pueden
obtener tras obtener tras haber realizado una conducta positiva previamente establecida.
Con el uso de esta técnica se obtiene beneficios siempre que las reglas del juego estén
bien establecidas. Si además se combina con una adecuada utilización del refuerzo, de
la extinción y del coste de respuesta el efecto es más evidente. Estos niños requieren
mucho seguimiento y una supervisión detallada sobre el cumplimiento del plan.
7.2.1.3. Castigo.
EL objetivo del castigo es disminuir conductas negativas. Hay que diferenciar lo que es
el castigo de los que son los límites de disciplina. Los límites son normas y costumbres
que ayudan a los hijos a conseguir hábitos saludables y, facilitan el respeto a los demás
y, mejoran la convivencia.
El castigo supone aplicar un estímulo punitivo, retirar privilegios o reprender y puede
ayudar a rectificar y aprender otras conductas más adaptadas, siempre que estas se
refuercen. El castigo debe ser proporcional a la conducta, debe cumplirse
inmediatamente o en el momento establecido y no debe ir acompañado de4 contacto
físico ni de insultos o broncas.
Hay distintos tipos de castigos:
+ Reprimendas regañina que un niño recibe después de una conducta negativa.
+ Coste de respuesta posibilidad de perder algo que el niño ha ganado.
+ Tiempo fuera retirar al niño de una situación reforzante a una menos gratificante
durante un tiempo limitado.
El castigo no debe utilizarse como una forma única de control de la conducta porque
puede generar efectos secundarios negativos: reacciones de malestar emocional,
aparición de comportamientos agresivos con otros niños, conductas evitativas. Debe
utilizarse siempre con el refuerzo positivo de las conductas positivas alternativas.
7.2.1.4. Pautas familiares.
En edades tempranas los padres deben propiciar un ambiente ordenado en el niño para
facilitar hábitos rutinarios en cuestiones de sueño, descanso y alimentación, así como
fomentar juegos controlados que estimulen la atención.
Más allá de las técnicas concretas, uno de los objetivos de los padres es enseñar a los
niños a cumplir normas, es decir, fomentar las conductas de obediencia y de autonomía
para evitar broncas innecesarias o la creación de un mal ambiente en el hogar.
Aprender a dar órdenes, a hacer peticiones o a dar recomendaciones es una de las tareas
que tienen que aprender los padres en un clima de confianza. Consejos que pueden ser
útiles:
* Llamar por su nombre al niño cuando está cerca, mirarle a los ojos y en tono suave
darle una orden o hacerle una petición.
* Emitir instrucciones claras y precisas, para que el niño sepa bien qué es lo que hay que
hacer, coherentes entre los padres y consistentes en el tiempo.
* Utilizar frases cortas, sin sermonear, sin insultar y sin gritar.
* Dar instrucciones de una en una, más bien pocas y que no se contradigan.
* Eludir el contacto físico cuando se formulan peticiones.
* Asegurarse de que la orden la ha entendido y se ha enterado.
7.2.1.5. Conclusiones.
La actuación de los padres con un niño con TDAH supone cultivar una sana autoridad
paterna. Superar las dificultades de la vida cotidiana con naturalidad y armonía, sin
dramatismos, con buenos modelos de conducta familiar, con exigencia paro con cariño,
es la mejor forma de establecer unos buenos criterios de funcionamiento familiar.
Hay otros recursos complementarios: evitar la comparación con los hermanos u otros
niños, recurrir al sentido del humor, fomentar las relaciones familiares y sociales
amplias en casa y potenciar el desarrollo de habilidades estéticas, deportivas y lúdicas
en el niño.
7.2.2. Programas para niños.
7.2.2.1. Autorregulación.
Las técnicas cognitivas se utilizan para que le niño aprenda a regular su conducta
mediante la autoobservación, de modo que tenga conciencia de su propio
comportamiento, y el autorreforzamiento contingente a la realización de las conductas
adaptadas.
Por medio de la autorregulación el niño aprende a utilizar el lenguaje interno como
variable reguladora de su conducta, aprende a darse órdenes o prohibiciones por medio
del habla interna.
Con el entrenamiento de autoinstrucciones el niño puede aprender a hablar
internamente, de tal manera que le pueda resultar más fácil pensar y tomar conciencia
de lo que hace o quiere hacer. El terapeuta va modelando todas las fases primero en voz
alta, después en voz baja y al final de manera encubierta. Así en la primera fase se
define el problema preguntándose en voz alta cuál es la tarea que se está realizando En
la segunda fase el terapeuta le ofrece al niño una guía externa. La tercera fase consiste
en darse autoinstrucciones en voz alta. En la cuata fase las autoinstrucciones se dan de
una forma más susurrante. En la quinta fase el niño, siguiendo siempre el modelo del
terapeuta, tiene que hablarse pensando sólo para sí. Todo el proceso lo seguiría de
manera encubierta hasta acostumbrarse.
Otro aspecto de este entrenamiento se refiera a prender a adquirir control emocional.
7.2.2.2. Control de la irritabilidad.
La frustración constante a la que estos niños están sometidos facilita que expresen una
agresividad que, frecuentemente, está fuera de su control. Estos niños se enfadan muy a
menudo y tienen enormes errores dificultades para detener la rabia, pensar en la
situación y después actuar racionalmente. Este aprendizaje interno y regulador de su
conducta puede ser de especial utilidad para el control y manejo de la ira.
7.2.2.3. Programas de comunicación.
Esta intervención tiene como objetivos resolver dificultades interpersonales para
conseguir una mejor adaptación social. Uno de los objetivos es prender a comunicar
sentimientos y opiniones, pero otro importante es aprender a saber callar o a inhibir la
conducta impulsiva cuando la situación lo requiera.
7.2.2.4. Técnicas de resolución de problemas.
Estas técnicas son de utilidad para aprender a enfrentarse a los problemas de la vida
cotidiana sin evitarlos. En el caso de los niños hiperactivos, mucho de estos problemas
suelen tener que ver con la organización de sus horarios y responsabilidades, con
organizar su tiempo libre, con saber medir riesgos, con ser capaz de decir no.
En general, estas técnicas están implicadas para tranquilizar al niño y ayudarle a
autocontrolar sus conductas hiperactivas impulsivas.
7.2.2.5. Sobrecorrección.
Esta técnica supone reparar o restituir los efectos de las conductas destructivas con la
práctica positiva de una conducta adaptada. Algunos jueces de menores han hecho una
adaptación de este programa al entrono judicial. Parece más razonable utilizar estas
medidas que no ingresar a un adolescente en un centro de menores.
7.2.2.6. Trabajo con grupos adolescentes.
El trabajo con adolescentes en grupo es un método eficaz para estimular una buena
autoestima y reforzar los objetivos individuales que cada uno lleva a cabo con su
familia, sus profesores y su propio terapeuta.
En resumen, cualquiera de los programas que se lleve a cabo con estos niños y
adolescentes va a requerir mucha supervisión y guía.
7.2.3. Programas para profesores.
El esquema de intervención se apoya en los mismos principios y técnicas que la
intervención llevada a cabo con padres pero adaptada a las necesidades del aula, las
normas de clase y del colegio.
Un programa de formación de profesores puede incluir los siguientes contenidos:
1. Instruir a los profesores en el conocimiento del TDAH:
2. Enseñar a los profesores técnicas de modificación de conducta.
3. Formar a los profesores en el uso de estrategias para la organización y
autorregulación del comportamiento.
4. Facilitar las acomodaciones educativas precisas.
5. Utilizar la autoevaluación reforzada. El objetivo es que el alumno con el TDAH sea
consciente de su propia conducta. Comprende un desarrollo en res fases: discusión con
los alumnos sobre las normas de clase, entrenamiento en habilidades de autoevaluación,
y economía de puntos.
6. Hacer un seguimiento del programa.
Los resultados de este programa han sido positivos en relación con el rendimiento
académico y la conducta y, más en concreto, con el aumento del control inhibitorio, la
mejora de la atención y con un mayor rendimiento en matemáticas, lenguaje y
conocimiento del medio.
7.3. Tratamientos psicofarmacológicos para el TDAH.
Los estimulantes mejoran la atención, las relaciones sociales y el rendimiento
académico de los niños hiperactivos, así como reducen la conducta impulsiva. Al
parecer, su vía de acción incluye el aumento del nivel de activación cerebral y la
estimulación del sistema reticular activador, así como del sistema límbico, del núcleo
estriado y de los lóbulos frontales que controlan la atención y los procesos inhibitorios.
Asimismo, hay una potenciación de las funciones ensériales y una reducción de la
sensación de fatiga, lo que hace posible una intensificación del esfuerzo intelectual.
Los fármacos más adecuados son los estimulantes que no deben administrarse a niños
menores de 6 años. EL metilfenidato es el estimulante más empleado para el tratamiento
del TDAH y se puede administrar como un fármaco de acción corta Rubifén que se
prescribe en 2 ó 3 dosis diarias o como un fármaco de acción larga Concentra que se
administra en una única dosis diaria.
En cuanto a la dosis óptima: las dosis bajas resultan más adecuadas en el TDAH de tipo
inatento porque mejoran la atención sin influir directamente en la conducta. Las dosis
altas parecen más apropiadas en el TDAH de tipo combinado porque influyen
directamente sobre la conducta impulsiva.
Estos fármacos pueden generar efectos secundarios, como la disminución del apetito,
los fenómenos de rebote, la detención transitoria del crecimiento y, a veces, la
intensificación de tics ya existentes.
9 CONCLUSIONES Y TENDENCIAS DE FUTURO.
No deja de ser chocante, por ejemplo, que más de la mitad de los niños con TDAH no
reciban un tratamiento.
La terapia combinada de fármacos y tratamientos conductuales parece obtener
resultados superiores (en torno al 66 % de éxitos) a los tratamientos aislados ( 50% en el
caso de fármacos; 33 % en el caso de la terapia de conducta sola). El fármaco puede
hacer frente a los síntomas nucleares del trastorno (déficit atencional, hiperactividad e
impulsividad) y el tratamiento cognitivo-conductual puede contribuir a la reducción de
la dosis del fármaco, el aumento del grado de satisfacción de los padres y profesores y a
la mejora de las habilidades sociales del niño.
Respecto al pronóstico de futuro, la tercera parte de los pacientes responden bien al
tratamiento y se produce una mejoría clara entre 17-18 años; otra tercera parte mejora,
pero con niveles de adaptación familiar y a la escuela insuficientes; y, por último, la
tercera parte restante no evoluciona satisfactoriamente, sobre todo cuando los niños
tienen un cociente intelectual bajo, la familia es de un nivel socioeconómico humilde y
los padres carecen de una estabilidad emocional.
En suma, la hiperactividad es un trastorno complejo cuyo tratamiento no puede limitarse
a unos meses cuando el niño está en la educación primaria.
También podría gustarte
- Respiracion RitmicaDocumento3 páginasRespiracion RitmicaRandy Gonzalez PazAún no hay calificaciones
- Los Mas Famosos Casos de Psicosis - Juan David NasioDocumento262 páginasLos Mas Famosos Casos de Psicosis - Juan David NasioVampi Frost100% (8)
- Entender El TDAH Es El Primer PasoDocumento7 páginasEntender El TDAH Es El Primer PasoPsic Geraima EspinozaAún no hay calificaciones
- Psicologia en El Desarrollo Grupo 1Documento14 páginasPsicologia en El Desarrollo Grupo 1Tabita Sarai Caicay AvellanedaAún no hay calificaciones
- Chamanismo y GestaltDocumento17 páginasChamanismo y GestaltDaniel López YáñezAún no hay calificaciones
- Presskit Disonancia CÃ Smica FINAL 2024 2Documento6 páginasPresskit Disonancia CÃ Smica FINAL 2024 2Daniel López YáñezAún no hay calificaciones
- Letra ADocumento7 páginasLetra ADaniel López YáñezAún no hay calificaciones
- Alteraciones Del Pensamiento y Del LenguajeDocumento7 páginasAlteraciones Del Pensamiento y Del LenguajeDaniel López YáñezAún no hay calificaciones
- Historia de Mexico Leyes-ReformaDocumento2 páginasHistoria de Mexico Leyes-ReformaMario VaderAún no hay calificaciones
- José Luis López Aranguren ReligionDocumento5 páginasJosé Luis López Aranguren ReligionDaniel López YáñezAún no hay calificaciones
- Clase 3 Desarrollo Psicosocial Los 0 - 3 AñosDocumento20 páginasClase 3 Desarrollo Psicosocial Los 0 - 3 AñosVerónica100% (1)
- Cómo Saber Si Tu Hijo Es SuperdotadoDocumento4 páginasCómo Saber Si Tu Hijo Es SuperdotadoCarlosSagan9Aún no hay calificaciones
- Diagnóstico y Tratamiento de OsteomielitisDocumento38 páginasDiagnóstico y Tratamiento de OsteomielitisGeordi Maikel Grados ArandaAún no hay calificaciones
- Linfoma de HodgkinDocumento4 páginasLinfoma de HodgkinLuis Antonio Soto100% (1)
- EbolaDocumento9 páginasEbolaRafael AntonioAún no hay calificaciones
- RP-CTA2-K01 - Ficha #1 PDFDocumento11 páginasRP-CTA2-K01 - Ficha #1 PDFrosa luz100% (3)
- Ejercicio 1.tarea 3.clara Isabel VargasDocumento12 páginasEjercicio 1.tarea 3.clara Isabel VargasKlaris VargasAún no hay calificaciones
- IT-75-HEM-1C Determinacion Del Antigeno D Debil - Du PDFDocumento5 páginasIT-75-HEM-1C Determinacion Del Antigeno D Debil - Du PDFpaul condori floresAún no hay calificaciones
- Sociedad Peruana de Oncología MedicaDocumento25 páginasSociedad Peruana de Oncología MedicamarthavillafrancasAún no hay calificaciones
- Avances y Aplicación Clínica de La Citometría Hemática AutomatizadaDocumento16 páginasAvances y Aplicación Clínica de La Citometría Hemática AutomatizadaAlejandro MaldonadoAún no hay calificaciones
- Material Estudio Unidad 1Documento57 páginasMaterial Estudio Unidad 1PAOLA ESTRADA ALCANTARAún no hay calificaciones
- Tejido de Sosten 1aesDocumento52 páginasTejido de Sosten 1aesSpmdibu CucaAún no hay calificaciones
- Trascripción de Entrevista y Aplicación de Prueba Cornell IndexDocumento6 páginasTrascripción de Entrevista y Aplicación de Prueba Cornell IndexMario Mario Marroquin MarroquinAún no hay calificaciones
- Farmacología en El DeporteDocumento4 páginasFarmacología en El DeporteFer Di MinicoAún no hay calificaciones
- Inflamacion 2021 BDocumento85 páginasInflamacion 2021 BcamillAún no hay calificaciones
- GES Helicobacter Pylori PDFDocumento51 páginasGES Helicobacter Pylori PDFMisael Cristián Bustos SáezAún no hay calificaciones
- PTT Sistema RespiratorioDocumento27 páginasPTT Sistema RespiratorioEvelyn Muñoz SotoAún no hay calificaciones
- Medicacion EndodonticaDocumento134 páginasMedicacion EndodonticaGiovanna GonzaAún no hay calificaciones
- Los VirusDocumento12 páginasLos VirusDiego López Aliaga DancuartAún no hay calificaciones
- Shock AnafilacticoDocumento6 páginasShock AnafilacticojohusagaAún no hay calificaciones
- Pae PreeclampsiaDocumento80 páginasPae PreeclampsiaKriz Lalaleo100% (1)
- PC Espástica - Inzunza, PaulinaDocumento5 páginasPC Espástica - Inzunza, PaulinaPaulinaFernandaInzunzaTejedaAún no hay calificaciones
- Clinica-B SilabusDocumento35 páginasClinica-B SilabusKethyAmparoTovarLauraAún no hay calificaciones
- Mucocele ExpoDocumento25 páginasMucocele ExpoRenzo Antonio Arroyo TarazonaAún no hay calificaciones
- NeuroblastomaDocumento66 páginasNeuroblastomakoalitakiwiAún no hay calificaciones
- Fisiologia Del Gusto y El Olfato PDFDocumento48 páginasFisiologia Del Gusto y El Olfato PDFAle Zuñiga80% (5)
- Introduccion Biotecnologia ForestalDocumento15 páginasIntroduccion Biotecnologia ForestalKaty SantiagoAún no hay calificaciones