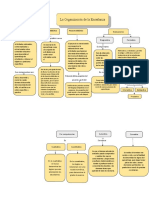Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tribuna - El Semejante
Cargado por
Julio Romero de TorresTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tribuna - El Semejante
Cargado por
Julio Romero de TorresCopyright:
Formatos disponibles
Tribuna | El semejante
Chantal Maillard
"¿Puede un hecho fundar y justificar una ética?”, se preguntaba Jacques Derrida al reflexionar sobre la idea del
semejante. “Es un hecho que experimento, en este orden, más obligaciones para con aquellos que comparten
mi vida de cerca (los míos, mi familia, los franceses, los europeos, aquellos que hablan mi lengua o comparten
mi cultura, etcétera). Pero este hecho nunca habrá fundado un derecho, una ética o una política”.
Y es que lo que “de hecho” ocurre es que lo que nos importa es tan solo lo que nos concierne. Y lo que hoy en
día nos pone a salvo de que todo lo que ocurre en el mundo nos concierna es que lo recibimos por los mismos
medios y en el mismo recuadro en el que recibimos la ficción. Nos pone a salvo el hecho de que las emociones
generadas por lo que vemos en la pantalla sean las propias del espectáculo, emociones transformadas por la
representación y, por tanto, neutralizadas en cuanto germen de rebeldía. Porque si recibiésemos lo
representado no “en directo”, sino directamente, es decir, en presencia viva, el impacto sería de tal magnitud (o
al menos eso quiero pensar) que no nos dejaría indiferentes en nuestra diferencia. De repente nos sentiríamos
concernidos. De repente el otro, los otros, todo lo otro habría saltado la valla.
La moral del semejante deriva de una antigua fórmula de reciprocidad: no le hagas al prójimo (próximo) lo que
no quieras para ti, compartida por muchas tradiciones. La encontramos tanto en las Analectas de Confucio
como en el Mahabharata, en el Talmud o en Libro de Tobías. Era una fórmula sin duda eficaz dentro de un
cerco restringido, pero ineficaz en un mundo global que tenga conciencia de que todos y todo —lo que
llamamos vivo y lo que no— está relacionado y es interdependiente.
La moral del semejante crea el diferente, aquel del que tenemos que defendernos. Siempre que hay prójimo
(hermano, próximo, igual) hay otro y, entre ambos, fronteras que designan y circundan lo propio, y donde hay
propiedad hay codicia, y donde hay codicia hay guerra. En un mundo global hemos de pensar en términos ya no
de moral, sino de ética, que es algo bien distinto. La moral es un conjunto de costumbres o reglas de
convivencia; la ética es un habitar. La primera defiende lo que creemos que nos pertenece; la segunda, cuida el
lugar al que todos pertenecemos. Pasar de la moral a la ética implica necesariamente ensanchar el marco de
pertenencia. Y esto no puede hacerse de otra manera que entendiendo lo que a todos nos asemeja: el hambre, el
miedo, el dolor, la pérdida. A menudo he hablado de una ética de la compasión. Soy consciente de que la
palabra está lastrada y presta a equívoco. Puede confundirse con la piedad, concepto con el cual no tiene, sin
embargo, nada que ver, o con el sentimentalismo, del cual se aleja por completo. Compadecer es comprender
que todo, en este universo, responde a las mismas leyes. Aparición y desaparición y, entretanto, el esfuerzo por
sobrevivir. ¿Cómo no aplicar, entonces, la fórmula de reciprocidad a cada uno de estos efímeros conglomerados
de partículas (cuerpos, le llamamos) que luchan desesperadamente por mantenerse unidos por más tiempo?
Nada menos racional que las opiniones. Es tiempo de recordar la antigua distinción platónica entre la opinión y
el saber
Del yo al nosotros hay un largo camino. No es de tierra ni de asfalto, tampoco cruza fronteras ni las salta. Es un
camino inverso. O invertido, según cómo uno se sitúe con respecto a sí mismo. Porque es preciso desplazar al
yo en cierta medida para que quepan otros dentro del cerco. Dentro del cerco está lo que creemos que nos
pertenece: mi vida, mi pareja, mi familia, mi grupo, mi país, mi especie, mi planeta, mi universo... No nos
damos cuenta de hasta qué punto el mundo y la (im)propia vida se nos escapan de entre los dedos. Pero el mi es
fuerte, se adhiere a lo que nos rodea con la misma intensidad con que los sentimientos se adhieren a las
opiniones con las que nos manifestamos. “Yo siento”, decimos. En los sentimientos creemos. Y ellos dictan el
pensar, el habla, la acción.
Nada menos ecuánime que los sentimientos. Nada menos racional, por eso, que las opiniones. Es tiempo de
recordar la antigua distinción platónica entre la opinión (doxa) y el saber (episteme). Ningún debate de opinión
conduce a pensar y a actuar correctamente porque la opinión nunca parte de una premisa sopesada y ecuánime.
Nada menos ético, por tanto, que un debate de opinión. Y nada más vulnerable y manipulable que un individuo
que no sea capaz de pensar con neutralidad sentimental. Y es que sin neutralidad emocional no hay diálogo
posible, no hay dialógica, no hay política. Solo combate.
No, ni los hechos pueden justificar una política, ni los debates de opinión fundar una justicia o una ética. De ahí
la necesidad, acuciante, de un aprendizaje en ese sentido. Una educación senti-mental que nos enseñe a tomar
distancia del mí, del nos, en definitiva, del miedo.
Chantal Maillard es escritora.
Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.
También podría gustarte
- Las Plantas de Los Druidas - Florence Laporte (Traducido) A5Documento122 páginasLas Plantas de Los Druidas - Florence Laporte (Traducido) A5Ari Serrano100% (3)
- Organizador GraficoDocumento2 páginasOrganizador GraficoSaúl Martínez67% (3)
- Manual de Atención TelefónicaDocumento13 páginasManual de Atención TelefónicaGutiérrez Sosa Adolfo CarlosAún no hay calificaciones
- MÓDULO 21 Impacto de La Ciencia y La TecnologíaDocumento20 páginasMÓDULO 21 Impacto de La Ciencia y La TecnologíaCyber EnterpriseAún no hay calificaciones
- 13 - Ortega Y GassetDocumento35 páginas13 - Ortega Y GassetVicente Coto100% (2)
- Intersubjetividad en HusserlDocumento9 páginasIntersubjetividad en HusserlJorgeAún no hay calificaciones
- Cuadro de Analisis Del Diario de CampoDocumento5 páginasCuadro de Analisis Del Diario de CampoAbner Fonseca Livias0% (1)
- Pedagogía del amor según Paulo FreireDocumento27 páginasPedagogía del amor según Paulo FreireIris M Sanchez100% (2)
- Secuencia Didactica Ciencias SocialesDocumento3 páginasSecuencia Didactica Ciencias SocialesMiri Villarrubia91% (11)
- R. Carnap - Fundamentos Lógicos de La FísicaDocumento43 páginasR. Carnap - Fundamentos Lógicos de La FísicaGabrielito ParavanoAún no hay calificaciones
- Trib UriasDocumento164 páginasTrib UriasJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Gente Que Hace Cosas - EL PAÍS Semanal - EL PAÍSDocumento1 páginaGente Que Hace Cosas - EL PAÍS Semanal - EL PAÍSJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Otros Fur OnDocumento110 páginasOtros Fur OnJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Otros Fur OnDocumento110 páginasOtros Fur OnJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- AuguediadasDocumento52 páginasAuguediadasJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Tribu TribuDocumento85 páginasTribu TribuJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Línea Roja - Opinión - EL PAÍSDocumento1 páginaLínea Roja - Opinión - EL PAÍSJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Elogio Del FracasoDocumento1 páginaElogio Del FracasoJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Secuencia Iencias SocialesDocumento4 páginasSecuencia Iencias SocialesJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Columna - Reformas para EmpeorarDocumento1 páginaColumna - Reformas para EmpeorarJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Ciencia - I-Farsante - Opinión - EL PAÍSDocumento1 páginaCiencia - I-Farsante - Opinión - EL PAÍSJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Columna - CincuentonasDocumento1 páginaColumna - CincuentonasJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- CV EstructuraDocumento3 páginasCV EstructuraJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Columna - Otras CosasDocumento1 páginaColumna - Otras CosasJulio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Antonio Tudela Sancho USC - 2012Documento17 páginasAntonio Tudela Sancho USC - 2012Julio Romero de TorresAún no hay calificaciones
- Rousseau, Jean-Jacques. Discurso Sobre La Economia PoliticaDocumento32 páginasRousseau, Jean-Jacques. Discurso Sobre La Economia PoliticaJulio Romero de Torres100% (3)
- Cultura y Modelos EpistémicosDocumento21 páginasCultura y Modelos EpistémicoscrisfertruAún no hay calificaciones
- 61 WilliamsonDocumento9 páginas61 WilliamsonOmar TarrilloAún no hay calificaciones
- Motivación e IncentivaciónDocumento21 páginasMotivación e Incentivaciónmariodg2014Aún no hay calificaciones
- Qué Es y para Qué Sirve La HermenéuticaDocumento2 páginasQué Es y para Qué Sirve La HermenéuticaIng. Ronald BelloAún no hay calificaciones
- Los Paradigmas de InvestigaciónDocumento1 páginaLos Paradigmas de InvestigaciónNATALIA GUZMAN CAICEDOAún no hay calificaciones
- Ensayo CompletoDocumento5 páginasEnsayo CompletoCAROLINA CORREDORAún no hay calificaciones
- Interpreatcción Del WISC-RDocumento15 páginasInterpreatcción Del WISC-Rmariitanavas1974Aún no hay calificaciones
- Cap XV PDFDocumento10 páginasCap XV PDFLucia NordahlAún no hay calificaciones
- Story SellingDocumento9 páginasStory SellingJesualdo Morantes MezaAún no hay calificaciones
- Valores laborales UANLDocumento11 páginasValores laborales UANLCarlos GuerreroAún no hay calificaciones
- Reflexiones Acerca de La Vocación y El Rol DocenteDocumento22 páginasReflexiones Acerca de La Vocación y El Rol DocenteGallardo Maria ElenaAún no hay calificaciones
- Lectura Critica 2016-1Documento57 páginasLectura Critica 2016-1Yanitza Cuero50% (4)
- Revista UNSJ #51Documento42 páginasRevista UNSJ #51Cultura A DiarioAún no hay calificaciones
- Evaluación de Programas SocialesDocumento44 páginasEvaluación de Programas SocialesGriselda MartinezAún no hay calificaciones
- Corrientes Metodologicas ActualesDocumento13 páginasCorrientes Metodologicas ActualesCariitoPerezAún no hay calificaciones
- ANTROPOLOGIADocumento5 páginasANTROPOLOGIAJorge Armando Carranza YulánAún no hay calificaciones
- Los diferentes tipos de ciencias y sus objetivos de estudioDocumento2 páginasLos diferentes tipos de ciencias y sus objetivos de estudiopendejos12350% (2)
- Preguntas y ReflexiónDocumento3 páginasPreguntas y ReflexiónKarolAún no hay calificaciones
- Percepción y teoríasDocumento73 páginasPercepción y teoríasRodrigo SanzAún no hay calificaciones
- Clase 6Documento21 páginasClase 6carlos9353369100% (2)
- Técnicas de cierre de negociación para aumentar las ventasDocumento9 páginasTécnicas de cierre de negociación para aumentar las ventasPablo VizzariAún no hay calificaciones