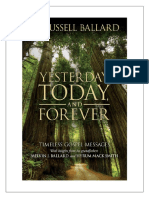Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
De Riz Politica y Partidos
De Riz Politica y Partidos
Cargado por
Paula VillaluengaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
De Riz Politica y Partidos
De Riz Politica y Partidos
Cargado por
Paula VillaluengaCopyright:
Formatos disponibles
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
POLÍTICA Y PARTIDOS. EJERCICIO DE
ANALISIS COMPARADO: ARGENTINA, CHILE,
BRASIL Y URUGUAY
LILIANA DE RIZ1
I. Introducción
El fracaso de los regímenes autoritarios de "nuevo cuño" que, a
partir del golpe militar de 1964 en Brasil, se instalaron en las
sociedades del cono sur, anudó el debate del posautoritarismo al de
las formas institucionales de la política; el tema de la lucha social por
un orden justo, al de la democracia política.
La reflegión sobre la democracia aparece hoy explícita o
implícitamente atravesada por los temas de los límites al ejercicio del
poder, la autonomía de los grupos y clases sociales, la participación
política, la autonomía del sistema de representación con respecto al
estado, el sistema plural de partidos y los problemas de la seguridad,
la estabilidad y la eficacia: Se quebraron viejas certezas, como
aquella que suponía que luego de la justicia se alcanzaría la libertad,
y se fue abriendo peso la idea de que al sostenerlas se permanece
ajeno, cuando no hostil a la democracia tout court.
La cuestión de la participación política, y del tipo de régimen
redefinió el espacio político de la competencia partidaria en estas
sociedades: los partidos políticos sobrevivieron al autoritarismo
militar con la conciencia de no ser ya lo que fueron en el pasado y en
la búsqueda de la respuesta al cómo ser diferentes.
Si todavía es demasiado pronto para hacer afirmaciones
concluyentes sobre las transformaciones ocurridas en la sociedad y
en la política bajo los regímenes autoritarios, y sobre los efectos de
esas modificaciones en la conformación dal nuevo régimen, sin
embargo, se perfila un cambio en la perspectiva intelectual, tanto
académica como política: una perspectiva que reconoce la necesidad
de poner en discusión las viejas premisas del análisis político,
1
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Centro de
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
Este documento ha sido descargado de 1
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
repensar los modos de relación estado-sociedad, y redefinir, en
términos nuevos y más completos que en el pasado, la cuestión de la
democracia.
En la década dal sesenta, el tema de los debates era la revolución,
la ruptura radical dal viejo orden. Los análisis se centraron sobre las
fuerzas sociales, sus formas de organización y de lucha, enfocados
desde una perspectiva intelectual que separó las luchas sociales de
las instituciones políticas. En la década del setenta, el estudio de los
nuevos regímenes autoritarios privilegió un enfoque estatalista en el
que la sociedad, los actores sociales y sus luchas desaparecían de la
escena y no había lugar para colocar el tema de la representatividad2.
En cierto sentido, puede afirmarse hoy que el fracaso político de
los regímenes autoritarios tomó por sorpresa a los analistas mal
preparados para pensar a los regímenes en términos políticos, o, lo
que es lo mismo, para pensar la política bajo el autoritarismo. En el
nuevo contexto político reaparece el tema de la representación, pero
se coloca de un modo diferente: las instituciones de la democracia
son concebidas como recursos de las fuerzas populares. Ello lleva a
cuestionar las modalidades tradicionales de vínculo entre clase y
partido. Por una parte, la multiplicidad estructural y organizativa de
centros de agregación y de demandas conflictuales en el seno de la
sociedad civil desemboca, también en este continente, en el reconoci-
miento de formas políticas diferenciadas. Por otra, el fin del
autoritarismo se asocia a un orden político, legítimo y plural, en el
que la libre elección de los "decididores" supone pluralidad de
opciones políticas3 y es condición paae producir normas negociadas,
cambiantes y flexibles,de tratamiento de los conflictos.
Esta preocupación por los mecanismos de autolimitación del poder,
por los principios de su organización —el institution building—
2
Así, la perspectiva que dominó el análisis del autoritarismo militar fue ajena a
toda consideración acerca de los intentos institucionales que los regímenes llevaron
a cabo por redefinir la relación entre sociedad y estado; sean ellos los más
"revolucionarios" por crear una articulación de índole corporativa; las variantes
perversas de apelación a la voluntad popular (como lo fueron las convocatorias a
piesbicitos constitucionales en Chile y Uruguay); la fracasada fórmula de crear un
partido heredero del régimen, en la Argentina, o la empresa transformista de
recreación del sistema de partidos y continuos cambios en las reglas del juego
político, en Brasil. Centrada en la etiología socioeconómica del autoritarismo, esta
perspectiva concibió a los regímenes como puramente represivos, como "puros"
estados que los militares venían a crear "de un golpe".
3
La idea de " libertad de identificación colectiva" aparece en Pizzorno como la
sustancia misma de un sistema democrático (Alessandro PIZZORNO: "Sully
Racionalitá dells scelta democratica", en Stato a Mercato, N° 7, 1983, pp. 38-43).
Este documento ha sido descargado de 2
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
aparece en los planteos acerca de la renovación de los sistemas de
partidos (del sistema político in toto), a la luz de las transformaciones
sociopolíticas ocurridas en la economía y en la sociedad. En cada caso
nacional, el debate gira en torno de la búsqueda de alternativas al
pasado político; sea ese pasado el de sistemas políticos que
funcionaron como sistemas de partidos, en la variante chilena o en la
uruguaya; sea el de un sistema político centrado en el carisma del
jefe del movimiento político mayoritario (el peronismo en la
Argentina), o el de la variante brasileña de un sistema dominado por
la fuerza central del estado.
En este debate surge la idea de que pensar las formas
institucionales en relación con la dinámica social sitúa el concepto de
conflicto en el centro de la problemática de la democracia. Las
instituciones políticas de la democracia no sólo neutralizan, sino que
hacen posible la emergencia y la expresión de los conflictos; fuera del
horizonte institucional, el conflicto se transforma en violencia. La
pregunta acerca de qué instituciones es hoy, a diferencia del pasado,
parte de la reflexión sobre la democracia.
Ante un futuro incierto —los rasgos que definen a los regímenes
posautoritarios todavía son oscuros—, situarse en el pasado que
precedió al autoritarismo militar puede arrojar luz sobre el presente.
Hoy sabemos que los autoritarismos militares no arrasaron
completamente con los pasados políticos, pero es necesario buscar
los elementos de continuidad y de ruptura que animan el presente
para pensar los posibles escenarios futuros.
Es con este propósito que las reflexiones que siguen abordan las
configuraciones político-partidarias que precedieron a la instalación
del autoritarismo militar en la Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.
II. El enfoque
Un esfuerzo comparativo de descripción de las formas de la política
en estas sociedades conlleva el riesgo de la excesiva simplificación.
Como todo intento comparativo, el que aquí se elige presenta la
dificultad de construir, por aproximaciones, un esquema conceptual
general a partir del cual detectar las semejanzas y diferencias. Ese
esquema necesariamente descuida aspectos problemáticos de cada
caso, dejando disconformes a muchos, y en particular a los
historiadores. Sin embargo, es un riesgo inherente a cualquier
Este documento ha sido descargado de 3
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
enfoque comparado que no sea la mera yuxtaposición de casos
particulares.
El enfoque adoptado intenta retener la idea de que el significado
de los partidos, en contextos nacionales diversos, es inseparable de
las modalidades de relación sociedad-partidos-estado, y por ende, de
una cierta morfología de la política que se expresa en las formas
diferenciales a través de las cuales lo social es instituido y el conflicto
social deviene conflicto político.
Se trata, pues, de describir semejanzas y diferencias entre
configuraciones nacionales de partidos por el "lugar" que éstos
ocupan en la ecuación estado-sociedad; lugar que se expresa en
modos de la acción política. Para ello, es preciso retener en el análisis
lo que define la naturaleza esencialmente política de los partidos. Esa
naturaleza política, de Ostrogorski a Weber, de Michele a Duverger,
es ser organizaciones en lucha por el poder. El éxito en esa lucha
depende del arraigo en la sociedad y de la fuerza en el estado; de
una doble función, como agentes de constitución de solidaridades
colectivas que definen (y redefinen) en términos específicamente
políticos el conflicto social, y como mecanismos de transformación de
la demanda en acción política. Si la primera función se refiere a la
representación como operación de pasaje del conflicto social al
conflicto político, la segunda apunta al pasaje de la confrontación de
identidades políticaa a la producción de decisiones; proceso en el cual
pueden debilitarse, o reforzarse, las oposiciones entre esas
identidades.
Que los partidos tengan una posición privilegiada con respecto a
otras formas asociativas en la sociedad (vg. organizaciones de
interés) o al estado, en el desempeño de estas funciones dependerá
de la organización política de un régimen. En aquellos regímenes
políticos en que algunas de las premisas centrales de la organización
liberal democrática se cumplieron (como Chile y Uruguay), los
partidos funcionaron como agentes centrales del sistema político al
punto de que todo el sistema funcionó como sistema de partidos.
Esto indica que es la trama institucional de un régimen poliítico la que
define el espacio de constitución y de movimiento de los partidos. Esa
trama institucional queda acotada por la noción de "sistema político"
como sistema de representación-mediación regulado (sometido a un
Este documento ha sido descargado de 4
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
conjunto de procedimientos reconocidos como legítimos para producir
decisiones políticas) 4.
Por cierto que la trama institucional (el sistema político) descansa
en una multiplicidad de factores estructurales, la acción de las elites
sociales y políticas, el peso de las ideologias. Lo que interesa destacar
a los efectos de este enfoque son precisamente las peculiaridades de
los sistemas políticos que preoedieron a los autoritarismos militares
en las cuatro sociedades señaladas antes que explicar las causas de
su configuración. La cuestión dal por qué de esos sistemas políticos
supone el conocimiento del cómo, o sea, de la variabilidad objeto de
explicación.
Coherente con este punto de vista, el análisis se centra en el
campo institucional: las configuraciones de partidos nacionales como
variantes de relación entre la sociedad y la política. La ventaja de alta
perspectiva es rescatar un tipo de variaciones políticas: aquellas que
se refieren a la forma del conflicto político en cada sociedad, conflicto
que ni en el plano del discurso ni en el de la acción partidaria se
reduce a ser un reflejo de intereses preexistentes.
Que la representación política sea monopolio del estado, al punto
en que estado y voluntad colectiva se confunden (al precio de
aplastar a la sociedad civil y a sus movimientos populaces, y hacer de
los partidos "adornos" del régimen), situación que caracteriza mejor
la morfología política en Brasil; o que la voluntad colectiva se
confunda con una figura carismática a la manera de la Argentina
peronista (1946-1983?)5, al precio de convertir a esa figura en el alfa
y omega dal sistema político, ejemplifica dos variantes en las que la
noción misma de "sistema de partidos" no se aplica. O los partidos
son parte dal estado sin arraigo en la sociedad civil, un mecanismo
administrativo dentro del estado antes que de distribución de poder
político en la sociedad, o expresan subculturas políticas en el plano
simbólico, con escasa o nula capacidad de gestión política. Entre la
máxima estatalidad de la política (Brasil) y la mayor politización de la
sociedad, el estado operando como coordinador y garante de los
4
Esta noción de "sistema político" retiene lo central de la argumentación de Paolo
Farnetti y de Alain Touraine (P. FARNETTI: Sistema Político a Societá Civil,
Giappichelli, Tunn, 1971; A. TOURAINE: Las sociedades dependientes: ensayos
sobre América Latina, México, Siglo XXI, 1978).
5
Me refiero a la Argentina peronista como ciclo político, acentuando con esta idea
la presencia de elementos de continuidad, la persistencia de características
ideológicas, de modos de accion, de temas y de interpretaciones en toda la fase
política.
Este documento ha sido descargado de 5
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
intereses nacionales, personificados en la figura presidencial
(Argentina), se sitúan los sistemas de partidos en las dos variantes,
la chilena y la uruguaya.
La estrategia adoptada no comporta negar la validez de otros
enfoques de las configuraciones partidarias centrados en la
composición de clase de los partidos, las ideologias, los liderazgos o
las formas de organización, como tampoco implica asumir que el
análisis político se reduzca al de la morfología institucional6. La idea
que anima esta perspectiva de análisis es que ilumina aspectos de la
dinámica política sistemáticamente descuidados en esos enfoques.
Estos aspectos institucionales son útiles no sólo para una mejor
comprensión de los determinantes políticos del autoritarismo militar,
sino, y sobre todo, para identificar variaciones entre regímenes
autoritarios7. Hasta el presente, los estudios sobre el autoritarismo
han tendido a privilegiar la búsqueda de las semejanzas, dado que no
es independiente del sesgo economicista que permeó la mayoría de
los trabajos, sea en la versión societalista o en la estatalista del
autoritarismo.
El estudio comparado de la morfología política que precedió a los
autoritarismos apunta, pues, a precisar qué régimen autoritario
surgió en cada sociedad. Captar la naturaleza política específica de
esos regímenes es, a su vez, un peso necesario para comenzar a
estudiar los regímenes posautoritarios en gestación. En efecto, éstos
no son independientes de las modalidades en que el autoritarismo
politizó la sociedad, atomizó la protesta colectiva y moldeó a los
partidos políticos bajo su reino.
Mirar hacia el pasado puede, pues, contribuir a pensar los desafíos
y posibilidades que los partidos encuentran en cada contexto político
nacional para convertirse en plazas claves de funcionamiento de un
régimen democrático. ¿Acaso la democracia no es un modo de
expresión y tratamiento del conflicto, del que los partidos son uno de
sus signos?
6
Comparto las observaciones de Fabio Wanderley Reis acerca de los peligros de un
enfoque qne reduzca lo político al plano institucional, convirtiendo a las institucional
en la variable independiente de todo análisis (véase F. W. REIS: "Polítics a
Racionalidade", Estudos Sociais a Políticos, 37, Ediçoes da Revista Brasileira de
Estudos Políticos, 1984).
7
Un ejercicio realizado con esta orientación puede verse en L. DE RIZ: "Uruguay: la
transición desde una perspectiva comparada", en Uruguay y la democracia,
Gillespie, Goodman, Rial y Winn (comp.), Ed. La Banda Oriental, Montevideo, 1985,
tomo III, pp. 121-139.
Este documento ha sido descargado de 6
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
III. Bases conceptuales del análisis
La originalidad de las formas de relación sociedad-partidos-estado
en cada una de las sociedades no oculta la presencia de rasgos
estructurales e históricos comunes en todas ellas y de ciertas
similitudes en sus sistemas políticos. Estas semejanzas sirven de
punto de partida a un razonamiento oomparativo que busque en las
diferencias una de las claves de interpretación de las respectivas
dinámicas políticas.
Lo que salta a la vista en un primer acercamiento al problema es la
debilidad relativa de los partidos con respecto al estado. En la
tradición política de estas cuatro sociedades, estado y sociedad se
confunden. En todas ellas, el estado desempeñó, desde sus
respectivos procesos de emancipación nacional, un "papel social"
fundamental, penetrando profundamente la sociedad, a punto tal que
no parece exagerado afirmar que todo pasó por el estado. Más allá de
las modalidades diferenciales de cada sociedad, el estado fue en
todas el terreno privilegiado de constitución de las fuerzas sociales; el
principio de definición de los protagonistas sociales. Este patrón
común, el peso de la acción social estatal, definió el espacio de
formación y de movimiento de los partidos8.
En todos los casos nacionales, los partidos no presentan el rasgo
constitutivo de fundación de las reglas de juego institucional entre las
diversas "partes" políticas. De manera genérica, puede afirmarse que
la lucha partidaria fue una lucha en la que estaban en juego los
límites y los mecanismos de la acción política, los márgenes de
autonomía del sistema representativo con respecto al estado.
Esta morfología política hace difícil pensar la noción de sistema
poliítico a la manera europea, como trait d'union entre movimientos
sociales y mundo institucional estatal. Dado que el terreno estatal fue
la arena en que las fuerzas sociales se constituyeron con mayor o
menor capacidad de expresar intereses de clase, la relación
sociedad-partidos-instituciones estatales adoptó una matriz diversa
de la europea. Mientras que los partidos europeos —comunistas,
socialdemócratas y laboristas— se organizaron a partir del binomio
partido-sindicato, y sus luchas políticas se desplegaron oomo
8
Una interpretación estructural del papel del estado como agente fundamental de
integración en estas sociedades se encuentra en Touraine. Para el autor, el peso del
estado es la contrapartida de la "desarticulación de las relaciones sociales" en
Este documento ha sido descargado de 7
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
prolongación del combate nacido en las luchas sociales, la acción
partidaria en estas sociedades fue más la expresión de coaliciones
policlasistas que actuaron en nombre del pueblo y de la Nación. Esta
primacía de lo político-estatal en la constitución de las identidades
colectivas marcó la forma de la relación entre fuerzas sociales y
partidos, una relación que Touraine define como de primacía de la
autoidentificación política de los sujetos sociales por sobre su
identificación social9. Esta primacía de lo político —aunque en menor
grado en la sociedad chilena o la uruguaya que en la Argentina de
Perón o el Brasil de Vargas— es un dato clave para comprender la
dinámica de las luchas partidarias.
Que el sindicalismo se desarrollara bajo la protección estatal y en
estrecha unión con el estado es uno de los datos significativos de esta
morfología política. Aun en los casos de sindicalismo fuerte, como el
argentino o el chileno, se constata esta dependencia del estado. En la
Argentina, el protagonismo social y político del movimiento obrero
organizado es inseparable de su identidad política peronista que, en
la práctica, significó que peseta a ser uno de los pilares del aparato
estatal. En Chile, un sindicalismo de fuerte composición minera, en el
que los enfrentamientos de clase fueron privilegiados frente a los de
participación, también estuvo signado por esta relación vía a vía el
estado. En efecto, su lucha se libró en estrecha dependencia de la de
sus partidos y la acción partidaria fue más defensiva e integradora
(como lo muestran, por ejemplo, las alianzas entre fuerzas sociales
opuestas, como lo fue el Frente Popular), que una lucha por la
ruptura del sistema. Esta "integración negativa"10 de los partidos de
la izquierda chilena, y la debilidad del movimiento sindical con
respecto a esos partidos, permite comprender que, tanto a través de
la identidad ideológica clasista como de la "popular nacional", la
relación sociedad-política (partidos) fue funcional para la vida del
estado. O si se prefiere, en ambos casos, las luchas se moldearon en
nombre de la integración nacional antes que en el de las fuerzas
sociales opuestas en el terreno de la producción.
La presencia de rasgos comunes al conjunto de sistemas
nacionales de partidos, aunque lejos de dar lugar a una teoría, ofrece
sociedades de desarrollo capitalista tardío y dependiente (véase TOURAINE, op.
cit.).
9
TOURAINE, op. cit.
10
En el sentido descripto por Roth de divorcio entre el discurso ideológico
antisistema y la práctica partidaria que reafirmó las bases del sistema. (G. ROTH:
The Social Democrats in Imperial. Germany, The Badminster Press, Totowa, 1963).
Este documento ha sido descargado de 8
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
los primeros elementos para una reflexión en esa dirección y, sobre
todo, arroja luz sobre la originalidad de cada caso nacional11.
La debilidad relativa de los partidos frente al estado; el carácter
policlasista aun a despecho de las ideologís afirmadas en los
programas, la débil estructuración, las tendencias al fraccionamiento
y al multipartidismo, sea bajo la forma de un bipartidismo aparente
(Uruguay), un multipartidismo competitivo que no excluyó la
formación de frentes interpartidarios (Chile), o movimientos políticos
que hicieron coincidir partido y estado-nación, como el peronismo y
su antecesor, el yrigoyenismo (Argentina), o el varguismo (Brasil); la
homología entre los partidos a la derecha y a la izquierda del espectro
político: la derecha no llega a fundar el gran partido del orden y los
partidos de la izquierda se disputan el territorio de caza sin que en la
lucha emerja un frente unido por la revolución social —la historia de
la Unidad Popular chilena en el gobierno (1970-1973) ofrece un
ejemplo de una coalición que fue más que un frente, y menos que un
partido, de cuyo estallido dependió, en gran parte, la suerte de la
experiencia chilena hacia el socialismo—, son rasgos de una
morfología política que pone de manifiesto, más ella de las diferencias
nacionales, la difícil conquista de la democracia política y las marchas
y contramarchas hacia la no menos difícil integración nacional.
La existencia de partidos no es indicativa per se del lugar y la
importancia real de ellos como arenas de articulación-gestión del
conflicto. Un sistema de partidos supone un mínimo no siempre
alcanzado, como veremos, de respeto por las reglas de juego político;
el reconocimiento, no siempre logrado, de la función de oposición, y
la despolitización de las fuerzas tradicionales prepartidarias o de las
extrapartidarias.
Centrar el razonamiento comparado en la pregunta acerca del
grado de monopolio ejercido por los partidos como arenas de
intercambio y mediación entre el mundo del trabajo y el del poder
coactivo (admitiendo que nunca la dinámica política se agota en la
vida partidaria) ofrece un punto de partida útil para resaltar una
primera diferencia: aquella que separa a los sistemas políticos que
11
No hay un dispositivo teórico sobre la formación de sistema de partidos en
América Latina comparable al de Rokkan para Europa, ni sobre las precondiciones
estructurales y culturales de la movilización política como el de Bendix para
occidente. (S. LIPSET and S. ROKKAN, eds.: Party System and Voter Alignments,
The Fill Press, New York, 1967; R. BENDIX: Estado nacional y ciudadanía, Buenos
Aires, Amorrurtu, 1974).
Este documento ha sido descargado de 9
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
funcionaron como sistemas de partidos de los que no siguieron esa
matriz.
La importancia de esta diferencia es que la. palabra "partido"
recubre, más allá de los cambios sufridos en la evolución política de
los partidos, una realidad diferente en cada caso. Si en la socïedad
chilena y en la, uruguaya, los partidos contemporáneos se asocian a
la imagen europea o norteamericana de la representación, la
existencia de "partes" políticas diferenciadas está lejos de esa imagen
en la Argentina o en Brasil. En la Argentina, porque los partidos
actuaron y fueron percibidos como facciones sensu stricto antes que
como partidos; allí, la existencia misma de la oposición fue cues-
tionada en la lucha partidaria y ese exclusivismo político no fue
independiente de la politización de fuerzas extrapanidarias que
operaron como tutoras del partido. Cada fuerza política tendió a
definirse como representante del todo. El yrigoyenismo se definió
como la unión de todos los ciudadanos y su causa se confundió con la
de la Nación; el peronismo, más tarde, hizo coincidir pueblo, Nación y
estado. Sus adversarios políticos, al avatar la proscripción le
otorgaron legitimidad de hecho a la definición que el propio
peronismo se dio. Esta situación de incompatibilidad de identidades
colectivas diversas se catacteriza mejor como de hostilidad social. En
una situación tal, el conflicto de intereses difícilmente se amolde a los
mecanismos de la mediación política partidaria. El sistema cultural
que se fue forjando como producto de la lucha partidaria fue un
sistema en el que los panidos no encontraron "su lugar" como pieza
clave de funcionamiento de la vida política.
En Brasil, el sistema de partidos nacido entre 1946 y 1964 (el
cuadro institucional que precedió a la ruptura del sistema político) no
alcanzó a definir un espacio propio vis a vis el estado que lo forjó, ni
a construirse como un sistema de identidad nacional. La construcción
misma de un sistema cultural en el que los partidos encontraran un
lugar quedó pendiente. Allí, los partidos fueron un affaire de elites,
círculos de notables con débil anclaje en la sociedad civil. El doble
patrón de ciudadanía regulada por el estado12 y creación estatal de
partidos hace que la noción de "partido" en ese contexto recubra una
realidad muy diferente de la de las otras sociedades: los partidos
como instrumentos de la integración nacional antes que como
mecanismos de la democracia política; mecanismos del estado antes
Este documento ha sido descargado de 10
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
que de la sociedad. Una realidad que evoca más la de México que la
del cono sur.
Por razones de simetría inversa, ni en la Argentina ni en Brasil los
partidos lograron crearse un espacio propio, forjar un sistema político
en el doble sentido de producir un sistema de identificación cultural
en el cual encontrar su lugar y aceptar los jugadores y los juegos que
la sociedad les proponía para fundar un modo de hacer política, como
ocurrió en Chile y Uruguay.
Estos significados diferenciales de la palabra "partido" encierran un
sistema de diferencias que, para caracterizar inicialmente en forma
sintética, denominaremos con las siguientes fórmulas: la Argentina o
la "ausencia de un sistema de partidos"; Brasil o "los partidos del
estado"; Chile o "continuidad institucional y discontinuidad social";
Uruguay o "el estado del poder compartido".
Examinar cada una de estas fórmulas, en el entendido de que son
pertinentes para interpretar la evolución política y los escenarios
futuros de estas sociedades, es el cometido de las páginas que
siguen.
IV. Los casos nacionales
Uruguay o "el estado del poder compartido"
En Uruguay, los dos partidos que dominaron la escena política
contemporánea se remontan a la primera mitad del siglo pasado. La
Guerra Grande, entre 1839 y 1851, contribuyó a cristalizar la división
del país entre blancos y colorados. Nacidos de las luchas entre
caudillos que siguieron a la independencia, los dos partidos
conservaron rasgos originarios en la persistencia del regionalismo y
del personalismo. Así, el interior siguió siendo mayoritariamente
blanco; Montevideo, Colorado. El batllismo, que designa las ideas del
gran hombre del Partido Colorado, José Batlle y Ordoñez, también —y
sobre todo— designa un modo de hacer políticas que caracterizó el
largo ciclo del Uruguay batllista: una sociedad organizada con las
premisas intelectuales y culturales de la conciliación nacional.
La sociedad uruguaya accedió, a comienzos de este siglo, a un
régimen de democracia representativa con participación plena. La
12
Véase la noción de ciudadanía regulada en Wanderley Guilherme DOS SANTOS:
Este documento ha sido descargado de 11
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
incorporación política de los sectores populares a través de la matriz
partidaria fue el preludio antes que el resultado de la
industrialización. Este rasgo que precisa la forma y el tiempo de la
conquista de la ciudadanía por los sectores populares es siempre un
aspecto esencial de cualquier sistema partidario13. Gran parte de la
originalidad del desarrollo de los partidos uruguayos descansa en ese
proceso.
En efecto, los partidos funcionaron según un sistema único en
América Latina, que permite (y estimula) la libre expresión de
tendencias heterogéneas en el seno de un partido sin comprometer
la. unidad partidaria. Bajo un mismo lema o partido
(Colorado-Nacional) se reagrupan fracciones (sublemas) oficialmente
reconocidos que poseen su propia organización y presentan, de
manera independiente, listas de candidatos a los cargos electivos. La
institución del lema (la ley de Lemas) aseguró la sobrevivencia de los
dos grandes partidos al impulsar el fraccionalismo como medio para
ampliar el territorio de caza del partido y bloquear la emergencia de
un sistema multipartidario. Los beneficiarios plenos de ese sistema
fueron los partidos tradicionales ya que el régimen electoral prevé
que los votos obtenidos por las fracciones de un mismo lema
(sublemas) sean computados a favor del lema. Los partidos menores,
partidos ideológicos, quedaron condenados a la marginalidad política.
La continuidad en el tiempo de los partidos pequeños dependió de su
identificación ideológica.
La continuidad de los partidos tradicionales, ideológicamente
confusos (mezcla de conservadurismo y socialdemocracia) y con
soportes sociales heterogéneos, descansó, por una parte, en las
restricciones formales a la competencia partidaria y, por otra, en la
institucionalización progresiva del compromiso interpartidario que
asoció a la minoría al ejercicio del poder sobre la base de un amplio
consenso acerca de la naturaleza de la lucha partidaria y del rol del
estado.
Las premisas de ese amplio consenso que los mecanismos
institucionales soldaron fueron, a su vez, el fruto de la excepcional
homogeneidad social del Uruguay (un "país de cercanías", en la
expresión de Real de Azúa). De este modo, partidos con una
Ciudadanía e Justiça, Ed. Campus, Río de Janeiro, 1979.
13
Para un análisis de patrones de incorporación política del movimiento obrero en
estas sociedades y sus consecuencias diferenciales sobre el sistema de partidos
Este documento ha sido descargado de 12
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
organización amorfa, más próxima a coaliciones de grupos
heterogéneos con objetivos contradictorios, sin disciplina interna y
tendencias centrífugas fruto del fraccionalismo, se aseguraron
mutuamente su larga sobrevivencia a través de elecciones regulares.
Colorados y blancos abarcaron siempre más del 80 por ciento del
electorado.
La institucionalización del compromiso aseguró la estabilidad
política. Elecciones regulares y sistema de coparticipación y
cooperación constantes entre los dos grandes partidos en la dirección
de los asuntos nacionales —como lo define Pivel Devoto— fueron las
claves que impidieron que las rivalidades partidarias se convirtieran
en amenaza para la continuidad del sistema. Los partidos
tradicionales ocuparon el doble lugar de artifices y de conservadores
de ese compromiso que alcanzó el carácter de doctrina nacional y
convirtió al estado en el feudo de esos partidos.
En su origen, anterior al proceso de industrialización y en su
funcionamiento, el sistema partidario uruguayo se aproxima más al
norteamericano que al europeo. La lucha entre los dos partidos,
ambos con extrema variedad de soportes sociales y objetivos, a
veces, contradictorios, fue una lucha por el reparto de los recursos
del estado sin distinciones ideológicas mayores; lo que en ella estaba
en juego eran los términos del compromiso, pero no el compromiso
como modo de hacer política. Ese compromiso definía y redefinía
cada vez el spoil system, dividiendo cargos y ventajas entre
ganadores y perdedores. Así, la contingencia de la victoria o la
derrota electoral representó en Uruguay menos, en términos de
participación y provecho de1 sistema, que lo que representa en
cualquier otra sociedad política conocida, como lo subrayara Real de
Azúa.
Este carácter funcional de los contenidos de la lucha partidaria,
lucha en que las alianzas son pasajeras porque dependen más de
personas que de programas, supuso una identificación de la identidad
partidaria con el estado mismo. La maquinaria estatal es una creación
de los partidos al servicio del gobierno de los partidos antes que del
gobierno del estado.
A fines de la década del cincuenta, tras el triunfo de los blancos
(1958), la crisis económica impone restricciones políticas a la política
del compromiso. El malestar creciente se volcó hacia el
emergente, véanse las sugerencias del ttabajo de COLLIER y COLLIER: Labor, Party
Este documento ha sido descargado de 13
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
cuestionamiento del sistema colegiado y el retorno al sistema
presidencialista fue percibido por muchos como el modo de salir
adelante. Que la lucha partidaria se centrara en la forma del ejecutivo
es un indicador más de la resistencia de los partidos a redefinir su
estructura y sus modos de acción. Sin embargo, era esa estructura
amorfa y la acción orientada al reparto de las prebendas estatales la
que mal coexistía con la crisis del estado asistencialista que,
claramente después de la crisis del treinta había sido concebido como
el encargado de distribuir los beneficios de la riqueza material sobre
la sociedad.
Bipartidismo aparente o fragmentado, esquema de poder
compartido (minoría asociada al ejercicio del poder) y estado
asistencialista, se apoyaron mutuamente. Sin esa trilogía, el gobierno
de los partidos —el estado del poder compartido— difícilmente podría
coincidir con el gobierno del estado por los partidos. Cuando el estado
mismo apareció amenazado como poder de coerción (la guerrilla
tupamara), los partidos tradicionales asistieron, desde la impotencia
o la claudicación, al vaciamiento del régimen de coparticipación que
habían forjado y en el que habían encontrado su «lugar ». .
La realidad no dejaba márgenes para la política de las
componendas, la política politiquera, que enfrentara sublemas dentro
de un partido y alimentara alianzas aleatorias y oportunistas contra el
sublema dominante por parte de otras fracciones del mismo partido.
El Uruguay pachequista puso fin al largo ciclo político batllista14. La
sociedad uruguaya ingresó a la dictadura, a diferencia de las otras
sociedades que nos ocupan, de manera gradual. Los partidos
políticos, al votar en el Parlamento el "estado de guerra interna" y la
suspensión de las garantías como instrumentos para hacer frente a la
guerrilla y a la activación de las luchas político-sindicales, firmaron su
acta de defunción y, con ella, el vaciamiento del estado.
En la crisis de esa morfología política, del modo en que en ella se
definía cómo hacer política, se instaló gradualmente la dictadura. Una
dictadura en la que, como suele ocurrir, los militares interiorizaron e
hicieron propios los dilemas de los políticos, al extremo de la paradoja
de crear una "democracia de generales" en un país convertido en
gigantesca comisaría.
and Regime in Latin America.
14
Ciclo político que no coincide con un ciclo económico o social. Pese a que la
noción de "ciclo" no es la más adecuada para el análisis de "actores" políticos, da
cuenta de la persistencia de una modalidad dominante de hacer política.
Este documento ha sido descargado de 14
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
Chile: continuidad institutional y discontinuidad social
La historia política chilena, como ninguna otra en las sociedades
del cono sur, transcurrió con y a través de los partidos: el sistema
partidario fue la "columna vertebral" de la sociedad chilena, según la
expresión de Garretón15.
La particular combinación de un sistema político gradualmente
abierto a las fuerzas sociales organizadas y la dependencia de éstas
de la lucha partidaria es una de las claves pasa comprender el amplio
margen de institucionalización de la lucha social que conoció la
sociedad chilena.
Desde los años de la República Parlamentaria, la apertura
progresiva a la participación política de nuevos sectores sociales —los
sectores medios en los años veinte y la presencia, delegada primero a
independienïe después, del movimiento obrero organizado— hizo del
sistema político el go-between entre sociedad y estado. El terreno de
los enfrentamientos se desplazó hacia el campo de la competencia
partidaria.
La fuerza de las organizaciones en la sociedad derivó de su
inserción en un sistema institucional de negociación. A esa inserción
subordinaron la lógica de su acción y de ella extrajeron capacidad de
presión sobre el estado, sea para obtener reivindicaciones (ampliar la
ciudadanía política y económica), sea para conquistar el estado y
como proponía la izquierda, cambiar la sociedad.
Los clivajes de clase proveyeron el mapa cognitivo a través del
cual se organizaron las identidades partidarias en la sociedad urbana
que había emergido de las ventas del enclave minero. El campo
siguió siendo el territorio inexpugnable del patrimonialismo
terrateniente.
La base inicial de la República Parlamentaria, conservadores,
liberales y radicales; se fue ampliando. El Partido Radical chileno,
fundado en 1881, altededor de los sectores medios urbanos y
burocráticos y con fuertes soportes entre los terratenientes del sur y
en la minería nacional, formó parte del juego político institucional,
décadas antes de que el radicalismo argentino accediera al gobierno
y, sobre todo, a diferencia del partido de Yrigoyen, sus orígenes no
fueron conspirativos ni estimularon la creación de un partido
"antisistema". En Chile, la liberalización del orden oligárquico resistió
15
Manuel A. GARRETON: El proceso político chileno, Flacso, 1981.
Este documento ha sido descargado de 15
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
los impactos de la crisis mundial del treinta. Esa liberalización se llevó
a cabo no sin "tormentas" (el ibañismo y la "República Socialista")
peso el sistema político no se quebró.
En los años veinte comenzó a gestarse la fisonomía del espacio
político de la competencia que habría de cristalizar a mediados de los
años treinta. A comienzos de siglo, la izquierda se expresó a través
del Partido Democrático, por entonces el más cercano al movimiento
sindical y a través del cual fue electo diputado Luis Emilio
Recabarren, dirigente obrero que habría de fundar en la década del
veinte el Partido Comunista Chileno. En la década siguiente, tras el
fracaso de la República Socialista, se creó el Partido Socialista.
Los partidos organizados con referencia a las clases como pilares
de la representación dejaban fuera del sistema institucional a
aquellos sectores que no formaban parte de la categoría homogénea
del trabajador incorporado a la empresa capitalista y, sobre todo, al
campesinado. Eran partidos organizados a la europea en una
sociedad cuyo sistema político estaba lejos de dar cuenta de toda la
sociedad.
La nueva problemática política, centrada en la cuestión social (la
ciudadanía económica) redefinió los clivajes en el sistema partidario:
el Partido Radical, tradicional aliado de los liberales, pasó a ser el
centro de gravedad del sistema político como partido dominante en la
coalición con el Partido Comunista y el Socialista (el Frente Popular)
primero, y como heredero de la sucesión abierta por la crisis del
Frente Popular, después.
La experiencia del Frente Popular (1938-1947) hizo converges un
sistema político abierto a la representación obrera con un modelo de
desarrollo industrial dirigido desde el estado: la orientación inicial al
socialismo de los partidos obreros se convirtió en un compromiso en
torno de la industrialización del país.
Los conflictos que derivaron de ese compromiso y que se
expresaron en la quiebra del Frente Popular, e1 "terremoto" ibañista
y la formación de un frente autónomo de la izquierda (el FRAP, en
1956) configuraron una escena política organizada en tres bloques en
competencia por el control del gobierno: los partidos obreros,
coaligados en el FRAP; los partidos de la burguesía, en la Alianza
Conservadora-liberal, y el Partido Demócrata Cristiano.
Los no representados hasta entonces —y en particular, el
campesinado— harán su irrupción a través de la democracia cristiana.
Este partido, surgido en la tercera generación de partidos chilenos,
Este documento ha sido descargado de 16
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
combinó el encuentro de una elite tecnocrática con fuerzas de
inspiración católica que anclaron sus raíces en el cristianismo social,
en un nuevo contexto signado por el ejemplo lejano de la revolución
china y el más cercano de la revolución cubana; ambas revelando la
fuerza política en latencia del campesinado.
Si en las casi tres décadas que van desde el acceso del Frente
Popular al gobierno hasta el triunfo electoral de la democracia
cristiana, en 1964, había funcionado un sistema partidario cuya
singularidad consistió en que ninguna fuerza política pudo imponerse
sobre las otras, dado el papel neutralizador del centro (el Partido
Radical), ni perdió de manera absoluta su cuota de poder político, con
la democracia cristiana en el gobierno desaparece el centro político.
La DC, ni en su ideología ni en su acción, se comportó como el centro
del espectro político. La radicalización del proyecto de la DC tras el
fracaso alessandrista abrió la brecha para la llegada de la Unidad
Popular al gobierno.
La historia de la UP en el gobierno puede ser leída como la del
cruce entre la crisis del sistema político bajo el gobierno de la DC y la
del proyecto de crear las condiciones para transitar en democracia
hacia el socialismo.
El creciente desfasaje entre presiones sociales y capacidad del
sistema político para absorberlas reforzó las identidades ideológicas
que llamaban a una acción de ruptura con las instituciones políticas,
como observa Touraine.
La oposición de identidades ideológicas fuertes había sido funcional
para la estabilidad del sistema político, porque coexistió con la
práctica integradora y defensiva de los partidos de la izquierda en el
Parlamento. La radicalización ideológica, entre 1964 y 1973, en el
contexto de la ruptura de los límites que había definido el campo del
sistema político y de un intenso proceso de participación social y
política bajo el gobierno de la UP, recreó una sociedad política
difícilmente encapsulable en los moldes tradicionales de la lucha
político-partidaria.
La Argentina o " la auaencia de un sistema de partidos"
El rasgo distintivo de la historia de la Argentina contemporánea es
la crisis política recurrente: una sociedad que se enfrentó a
alternativas políticas que no pudo resolver ni eludir.
Este documento ha sido descargado de 17
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
Una sociedad en la que los conflictos interregionales se resolvieron
tempranamente (piénsese en Brasil) con la federalización de Buenos
Aires, en 1880. Una sociedad en la que surge un partido político con
dimensión nacional como expresión de la protesta contra la exclusión
política de los estados medios nacidos de las profundas
transformaciones en la economía y en la sociedad de fines de siglo (la
Unión Cívica Radical, en 1891). Un proceso de democratización
política en el seno del régimen oligárquico que había imperado
gracias al fraude y la cooptación política: la reforma electoral de 1912
abrió las puertas del poder al partido de Yrigoyen16.
Una sociedad burguesa antes de ser una nación industrial, en la
que la oligarquía (la generación del ochenta) fue una clase dirigente
nacional. Una sociedad en la que el proyecto de la elite gobernante,
de una democracia moderna en una sociedad moderna, fracasó el
orden político instalado en 1916 con el triunfo radical, no resistió los
embates de la crisis mundial. En 1930, la oligarquía practicó la
usurpación política y, al hacerlo, erosionó las bases de todo el
sistema político. La politización de los militares, a partir de entonces,
y su progresivo rol de fuerzas tutelares de los partidos, es un primer
dato de la lógica que bloqueó la construcción de un sistema político
como sistema de partidos. La dinámica de la lucha entre conserva-
dores y radicales ilumina las otras dos dificultades mayores: el
reconocimiento de las reglas de juego político y el de la función de la
oposición.
Una mirada muy rápida a los protagonistas principales del período,
conservadores y radicales, ilustra la dinámica política que impidió la
construcción de un sistema partidario estable, capaz de resistir, como
el chileno (aunque no sin crisis) la ruptura política en los años treinta.
Los conservadores no eran, a diferencia de los radicales, un partido
con organización a nivel nacional. A pesar de cierta unidad en la
organización y el reclutamiento, eran un gran número de partidos
locales basados en la política de caudillos. Su primer intento de
unificación —la Unión Nacional, en 1912— fue sólo en razón de las
elecciones y fracasó, como los que se probaron más tarde, en 1922,
1931 y 1958. Los conservadores no lograron resolver sus propias
16
Los conservadores de entonces no se dejan apresar en la antinomia
orden-transformación que caracterizó al conservadorismo europeo. Se aproximan
más a lo que fueron los partidos liberales en Inglaterra. Esta ambigüedad del
conservadorismo es analizada por Botana (véase Natalio BOTANA: El orden
conservador: la política argentina entre 1880 y 1916, Sudamericana, Buenos Aires,
1977).
Este documento ha sido descargado de 18
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
rivalidades internas y éstas pesaron más que las solidaridades
partidarias.
La UCR, desde su creación, había evitado una definición explícita
sobre cualquier cuestión más alla de las libertades políticas y nunca
formuló un programa: "el radicalismo es un sentimiento y no es un
programa". Con un origen social similar al de la elite tradicional en su
dirigencia y el tono popular en la maquinaria partidaria, sin cuestionar
el modelo de desarrollo de la oligarquía, este partido
constitucionalista rehusó definirse como un partido más y se adscribió
la representación de la Nación. Habiendo crecido fuera del sistema
oligárquico como un partido "antisistema", no se acomodó a las
reglas de juego político; por el contrario, no vaciló en recurrir a los
mismos procedimientos que había impugnado en sus adversarios. A1
hacerlo, el radicalismo erosionó las bases de legitimidad de su poder
en nombre de las cuales había librado y ganado su batalla política17.
Sin alternativas para el vaciamiento de su identidad, el
fraccionamiento interno (en 1924, como el que ocurrió a mediados de
los cuarenta) expresó la interiorización del conflicto político en el
radicalismo alrededor de los principios mismos de organización del
régimen político.
A la experiencia de los gobiernos radicales popularmente elegidos,
siguieron los años del sistema parlamentario basado en el fraude y la
proscripción de candidatos radicales. La imposición de la legalidad
definida por los militares, en nombre de los intereses de la
restauración conservadora, escindió el país legal del país real: el
sistema partidario "legítimo" no era canal de expresión de las fuerzas
sociales más dinámicas.
Durante la década que siguió a 1935, la Argentina se transformó
en una nación industrial sin que se gestara un partido de la industria.
La clase obrera, de sector marginal, pasó a ser el eje de toda política
que desafiara la regla oligárquica y se propusiera la expansión del
mercado interno.
Es en este contexto socioeconómico modificado profundamente
que Perón emerge y revolutiona los términos del conflicto político: la
17
Para un examen de la relación entre radicales y conservadores entre 1916-1930
que apunta a los factores políticos que obstaculizaron la creación de un sistema de
partidos, véase Anne L. POTTER: "The failure of democracy in Argentina:
1916-1930 (ari Institutional Perspective)", en Journal of Latin American Studies,
13, I, 1981,.pp. 83-109; y Ana Matía MUSTAPIC: "Conflictos institucionales durante
el primer gobierno radical: 1916-1922", en Desarrollo Económico, vol. 24, N° 93,
abril-junio 1984, pp. 85-108.
Este documento ha sido descargado de 19
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
oposición "democracia-totalitarismo" es sustituida por la oposición
"justicia social-injusticia social156. La Argentina entra en otra etapa,
en la que lo esencial de la lucha entre partidos se desplaza hacia el
problema de la protesta social contra las desigualdades y el
nacionalismo pasa a ser una bandera popular. Los alineamientos se
redefinen: sectores radicales y conservadores entran al peronismo.
El ingreso de la Argentina a la etapa política moderna se hace a
través de una fórmula singular: el peronismo. Antes que un partido
de masas, el peronismo se define como un movimiento político,
nacional y popular, que viene a soldar las lealtades populaces. El
movimiento peronista es el pueblo, es la Nación, es el estado. El
sistema político que se inaugura con el triunfo peronista en 1946
funciona alrededor del formidable carisma personal de su jefe: él es
el árbitro y el mediador por excelencia entre las fuerzas sociales
porque es también el estado. En la figura de Perón se produce el
lugar de encuentro entre estado y sociedad.
Identidad peronista y protagonismo del movimiento obrero
organizado son dos caras de un mismo proceso: actor clave en la
reconstrucción estatal, el sindicalismo argentino no llegó a convenirse
(como el sindicalismo brasileño) en una criatura absoluta del estado;
su sobrevivencia después de 1955 y el poder creciente que retuvo lo
testimonian. La estatización del campo peronista del sistema
partidario vació al sistema político de partidos: en esa arquitectura
del poder no había lugar para un sistema de partidos. La oposición
creció fuera de los mecanismos institucionales, como oposición al
peronismo, y las consecuencias de esa dinámica política se
expresaron en la forma de la hostilidad social: la condición de
existencia de las "partes" era la negación del peronismo; simetría
inversa a la que proponía el peronismo.
El golpe de 1955 que derrocó a Perón heredó una situación política
en la que los cambios introducidos por el peronismo, se sabía,
estaban destinados a perdurar. El dilema de los vencedores fue el de
cómo hacer compatible esos cambios con la eliminación del
peronismo de la escena política argentina.
La proscripción del peronismo fue el recurso que avalaron los parti-
dos: al hacerlo, paradójicamente confirmaron la centralidad que ese
156
Perón afirmaba: "Soy, pues, mucho más democrático que mis adversarios,
porque busco una democracia real, mientras que ellos defienden una apariencia de
democracia, la forma externa de la democracia..." (Juan D. Perón, discurso del 12
Este documento ha sido descargado de 20
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
movimiento político había adquirido a lo largo de una década. El
fantasma del peronismo hizo que todos los partidos se definieran en
función de él. A partir de 1955, la vida política argentina se
"peroniza" y comienza el trabajoso peregrinaje de las fuerzas políticas
para captar el territorio de caza del peronismo: "el pueblo". Los
intentos de un peronismo sin Perón fracasan tanto en el plano de los
partidos como en el terreno sindical (recuérdese el pacto
Perón-Frondizi o la trayectoria del vandorismo en el sindicalismo).
En la sociedad argentina se conformó una suerte de
"parlamentarismo negro": el peronismo proscripto podía vetar
cualquier fórmula de salida para la crisis política que abrió su
sucesión.
Los experimentos militares y civiles que se sucedieron a partir de
entonces terminaron en el fracaso. Durante casi dos décadas la vida
política argentina recreó la impotencia de las fuerzas políticas para
modificar su morfología: la ausencia de un sistema de partidos y un
modo de hacer política, en esas condiciones, definido por la
dependencia de los partidos con respecto a las fuerzas
extrapartidarias.
El retorno del peronismo, en 1973, es, si se quiere, la reafirmación
de la peronización de la sociedad. Con una derecha y una izquierda
sin peso electoral propio significativo, radicales y peronistas volvieron
a ser los principales protagonistas políticos como en el pasado, los
únicos con capacidad, aunque desigual, de recrear un sistema
político157.
La convergencia entre ambos, simbólicamente expresada en el
abrazo de sus respectivos líderes, Perón y Balbín, y la aceptación por
parte de Balbín de su papel subordinado frente a Perón, exacerbó,
antes que neutralizar, los conflictos que atravesaba la sociedad. ¿Por
qué esta interpretación, podría objetarse, si, por el contrario, el
reencuentro de las fuerzas rivales parece ser la condición para
afianzar en común las reglas del juego político?
Al volver a convenir a Perón en el alfa y omega del sistema
político, toda disidencia no contenida por éste, sólo podía
manifestarse como agresión al sistema. Pese al renovado discurso
peronista que buscaba forjar un sistema en el que los partidos
de febrero de 1946; reproducido en M. PEÑA: El peronismo, Selección de
Documentos para la Histotia, Buenos Aires, 1972).
157
Un análisis de este período puede verse en L. DE RIZ: Retorno y derrumbe: el
último gobierno peronista, Folios Ed., México, 1981.
Este documento ha sido descargado de 21
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
tuvieran su lugar, no hubo otro lugar para ellos que no fuera el de la
convergencia y el vaciamiento de toda identidad política: en 1973,
ser "argentino" era ser peronista, dar la prioridad a la reconstrucción
nacional y estatal por sobre toda disidencia partidaria, pese a que,
por primera vez, la disidencia era reconocida y los partidos tenían
lugar en la "democracia organizada". Ese lugar lo aceptó el
radicalismo. Muerto Perón, en Julio de 1974, la violencia (la guerrilla
y el terrorismo estatal y paraestatal) alcanzaron una escala inédita en
la vida política argentina: el sistema político quedó descentrado, sin
timón. El Partido Justicialista, ya sin su jefe, fue incapaz de
subordinar la lógica corporativa del sindicalismo peronista a la lógica
política y median los conflictos entre el movimiento obrero organizado
y el gobierno de Isabel Perón.
La ruptura del sistema político, el golpe militar de 1976, puso de
manifiesto, una vez más, la debilidad de los partidos como agentes
de la mediación política. La fuerza de las organizaciones corporativas
no es sino la contrapartida de esta debilidad de los partidos para
conformar un mercado político y transformar el conflicto de intereses
en oposición de identidades políticas. Que en la sociedad chilena esa
haya sido la función de los partidos y que la oposición de identidades
políticas irreconciliables en el plano ideológico haya convivido con la
práctica cotidiana de la negociación, es un buen contrapunto para
marcar esta ausencia en la sociedad argentina. Una sociedad en la
que los clivajes ideológicos son ambiguos y el conflicto de intereses
resiste la mediación partidaria. Sin embargo, antes que oponer el
poder corporativo fuerte a la debilidad de los partidos políticos, es
necesario ver alas características como parte de una misma
morfología política. Una morfología en la que la resistencia de los
partidos a definirse como "partes", y su dependencia de fuerzas
extrapartidarias para poner en práctica su concepción organicista de
la política, es una de las causal de su debilidad. Así, antes que
poderes corporativos fuertes, se trata de un "corporativismo anár-
quico" (O'Donnell) o "molecular" que poco tiene que ver con la
imagen europea de las corporaciones fuertes. Pluralidad de
organizaciones de interés en el campo empresario en las que los
clivajes infernos, de clase y otros, tienen más peso que la identidad
de cuerpo, y un sindicalismo que es débil como "cuerpo" si se lo mira
hacia dentro. Las únicas dos corporaciones que tienen un status
diferente son la Iglesia y las FF.AA. Sin embargo, el poder de la
Este documento ha sido descargado de 22
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
Iglesia permanece intocado y el de las FF.AA. no ha sido suficiente
para gobernar por la fuerza.
Brasil o " los partidos del estado"
Ultimo país sudamericano en conquistar la independencia —una
independencia de compromiso con la corona portuguesa que hizo de
un príncipe el primer emperador del Brasil independiente—, último en
abolir la esclavitud y último también en darse la forma política
republicana (independencia y República no se juntaron allí), esta
evolución "retrasada" fue la clave política de un Brasil unido pese a la
formidable regionalización y descentralización dal poder.
Como en ningún otro país sudamericano, el estado fue en Brasil el
polo aglutinador de la sociedad. La idea de que era el estado el
encargado de fijar las metas por las cuales debía luchar la sociedad
porque la sociedad no sería capaz de hacerlo maximizando el
progreso nacional, fue, como observa Wanderley Guilherme dos
Santos, la base del credo a incluso de la acción política de la elite
brasileña en el siglo XIX, incluidos los liberales158.
Esta estatalidad de la política, la idea de que la construcción del
estado nacional es la meta que discrimina lo legítimo y lo ilegítimo,
moldeó los contenidos de las estrategias exitosas: las semiliberales
primero, las semidemocráticas, después.
La tendencia a la centralización, a la expansión del poder regulador
y de la capacidad extractiva y eventualmente distributiva dal estado
que sirvió para impedir la fragmentación en un país de dimensiones
continentales, marcó la especificidad de la relación política en Brasil:
la debilidad de los partidos en la historia política nacional.
Los partidos políticos surgieron con posterioridad a una estructura
estatal centralizada, matriz a través de la cual lo social era instituido.
La política partidaria con alcance nacional fue en Brasil un fenómeno
tardío (se inicia en 1945) y de corta vida (el golpe de 1964 abortó
ese primer intento de nacionalización de la política).
El patrón de participación limitada y "ciudadanía regulada"159, defi-
nió una sociedad política frágil frente a la sociedad y frente al estado:
la nacionalización dal estado se construyó al precio de la
fragmentación y heteronomía de la política partidaria.
158
Waderley Guilherme DOS SANTOS: Ordem Burguesa a liberalismo político, Duas
Cidades, San Pablo, 1978.
159
W. G. DOS SANTOS: Cidadanía e Justiçia, op. cit.
Este documento ha sido descargado de 23
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
A diferencia de la Argentina y Uruguay, la transición de la
República Vieja (1889-1930), basada en el fraude, la corrupción y el
voto de cabresto, a la democracia de sufragio universal, no fue una
operación llevada a cabo desde dentro dal viejo régimen. Los estratos
medios brasileños no pudieron crear un partido político con alcance
nacional, como el de Yrigoyen en Argentina, o el de Batlle en
Uruguay. Tampoco pudieron imponerse en la lucha contra las
maquinarias de las oligarquías locales, como lo testimonia el fracaso
de Rui Barbosa.
Como señala Faoro160, la clase media no tenía condiciones
objetivas para aspirar a la dirección política dal país. En la década dal
veinte, no reivindica una posición autónoma; se vuelve hacia el
gobierno, no reclama un papel propio, pide protección contra la
carestía, pide el abandono de un estado no intervencionista.
La revolución liberal del treinta, en la que jugaron un papel central
los tenentes, puso fin al predominio de "la política dal café con lathe",
canalizando descontentos de origen muy heterogéneo, sin que esos
descontentos cristalizaran en un principio definido de organización
política alternativa. Cuando parecía abrirse el camino, una ampliación
de la base política semejante a la ya lograda en la Argentina quince
años antes, las condiciones sociales e institucionales lo bloquearon.
La población rural, abrumadoramente mayoritaria, era la base de
clientelas políticas tradicionales, el sufragio universal estaba y
seguiría estando restringido a los alfabetos. Vargas optó por el
camino centralizador y autoritario (los tenentes no tenían una ideo-
logía clara y si querían poner fin a la corrupción parecía clara que el
Congreso podía ser un obstáculo). Su liderazgo condensó el difícil
equilibrio entre el Brasil tradicional y el moderno. Si el Estado Novo y
su constitución corporativa le aseguraron el control político de fuerzas
muy heterogéneas, aun entonces (1937-1945) Vargas no dejó de ser
la "bisagra" entre fuerzas con intereses contrapuestos, y ese papel
suponía un juego complejo de alianzas precarias que signaron el
destino de Vargas en 1945 y en 1954; y el de Goulart después. La
fragmentación política de las bases de sustentación se reflejó en los
dos partidos creados por su iniciativa: el Partido Social Democrático
(PSD) y el Partido Laborista Brasileño (PTB). El PDS nucleó a las
fuerzas conservadoras y el PTB a las masas urbanas en expansión.
Esta doble cara de Vargas expresó su posición oscilante, él mismo
Este documento ha sido descargado de 24
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
condenado a una política pendular entre el conservadorismo y el
populismo. Sin llegar a ser el líder de un movimiento unificado, como
Perón, ni a fundar un partido a la manera de PRI mexicano, la
fórmula política varguista que se resumió en el control del proceso
político por la coalición PSD/PTB, transformó al principal partido de la
oposición, la Unión Democrática National (UDN), un partido liberal, en
el partido más subversivo del sistema político brasileño. Como
subraya W. G. dos Santos, no había otra opción que la corrupción
para una política exitosa dentro de los marcos de la sociedad
varguista161.
Con Goulart en el poder, el equilibrio entre los "dos Brasiles" se
rompe sin que una fórmula política alternativa llegue a concretarse.
Los partidos políticos como el PSD, el PTB o la UDN, que habían sido
el instrumento de ese delicado equilibrio político, se veían obligados a
cambiar y esa transformación fue abruptamente interrumpida por el
golpe militar de 1964. La polarización y la radicalización política que
precedió al golpe (la formación de dos frentes en el Parlamento
federal que atravesaban las líneas partidarias) pueden ser leídas no
sólo como desencadenantes de la ruptura del sistema político, sino
también como síntomas de una redefinición en curso que el golpe
vino a impedir. El golpe de 1964 podría ser interpretado como el
intento de ofirmar la preponderancia del Estado sobre la sociedad,
reiterando el viejo nuevo dilema que hizo de la representación política
una amenaza de descomposición de la unidad estatal y alimentó las
diversas variantes del autoritarismo y el elitismo en la cultura política
brasileña. En 1964 era el Estado el que tendría que tomar a su cargo
la domesticación de la sociedad política, redefinir los canales
autorizados y patrocinados de la representación y, para ello, volver a
servirse de los partidos.
Mientras que en la Argentina, la fragilidad de la sociedad política
cobró la forma de la politización directa de los grupos de interés, en
Brasil, los movimientos defensivos no llegaron a consolidar
organizaciones e identidades capaces de desafiar la omnipotencia
estatal y convertir al estado en la arena del conflicto político, como
ocurrió en la Argentina. Como observa Luciano Martins, en Brasil no
existía la palabra para designar al campesino hasta que surgieron las
160
Raymundo FAORO: Os Donos do Poder: formaçao do patronato político
brasileiro, Editora Globo, Porto Alegre, 1979, 2 vols., 5° ed., vol. 1, p. 676.
161
W. G. DOS SANTOS: Ordem burguesa..., op. cit.
Este documento ha sido descargado de 25
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
Ligas Camponesas162. En una sociedad con tan fuerte desarticulación
de las relaciones sociales, la construcción de organizaciones e
identidades colectivas capaces de transformar demandas en acción
política quedó subordinada a la lógica de la centralidad estatal.
V. Conclusiones
Este ejercicio comparado es resultado de una opción analítica que
privilegia el estudio de los partidos desde el punto de vista de la
transformación y crisis de los sistemas políticos. Partiendo de la idea
clásica de los partidos como organizaciones en lucha por el poder,
centra la atención en las estrategias adoptadas, sea en la sociedad,
sea en el estado, sea dentro de los partidos, y en las consecuencias
de éstas sobre el sistema político in toto.
De este planteo emerge un sistema de diferencias en los modos de
acción partidaria que expresan respuestas específicas a los problemas
de la participación política y la construcción estatal de la unificación
nacional en las cuatro sociedades.
En la variante chilena y en la uruguaya, los partidos fueron los
agentes centrales de la transformación-mantenimiento del statu quo.
En esas sociedades, la vida política transcurrió con y a través de los
partidos y no al margen o contra ellos. Si en Brasil puede afirmarse
que fue el estado el principio por excelencia de orden y
transformación de la sociedad, en la Argentina, a falta de una
expresión más adecuada, se puede sostener que predominó un
patrón organicista de acción política: las fuerzas políticas tendieron a
confundirse con el todo, a devenir sinónimo de estado y de Nación,
tanto a la derecha como a la izquierda del espectro partidario y no
aceptaron las reglas del juego político ni los "jugadores" que la
sociedad les proponía.
Por razones de simetría inversa, tanto en la Argentina como en
Brasil, no hubo un sistema de partidos en el sentido definido en estas
reflexiones. En Brasil quedó pendiente la construcción de un sistema
partidario con alcance nacional, capaz de transformar demandas en
acción política, de representar a los ciudadanos: allí las reglas de
juego y los jugadores fueron sistemáticamente definidos por el
estado.
162
Luciano MARTINS: Politique et développment économique: estructura de pouvoir
Este documento ha sido descargado de 26
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
En la sociedad chilena el eje de la política que se modeló a
mediados de los años treinta fue la relación monopólica
partidos-sociedad. Esa relación de monopolio de los partidos sobre las
organizaciones sociales hizo del sistema político el medio indirecto,
pero fundamental, de la lucha contra el adversario. Un sistema
multipartidario, organizado sobre bases clasistas, a la europea,
desarrolló más profundamente las identidades de clase que las
oposiciones (la experiencia de los frentes interpartidarios ejemplifica
esta peculiaridad chilena).
Una situación de simetría inversa a la chilena surgió en la sociedad
argentina: allí, el eje de la política fue la relación monopólica
partido-estado, sea a través de la definición movimientista, sea por
medio de la proscripción, durante casi dos décadas, de la fuerza
política mayoritaria, el peronismo. Esa política colocó al estado como
terreno decisivo de la lucha por la satisfacción de las demandas en el
corto plazo, confundiendo, en un mismo movimiento, estado y
sociedad. Allí, las oposiciones se desarrollaron más profundamente
que las identidades, al punto de que, pese al arraigo de las
subculturas políticas en la sociedad, éstas no siempre pudieron
recortar clivajes nítidos entre partidos respecto de las cuestiones
centrales para la organización social y política de la sociedad.
Uruguay se sitúa en una condición intermedia entre Chile y la
Argentina. Allí, el pluralismo institutional se expresó en los hechos, en
el pacto entre los dos partidos tradicionales de bases policlasistas que
abarcaron juntos a la gran mayoría de la población. Esta relación de
monopolio entre los partidos tradicionales y el estado, o "el estado
del poder compartido", hizo, a diferencia de la Argentina, que el
estado guardara cierta distancia de la sociedad. La sociedad política,
los partidos, funcionaron como agentes de la mediación y las
restricciones formales a la competencia partidaria impidieron la
fragmentación del sistema de representación de intereses. A
diferencia de la sociedad chilena, y aun contando con fuerte arraigo
en la sociedad, en la relación entre las organizacional sociales y los
partidos, la dependencia de éstas de la acción partidaria
(particularmente la del sindicalismo) fue menor y sus estrategias
estuvieron menos condicionadas a la inserción en el sistema
institucional de negociación que las de las fuerzas sociales chilenas.
Esa inserción, más fácil en Uruguay que en Chile, fue el rasgo
et syateme de décisións au Brésil, 1930-1964, París (tesis doctoral).
Este documento ha sido descargado de 27
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
fundante del sistema político uruguayo desde comienzos de siglo, un
sistema en el que la brecha entre continuidad institucional y
discontinuidad social fue siempre menor que en el chileno. En este
último, la capacidad de integracíón coexistió con un mayor elitismo y
más fuertes discontinuidades sociales.
En alta clave de lectura emergen aspectos centrales de las
diferencias entre la Argentina, por una parte, y Chile y Uruguay, por
otra.
En la Argentina, la oposición de identidades políticas que definieron
el ideal de sociedad estuvo atravesada por el conflicto acerca del
régimen (los principios mismos de distribución del poder político).
Podría decirse que el modo en que se constituyeron las identidades
colectivas bloqueó la función de mediación partidaria.
En Chile, por el contrario,1a función de mediación terminó por
debilitar la representatividad partidaria. Sea en el ibañismo que
sucedió al Frente Popular, sea en la radicalización ideológica que se
fue operando en el pasaje dal gobierno de la alianza
liberal-conservadora al de la democracia cristiana, y de éste, al de la
Unidad Popular, la crisis de representatividad de los partidos divorció
la lucha por el poder de la arena institucional.
En Uruguay el consenso sobre el régimen, a diferencia de Chile,
fue también un amplio consenso sobre la naturaleza de la lucha
partidaria y sobre el rol dal estado. Rotas las premisas de ese
consenso que alcanzara el status de doctrina nacional, los modos de
la representación se volvieron incompatibles con la gestión
institucional de los conflictos: gobierno de los partidos y gobierno dal
estado (y de su crisis) se escindieron. La incapacidad de producir
decisiones, el inmovilismo, paralizó al sistema político,
progresivamente anulado. Los autoritarismos militares se instalaron
en la crisis de esas "fórmulas" políticas que resumen las
configuraciones de los sistemas políticos y los modos dominantes de
la acción partidaria. Antes que de la crisis de las instituciones políticas
de la democracia tout court, como lo quiere cierta interpretación de la
irrupción de los regímenes autoritarios en estas sociedades, éstos
emergieron de la crisis de un modo de hacer política —con, o al
margen de, o contra los partidos— que hizo estallar las instituciones
políticas.
Los desafíos del presente, en el contexto de las transformacciones
ocurridas en la sociedad, en la economía y en la política, tras los años
de regímenes autoritarios y en el marco global de los impactos de la
Este documento ha sido descargado de 28
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
crisis económica mundial sobre estas sociedades, pasan por la
recreación de los modelos partidarios en el doble sentido de
renovación de las estructuras y de las formas de la acción partidaria.
Ese proceso supone una nueva morfología política. Cuánto de la
transformación de las viejas formas ya está en status nascendi es un
interrogante para el que este texto no tiene respuesta. Sin embargo,
lo que importa señalar es que el ejercicio comparativo identifica
dilemas específicos para los partidos en cada una de estas
sociedades, de cuya resolución dependerá el cómo habrán de ser
diferentes al pasado.
En la sociedad chilena, el desafío mayor pass por la también mayor
autonomía de las organizaciones sociales vis a vis los partidos (los
partidos más agentes políticos y menos agentes sociales). En Brasil,
se trata de crear un sistema de partidos de alcance nacional que
cristalice identidades en la sociedad. Allí, nacionalizar la política
implica "socializar" los partidos, anclarlos en la sociedad (los que
tienen anclaje social propio, como el Partido de los Trabajadores, no
tienen implantación nacional; los que tienen implantación nacional,
como el MDB, tienen un perfil borroso fruto de las características de
la transición brasileña). En la Argentina, el dilema pasa por la
recreación de identidades políticas que tengan una vida autónoma vis
a vis el jefe de un partido: o un sistema de partidos o nuevamente el
fracaso del pluralismo institucional; o el predominio de una
concepción organicista que hace dal carisma personal de un líder
político (hoy Alfonsín) el único punto de convergencia para contener
las explosiones corporativas, en condiciones de gran fragmentación
del principal partido de la oposición, o la reconstitución de partidos
capaces de articular y representar la diversidad social y, por lo tanto,
de resituar el conflicto dentro dal horizonte político institutional.
En Uruguay, el nuevo perfil tripartito del sistema partidario y el
predominio de las posiciones de centro, dentro y entre partidos, que
indican las reciente elecciones, muestra que el dilema central pasa
por la creación de las premisas de un consenso capaz de dar
contenidos a las instituciones de la democracia, hoy recuperadas.
RESUMEN
Este artículo se ocupa de los partidos políticos como uno de los
elementos centrales de la conformación y crisis de los sistemas
Este documento ha sido descargado de 29
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
políticos que precedieron a los autoritarismos militares en las
sociedades del cono sur y Brasil La opción analítica priuilegia el
estudio de los partidos como variantes de la relación institucional
entre sociedad y estado en cada caso nacional. Las fórmulas
siguientes resumen la singularidad de los casos: Argentina o "la
ausencia de un sistema de partidos"; Brasil o "los partidos del
estado"; Chile o "continuidad institucional y discontinuidad social";
Uruguay o "el estado del poder compartido ".
Los regímenes autoritarios, en los sesenta y los setenta, se
instalaron en la crisis de esas "fórmulas" que expresan modos
dominantes de la acción partidaria en la sociedad, en el estado y
dentro de los partidos. A traués del análisis de los casos nacionales se
intenta mostrar, por un lado, que la crisis de una manera de hacer
política, con o al margen de o contra los partidos, está en la raíz de
los determinantes políticos del autoritarismo; largamente descuidados
en una literatura que privilegió las razones económicas y sociales. Por
otro, que las diferencias en las respectiuas morfologías de la política
—piedra angular del razonamiento comparativo— son premisas para
comprender la naturaleza específica del autoritarismo militar, así
como de todo esfuerzo por identificar los dilemas a los cuales deben
hacer frente los partidos si han de convertirse en piezas clave del
funcionamiento de regímenes democráticos en esas sociedades.
SUMMARY
This article focuses on polítical parties They are considered a key
element in the expbrsation of the structure and crisis of the polítical
systems that proceeded the military authoritarian regimes in Brazil
and the Southern Cone. This analytical approach assumes that the
study of polítical parties allow us to understand the different
institutional relationships established between society and state in
each national case. The following "political formulae" summarize the
peculiarity of each one: Argentina or "the absence by a party
system"; Brazil or "the parties of the state"; Chile or "institutional
eontinuity and social discontinuity", and Uruguay or "sharing state
power". These formulae expressed the predominant patterns of party
action not only in these societies and states but also within the
parties. The 1960's and 1970's military regimes appeared as a result
of the crisis of these formulae. The analysis of the national cases
Este documento ha sido descargado de 30
http://www.educ.ar
Liliana de Riz. Política y Partidos. Ejercicio de Análisis Comparado: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay.
Desarrollo Económico Vol XXV N°100. 1986.
attemps to show, on the one hand, that the crisis of the pattern of
party action is one of the determinants of military regimes. This
factor has been traditionally understimated in the literature which has
mainly considered economic and social determinants. On the other
hand, the analysis of the national cases will show that differences in
their political morphologies can explain the specific nature of the
military regimes. In addition, they will allow us to identify the political
dilemmas to be confronted by the parties in case they became strate-
gical pieces in a democratic regime.
Este documento ha sido descargado de 31
http://www.educ.ar
También podría gustarte
- Alain Touraine - Que Es La Democracia PDFDocumento126 páginasAlain Touraine - Que Es La Democracia PDFEdil Iglesias Romero95% (37)
- Auschwitz - Los Nazis y La - Solucion Final - Laurence Rees PDFDocumento549 páginasAuschwitz - Los Nazis y La - Solucion Final - Laurence Rees PDFChecho Alesi100% (1)
- Los Abastecimientos en La Guerra Van Creveld PDFDocumento192 páginasLos Abastecimientos en La Guerra Van Creveld PDFChecho Alesi100% (6)
- Goring - David IrvingDocumento461 páginasGoring - David IrvingRienzi72100% (5)
- Arte y Vida Cotidiana en La Época Medieval - María Del Carmen Lacarra Ducay (Comp)Documento311 páginasArte y Vida Cotidiana en La Época Medieval - María Del Carmen Lacarra Ducay (Comp)Carlos PintoAún no hay calificaciones
- Mujeres y Matrimonio en La Edad Media, Siglos XVI Y XVII - Pedro Santonja HernandezDocumento66 páginasMujeres y Matrimonio en La Edad Media, Siglos XVI Y XVII - Pedro Santonja HernandezChecho Alesi100% (1)
- Abejas - Maurice Maeterlinck PDFDocumento178 páginasAbejas - Maurice Maeterlinck PDFAlejandro FuenzalidaAún no hay calificaciones
- Señorio y FeudalismoDocumento34 páginasSeñorio y FeudalismoJesuanVives100% (3)
- El Aborto Hasta Fines de La Edad Media. Su Consideración Social y Jurídica - Victoria Rodríguez OrtizDocumento12 páginasEl Aborto Hasta Fines de La Edad Media. Su Consideración Social y Jurídica - Victoria Rodríguez OrtizChecho AlesiAún no hay calificaciones
- Historia Del Arte - Enciclopedia PDFDocumento55 páginasHistoria Del Arte - Enciclopedia PDFChecho AlesiAún no hay calificaciones
- Origen y Gesta de Los Godos - Rubén Bevilacqua PDFDocumento39 páginasOrigen y Gesta de Los Godos - Rubén Bevilacqua PDFChecho AlesiAún no hay calificaciones
- Problemas Sociales y Conservadurismo en El Siglo XIXDocumento33 páginasProblemas Sociales y Conservadurismo en El Siglo XIXChecho AlesiAún no hay calificaciones
- Historia Contemporanea - Universidad de AlcalaDocumento102 páginasHistoria Contemporanea - Universidad de AlcalaChecho AlesiAún no hay calificaciones
- Valores y DisvaloresDocumento5 páginasValores y DisvaloresAndrés Sepúlveda GarcésAún no hay calificaciones
- Historia Completa de La Filosofía MedievalDocumento183 páginasHistoria Completa de La Filosofía MedievalChecho AlesiAún no hay calificaciones
- Analisis Sobre El Discurso de Steve Job en La Universidad de Stanford - Adrian RodriguezDocumento3 páginasAnalisis Sobre El Discurso de Steve Job en La Universidad de Stanford - Adrian RodriguezChecho Alesi100% (1)
- M. Russell Ballard - Ayer Hoy y SiempreDocumento150 páginasM. Russell Ballard - Ayer Hoy y SiempreChecho Alesi100% (1)
- Señorio y FeudalismoDocumento34 páginasSeñorio y FeudalismoJesuanVives100% (3)
- El Ocaso de Los Dioses NazisDocumento137 páginasEl Ocaso de Los Dioses NazisChecho AlesiAún no hay calificaciones
- Editorial San Martin - Armas #24 - Las - Fuerzas - Acorazadas - AlemanasDocumento83 páginasEditorial San Martin - Armas #24 - Las - Fuerzas - Acorazadas - AlemanasJuankar Martin100% (3)
- Mis Memorias - Violeta FriedmanDocumento131 páginasMis Memorias - Violeta FriedmanChecho Alesi100% (2)
- Gerd Honsik - ¿Absolucion para Hitler (Libro Completo) PDFDocumento287 páginasGerd Honsik - ¿Absolucion para Hitler (Libro Completo) PDFNancy Almazan89% (9)