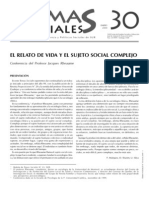Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Marina Garces Anonimato y Subjetividad, Una Lectura de Merleu Ponty PDF
Marina Garces Anonimato y Subjetividad, Una Lectura de Merleu Ponty PDF
Cargado por
Cristopher Valdes San MartinTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Marina Garces Anonimato y Subjetividad, Una Lectura de Merleu Ponty PDF
Marina Garces Anonimato y Subjetividad, Una Lectura de Merleu Ponty PDF
Cargado por
Cristopher Valdes San MartinCopyright:
Formatos disponibles
Δαίμων.
Revista de Filosofía, nº 44, 2008, 133-142
Anonimato y subjetividad. Una lectura de Merleau-Ponty
Anonymity and subjectivity. About Merleau-Ponty
MARINA GARCÉS*
Universidad de Zaragoza
Ser uno es no tener nada
J. Gelman
Resumen: Este trabajo se propone llevar a cabo Abstract: this article intends to develop
un análisis del concepto de anonimato o vida an analysis of the concept of anonymity or
anónima tal como irrumpe en la filosofía de anonymous life, as it appears in Merleau-
Merleau-Ponty, en el marco de una interrogación Pontyʼs philosophy, in the context of a wider
más amplia sobre la experiencia del nosotros en interrogation about the experiencie of us in
las sociedades contemporáneas. La hipótesis de contemporary societies. Our hypothesis is that
la que partimos es que Merleau-Ponty representa Merleau-Ponty reppresents a decisive break in the
un punto de inflexión decisivo en las filosofías phaenomenological philosophies of existence, as
de la existencia de raíz fenomenológica, ya que he moves the attention on the individual and its
desplaza la mirada del individuo y su apertura al openness to the world, towards us, as a contidion
mundo hacia el nosotros como condición de esa for this openness. From that point, we analyse
apertura. Desde ahí analizamos cómo puede ser how this us can be thinked: firstly, how the
pensado este nosotros: en primer lugar, cómo question of intersubjectivity is reformulated out of
se reformula la cuestión de la intersubjetividad, the structure Ego-Alter Ego; secondly, the figures
más allá de la estructura Ego-Alter Ego; en that make the anonymity thinkable as a dimension
segundo lugar, las figuras que hacen pensable of subjectivity; thirdly, the consequences of this
el anonimato como dimensión constitutiva de la reformulation on the «omnipotent fantasy of
subjetividad en los tres planos de la filosofía de Modernity». Finally, we outline some ideas about
Merleau-Ponty; en tercer lugar, las consecuencias a philosophical praxis centered on exploring the
de esta reformulación en el horizonte de la experience of us in our contemporary society,
«fantasía omnipotente» de la modernidad. caracterized by the privatization of existence.
Finalmente, esbozamos las líneas principales de Key-words: Merleau-Ponty, anonymity,
lo que puede ser actualmente una praxis filosófica subjectivity, interworld, flesh, us.
centrada en la exploración del nosotros en una
sociedad caracterizada por la privatización de la
existencia.
Palabras clave: Merleau-Ponty, anonimato,
subjetividad, intermundo, carne, nosotros.
Fecha de recepción: 18 octubre 2007. Fecha de aceptación: 20 diciembre 2007.
* Dirección: C/ Nil Fabra 7, 4º, 1º. 08012-Barcelona. Autora, entre otros, de «¿Quién te ha robado el mundo?», en Estudios
sobre Sartre, Zaragoza, 2007; «¿Qué nos separa?», Archipiélago, 73-74 (2006), pp.13-20; y del libro En las prisiones de
lo posible, Barcelona, Ed. Bellaterra, 2002.
134 Marina Garcés
El anonimato: punto de inflexión
En la filosofía de Merleau-Ponty aparece un tema inédito en las filosofías existenciales: el
anonimato, no como circunstancia del sujeto, sino como dimensión constitutiva de la subjetividad.
Es un tema que ya aparece de forma explícita en Fenomenología de la percepción y que, sin ser
nunca una cuestión monográfica de su obra, no deja de estar presente hasta el final, en los esbozos
que constituyen Lo visible y lo invisible.
La cuestión de lo impersonal no es nueva en el marco de los problemas filosóficos que se están
desarrollando en la primera mitad del s. XX en Alemania y en Francia. Tanto la fenomenología
como la filosofía existencial han planteado la pregunta por la dimensión impersonal de la experien-
cia, pero lo importante es ver el cambio de signo que se produce cuando Merleau-Ponty empieza
a hablar, ya en Fenomenología de la percepción, de la vida anónima o del halo de generalidad que
está en la base de nuestro ser en el mundo.
Concretamente, el tema de lo impersonal aparece ya en los dos interlocutores más cercanos de
Merleau-Ponty: Sartre y Heidegger. En La trascendencia del ego Sartre habla de la impersonalidad
del campo trascendental y, como es bien conocido, Heidegger dedica una parte importante de Ser
y tiempo al análisis del «se» (Man) como modo impropio del ser-uno-con-otro (Mitsein). Pero la
diferencia con la aproximación merleau-pontyana es notoria. Para Sartre, como él mismo recono-
cerá posteriormente en El ser y la nada, el campo trascendental impersonal, del que pretendía haber
«defenestrado al yo»1, sigue sin embargo remitiendo al yo empírico de una conciencia individual.
Por otra parte, para Heidegger el Man, como anonimato del «señorío de los otros», es un modo
deficitario e inauténtico que remite a una posibilidad expropiada: ser uno mismo. Frente a estos
planteamientos, Merleau-Ponty propone dos desplazamientos fundamentales para la cuestión que
estamos analizando: por un lado, introduce lo anónimo en una subjetividad que ya no va a poder
ser pensada como meramente individual. Por otro lado, en esta subjetividad que no es meramente
individual lo anónimo no será un signo de indeterminación o un déficit, sino todo lo contrario: será
la condición de la existencia como ser en el mundo. Estos desplazamientos suponen un importante
punto de inflexión respecto a la tradición del pensamiento moderno, que podríamos resumir en
tres momentos.
En primer lugar, es un punto de inflexión respecto a la dimensión fundamentalmente indivi-
dualista de la filosofía existencial. Kierkegaard, en su Diario, lo deja bien claro: «Opinarán de
muy diversa manera aquellos que sabrán usar dialécticamente esta categoría (que ni siquiera han
tenido la fatiga de encontrar) pero en todo caso el individuo es y permanece el ancla».2 A pesar
de la reformulación de la subjetividad moderna por parte de la noción de existencia, clavada en
el corazón de la filosofía más clásica, el individuo sigue siendo la perspectiva fundamental sobre
la que se articula la visión del mundo. Por eso toda filosofía existencial, en su afán transformador
del hombre, se concibe como un programa de singularización que tiene como momento clave el
momento de la elección y la decisión que le está asociada.
En segundo lugar, es también un punto de inflexión respecto a la tradición egológica de la feno-
menología. De acuerdo con Marc Richir3, podemos afirmar que Merleau-Ponty radicaliza la tesis
1 Expresión de Marc Richir en «La défénestration», en LʼArc, nº 46 (1971) pp. 31-42
2 Kierkegaard, S.: Diario íntimo, Planeta, 1993, pp. 392-393
3 Richir, M.: «Communauté, société et histoire chez les dernier Merleau-Ponty», en Richir, M. y Tassin, E. (eds.): Mer-
leau-Ponty, phénoménologie et expériences, Grenoble, Millon, 1992, pp.7-25
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
Anonimato y subjetividad. Una lectura de Merleau-Ponty 135
de Husserl de que la subjetividad es intersubjetividad y la lleva hasta sus últimas consecuencias. La
radicaliza hasta el punto de dar la vuelta a la fenomenología y de hacerla imposible como ciencia
de la conciencia. En el ensayo «El filósofo y su sombra», dedicado a su maestro, Merleau-Ponty
presenta a Husserl como un buceador que, zambulléndose en el pozo de su conciencia, consigue
salir a mar abierto y descubrir el mundo. «Redescubre la identidad del ʻentrar en síʼ y ʻsalir de síʼ
que para Hegel definía el absoluto».4 Pero en ese movimiento de entrada y salida emerge no el
punto de vista de la totalidad autotransparente sino el de un horizonte inacabado, con sombras y
opacidades. El mar abierto de Husserl es el mundo de la vida, pero en él el ego sigue anclado a sí
mismo, a pesar de sus estructuras intencionales. La culminación de este movimiento de salida de
sí hacia el mundo la cumple Merleau-Ponty cuando cambia el punto de partida: en su encuentro
con el mundo, ya no parte del yo sino del campo de relaciones de un yo puesto en plural. Ahora la
intersubjetividad ya no tendrá que ser explicada: pasa a ser el punto de partida de toda visión del
mundo que quiera acercarse a la verdad.
Finalmente, el anonimato, tal como es pensado por Merleau-Ponty, supone un punto de inflexión
respecto a la tradición subjetivista de la modernidad que, en toda su amplitud, podríamos retratar,
como hace Pietro Barcellona, como el resultado de una gran «fantasía omnipotente»5. La omnipo-
tencia del sujeto moderno no desaparece del todo ni con el programa de singularización existencia-
lista ni con la estructura de la intencionalidad fenomenológica. Sus raíces son profundas y difíciles
de extirpar mientras el punto de partida del pensamiento siga siendo la conciencia individual, por
muy inscrita que esté en su mundo y en sus circunstancias.
El giro que introduce Merleau-Ponty es pensar en mí lo que no es mío, entenderlo como parte
fundamental de mi subjetividad concreta. En sus palabras: «mi propio inacabamiento como potencia
de este mundo».6 Hace tiempo, ya, que la conciencia ha descubierto el sentido que se oculta en sus
pliegues y sus sombras. Marx, Nietzche y Freud han ofrecido las claves para una interpretación
de esta nueva profundidad que empaña las aguas transparentes de la conciencia y de la voluntad.
Merleau-Ponty, dando un paso más en esta senda, querrá descubrir en estas opacidades las articu-
laciones de nuestra co-implicación en un mundo común. Con la torpeza del tacto, más que con la
agudeza de la mirada, su filosofía nos acompaña en la tarea de «reaprender a ver el mundo»7 desde
la experiencia de nuestra vida anónima. En otras palabras, más políticas, desde la experiencia del
nosotros. Para ello no recurre a una historización del individuo mismo, como harían antes Simmel
y después Foucault, entre otros, sino que parte de un replanteamiento radical del problema de la
intersubjetividad. Veremos cómo desde ahí lo que se perfila al fin es una nueva ontología de la
inmanencia, de la «promiscuidad», en palabras de Françoise Dastur8. Una ontología del ser sensible
para la cual el ser no es lo que está ahí fuera sino que es nuestra dimensión común.
Intersubjetividad y co-implicación
La clave del punto de inflexión que representa la filosofía de Merleau-Ponty hay que buscarla en
la solución que ofrece al problema de la intersubjetividad. Y quizá habría que precisar diciendo que
4 Merleau-Ponty, M.: «Le philosophe et son ombre», en Signes, Paris, Gallimard, 1960, p.263
5 Barcellona, P.: Strategie dellʼanima, Cità Aperta Ed., 2003, p.22
6 Merleau-Ponty, M.: Phénoménologie de la perception, Paris, Éditions Gallimard, 1945 p.402
7 Merleau-Ponty, M.: Éloge de la philosophie, Paris, Gallimard, 1955
8 Dastur, F.: «Merleau-Ponty et la pensée du dedans», en Richir, M. y E. Tassin (eds.): Merleau-Ponty, phénoménlogie et
expériencies, Grenoble, Millon, 1992, pp.43-55
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
136 Marina Garcés
no es tanto la solución como el replanteamiento del problema mismo lo que distingue su aproxima-
ción a esta cuestión9. De hecho, Merleau-Ponty rompe de raíz con la disputa entre soluciones que
ha dominado el mapa filosófico de la modernidad. En las primeras décadas del s.XX el problema
de la intersubjetividad se recibe a través de una doble solución: por un lado, la que ofrece la filo-
sofía hegeliana y su teoría de la lucha por el reconocimiento. Por otro lado, la que, de la mano de
Husserl y Heidegger, hace de la relación con el otro una estructura trascendental. La primera línea
de pensamiento, que Sartre desarrollará también a partir de El ser y la nada, muestra la relación de
dependencia que se oculta en la exterioridad de las conciencias, en su frente a frente. La segunda,
desplaza al plano trascendental lo que desde el mundo empírico no se puede explicar: mi acceso al
otro y mi participación, con él, en un mismo mundo.
Para Merleau-Ponty, ambas soluciones comparten un planteamiento que es la fuente de su
común error: en ambas el problema se formula desde la pregunta por mi relación con el otro, desde
el esquema «yo-otro». La aporía en la que desembocan no está pues en el error que contendrían sus
respectivas soluciones sino en el punto de partida de su planteamiento, en lo que Merleau-Ponty
llama «la trampa del otro ante mí»10. «Ya lo hemos dicho, nunca se podrá comprender que el otro
aparezca ante nosotros; lo que hay ante nosotros es un objeto».11 Un objeto tras el cual situamos
una conciencia que se convierte en el horizonte imposible de nuestro afán de conocimiento y, como
no, de nuestro deseo.
Merleau-Ponty rompe con esta herencia y no pretende aportar una solución más a las ya exis-
tentes. No se propone como el descubridor de una vía de acceso al otro hasta entonces ignorada.
Lo que hace es mostrar la falsedad del problema hasta entonces planteado y cambiar las coordena-
das de la pregunta. Salir de la trampa del otro ante mí implica cambiar el punto de partida: ya no
puede ser el yo encerrado en su conciencia y frente al otro sino el campo de relaciones de un yo
puesto en plural. Ahí es donde estamos y eso es lo que hay que explicar. «La certeza injustificable
en un mundo que nos sea común es para nosotros la base de la verdad».12 La intersubjetividad no
se constituye en el acceso al otro sino en la co-implicación de un nosotros. Para Merleau-Ponty la
cuestión es clara: ¿cuándo encuentro al otro? No cuando accedo a su conciencia sino cuando me
reconozco como parte de un nosotros, cuando aprendo a experimentar nuestra co-implicación en
un mundo común. Hacer este aprendizaje es la tarea de la filosofía misma. Una tarea que, como ya
se puede intuir, es inseparablemente política.
La llave de este aprendizaje es el concepto de anonimato. Antes de entrar en un análisis porme-
norizado de las figuras del anonimato en la filosofía de Merleau-Ponty, avancemos algunas cues-
tiones preliminares. Junto con el error de poner al otro ante mí, la tradición filosófica ha arrastrado
el error de situar al nosotros fuera de mí. El giro de Merleau-Ponty arrastra el nosotros al interior
mismo de la subjetividad, en los bordes de su inacabamiento. El nosotros no es el resultado de una
suma de yoes ni de la fusión con una entidad trascendente. Está en la dimensión anónima de mi
propia existencia, en lo que hay en mí que no es mío. Merleau-Ponty lo formula de la siguiente
manera:
9 He desarrollado con más detalle esta cuestión en el trabajo «¿Quién te ha robado el mundo?», publicado en Estudios
sobre Sartre, Zaragoza, 2007.
10 Merleau-Ponty, M.: «La percepción del otro y el diálgo», en La prosa del mundo, Taurus, Madrid, 1971, pp. 195-196.
11 Íbid.
12 Merleau-Ponty, M.: Le visible et lʼinvisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 53.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
Anonimato y subjetividad. Una lectura de Merleau-Ponty 137
«En la reflexión más radical tengo que encontrar ya entorno de mi individualidad abso-
luta un halo de generalidad, una atmósfera de socialidad (…). Mi vida tiene que tener un
sentido que yo no constituyo, tiene que haber una intersubjetividad, que cada uno de nosotros
sea un ser anónimo en el sentido de la individualidad absoluta y un anónimo en el sentido
de una generalidad absoluta. Nuestro ser en el mundo es portador concreto de este doble
anonimato».13
Y continúa:
«El sujeto de la historia no es el individuo. Hay un intercambio entre la existencia
individual y la existencia generalizada (…) La generalidad y la individualidad del sujeto,
la subjetividad cualificada y la subjetividad pura, el anonimato del On y el anonimato de la
conciencia no son dos concepciones entre las que la filosofía tendría que escoger, sino dos
momentos de una estructura única que es el sujeto concreto.»14
En resumen:
«La universalidad y el mundo se encuentran en el corazón de la individualidad y del
sujeto»15
Desde esta concepción de la intersubjetividad como ser anónimo de la subjetividad concreta, el
«otro» no es anulado del horizonte del yo sino que es incorporado como dimensión de su apertura
al mundo. Yo y el otro siguen ahí, pero «ya no [son] conciencias con su propia teleología sino
dos miradas, una en la otra».16 Dicho con otra imagen: «dos círculos casi concéntricos que no se
distinguen más que por un ligero y misterioso desencaje».17 Ser en el mundo, para Merleau-Ponty,
es la facticidad olvidada de este nosotros. No sólo ha radicalizado entonces la tesis husserliana de
la intersubjetividad sino que ha desplazado la estructura del Mitsein heideggeriano a la estructura
misma del ser. Como afirma con tanto acierto R. Barbaras, «la intersubjetividad concreta, práctica
y corporal, en Merleau-Ponty, es el armazón del ser».18 En el próximo apartado analizaremos el
alcance de esta afirmación.
En la pregunta por el nosotros, por tanto, el otro sigue ahí. Se libera de la prisión de su
conciencia y de la objetivación de su posición sin disolverse en el anonimato, ni fundirse en un
nosotros trascendente. Convertido en bisagra de mi apertura al mundo, lo que sí pierde el otro es
su distancia. Por eso, tal como le recriminará Lévinas en el ensayo que le dedica en Hors sujet19,
el de Merleau-Ponty es un pensamiento radicalmente antimoral. Frente a la sensualidad de la alte-
ridad merleaupontiana, que encuentra al otro en las articulaciones anónimas de un mundo común
y en la opacidad de los cuerpos que se tocan sin conocerse, Lévinas, como es sabido, reivindica
la dimensión fundamentalmente ética del rostro desnudo del otro absolutamente otro. Su distancia
13 Merleau-Ponty, M.: Phénoménologie de la perception, p. 511-512.
14 Merleau-Ponty, M.: op.cit. p. 513.
15 Merleau-Ponty, M.: op.cit., p. 465.
16 Merleau-Ponty, M.: Signes, p. 31.
17 Merleau-Ponty, M.: «La percepción del otro y el diálogo», en La prosa del mundo, p. 195.
18 Barbaras, R.: De lʼêtre et du phénomène. Sur lʼontologie de Merleau-Ponty, Grenoble, Millon, 1991.
19 Lévinas, E.: «De lʼintersubjectivité. Notes sur Merleau-Ponty», en Hors sujet, Fata Morgana, 1987.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
138 Marina Garcés
es la garantía de su diferencia imborrable y de la posibilidad de una relación de resposasabilidad
hacia él. Este carácter radicalmente antimoral del pensamiento de Merleau-Ponty es lo que aflora
en la conocida polémica con Sartre que, más allá de las circunstancias histórico-políticas que la
originaron, tiene en el fondo la dificultad de conciliar moral y política. La moral sartreana de la
libertad necesita de una distancia absoluta para garantizar su acción pura, incluida la de comprome-
terse políticamente. Merleau-Ponty, en cambio, en la estela de Maquiavelo y de Marx, y desde la
separación radical entre moral y política, persigue pensar la acción común, «una acción sostenida
por categorías y por una relación con el mundo y con los otros que la filosofía del Yo y el Otro no
puede explicar».20 Y es que el problema político fundamental, para Merleau-Ponty, no es el de la
libertad, enraizada en el individuo, sino el de vivir juntos.
Figuras del anonimato
Tal como acabamos de ver, desde la reformulación del problema de la intersubjetividad ha apa-
recido en la filosofía de Merleau-Ponty un concepto de nosotros que no es síntesis, sino entre y que
no es fusión en una entidad trascendente sino co-implicación en un mundo común. El nosotros no
tiene una sustancialidad propia. Es una de las dimensiones fundamentales de la subjetividad con-
creta: la dimensión de su anonimato o generalidad, la articulación de su existencia como ser en el
mundo abierto, no al éxtasis de la verdad, sino a la praxis concreta de la acción común. Podríamos
decir que toda la filosofía de Merleau-Ponty es un incesante rastreo de estas articulaciones, de los
lugares anónimos de la co-implicación.
Las figuras que adquiere el anonimato a lo largo de sus escritos podrían ser una clave de lectura
de la evolución de su pensamiento, desde el análisis de los campos perceptivos, en sus primeras
obras, hasta el esbozo final de una ontología del ser sensible y común. Por eso proponemos la
siguiente tabla, en la que resumimos los tres planos de la filosofía de Merleau-Ponty con sus
correspondientes figuras del anonimato:
Co-implicación Figuras del anonimato Concepto Plano
Desde el cuerpo Anonimato del sujeto de la intercorporeidad fenomenológico
percepción
Desde el mundo Anonimato de la expresión intermundo histórico-social
social
Desde el pensamiento Anonimato de la visión carne ontológico
del ser
Desde el plano del trabajo fenomenológico, en el que desarrolla un análisis de la percepción
como actividad del cuerpo propio (Leib), Merleau-Ponty descubre en la experiencia del cuerpo el
lugar de la subjetividad, de esa subjetividad que a la vez es individual y general, personal y anó-
nima. El cuerpo no es un dato biológico ni objetivo, es una actividad perceptiva y por tanto signifi-
cativa, que no puede ser aislada de su campo de relaciones, del campo del que tanto yo como el otro
20 Merleau-Ponty, M.: Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955, p. 216.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
Anonimato y subjetividad. Una lectura de Merleau-Ponty 139
participamos. «Un campo no excluye a otro campo, como un acto de la consciencia, por ejemplo
una decisión excluye otra, sino que tiende incluso a multiplicarse, ya que es la apertura a través de
la cual me hallo expuesto al mundo».21 Por eso una subjetividad, concebida desde su encarnación,
no puede ser absoluta, siempre está implicada en un determinado mundo natural y humano. «El
cuerpo del otro y el mío son un todo, el derecho y el revés de una existencia anónima de la que mi
cuerpo es en cada momento el trazo y que habita los dos cuerpos a la vez».22 La intersubjetividad
no es el puente entre nuestras conciencias: es nuestra intercorporeidad constitutiva, en tanto que
sujetos anónimos de la percepción.
Este análisis es trasladable a la experiencia del mundo histórico-social y los significados que
socialmente compartimos. Las difíciles relaciones entre el individuo y la sociedad plantean para
Merleau-Ponty el mismo falso problema que la pregunta por el acceso al otro. La sociedad no está
fuera del individuo. No constituye su marco circunstancial sino su situación, en el sentido más
existencial de la palabra. Reaprender a ver el mundo, para Merleau-Ponty, es descubrirse como
sujeto encarnado en un cuerpo e inscrito en una situación histórico-social. El mundo social no es
un conjunto de objetos ni una suma de individuos. Es también un campo, «una dimensión de exis-
tencia permanente».23 La historicidad es consubstancial al campo intersubjetivo. Por eso el mundo,
como el cuerpo, incorpora en su esencia el «entre»: no hay mundo para el hombre que no sea un
intermundo. La historia, lejos de ser una acumulación de eventos o una ley absoluta, es una prác-
tica colectiva y anónima de institución de significado. «El Espíritu del mundo somos nosotros».24
Dicho con de otro modo, la historia es «la tentativa continuada de la expresión»,25 una expresión
cuya incompletud esencial es una llamada anónima a ser siempre retomada.
Finalmente, esta filosofía de la percepción y de la expresión anónimas desborda los límites de
la fenomenología para esbozarse, en los últimos textos inacabados de Merleau-Ponty, como una
ontología de la dimensión común. La filosofía de la intersubjetividad desemboca en una ontología
de la carne. La carne es la verdad ontológica de la intersubjetividad. El sujeto, sin disolverse, se
hace plural en el concepto de carne y pierde su oposición al objeto. ¿Por qué? Porque la carne es
fundamentalmente reversibilidad y entrelazamiento: entrelazamiento de las manos que se tocan
entre sí y reversibilidad de la visión cuando deja de ser la ventana de la conciencia para convertirse
en la expresividad inagotable del ser. Como un cubo de seis caras, que nunca puede ser visto del
todo, la visibilidad del ser siempre incorpora una opacidad que reclama la visión del otro. Desde
el concepto de percepción, Merleau-Ponty hacía pensable un campo de experiencia que no excluye
a otro. Desde el análisis de la visión, como visibilidad inagotable de ser, Merleau-Ponty abre la
puerta a «lo que la reflexión no podrá nunca comprender: que el combate resulte a veces sin ven-
cedor y el pensamiento sin titular. Ya no conciencias con su propia teleología sino dos miradas,
una en la otra».26
La carne es el entrelazamiento y la diferenciación de las miradas, su reversibilidad y su no-coin-
cidencia, su generalidad y su concreción. Ésta podría ser también la definición de anonimato en la
filosofía de Merleau-Ponty. Un campo preobjetivo primordial en el que tiene lugar la diferenciación
21 Merleau-Ponty, M.: «La percepción del otro y el diálogo», en La prosa del mundo, p. 199.
22 Merleau-Ponty, M.: Phénoménologie de la perception, p. 408.
23 Merleau-Ponty, M.: Phénoménologie de la perception, p. 415.
24 Merleau-Ponty, M.: Signes, p. 82.
25 Merleau-Ponty, M.: Signes, p. 87.
26 Merleau-Ponty, M.: Signes, p. 31.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
140 Marina Garcés
y sobre el que se inscriben, desde su entrelazamiento, los procesos de subjetivación. Relacionado
con la intercorporeidad, con el intermundo y con la carne, el anonimato no es una sustancia
trascendente, dotada de una entidad autónoma y autosuficiente, sino que es una dimensión y una
práctica: una dimensión de la subjetividad concreta en tanto que ésta no puede ser pensada sino
encarnada en un cuerpo e implicada en un mundo compartido y una práctica colectiva de institución
de significado. La certeza injustificable en un mundo común de la que partía, para Merleau-Ponty,
toda aproximación a la verdad, se ha dotado ahora quizá no de justificaciones pero sí de una idea
para poder ser pensada. Como acabamos de ver, es la idea de anonimato, como dimensión y como
práctica, con sus diversas figuras.
La filosofía de Merleau-Ponty es una filosofía del nosotros que nos propone una praxis. Lejos
de toda mística de la fusión, y a pesar de la aparente retórica cristiana de la carne, lo que nos está
proponiendo Merleau-Ponty es conquistar nuestra libertad en el entrelazamiento. Es una propuesta
práctica, colectiva y política que rompe con las políticas derivadas de la filosofía de la conciencia.
Contra el liberalismo democrático, que impone la abstracción y la formalidad de la libertad indi-
vidual como violencia; contra el marxismo dogmático, que somete lo real al orden de un principio
totalizador (económico e histórico) y contra el decisionismo de tipo sartreano, que desgarra la rea-
lidad con la apelación a la acción pura, el anonimato merleaupontiano es la categoría central de una
política concebida como «arte de intervenir».27 Este arte sólo puede estar situado en un determinado
ajuste de acción y de situación que ninguna conciencia puede aspirar a resumir ni a fundamentar.
Con Maquiavelo y el Marx pensador de la praxis, Merleau-Ponty vislumbra la necesidad de una
política que salte de la mesa del estratega o del legislador para hacerse carne y envolverse en el
mundo, en la espesura de la historia y sus claroscuros. Tomar conciencia no es un hecho privado,
que pasa de conciencia de a conciencia. Es «el advenimiento de un intermundo».28 La libertad,
así, no es el atributo de una conciencia solitaria. Es la conquista de un cuerpo que ha aprendido
a pensarse y a actuar desde la expresión inagotable de la vida anónima, desde el «engranaje» de
múltiples experiencias que no coinciden pero que remiten a un mismo mundo29.
Dimensión común
Reaprender a ver el mundo con Merleau-Ponty significa abandonar la distancia que nos pone
frente al mundo para descubrirnos como cuerpo inscrito en un campo de relaciones. Significa partir
de la idea de que la facticidad de nuestra existencia no es individual sino ya inmediatamente colec-
tiva. Significa, en fin, incorporar un nuevo lenguaje del ser, que es el de los signos que se esconden
en los intersticios y las articulaciones, en las bisagras y los entrelazamientos.
«La filosofía no descompone nuestra relación con el mundo en elementos reales o
referencias ideales que lo convertirían en un objeto ideal, sino que discierne en el mundo
articulaciones, despierta en él relaciones reguladas de preposesión, de recapitulación, de
encabalgamiento que están adormecidas en nuestro paisaje ontológico y que subsisten en él
sólo bajo la forma de trazas, aunque continúan funcionando, instituyendo novedad.»30
27 Renault dʼAllones, M.: Merleau-Ponty, la chair du politique, Paris, Michalon, 2001.
28 Merleau-Ponty, M.: Les aventures de la dialectique, p. 200.
29 Merleau-Ponty, M.: Les aventures de la dialectique, p. 278.
30 Merleau-Ponty, M.: Le visible et lʼinvisible, p. 137.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
Anonimato y subjetividad. Una lectura de Merleau-Ponty 141
El ser sólo puede ser recorrido desde sus articulaciones. Disperso en la opacidad de nuestras
experiencias, es «el estallido del mundo sensible entre nosotros».31 Su unidad no es la de ninguna
esencia, sólo puede ser la de una dimensión común.
La filosofía de Merleau-Ponty nos propone un aprendizaje ontológico que, como hemos vistos,
es inseparablemente un aprendizaje político. Reaprender a ver el mundo significa aprender a pensar
el nosotros no como una entidad trascendente en la que fusionarse, no como una sustancia autó-
noma dotada de conciencia y voluntad propias, sino como una práctica de significación colectiva
y anónima que constituye una de las dimensiones fundamentales de nuestra subjetividad concreta.
Descubrir el anonimato que nos constituye es saberse en situación. Es embarcarse en una práctica
de liberación que no se escribe en el vacío sino en la materialidad de los cuerpos que somos, en
la densidad de los lenguajes que hablamos, en la concreción de las relaciones de poder que nos
separan y enfrentan. Esta práctica no tiene principios ni doctrinas que se puedan separar de sus
realidades. Y no porque no tenga convicciones, sino porque éstas sólo valen algo en las manos de
los hombres y mujeres que las aplican.
En dirección opuesta a los caminos de singularización que nos propone el existencialismo y
en cuyo horizonte siempre resplandece la promesa de la autenticidad, Merleau-Ponty nos está pro-
poniendo que aprendamos el anonimato. No te escojas a ti mismo, experimenta el anonimato que
hay en ti. La promesa no es la autenticidad. Tampoco una conciencia del mundo más esclarecida.
El horizonte de este otro camino es la conquista de la libertad en el entrelazamiento. Decíamos
que el anonimato, tal como es propuesto por Merleau-Ponty, representa un punto de inflexión en
la teoría moderna de la subjetividad. Ahora podemos ver que también representa un giro radical en
las bases mismas de la tradición emancipatoria moderna. Como argumenta en las últimas líneas de
Fenomenología de la percepción, no somos libres a pesar de nuestras determinaciones sino que es
a través de ellas que, comunicando con el mundo natural y humano, llegamos a serlo.
Dicho así, parece casi obvio, pero nuestra experiencia contemporánea del mundo está muy
apartada de esta idea. La globalización, lejos de ser la configuración de un mundo común, está
proclamando el «triunfo de lo privado»32 en un mundo único pero sin dimensión común. No sólo
los bienes materiales y los recursos han sido privatizados. También lo ha sido la existencia misma.
La manera como nos inscribimos en el mundo hoy remite únicamente a referencias privadas: pri-
vadas por autorreferentes y privadas por mercantilizadas. Esto no significa únicamente que nuestras
formas de vida sean individualistas. Es algo mucho más radical: significa que tanto el yo como el
nosotros han sido privatizados: el yo, en el aislamiento biográfico de la sociedad-red; el nosotros,
en la guetización de grupos concebidos como refugios ante la inclemencia global. «La globalización
es la abstracción de la sociedad, pero también la locura de una totalidad-sistema que asume dentro
de sí a cada individuo singular de manera absolutamente autónoma».33
En este contexto, la pregunta por lo común se ha convertido en uno de los principales ejes
del pensamiento crítico actual. La pregunta está orientada por dos tendencias principales: una,
heredera del marxismo como macrorelato, insiste en preguntar por el sujeto de la historia, por el
nuevo proletariado o por su sustituto. Así, a partir de análisis actualizados de las nuevas condicio-
nes de producción, se habla hoy del precariado, de los inmigrantes, de los pobres o de la multitud,
31 Merleau-Ponty, M.: Signes, p. 36.
32 Pietro Barcellona desarrolla esta idea en Postmodernidad y comunidad: el regreso de la vinculación social, Madrid,
Trotta, 1992.
33 Barcellona, P.: Strategie dellʼanima, Cità Aperta Ed., 2003, p. 15.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
142 Marina Garcés
entre otras propuestas, como protagonistas de los nuevos conflictos sociales y agentes del cambio
revolucionario futuro. La otra tendencia está dominada por una imagen mitológica de la comuni-
dad como conjunto armónico y orgánico de relaciones entre los hombres. Ya se proyecte desde el
pasado preindustrial o desde una periferia no-occidental, ya se visualice hacia un futuro tecnofí-
lico, la comunidad es invocada como un ideal al margen de las condiciones de vida materiales y
concretas.
Frente a estas dos maneras de hipostatizar lo común en un sujeto invocado en tercera persona o
en una comunidad fuera de nosotros, la filosofía de Merleau-Ponty nos enseña a preguntar por lo
común en primera persona y desde la concreción de la propia vida. Después de todo lo que hemos
visto, ahora ya sabemos que esto es posible porque en la primera persona ya no encontramos,
solamente, la miseria y la impotencia del individuo puesto frente a los otros y frente al mundo sino
un espacio de vida singular y a la vez anónima, un nosotros que es acción común y «verdad por
hacer».34 Es un desplazamiento importante, una enseñanza política indispensable en unos tiempos
en que el único patrimonio que tenemos es la propia vida. Con ella nos lo jugamos todo, puesto
que cada uno de nuestros atributos personales (lengua, color de piel, estilo, nacionalidad, etc) no
dibuja tanto un espacio de pertenencia como una posibilidad particular, personal e intransferible, de
conectar con el mundo. Por eso hoy la propia vida es el campo de batalla.35 Aprender el anonimato
no es deshacerse de ella. Es aprender que tu vida no es sólo tuya y asumir las consecuencias de
este aprendizaje.
34 Merleau-Ponty, M.: Les aventures de la dialectique, p. 206.
35 López Petit, S.: «Más allá de la crítica de la vida cotidiana», en Revista de Espai en Blanc 1-2 (2006).
Daimon. Revista de Filosofía, nº 44, 2008
También podría gustarte
- Incidencia de Los Relatos en La Configuración de Identidades - Lilia Rebeca Rodríguez TorresDocumento345 páginasIncidencia de Los Relatos en La Configuración de Identidades - Lilia Rebeca Rodríguez TorresLily CruzAún no hay calificaciones
- Ponty ResumenDocumento6 páginasPonty Resumenantonela filipuzziAún no hay calificaciones
- Dialnet ElInfiernoSonLosOtros 4779206Documento12 páginasDialnet ElInfiernoSonLosOtros 4779206MateoPérezAún no hay calificaciones
- Bataille, Georges - La Parte MalditaDocumento123 páginasBataille, Georges - La Parte MalditaJuan Manuel Pérez100% (1)
- Cuerpo y Subjetividad. Una Filosofía Del Dolor PDFDocumento22 páginasCuerpo y Subjetividad. Una Filosofía Del Dolor PDFGonzalo Pérez MarcAún no hay calificaciones
- De León, Beatriz - Introducción Al Trabajo de Madeleine y Willy Baranger - La Situación Analítica Como Campo DinámicoDocumento25 páginasDe León, Beatriz - Introducción Al Trabajo de Madeleine y Willy Baranger - La Situación Analítica Como Campo DinámicoGaston CampoAún no hay calificaciones
- Planificaciã N Fenomenologã - A UCES 2024Documento24 páginasPlanificaciã N Fenomenologã - A UCES 2024testeandolaravelAún no hay calificaciones
- El Relato de Vida y El SujetoDocumento8 páginasEl Relato de Vida y El Sujetosocioxoc100% (1)
- Toria Del Movimiento Corporal HumanoDocumento14 páginasToria Del Movimiento Corporal HumanoJose Javier Garcia Florez100% (1)
- Protocolo de ProblemaDocumento3 páginasProtocolo de ProblemaSimón MontanaAún no hay calificaciones
- Psicoterapia ExperiencialDocumento15 páginasPsicoterapia ExperiencialfelixperezvAún no hay calificaciones
- Walton-Husserl Mundo Conciencia Temporalidad 1993 OCR.Documento191 páginasWalton-Husserl Mundo Conciencia Temporalidad 1993 OCR.JohannesClimacus100% (4)
- Estetica LacanianaDocumento9 páginasEstetica LacanianaPablo Martínez SamperAún no hay calificaciones
- GuiaPublica Año 2020 y 2021Documento19 páginasGuiaPublica Año 2020 y 2021javier bilbao0% (1)
- Jean Paul Sartre - CompletoDocumento8 páginasJean Paul Sartre - CompletoAlfaro Juan JoséAún no hay calificaciones
- MERLEU PONTY - El Mundo de La PercepcionDocumento5 páginasMERLEU PONTY - El Mundo de La PercepcionJussAún no hay calificaciones
- La Subjetividad Onírica en El Relato LiterarioDocumento23 páginasLa Subjetividad Onírica en El Relato LiterarioJosé Carlos CabrejoAún no hay calificaciones
- Desarrollo Motriz de Los Niños y Las Niñas de La Escuela Básica Primaria en COLOMBIADocumento45 páginasDesarrollo Motriz de Los Niños y Las Niñas de La Escuela Básica Primaria en COLOMBIANèstor Alonso Sánchez CardozoAún no hay calificaciones
- El Problema Del SolipsismoDocumento7 páginasEl Problema Del Solipsismoteresa Sánchez100% (1)
- Ruinas, Espacios de Memoria y TiempoDocumento8 páginasRuinas, Espacios de Memoria y TiempoMercedes LastraAún no hay calificaciones
- TRES FILOSOFOS DE LA FENOMENOLOGIA, Articulación Con Percepción y Arte - Ficha de La CátedraDocumento16 páginasTRES FILOSOFOS DE LA FENOMENOLOGIA, Articulación Con Percepción y Arte - Ficha de La CátedraMauro Fabián KeinAún no hay calificaciones
- Psicoterapia Experiencial Orientada Al Focusing: Una Visión General Focusing-Oriented-Experiential Psychotherapy: AnDocumento17 páginasPsicoterapia Experiencial Orientada Al Focusing: Una Visión General Focusing-Oriented-Experiential Psychotherapy: AnDiany Jurado MendozaAún no hay calificaciones
- Textos CuerpoDocumento9 páginasTextos CuerpoEsteban Carrasco ZehenderAún no hay calificaciones
- Zazo - Encuentro TeologíaDocumento51 páginasZazo - Encuentro Teologíavivi puentesAún no hay calificaciones
- Cuad EducaciónFísicaIVDocumento96 páginasCuad EducaciónFísicaIVl a uAún no hay calificaciones
- Cuerpo (S) Sexos, Sentidos, Semiusis.Documento208 páginasCuerpo (S) Sexos, Sentidos, Semiusis.Sonia Feregrino100% (1)
- Ficha de Lectura 5 Andres ErasDocumento3 páginasFicha de Lectura 5 Andres Erasandres erasAún no hay calificaciones
- Chaconjose Parte3Documento77 páginasChaconjose Parte3Natalia Jiménez CárdenasAún no hay calificaciones
- Nuevos Aportes A La Fenomenologia ExistencialDocumento9 páginasNuevos Aportes A La Fenomenologia ExistencialLeilaAún no hay calificaciones
- Ruella Frank Capitulo El Self en Movimiento Self Jean Marie Robine EspanolDocumento14 páginasRuella Frank Capitulo El Self en Movimiento Self Jean Marie Robine EspanollauAún no hay calificaciones