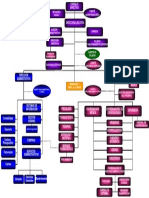Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jane Porter - El Secreto de Una Esposa PDF
Jane Porter - El Secreto de Una Esposa PDF
Cargado por
malle152287880 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas80 páginasTítulo original
Jane Porter - El secreto de una esposa.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas80 páginasJane Porter - El Secreto de Una Esposa PDF
Jane Porter - El Secreto de Una Esposa PDF
Cargado por
malle15228788Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 80
El secreto de una esposa
El magnate argentino Lucio Cruz no esperaba aquella llamada que volvería a reunirlo
con su esposa después de tanto tiempo. Lucio era demasiado orgulloso apasionado y poderoso
como para aceptar la frialdad de Ana... y el hecho de hubieran estado viviendo vidas separadas.
Pero Ana sufría una pérdida parcial memoria y Lucio descubrió que volvía a ser la
muchacha apasionada y cariñosa con la que se había fugado en otro tiempo. No podía resistir la
tentación, aun supiera que no debía hacerlo. Sólo falta unas semanas para que el divorcio fuera
efectivo...
A menos que Ana recordara un secreto... ¿Cuál era el secreto de su esposa?
Prólogo
HACÍA una tarde preciosa, cálida y despejada. El cielo azul brillaba como una patena.
Anabella Galván sintió la caricia del sol sobre su piel. Desbordaba tanta felicidad que todo su
cuerpo irradiaba luz.
‐Esta noche, Lucio, nos marchamos esta noche ‐dijo con una sonrisa furtiva‐. Por fin ha
llegado el día.
Estaba tan excitada que apenas podía contenerse.
‐Te ilusiona mucho la idea de que nos escapemos juntos ‐respondió Lucio y le pellizcó la
nariz‐. Eres una rebelde, Ana.
‐Quizá. Pero quiero quedarme a tu lado y, si hiciéramos caso de lo que opina la gente, nunca
nos lo permitirían.
El gaucho asintió con un movimiento lento de la cabeza. El pelo, negro y fuerte, le llegaba
hasta los hombros. Normalmente siempre lo llevaba recogido con una cinta de cuero, pero Ana le
había retirado el lazo un minuto antes.
‐¿Estás segura de que tu hermano no sabe que...?
‐Dante ni siquiera está en la hacienda. Está en Buenos Aires. Me ha dejado al cuidado de su
amiga americana, Daisy ‐Ana arqueó las cejas finas, oscuras‐. Y Daisy es muy dulce, pero
demasiado confiada.
‐Tu hermano se pondrá hecho una furia ‐apuntó Lucio.
Ana se apretó contra su pecho y lo rodeó con los brazos.
‐Deja de preocuparte ‐dijo‐. Todo saldrá bien.
Estaban sentados en un muro de piedra encalado, algo apartado del ajetreo. Inclinó la
cabeza y besó a Ana en la mejilla, cerca de la oreja.
‐No quiero que te hagan daño ‐susurró‐. No soportaría que te ocurriese algo malo.
Ella se rió de sus temores y se acurrucó contra él.
‐No pasará nada, Lucio.
Se quedaron en silencio un instante mientras la brisa agitaba el pelo de Ana y jugaba entre
sus cuerpos. Anabella cerró los ojos y saboreó la dulzura de ese momento entre los brazos fuertes
de Lucio. En el futuro, todo sería perfecto. Estarían siempre juntos. Ella, Lucio y el bebé. No podía
olvidarse del bebé. Haría que todo fuera posible.
Tensó los brazos alrededor del cuerpo de Ana. Rozó el lóbulo de su oreja con la boca.
‐Esto es una locura, ¿sabes? ‐dijo, la voz profunda.
Ana se liberó de su abrazo y encaró a Lucio, las manos apoyadas en el muro. Estudió su
expresión. Los ojos negros, las cejas oscuras, la nariz larga y una boca muy sensual. Era
encantador, pero ese encanto no era fruto de la simetría de sus facciones ni de su imponente
figura. Poseía, en cambio, una deslumbrante belleza interior. Podía sentirse el fuego en su mirada,
podía sentirse su energía. Era pura vida. Era real.
Todo lo contrario de la gente que poblaba su mundo.
Era diametralmente opuesto a su familia.
Anabella tragó saliva, alargó la mano y dibujó el contorno de sus facciones.
‐Te quiero, Lucio.
Los ojos negros de Lucio se inflamaron, animados por el deseo y la pasión.
‐No tanto como yo te quiero a ti ‐replicó.
La llama que ardía en sus pupilas no intimidó a Ana. Hacía que se sintiera mejor, libre y
poderosa. Y también lo deseaba.
—Recorreremos el mundo a nuestro antojo, Lucio. Tendremos todo lo que queramos, lo
veremos todo y nada nos detendrá.
‐Eres una soñadora, ¿no te parece? ‐Lucio sonrió y sacudió la cabeza.
—Tendremos el mundo a nuestros pies —insistió, la mirada feroz‐. Tendremos a nuestro
hijo. ¿Hay algo más?
Lucio buscó con su mirada los ojos de Ana. Ella sabía que a Lucio le divertía ese arrebato
apasionado. Nunca hacía nada que incomodara a su amor. Se sentía aceptada tal como era. Y
Lucio aceptaba a Ana por ser quien era.
‐Soy pobre, Ana ‐dijo despacio, deletreando las palabras, la mirada intensa—. Nunca podré
ofrecerte todo lo que...
—¡No! ‐ella le tapó la boca con la mano y acalló su discurso.
El aliento cálido de Lucio cosquilleaba en su palma, pero no apartó la mano.
‐Tengo tu amor, Lucio. Es lo único que siempre he deseado y lo único que siempre he
necesitado. Toda mi familia insiste en concederle más importancia a las apariencias, las
propiedades y la posición social. Tú eres la única persona que me quiere así, tal como soy.
La expresión temible de Lucio se dulcificó. Apartó la mano de su boca sin dejar de besarle la
palma mientras lo hacía.
—Pero, negrita, quiero dártelo todo —apuntó.
Se arrimó un poco más, acercándose poco a poco hasta que sus muslos presionaran las
piernas de Lucio, de modo que prácticamente se sentara en su regazo.
‐El amor lo es todo ‐dijo.
‐¿Y nuestro hijo?
‐Tendrá todo nuestro amor ‐aseguró.
Se inclinó hacia delante y posó los labios en el cuello de piel broncínea. Tenía facilidad para
broncearse, gracias a su herencia hispano‐india, y ella confiaba en que su hijo saliese a su padre.
Deseaba que su niño tuviera su pelo negro, sus ojos negros y la piel dorada.
‐Estás decidida a tenerlo todo, ¿verdad? —dijo con voz áspera antes de tomar su rostro
entre las manos y besarla apasionadamente.
Se empapó de ella, absorbió su esencia como si fuera el aire, la luz y el agua de la vida. Ana
notó un escalofrío que recorrió su cuerpo bajo la piel como una descarga de placer. Su mero
contacto hacía que se sintiera ardiente, radiante y femenina.
‐Tu amor ‐susurró Lucio contra sus labios‐ merece el esfuerzo.
Ella lo abrazó con fuerza, la cara apoyada contra su pecho. Era casi un milagro que su
hubieran encontrado. Lucio era un gaucho. Ella, por su parte, era la hija de un conde. Quizá la
huida provocase un escándalo, pero sería lo mejor que nunca podría ocurrirle a Anabella.
‐Estás sonriendo ‐dijo Lucio, los dedos entrelazados en la larga melena negra.
‐Ojalá nos fuéramos ahora mismo ‐apuntó sin perder la sonrisa.
‐Tendré un caballo listo para ti más tarde. Cabalgaremos casi toda la noche.
Ella asintió, inmersa en una burbuja de felicidad tan grande y brillante que sentía que se
había tragado el sol. Levantó la cabeza para mirarlo a la cara.
‐¿Crees que le gustaré a tu familia? ‐preguntó.
‐No tengo la menor duda.
Ella estudió esos ojos negros, la expresión arrogante. Un rostro noble y orgulloso. Podría
haber sido un conquistador español, un aventurero en busca del nuevo mundo. Y, sin embargo, le
pertenecía a ella.
‐Te amaré siempre.
En un principio, Lucio no respondió. Entonces su mirada se ensombreció.
‐Sólo tienes diecisiete años ‐recordó‐. Para siempre implica muchísimo tiempo.
Pero el tono precavido de su respuesta divirtió a Ana, que soltó una carcajada y sacudió la
cabeza mientras la risa cálida bailaba entre sus cuerpos con trémula vitalidad.
‐Y dime, Lucio Cruz, ¿desde cuándo eso me ha dado miedo?
Capítulo 1
Cinco años después...
A
NABELLA, llevas toda la mañana de pie junto a la ventana. Ven a sentarte. Tienes que estar
rendida a estas alturas.
Anabella tensó el cuerpo, los ojos tan secos y arenosos que bastaba un parpadeo para que
le doliesen.
—No puedo sentarme —dijo—. Espero la llegada de Lucio.
‐Quizá tarde un buen rato...
—No me importa —interrumpió con voz ronca, la mirada fija en las cumbres nevadas de la
cordillera andina.
Había hecho bastante frío en los últimos días, pero esa mañana había amanecido
espléndido. Parecía un anticipo de la primavera.
‐Vendrá a buscarme ‐añadió‐. Me lo prometió.
‐Pero todavía no hemos podido ponernos en contacto con él, señora, y usted todavía está
muy débil ‐señaló la enfermera con ternura‐. Tiene que concedernos la oportunidad de que lo
encontremos.
Anabella no contestó. Cerró el puño sobre la cortina dorada de damasco con dedos
temblorosos. Estaba muy cansada. Sentía debilidad en las piernas, fatiga en los músculos, pero
echaba terriblemente de menos a Lucio. Había pasado una eternidad desde la última vez que se
habían visto. Pero volvería a buscarla. Lucio nunca había faltado a su palabra.
‐Ha estado enferma, señora. Tiene que descansar y guardar fuerzas ‐prosiguió la enfermera
en el mismo tono paciente que emplearía con un caballo nervioso o un niño difícil‐. Al menos,
siéntese y coma algo.
‐No tengo hambre ‐replicó.
Anabella odiaba el tono maternal que la enfermera empleaba con ella. No necesitaba que
una persona velase por su salud a todas horas. Tenía suficiente cabeza para pensar por sí misma.
Claro que no le daban demasiadas oportunidades para tomar sus propias decisiones.
Haberse instalado en esa casa era un ejemplo. No había querido quedarse allí. El hospital ya
había sido bastante duro, rodeada de ese ambiente antiséptico que inundaba todas las
habitaciones entre el olor acre del desinfectante, la crema de manos inodora de las enfermeras y
los algodones impregnados en alcohol. Pero entonces la habían trasladado a ese enorme
mausoleo en medio de un viñedo.
Era una quinta enorme, solemne y repleta de antigüedades. Una casa preparada para
grandes fiestas, almuerzos elegantes y recepciones de empresa. Se trataba de otra de las
excentricidades de Dante. Otro despilfarro de su inmensa fortuna.
Todo lo contrario que su querido Lucio.
La única ventaja de la quinta era su proximidad de las montañas. Al menos, desde las
ventanas de su habitación, veía las montañas. Lucio y las montañas eran sinónimos en su
imaginación. Lucio se había criado en sus faldas y su familia todavía vivía al amparo de las
montañas.
—Entonces, ¿Dante ha llamado a Lucio? —preguntó, los dedos clavados en la cortina.
‐No lo sé —la enfermera dejó la carpeta, sus pasos resonaron en el suelo y posó la mano
con delicadeza en el hombro de Ana‐. El conde no me consulta. ¿Por qué no termina de vestirse?
Su hermano llegará enseguida. No querrá encontrarse con él en camisón, ¿verdad?
‐No quiero verlo.
‐Ayer tampoco lo recibió ‐la enfermera retiró la mano.
‐Eso es asunto mío, ¿no cree? ‐Ana notó un nudo en el estómago.
‐Se trata de su hermano...
‐¿Y desde cuándo es asunto suyo? ‐Anabella se volvió desde la ventana, los brazos cruzados
sobre el pecho, y fijó con la mirada a la enfermera con su elegante uniforme blanco, las medias
blancas y los zuecos—. ¿Y por qué está aquí? Estoy bien. No necesito sus cuidados.
‐Lo siento. Su hermano tomó esa decisión.
‐¿Y todavía me pregunta por qué no quiero verlo? ‐preguntó con amargura y se refugió en
un sillón, en una esquina del dormitorio.
Dante, Dante, Dante. Siempre era cosa de Dante. Cada vez que ordenaba algo, la gente
obedecía para complacerlo. Pero Dante no conocía toda la verdad.
Notó el picor de las lágrimas en los ojos y hundió la cabeza, cubriéndose la cara con el
antebrazo. Estaba al borde de la locura. Tenía los nervios a flor de piel, se sentía emocionalmente
alterada y notaba un zumbido constante en su cabeza.
—Todavía no estás vestida.
Ana se puso rígida en cuanto escuchó la voz profundamente masculina. Ya había llegado.
Levantó los ojos y su mirada se encontró con ^u hermano mientras entraba en la habitación.
Vestía un traje gris marengo, una camisa del mismo tono e iba sin corbata. Tenía el aspecto de un
hombre de éxito, rico y sofisticado.
‐No sabía que tenía que vestirme para verte —contestó.
El conde Dante Galván miró a la enfermera, que salió al instante de la habitación. Aguardó
hasta que se cerró la puerta.
‐¿Qué ocurre, Anabella? Últimamente estás enfadada con todo el mundo.
—Quiero a Lucio ‐dijo y esgrimió los puños cerrados, en claro desafío.
‐No, no lo quieres —corrigió su hermano con severidad‐. Confía en mí, Ana, no quieres
que...
‐¡Te equivocas! —golpeó con ambos puños los brazos tapizados del sillón‐. Lo deseo. Lo
quiero. Lo echo de menos...
Su voz se quebró y sacudió la cabeza, frustrada y furiosa. No soportaba la expresión lúgubre
de Dante. Su hermano no entendía nada. No entendía lo que significaba que le negaran la persona
amada.
‐Tú lo dejaste, Anabella ‐dijo Dante con voz neutra‐. Fue decisión tuya. Comprendiste que
no teníais nada en común. Te diste cuenta de que necesitabas algo distinto, algo que Lucio no
podía ofrecerte.
‐¡Para! ‐gritó, deseosa de envolverse en algo cálido que le quitase el frío y las náuseas‐. Sólo
dices mentiras. Intentas confundirme. Pero esta vez no te saldrá bien. Conozco la verdad. Lucio me
quiere.
‐¡Ésa no es la cuestión, Ana!
‐Ésa es precisamente la cuestión ‐insistió mientras le castañeteaban los dientes.
Se frotó los brazos con las manos para calentarse en un intento por acallar la voz débil y
asustada que sonaba en su cabeza. Lucio volvería, ¿verdad? No permitiría que se quedara con
Dante, ¿verdad?
‐Tienes frío ‐Dante avanzó, tomó la manta carmesí de la cama y cubrió los hombros de su
hermana con delicadeza antes de tomarle la temperatura‐. Estás helada. Necesitas reposo, Ana.
Estás agotada.
‐No puedo permitírmelo ‐levantó la vista hacia su hermano, entre temblores.
Su expresión resultaba muy dura, pero sus ojos dorados brillaban. Quizá pareciese enojado
con ella, pero sabía que la quería. Y, a pesar de sus intimidaciones y sus tácticas represivas, quería
lo mejor para ella.
‐Dante, por favor, encuéntralo. Echo mucho de menos a Lucio. No tengo apetito y he
perdido el sueño. Haz que Lucio vuelva a mi lado.
Otra vez estaba sonando el teléfono móvil.
El pequeño aparato, prendido del cinturón de Lucio Cruz, vibró en silencio una vez más y
propagó un leve cosquilleo sobre su torso. El teléfono había sonado constantemente durante las
tres horas en que había permanecido reunido con el Comité Consultivo Viticultor de California e
incluso ahora, camino de su coche, todavía no había tenido tiempo para leer los mensajes.
Lucio sacó el teléfono mientras se dirigía al Porsche negro descapotable que había alquilado
en el aeropuerto de San Francisco, estacionado en el aparcamiento.
Pero, antes de que pudiera contestar las llamadas perdidas, escuchó pasos y se volvió.
Reconoció a Niccolo Dominici, presidente del Comité, al acercarse. Niccolo, propietario del famoso
viñedo Dominici del valle de Napa, había moderado la reunión.
‐Ven y cena con nosotros ‐dijo Niccolo, protegido del sol por unas gafas oscuras‐. Maggie
acaba de telefonearme. Ha insistido para que te invite y no aceptará una negativa. Necesita un
poco de compañía adulta.
Lucio esbozó una sonrisa bastante forzada. La mujer de Niccolo era preciosa y estaba llena
de vida. Se parecía a su ex mujer, Anabella. Sólo que, en su caso, Maggie amaba a su marido.
‐Gracias por la invitación, pero tengo trabajo pendiente... ‐se disculpó, serio.
‐Has trabajado todo el día —Niccolo protestó—. Necesitas una buena cena y algo de
compañía. Los hoteles resultan un poco tristes.
Lucio pensó con cierta amargura que, después de todo, su estancia en un hotel resultaba
menos estresante que su propia casa. Había perdido su hogar. En el acuerdo de divorcio Anabella
se había quedado la hacienda, el viñedo superior y el apartamento de Buenos Aires. Él se había
instalado en un apartamento pequeño, bastante nuevo, en el centro de Mendoza. Era un sitio
agradable en un edificio lujoso. Tenía un solo dormitorio, elegante, luminoso, y disponía de
magníficas vistas sobre Los Andes. Pero apenas lo había amueblado. Tan sólo había comprado una
cama, una mesa y una silla.
No necesitaba nada más. Su estancia en la ciudad sería breve. Anabella vivía en Mendoza,
rodeada de visitas. No soportaba esa proximidad. Habían ocurrido demasiadas cosas entre ellos.
Había existido demasiado dolor y desencanto.
Lucio notó que Niccolo estaba observándolo mientras aguardaba una respuesta.
—Me temo que esta noche no sería de gran ayuda ‐dijo con honestidad‐. Además, te
esperan tres retoños que estarán ansiosos por verte. Seguro que preferirán que te centres en
ellos.
Lucio había conocido a los niños una semana antes, tras su llegada a California, y eran
encantadores. Jared, primogénito, tenía siete años. Era justo, fuerte y tenía los ojos azul intenso.
Luego venía Leo, de cinco años, moreno como su padre y de ojos verde esmeralda. Y la pequeña,
Adriana, que tan sólo contaba tres años, de abundantes rizos negros, hoyuelos y aficionada a las
diabluras.
Pero no le había resultado fácil moverse en compañía de Niccolo, Maggie y los niños. Había
sentido envidia de la vida de su colega, un vinicultor italiano que se había establecido en el norte
de California. Lucio también anhelaba descendencia, pero Anabella no podía tener hijos.
Sintió, sobresaltado, la mano de Niccolo en su hombro.
—¿Estás seguro de que no quieres acompañarnos? —Sí, completamente seguro.
Lucio encendió el motor del coche. Sólo pensaba en la huida. Niccolo tenía buenas
intenciones, pero Lucio no estaba preparado para un acto social. Había tardado años, pero
finalmente había logrado un cierto dominio en el arte de la viticultura y ahora elaboraba un vino
de mesa correcto. Estaba al límite de sus fuerzas. ‐Saluda a tu esposa de mi parte ‐dijo‐. Dile que
cenaremos todos juntos antes de que me vaya.
Lucio condujo deprisa. Atravesó la carretera sinuosa que llevaba del viñedo Dominici a la
autopista a toda velocidad y sobrepasó claramente el límite fijado por la ley. Pero nunca había
respetado las normas porque nunca había creído en ellas. Su padre decía que las normas estaban
hechas para las personas que no tenían criterio. Las reglas, en la cultura gaucha, eran para
aquellos que necesitaban una pauta. Él no necesitaba una pauta.
Incluso ahora, pese al éxito, no quería someterse a esa pauta. Tampoco pertenecería a la
exclusiva sociedad de su aristocrática esposa.
Lucio advirtió la curva cerrada que se avecinaba y cambió la marcha, aminorando hasta que
superó el peligro. Al salir de la curva pisó a fondo y voló en el tramo recto que surcaba la tierra
entre las colinas doradas. El valle de Napa se beneficiaba de un clima veraniego. El aire cálido, el
olor de la tierra cocida y la fruta madura resultaban dolorosamente familiares. Quizá fuese
demasiado familiar. Pero ese corto paseo en coche, rápido y temerario, era precisamente lo que
necesitaba. Libertad. Espacio. Velocidad. Adrenalina.
La carrera entre las colinas era como una galopada, sin silla, a lomos de un semental. El
peligro enardecía sus sentidos y Lucio se entusiasmó mientras el aire azotaba su rostro, el sol ardía
sobre su cabeza y el deportivo se agarraba al asfalto.
La velocidad lograba que olvidase que había perdido a su único amor.
El teléfono sonó de nuevo cuando llegó a su habitación. Contestó, confiando que fuera
Anabella. Pero le sorprendió la voz del doctor Domínguez.
‐¿Dónde has estado? ‐preguntó con la voz amortiguada.
‐He estado reunido ‐dijo mientras buscaba el interruptor de la luz.
‐He estado llamándote toda la mañana, he dejado mensajes... ‐la conexión se cortó y, al
poco, la voz reapareció‐ el peligro ha pasado... volver de inmediato.
¿Peligro? ¿Dónde estaba el peligro?
El sonido era pésimo. Lucio apenas entendió un par de palabras. Cerró la puerta y cruzó la
habitación en busca de mayor cobertura.
‐Stephen, no he entendido nada de lo que has dicho. ¿Podrías repetírmelo, por favor?
El doctor Domínguez insistió, pero seguían las interferencias y Lucio descorrió las cortinas
para que entrara un poco de luz.
‐No logro entenderte ‐repitió Lucio, atemperado‐. Cuéntamelo otra vez. ¿Qué ocurre? ¿Qué
ha pasado?
‐Anabella.
‐¿Qué le ha ocurrido?
El miedo se filtró en sus entrañas mientras empujaba la puerta de cristal y salía al balcón.
Pero no obtuvo respuesta. La línea se había cortado.
¿Qué diablos estaba pasando? ¿Qué le había ocurrido a Anabella? Lucio maldijo entre
dientes, marcó el número del doctor Domínguez pero sonó su teléfono antes de que terminase la
operación.
En ese breve intervalo de tiempo había imaginado una docena de tragedias.
‐¿Qué le ha pasado a Anabella? ‐preguntó de inmediato.
‐Creemos que se trata de encefalitis ‐contestó el médico sin rodeos.
‐Encefalitis ‐repitió Lucio, que no estaba seguro de que hubiera entendido bien al doctor,
debido a los problemas en la línea.
‐Se trata de una infección vírica. Es una enfermedad muy poco común en Argentina y eso ha
dificultado el diagnóstico. Tu esposa ha estado muy enferma, pero creemos que ya está fuera de
peligro... ‐¿Fuera de peligro? ¿Ha sido tan grave? ‐La encefalitis puede ser mortal —aseguró tras
una breve pausa.
‐¿Ha estado muy grave? ‐insistió Lucio, amenazante.
El doctor no contestó. Lucio cerró los ojos y sacudió la cabeza, incrédulo.
Nadie se lo había dicho. Nadie lo había llamado. Volvió a sentirse como un intruso y eso le
dolió en el alma. Quizá se hubiera casado con Anabella, pero su familia nunca lo había aceptado.
Apenas habían tolerado su presencia y, tan pronto como supieron que Ana quería separarse,
hicieron todo lo que estuvo en sus manos para acelerar el proceso de divorcio.
Era lógico que su matrimonio no hubiera durado mucho. Todo había estado en su contra,
desde el principio. ‐Es una enfermedad que no tiene un diagnóstico sencillo ‐el médico se aclaró la
garganta‐. Empieza como un simple resfriado y se propaga muy deprisa. Tuvimos que hacerle una
punción lumbar. Un escáner y una resonancia magnética...
‐¡Por el amor de Dios! ‐interrumpió Lucio, que apenas creía que hubieran realizado todas
esas pruebas sin decírselo‐. ¿Cuándo pensabais decirme que mi esposa estaba al borde de la
muerte? ¿Ibais a avisarme para el funeral?
—Ya ha salido del coma.
Lucio repitió mentalmente esas palabras y aflojó un poco la mano.
‐Fue un coma inducido ‐explicó el doctor con calma‐. Pero se ha recuperado
satisfactoriamente y el coma funcionó. La inflamación ha desaparecido. Confiamos en que se
restablezca por completo.
Lucio experimentó una intensa emoción. Habían inducido un coma. Habían sometido a
Anabella a un sueño del que quizá nunca hubiera despertado y nadie le había dado la oportunidad
de despedirse.
¿Cómo se habían atrevido? ¿Cómo lo habían excluido de esa manera?
Sentía una extraña mezcla de rabia, odio y punzante indefensión. No aceptaba la
impotencia. Era propia de las personas que rehuían la acción.
No era su caso. Pero carecía de libertad de movimiento.
‐El coma era la mejor opción para controlar los ataques. Eso podría haberla colocado al
borde de la muerte ‐dijo el doctor.
Lucio cerró los ojos, incapaz de imaginarse a Anabella tan cerca de la muerte. Ella había sido
la persona más importante de su vida. Había amado a Ana más que a ninguna otra persona y había
estado a punto de perderla, para siempre.
‐Pero está a salvo ‐apuntó.
‐Sí ‐aseguró el médico, aliviado‐. Está despierta y bastante lúcida.
‐¿Y para qué me has llamado? ‐preguntó con evidente acritud, consciente de que siempre lo
habían considerado un gaucho, un campesino, un indiano‐. ¿Queréis que le envíe un ramo de
flores? ¿Esperáis que pague la cuenta del hospital? ¿Qué esperáis que haga ahora?
‐Queremos que la ayudes a recuperar la memoria. Lucio se tensó. Tardó un momento en
asimilar esa última información.
‐Has dicho que ya estaba recuperada. ‐Está recuperándose ‐matizó el médico‐. Su cuerpo es
fuerte, pero su cabeza... Ha sufrido una alteración de su conciencia durante un periodo...
—¿Cuánto tiempo? ‐Tres semanas ‐afirmó Stephen. Lucio se frotó la sien. Sentía un fuerte dolor
de cabeza y necesitaba unas horas de descanso. Tenía que recuperar sus propias fuerzas.
‐¿Ha estado gravemente enferma durante tres semanas?
‐De hecho, ha sido un mes. Todo empezó a su regreso de China. Pero la primera semana
pensamos que se trataba de una gripe. Sufría vómitos, tenía jaquecas. Lucio apretó los dientes y se
mordió la lengua para evitar decir algo de lo que pudiera arrepentirse más tarde.
‐Ahora está mejor ‐aseguró el médico‐. Pero está confusa. Creo... todos creen... que te
necesita a su lado.
¿Ella lo necesitaba?
Lucio estuvo a punto de echarse a reír en voz alta. El buen doctor no sabía de lo que estaba
hablando. Anabella no lo necesitaba lo más mínimo. Había dejado muy claro ese punto durante el
último año.
Lucio se quitó la cinta de cuero negro que llevaba en el pelo. La espesa melena cayó sobre
sus hombros y se masajeó la frente con una mano cansada. Estaba agotada física, mental y
emocionalmente.
No podía seguir de ese modo. No podía enfrentarse con temas que ya no eran de su
incumbencia. Las uvas, las finanzas, el negocio de exportación eran asuntos que no lo motivaban.
Se trataba de una tarea, una obligación. Pero ¿eran asunto suyo?
Y Ana. Ella tampoco era asunto suyo.
‐Seamos claros. Su familia contrató el abogado para el divorcio. Nunca pensé que llegaría el
día en que me pidieran que volviese a su lado.
‐No puedo hablarte en nombre de Marquita ‐replicó el médico, en referencia a la madre de
Anabella, bien conservada y aficionada al licor‐. Pero el conde se ha ofrecido a mandarte su avión.
‐No necesito que el conde me envíe su avión ‐contestó con claro disgusto‐. Tengo mis
propios medios de transporte, gracias.
Era imposible que no emergiera su amargura. Dante y él no eran amigos. Y nunca se
llevarían bien. Su sola presencia lo ponía enfermo.
‐¿Y qué le digo al conde? ‐preguntó el médico.
‐Dile que estoy haciendo las maletas ‐señaló mientras reprimía su malestar‐. Llegaré
mañana, a primera hora.
Quizá su matrimonio su hubiera terminado, pero eso no cambiaba sus sentimientos. Casado
o divorciado, Anabella siempre sería su esposa.
Pero esa noche, en el avión, estirado en el asiento de cuero de primera clase, se sentía
confuso. Y sus sentimientos tampoco estaban claros.
Trató de imaginarse a Anabella enferma, pero no pudo. Su esposa era una mujer fuerte, en
todos los sentidos. Era fogosa e independiente. Y nada podía perturbarla.
La fortaleza de su esposa, irónicamente, había provocado su divorcio.
Ella lo había forzado. Lucio se había opuesto durante meses, pero su renuncia sólo había
fortalecido el empuje de Anabella. Su ira daba paso a las lágrimas. Y, más tarde, las lágrimas daban
paso al silencio.
Dejaron de hablarse. Nunca coincidían en la misma habitación y perdieron toda
comunicación. Recordó el día en que le preguntó qué deseaba como regalo de cumpleaños y ella,
sentada en el extremo opuesto de la mesa, contestó con cortesía.
‐El divorcio, por favor.
Y con la misma calma, en ese mismo momento, él aceptó.
Más tarde, sentados para la firma de los documentos, había vacilado. Pero las lágrimas
habían brotado de los ojos de Ana, había alargado la mano en un gesto de súplica para que
terminase con el sufrimiento de ambos.
Lucio tomó sus manos entre las suyas, vio las lágrimas en sus preciosos ojos, el temblor en
sus labios y sintió que el infierno caía sobre él. Todo había terminado.
Había firmado, había fechado el documento y se había alejado en silencio.
Pero, recostado en el asiento del avión, pensó que no se había marchado. Había ignorado la
verdad, había negado la realidad, incapaz de asumir el hecho de que Ana pudiera disponer de su
voluntad con tanta facilidad.
Con los ojos enrojecidos, Lucio tragó saliva. El avión comercial aterrizó en Chile a la mañana
siguiente, donde Lucio transbordó a otro vuelo. Llegó a Mendoza cerca de las diez. Un coche
estaba esperándolo. El conductor, gaucho como él, no ofreció ninguna información y él no
preguntó.
Mendoza había sido su hogar sólo durante cuatro años. Lucio había comprado el viñedo, la
hacienda y el negocio con un cheque. Por entonces no había sabido nada del mundo del vino. Sólo
sabía que era algo respetable y eso exigía la familia de Ana.
Pero ahora, mientras el coche zigzagueaba por la autopista en dirección a la hacienda
ubicada entre las colinas, Lucio recordó que Ana se había enamorado del gaucho.
El coche negro cruzó las puertas de hierro rematadas en oro y tomó un camino privado que
conducía a una elegante mansión de dos pisos, pintada en color albaricoque. Quizá Argentina
fuera tierra de viñedos, pero la casa era puramente italiana. Los primeros propietarios habían
venido de Italia y habían importado toda la madera, los travesaños y las tejas.
Iluminada por los primeros rayos de sol de la mañana, presidida por una fila de altos
cipreses, la vieja mansión de más de cien años y el arco de la entrada principal ofrecían un aire
mágico.
Lucio sintió una punzada en el corazón. Había llevado a Ana hasta allí cuando se había
convertido en su esposa. Era el lugar que había creído que se convertiría en un hogar definitivo
para ellos.
Pero las cosas nunca salían como uno esperaba, ¿verdad?
‐¿Quiere que me encargue de su equipaje, señor? ‐interrumpió el chófer.
Lucio se sacudió el mal humor de encima, salió del coche y se arregló su gabardina. Haría
exactamente lo que había pensado.
‐No, Renaldo ‐contestó‐. Me quedaré en mi apartamento de la ciudad.
De pronto se escuchó un grito en el piso de arriba. Oyó su nombre repetido varias veces y
miró hacia el segundo piso. Las ventanas estaban abiertas para que entrara el aire fresco de la
mañana. Buscó con la mirada a Anabella, pero no vio nada.
Segundos más tarde se abrió la puerta de entrada de un golpe y ahí estaba, sin aliento, en el
umbral.
‐Lucio ‐gritó Anabella, sus ojos verdes llenos de brillo‐. ¡Has vuelto!
Capítulo 2
L
UCIO se quedó con la mente en blanco, paralizado. Se quedó mirándola fijamente,
asombrado al verla al pie de la escalera.
El médico había sugerido que estaba enferma, frágil. Pero resplandecía, luminosa, y sus ojos
verdes brillaban como esmeraldas colombianas.
‐¿Te encuentras bien? ‐preguntó.
Estaba descalza y vestía unos vaqueros ajustados, una blusa blanca y su larga melena
azabache caía suelta sobre sus hombros.
‐Ahora que has vuelto, sí ‐contestó.
Lucio repitió esas palabras en su cabeza. El sonido dulce y grave de su voz se acurrucó junto
a su corazón. Parecía encantada con su presencia, a diferencia de la mujer que había visto por
última vez dos meses atrás, horas antes de su viaje a Asia.
Aquella Anabella, anticuaría de profesión, se había presentado con un traje negro, tacones
altos y las maletas de cuero rojo amontonadas en la puerta.
Se había quedado en el umbral de la puerta un buen rato, en silencio, mirándolo
detenidamente. Después había fingido una sonrisa.
‐Bueno, creo que ya está ‐dijo, si bien su sonrisa no se reflejó en el brillo de sus ojos.
‐¿Se acabó?
‐Eso creo ‐replicó con una leve inclinación de la cabeza, el pelo recogido.
‐¿Y eso lo has decidido tú sola? ‐preguntó, lamentándose por haberse presentado en la casa
para despedirse, incapaz de contenerse.
Sabía que ella odiaba su mal carácter. Odiaba los asuntos pendientes que todavía bullían
entre ellos. Su sonrisa de hielo se desvaneció en un suspiro.
—No, Lucio, no he tomado todas las decisiones. Fue una decisión conjunta.
Y, al tiempo que se ponía los guantes de cuero negro, se dirigió hacia el coche con la cabeza
alta y su esbelta figura muy erguida.
Y así era como Lucio había guardado su recuerdo. Fría, elegante, una mujer de hielo. Y esa
imagen no se correspondía con la mujer que tenía enfrente.
‐¿Dónde has estado, Lucio? ‐preguntó con voz vacilante, la mirada fija en él.
‐En un viaje.
‐Dijiste que nunca me abandonarías ‐apuntó, la sonrisa apagada y el brillo en su mirada
menos intenso.
‐Decidimos... ‐protestó, confuso.
‐... que siempre estaríamos juntos ‐interrumpió Ana y terminó la frase.
Su expresión se ensombreció un instante antes de que forzase una nueva sonrisa. Lucio
sentía su lucha interior. Intentaba que todo fluyera entre ellos sin asperezas, pero estaba dolida. Y
furiosa.
‐Ahora estoy aquí —dijo, perplejo pero decidido a protegerla de los malos recuerdos‐. Todo
irá bien.
Pero Ana estaba al borde del llanto y apartó la mirada, mordiéndose el labio.
‐Es demasiado tarde ‐señaló con tristeza.
‐¿A qué te refieres?
Ana encorvó los hombros y se estremeció.
‐Han hecho cosas terribles, Lucio. Cosas que no me atrevo a contarte.
Lucio notó que le fallaba el corazón. Y entonces recordó los consejos del médico. Había
perdido la memoria y no era ella misma.
Pensó que, sin duda, hablaba de la enfermedad. Estaba convencido de que nadie le había
hecho daño. Quizá no le gustase su familia, pero todos adoraban a Ana. Dante la quería con
locura.
‐Claro que puedes decírmelo ‐dijo con amabilidad‐. Cuéntamelo todo, como siempre.
Al menos, en un tiempo pasado, no habían existido secretos entre ellos. Pero eso había
sucedido hacía muchos años.
‐Me dijiste que te esperase en el café. Esperé y esperé, pero no apareciste. ¿Qué pasó?
Estaba muy asustada y, entonces, llegaron los empleados de mi madre y me trajeron a casa.
Lucio no sabía qué decirle.
Sólo se habían separado a la fuerza una vez y había sido años atrás. Se trataba del episodio
más oscuro de su vida.
Ella dio un paso atrás y se metió las manos en los bolsillos del vaquero.
‐¿Sabes lo que se siente cuando te abandonan? ¿Te das cuenta de lo que supone quedarse
solo en mitad de la noche? ‐la rigidez de los hombros estiró la blusa de algodón y perfiló su bonita
figura de busto prominente, delgada y llena de curvas‐. Me sentí completamente perdida, confusa.
Y he estado esperándote desde ese día. A la espera de que vinieras a reunirte conmigo.
Pero Lucio había vuelto. Se habían juntado otra vez tres años y medio atrás, se habían
trasladado y, más tarde, se habían casado. Pero su felicidad había durado muy poco. No había
funcionado la primera vez y tampoco había salido bien al segundo intento. La pasión y la mutua
atracción no habían superado la cruda realidad. Pero se trataba de agua pasada. Estaba claro que
no recordaba nada desde esa terrible noche, cinco años atrás.
‐Dijiste que siempre estarías a mi lado ‐susurró, la mirada colérica‐. Me mentiste. No
estabas aquí cuando te necesitaba.
‐Ahora estoy aquí.
Sus ojos verdes sostuvieron la mirada de Lucio, escrutadores. Apretaba los labios con fuerza.
Lucio no sabía qué estaba buscando, qué anhelaba. ‐¿Vas a quedarte? ‐preguntó finalmente. ‐Me
quedaré mientras ése sea tu deseo ‐contestó, el aire preso en sus pulmones.
‐Quiero que te quedes para siempre. La inocencia de su respuesta, esa sinceridad infantil,
atravesó el corazón de Lucio. Estaba torturándolo y sentía cómo le ardía el pecho.
Una voz en su cabeza le recordó que ella había roto su relación. Ella había solicitado el
divorcio. Y había insistido.
Pero pensó que todo eso no importaba demasiado, dadas las circunstancias. En ese instante
necesitaba su ayuda. Y eso era lo único trascendente.
Ella lo agarró de las solapas de la gabardina de cuero. ‐Mírame ‐ordenó, sus intensos ojos
verdes fijos en el rostro de Lucio—. Mírame a la cara y prométeme que te quedarás.
‐Voy a quedarme, Ana —prometió y besó con ternura su lustrosa melena‐. Lo prometo.
Lucio comprendió que seguían de pie en la entrada de la hacienda, en compañía de Renaldo.
Una mujer con uniforme blanco aguardaba al otro lado de la puerta. Todo resultaba demasiado
público. Habían perdido la privacidad.
‐¿Puedo pasar, Ana? ‐preguntó, levantándole la barbilla para que lo mirase a la cara‐. ¿Me
dejarás que entre, me quite el abrigo y me quede a tu lado?
El corazón de Ana se derritió ante la cálida mirada de esos ojos negros. Así solía mirarla en el
pasado y así le demostraba su amor. Había pasión y convicción. Era el mismo hombre que iba a
llevársela de allí.
‐Sí ‐deslizó las manos entre las suyas, agradecida ante ese contacto‐. Entra, pero debo
advertirte. Esta casa representa todo lo que detestas.
‐No creo que sea tan malo ‐respondió, la voz ahogada.
Ella observó cómo apretaba los labios. Sabía que Lucio prefería las cosas sencillas y esa
hacienda era típica del aristocrático estilo de vida de la familia Galván.
‐Sí, lo es. Es pretenciosa. Está llena de antigüedades, chismes y obras de arte. Pero no
tendremos que quedarnos mucho tiempo.
—¿Y adonde iremos? —preguntó mientras ella lo guiaba de la mano.
Ana quería mostrarse indiferente, liviana y frivola. Pero en su fuero interno se sentía salvaje,
presa de una obsesión.
‐¿Ana? ‐llamó con ternura.
‐Quiero que vuelva ‐dijo y cerró los puños‐. Necesito que vuelva. ¡Oh, Lucio, tengo que
recuperarlo!
‐¿Quién, Ana? ‐frunció el ceño y amusgó la mirada‐. ¿A quién te refieres?
‐El bebé.
‐¿Qué bebé?
‐Nuestro bebé ‐dijo y apretó los puños contra su pecho, temerosa.
‐Ana, no hay ningún bebé ‐acarició su mejilla con cautela‐. Tuviste un aborto. ‐No es cierto.
‐Sí. No tenemos hijos ‐insistió Lucio. ‐Claro que sí ‐repitió, llevada por la emoción‐. Un niño.
‐Negrita, escúchame...
‐¿Cómo has podido olvidarlo? ‐y buscó en su expresión una señal, una luz—. Lucio, ¿qué te
ha pasado? Tienes que encontrarlo. Debes rescatar a nuestro niño.
Lucio no pudo responder. No sabía cómo hacerlo. Bajó la mano.
Pensó que era todavía peor de lo que había insinuado el médico. ¿Cómo se enfrentaría a
una situación así?
Lucio tragó saliva y trató de reponerse ante la conmoción de las palabras de Ana. Esa mujer
no era Anabella. Era imposible.
‐¿Podemos sentarnos? ‐pidió con un leve gemido, la voz enronquecida‐. Busquemos un sitio
en penumbra, por favor.
‐¿Te duele la cabeza? ‐Lucio se acercó de inmediato.
Acarició la frente de Ana con las yemas de los dedos. Estaba fría, pero el simple roce de sus
dedos bastó para que se estremeciera.
Levantó la vista y miró a la enfermera, que había aparecido al instante.
‐La enfermera está aquí...
‐Estoy bien, de verdad. Sólo necesito sentarme ‐aseguró, pero se encogió ante el sonido de
su propia voz y arqueó los hombros.
Lucio no soportaba que sufriera. Tomó su mano. El dolor era como una presencia viva que
se propagase a lo largo de su cuerpo. Notó ese malestar en su piel, en su pulso y en su cabeza.
Aupó su cuerpo en sus brazos y subió las escaleras hacia el dormitorio.
‐Tiene que haber algo que puedan hacer, algo que pueda aliviarte ‐dijo mientras entraba en
la habitación y posaba su frágil figura sobre la colcha de seda borgoña.
‐No quiero nada ‐dijo Anabella y giró sobre un costado, la mirada presa en sus ojos
negros—. Los medicamentos me dan sueño y ahora no puedo permitírmelo. Tengo que pensar en
algo...
‐¿Cómo vas a hacerlo si la cabeza te duele tanto? ‐Tengo que hacerlo. Tengo que
prepararme para ir a buscarlo.
Otra vez volvía con ese galimatías. Lucio reprimió un suspiro. Sentía que había entrado en
un terreno cubierto por una densa niebla. Pero tenía que encontrar una salida y un modo de
ayudarla.
Cruzó la habitación, llegó a la ventana y corrió las cortinas para que no entrase la luz.
‐¿Mejor así? ‐preguntó cuando la espaciosa estancia quedó en penumbra.
‐Mucho mejor ‐dijo y esbozó una débil sonrisa, pero su cuerpo conservaba la energía.
Retomó su posición junto a ella y se sentó en la cabecera de la cama. Ella apoyó la cara
contra su muslo y cubrió la rodilla con la mano.
‐Quédate ‐susurró, el cuerpo laso por la fatiga y el alivio.
‐Por supuesto. ‐¿No estás enfadado?
Lucio pensó que estaría exhausta. La enfermedad casi había terminado con ella. Exhibió una
sonrisa amable, reconfortante.
‐¿Qué motivo tendría para enojarme? No has hecho nada malo.
‐Pero el bebé...
Su voz se quebró, sacudió la cabeza y lo miró con miedo, ansiedad y una dolorosa
vulnerabilidad. Pero había algo más en sus ojos. Reflejaban confianza.
Parecía que los últimos cinco años se hubieran evaporado y fuera, de nuevo, la misma
adolescente de diecisiete años que había conocido, totalmente enamorada.
‐Nunca me enfadaré contigo por la pérdida del bebé ‐apartó el pelo de su cara‐. Te lo
prometo, Ana.
Se acurrucó contra él con lágrimas en los ojos, agradecida, y sintió cómo el calor de su
cuerpo reptaba lentamente en ella.
‐No puedo creerme que estés aquí ‐murmuró y se llevó la mano de Lucio a la mejilla como si
fuera un salvavidas en mitad del océano‐. Es un sueño.
Se quedó sentado a su lado hasta que Ana se quedó plácidamente dormida. Entonces fue
hacia la puerta, pero no pudo marcharse. Se quedó en el umbral de su habitación, a oscuras,
mirándola mientras dormía.
Apenas vislumbraba el contorno de su cuerpo en la oscuridad. Su rostro era tan perfecto
como siempre. Delicado, de nariz recta algo respingona, la barbilla fuerte, la frente ancha, la boca
plena y los huesos marcados. Pero su belleza no lo emocionaba. Sentirse de vuelta, tan cerca de
ella después de tantos meses en los que había creído que había superado su ausencia, había hecho
que renaciese la emoción. Y también había renacido el deseo. ¿Qué diablos había ocurrido entre
ellos? ¿Por qué había salido todo mal?
De pronto se sintió molesto ante la enfermedad y la debilidad de Ana, ofendido por el hecho
de que ella no recordase nada mientras él revivía cada instante.
Experimentó la ira, la culpa, la traición. Sintió pena y una terrible pérdida porque había
luchado para que su matrimonio funcionase. Se había entregado a fondo y, sin embargo, ¿por qué
no había ido bien?
Por encima de todo, echaba mucho de menos a Ana. Anhelaba el contacto físico. Quería
abrazarla, sentirla contra su cuerpo y la caricia de su piel. Y también le dolía que ella hubiera
puesto fin a su relación. Había saciado su apetito y estaba preparada para que su vida continuase
sin él.
¿Qué clase de vida sería ésa?
¿Y en qué se había convertido su existencia?
Meneó la cabeza, salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. La enfermera estaba
sentada en una silla, frente a su puerta, y levantó la vista al verlo. ‐¿Va todo bien? ‐preguntó. ‐Está
dormida ‐asintió Lucio. Tenía los ojos cansados, enrojecidos. Bajó las escaleras, parpadeó varias
veces y reprimió la tristeza, la ambigüedad de sus sentimientos. No era el mejor momento. Y ése
no era el mejor lugar.
Instalado en el despacho de Ana, Lucio revisó la correspondencia, archivó los documentos y
se ocupó del trabajo pendiente. Había olvidado la envergadura del negocio de Ana. Era propietaria
de una tienda en Buenos Aires y otra en Mendoza. El negocio de Mendoza era mucho más
reciente. No marchaba tan bien como ella había pronosticado. Lucio estudió sus cuentas,
consciente de que había exprimido sus recursos al límite. Había buscado el éxito para demostrar
ante todo el mundo que ya no era la niña mimada de la familia, sino una sofisticada tratante de
antigüedades, una auténtica experta en la materia.
Esbozó una sonrisa e, inclinado hacia delante, tomó un esbelto reloj de mesa de la esquina
del escritorio. Nunca lo había visto antes. Era de color azul turquesa, enmarcado en marfil y con un
péndulo dorado.
Llamaron a la puerta. El ama de llaves entró con una bandeja de comida y depositó el
almuerzo en una esquina del escritorio.
‐Sé que no ha comido nada desde su llegada ‐dijo
María, el ama de llaves, y empujó la bandeja hacia él.
‐No tengo hambre —contestó y dejó el reloj en su sitio.
—La señora trajo ese reloj en su último viaje —indicó la buena mujer.
Lucio recordó el viaje a China. Sintió el impulso de romperlo en mil pedazos. Si Anabella no
hubiese recorrido el mundo en busca de antigüedades exóticas nunca habría caído enferma.
Levantó la vista hacia María. Era una mujer delgada, de pelo entrecano, que rondaba la
cincuentena. Lucio sonrió con amabilidad.
‐¿Qué tal está?
‐Estoy bien, señor ‐había sido contratada por Anabella después de su boda‐. Pero lo
echamos de menos.
Era muy agradable escucharlo cuando había pasado los últimos seis meses convencido de
que era totalmente prescindible.
‐Gracias ‐dijo.
‐¿Se quedará mucho tiempo? ‐preguntó María.
No conocía la respuesta. Permanecería mientras Anabella necesitara su ayuda.
O hasta que decidiera echarlo por segunda vez.
‐Eso depende —dijo, reclinado en el asiento, frotándose los ojos.
—Su habitación está lista.
La habitación a la que había sido desterrado cuando Anabella había decidido que no quería
que compartiese su cama.
‐Gracias —la mujer se giró y entonces Lucio se incorporó en su asiento‐. María...
‐¿Sí, señor? —la mujer se volvió.
Era extraño que ya se sintiera como un intruso. Tan sólo habían transcurrido un par de
meses desde que se había mudado.
‐Hágame saber qué puedo hacer para ayudar en los asuntos de la casa. Comprendo que la
situación no es... normal.
‐¿Y qué es normal, señor? —María inclinó la cabeza—. Yo no creo en que exista la
normalidad. Creo que la vida es así.
Lucio seguía en el despacho cuando María llamó nuevamente a la puerta, dos horas más
tarde. Se había quedado dormido, recostado en la silla, y el golpe lo sobresaltó.
‐¿Sí? ‐contestó de mala gana, los ojos legañosos,
mientras se sacudía el sueño del cuerpo a duras penas.
—El conde Galván está aquí —anunció María, que entró en el despacho y retiró la bandeja
vacía—. Está esperándolo en el salón.
Lucio se pasó la mano por la cara. Así que el gran hermano ya había llegado. Estaba claro
que Dante Galván no perdía el tiempo.
Tuvo la tentación de decirle a María que lo recibiría en el despacho, pero las fotos
enmarcadas de Anabella sobre la mesa y las estanterías repletas de los libros de cuentas conferían
a la estancia un sabor demasiado íntimo. Sería más sensato reunirse en un terreno neutral. Entró
en el salón y encontró a su cuñado de pie en la estancia de altos travesaños pintados, paredes
enlucidas en color crema y suelo de terracota importado de Italia. Los cuadros se remontaban al
siglo XVIII y las exquisitas antigüedades hablaban de riqueza, clase y prestigio.
Lucio observó cómo Dante estudiaba el salón y se detenía brevemente en un cuadro
italiano. Era un paisaje donde unos querubines y unas doncellas brincaban a la sombra de un
árbol, junto a un lago.
‐Conoces el valor de estas pinturas, ¿verdad? ‐dijo Dante y señaló el cuadro‐. Éste, en
particular.
Lucio habría sonreído si hubiera reunido el coraje necesario. Ahora que se hundía su mundo,
¿Dante estaba interesado en sopesar su fortuna? ‐Sí ‐contestó. ‐¿Cuándo lo compraste? ‐insistió
con la mirada fija
en el lienzo.
‐Antes de casarme con tu hermana ‐dijo, dejando; claro que lo había adquirido con su
dinero en vez de hacerlo con la fortuna de su familia política.
Dante levantó la cabeza y ambos, argentinos de origen bien distinto, se miraron con abierta
hostilidad.
‐Compré la hacienda al completo ‐Lucio rompió la tensión del silencio‐. El propietario
atravesó una mala racha. Compré el terreno, la hacienda y el mobiliario al contado.
‐Nunca has comentado cómo has ganado tu dinero ‐Dante pestañeó y Lucio apreció un
atisbo de duda en su mirada.
‐Hice mi fortuna en el juego...
‐¿Jugando?
‐Y después tomé todas mis ganancias y lo invertí aquí ‐concluyó Lucio.
‐¿Has pasado de ser un jugador a convertirte en viticultor? ‐lanzó un gemido
desaprobatorio‐. Resulta bastante inverosímil.
‐No te debo ninguna explicación, conde. Pero siempre he sido un jugador. Tendrías que
saberlo. No estaría aquí si no me gustase el riesgo.
‐Quieres decir que no habrías seducido a mi hermana...
‐No ‐Lucio notó cómo se encendía su carácter, pero mantuvo la calma con una sonrisa‐. No
estaría aquí ahora, esta tarde, si no creyera que sea una buena oportunidad para nosotros.
‐¿Una oportunidad? ‐lo miró con recelo‐. ¿No creerás seriamente que tienes alguna
esperanza de volver con ella, verdad?
‐¿Qué puedo decir? ‐se encogió de hombros‐. Soy un optimista. Nunca me rendiré. Apostaré
siempre por nosotros.
Lucio lo había dicho para insultarlo, pero tan pronto como esas palabras salieron de sus
labios comprendió que creía en ellas. Deseaba una segunda oportunidad. Quizá Dios le hubiera
ofrecido una segunda oportunidad para que Ana se enamorase de él.
Dante entrecerró los ojos y su expresión se tornó más lúgubre. Avanzó hacia la ventana y
miró al exterior, la mirada clavada en los viñedos que ondulaban en la distancia. Lucio guardó
silencio un momento. Observó a Dante y aguardó su siguiente movimiento. Podía permitírselo. Era
lo único que había hecho en las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años. Finalmente
se volvió e inclinó la cabeza en señal de reconocimiento.
‐Supongo que debería darte las gracias por haberte presentado —Lucio se mordió la
lengua—. El médico comentó que estabas en California.
‐Has tardado muchísimo en avisarme ‐apuntó Lucio.
‐Esperé hasta que Ana reclamó tu presencia ‐la mirada dorada de Dante se opuso a la
mirada oscura de Lucio‐. De lo contrario, nunca te habría llamado.
Lucio contuvo su carácter con dificultad. Sabía que una pelea con su cuñado no ayudaría en
nada a Anabella. Necesitaba concentrarse en los hechos objetivos. Tenía que reunir todas las
piezas del puzzle.
‐¿Fue así como salió del coma?
‐Sufría alucinaciones antes de que el doctor Domínguez le indujera el coma. El diagnóstico
pudo hacerse gracias a esas alucinaciones. Hasta ese momento todos creíamos que era un simple
catarro.
‐¿Viniste a visitarla entonces?
‐El ama de llaves me llamó y vine en avión. Llamé una ambulancia en cuanto llegué. Sabía
que se trataba de algo serio. Estaba febril y muy enferma.
‐¿Y cuándo fue eso? ¿Hace un mes?
Pese a sus mejores intenciones, Lucio no pudo contener la amargura. Quería mantenerse
frío, en calma. Pero nunca le había perdonado a Dante que lo hubiera mantenido al margen.
‐Sí, más o menos ‐Dante vaciló un instante mientras buscaba las palabras idóneas‐. Ahora
está muy recuperada. Quizá no sea como la recuerdas, pero está mucho mejor que hace algunas
semanas.
Lucio apreció la honda preocupación del conde. Sabía que Dante quería a Anabella y
recordó el otoño, cinco años atrás, en que había conocido a Ana y su familia. A sus diecisiete años,
en su último año de instituto, era una rebelde y no se sometía a la autoridad de su hermano.
Dante y Anabella. Habían pasado por todo, pero seguían siendo familia.
‐Siento curiosidad por saber en qué consiste exactamente esa mejoría ‐preguntó Lucio tras
exhalar el aire despacio entre los dientes.
‐Está recobrando el tono muscular ‐explicó el conde, desconcertado‐. Cada vez está más
fuerte. Pero todavía sufre lagunas en la memoria. Ya te habrás dado cuenta.
‐Sí, desde luego ‐asintió, incapaz de decidir si debía reírse o echarse a llorar.
Hubo un silencio tras su respuesta y la expresión de Dante se volvió cautelosa.
‐¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha reaccionado cuando has llegado...?
Un grito en el piso de arriba interrumpió a Dante y el sonido rebotó en tos altos muros del
salón. Dante se sobresaltó, pero Lucio se mantuvo sereno, impasible. En las pocas horas que
llevaba en la casa había escuchado toda clase de ruidos.
‐¿Qué demonios ha sido eso? ‐preguntó Dante, la mirada fija en los travesaños de madera
pintados en crema, rojo y verde.
‐Ha sido Anabella —dijo Lucio con calma mientras se dirigía a la escalera.
Capítulo 3
E
L SONIDO de pasos en la escalera siguió al estremecedor grito. Anabella, descalza, saltó los
dos últimos peldaños. Llevaba el pelo suelto y la blusa blanca por fuera.
‐¿Qué quieres, Dante? ¿Qué estás planeando ahora? Dante retrocedió, perplejo, y levantó
las manos para calmar a su hermana pequeña. ‐He venido a verte.
‐¿Y qué más? ‐preguntó, las facciones marcadas mientras se hacía una coleta‐. ¿O acaso
crees que no sé lo que pretendes?
‐No pretendo nada ‐la expresión de su hermano se endureció, impaciente‐. He venido
porque has estado enferma y estaba preocupado.
‐No he estado enferma ‐negó Ana con un gesto despectivo de las manos, la mirada
encendida‐. Sólo estaba enojada. Echaba de menos a Lucio, pero ahora ha vuelto conmigo. Y nadie
podrá separamos esta vez. Nadie, Dante. Ni tú, ni mamá, ni su ejército de mercenarios.
‐Estás exagerando, Ana. No quiero mantenerte alejada de...
‐¡Mentiroso!
‐¡Ana! ‐dijo Dante, pálido.
‐No digas mi nombre en ese tono ‐las lágrimas brillaban en sus ojos‐. No quiero que me
dirijas la palabra. Desde que murió Tadeo has intentado controlarme. Temes que me pase lo
mismo que a él, pero yo no soy Tadeo. No tomo drogas y no bebo. Sólo estoy enamorada de Lucio.
Pero incluso eso te saca de quicio.
‐No es cierto, Ana.
‐Sí, Dante, claro que sí —clavó su dedo en el pecho de su hermano‐. Tú y mamá. Siempre os
habéis entrometido. Nunca me habéis dejado en paz. ¿Por qué no puedo aspirar a algo distinto al
resto de la gente?
Sus ojos estaban bañados en lágrimas y miraba a su hermano dolida, enojada y confusa.
Dante guardó silencio y ambos se estudiaron como enemigos en el campo de batalla. No parecían
hermanos.
Ella vivía anclada en el pasado. Había olvidado que Dante se había convertido en su mejor
amigo, su confidente.
‐Si no te marchas, Dante, me iré yo —Anabella echó la cabeza hacia atrás y se secó una
lágrima—. No quiero quedarme en la misma casa que tú.
‐¡Por el amor de Dios! —Dante dirigió una mirada impotente a Lucio‐. ¡Está loca!
—No es la misma persona que viste hace una semana, ¿verdad?
‐No ‐replicó Dante.
‐Sin embargo es la persona que me he encontrado esta mañana.
—No hables con él ‐Anabella tomó del brazo a Lucio—. No tienes nada en común con él y no
se puede confiar en su palabra.
—Está bien, Ana.
‐No, no lo está. Intentará deshacerse de ti. Hará algo para asegurarse de que te mantiene
alejado...
‐Calla, chica ‐Lucio acarició su mejilla con el pulgar‐. Está bien. Sube a tu habitación y
espérame. Yo me ocuparé de todo.
‐¿Y no me abandonarás? ‐preguntó, aferrada a su brazo.
‐No. Es una promesa.
Más tranquila, Anabella subió las escaleras. Pero se detuvo a mitad de camino, se inclinó
sobre la barandilla y lanzó una mirada desdeñosa a su hermano.
‐Te conozco ‐retó a su hermano‐. Sé lo que piensas.
Lucio ya había tenido más que suficiente. Subió las escaleras y levantó en brazos a Anabella.
Ya no soportaba más tensión.
‐Escapémonos ‐susurró a su oído, rodeándolo con los brazos mientras su aliento
cosquilleaba su piel—. Vamonos esta noche mientras todos duermen.
Lucio no dijo nada. Dejó que ella hablase mientras subía las escaleras. El mundo en que vivía
lo desconcertaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasaba por su cabeza?
‐Te harán daño, Lucio ‐dijo Ana, aferrándose a su cuello‐. He oído sus conversaciones.
Quieren separarnos. Quieren asegurarse de que no volvamos a reunirnos. Hagas lo que hagas, no
confíes en Dante. No es tu amigo y no será justo.
Lucio rechinó los dientes, deseoso de que terminase con esa chachara. Todo ese parloteo
sin sentido estaba martilleándole la cabeza. Estaba sacando a la luz viejos recuerdos desdichados,
recuerdos de la noche en que había recibido una paliza tan brutal que había tardado semanas en
restablecerse y meses en tenerse en pie.
‐Ana, nadie puede separarme de tu lado ‐dijo con brusquedad mientras entraba en el baño
del dormitorio y sentaba a Ana encima del mostrador de mármol negro‐. Ahora estamos juntos. Y
tú me perteneces.
‐¡Dante no lo cree! ‐se echó hacia atrás hasta que su espalda golpeó el espejo de la pared y
fijó sus ojos humedecidos en Lucio‐. Dante nunca aceptará que puedo tomar mis propias
decisiones.
Parecía empequeñecida sobre el mostrador y, al mismo tiempo, llena de vida. Era como una
fiera enjaulada.
Alargó la mano y acarició la sien. ¿Qué recordaba del pasado? ¿Cuánto sabía? ‐Ana, ¿dónde
estás?
—Estoy aquí, Lucio —respondió con manos temblorosas, los ojos verdes brillantes.
Lucio pensó que todo era muy extraño. Era como una película de ciencia‐ficción. Vivía dos
vidas a un tiempo y resultaba muy incómodo.
‐No tienes nada que temer de Dante ‐dijo con calma‐. Y no tienes que preocuparte por mí.
Ya no soy tan ingenuo como antes.
Ella se deslizó hacia delante y rodeó su cuerpo con las piernas, igual que un felino. Recorrió
con la mano su muslo.
‐Intentará comprarte. Te ofrecerá cualquier cosa porque quiere que te alejes de mí.
Lucio se tensó mientras sus dedos trazaban las líneas de sus músculos. Estaba estimulando
su cuerpo y se excitó ante esa caricia tan leve. ‐Todo eso pertenece al pasado ‐dijo. Intentó zafarse
del contacto en su pierna sin herirla. Una cosa consistía en instalarse nuevamente en la hacienda
para proporcionarle estabilidad emocional. Y otra, muy distinta, era que actuasen como si todavía
fueran... íntimos.
Pero ella no apartaba la mano y clavó las uñas en el pantalón, de modo que Lucio sintió la
presión a través del tejido.
‐Pero ¿me crees? ‐Sí.
‐Bien. Si no fuera así, tendría que castigarte —suavizó el tono, más burlón, y sonrió con esa
felicidad que había embargado su vida años atrás cuando habían disfrutado tanto en mutua
compañía‐. Quizá te castigue de todos modos.
El tono burlón y la presión de las uñas en el muslo eran una tortura. Había pasado una
eternidad desde la última vez que habían hecho el amor. Y Anabella era la única mujer que
deseaba y que siempre había deseado.
‐Estos placeres tendrán que esperar ‐dijo mientras reprimía la urgencia de tocarla, de
atraerla hacia él, de separarle las piernas y juntarse con ella.
No debía sorprenderlo que ella pudiera encenderlo de ese modo. Era incorregible y nadie
podía hacerle frente. Y nunca había querido resistirse a sus encantos. —¿Cómo está tu cabeza?
—Mejor. Ya no me duele —arrastró las uñas hasta sus nalgas antes de enganchar el cinturón
con los dedos—. Ya ves, sólo necesitaba que volvieras a mi lado. Tienes que quedarte conmigo.
Nos pertenecemos.
Lucio asintió en silencio mientras estudiaba sus ojos claros y la piel aceitunada, apenas
rosada en las mejillas. Se pertenecían y experimentó un repentino impulso, desesperado, por
recuperar su esplendoroso pasado. Entonces la vida había resultado muy sencilla y había tenido
sentido.
‐¿Por qué no te duchas y te vistes para la cena? —sugirió, reticente ante el deseo de ponerle
la mano en la cadera y dejarse tentar por sus curvas.
—Claro, la cena —se inclinó hacia delante y rozó con los pechos el torso de Lucio—. Me
parece bien. Estoy muerta de hambre.
Pero Lucio asumió que el destello perverso que iluminó sus ojos verdes no anhelaba
únicamente un bistec con patatas fritas.
La excitación creció exponencialmente mientras sentía la rotundidad de esos pechos sobre
su cuerpo.
‐Genial. Yo tampoco he comido demasiado a lo largo del día ‐dijo con voz ronca, exhausto a
causa del esfuerzo‐. Dúchate. Vístete y tómate tu tiempo. Después disfrutaremos de una
agradable cena en el comedor. Se inclinó para besarla en la frente, pero ella lo rodeó con un brazo
y se deslizó hacia delante hasta que su cuerpo entró en pleno contacto con su erección. Lucio
tomó aire al sentirla contra su cuerpo.
Ella levantó la vista, los ojos verdes llenos de vida, y buscó con una mano el lazo que retenía
su melena a la altura de la nuca. Notó los dedos entre su pelo y el roce frío de sus yemas en el
cuello. Esa caricia lanzó una descarga llena de deseo que recorrió todo su cuerpo. Estaba al límite y
se notó al borde del climax.
—No... —suspiró orgullosa, si bien sus ojos verdes reflejaban ironía y buen humor— me
beses como si fueras mi abuela.
Lucio se ahogó en una carcajada. Acarició con lo labios la frente de Ana, apartó su cuerpo
con firmeza y retrocedió.
‐Me las pagarás ‐dijo ella, sentada erguida en el mostrador.
Lucio rió de nuevo. No podía evitarlo. Era un comportamiento tan propio de Anabella que
experimentó un tremendo alivio. Estaba seguro de que se recuperaría.
‐Estoy ansioso —replicó antes de volverse y dirigirse al piso principal.
Dante no se había marchado. Caminaba impaciente de una esquina a otra del salón cuando
Lucio bajó las escaleras.
‐Está loca ‐dijo Dante al pie de la escalera‐. Ha perdido la cabeza.
‐No está loca ‐contestó Lucio con alegría mientras se anudaba el pelo.
Todo su cuerpo bullía. Estaba hambriento, excitado y aliviado. Empezaba a comprender lo
que había ocurrido. Había tardado un poco, pero ya empezaba a unir todos los cabos.
No había perdido la cabeza. Había perdido la memoria.
‐Anabella ha vuelto al pasado ‐dijo mientras repasaba todas las conversaciones que había
mantenido con ella desde su llegada‐. Y creo que lo está reviviendo.
‐¿Ha regresado al pasado? ‐Dante parecía horrorizado‐. Pero ¿dónde? ¿Cuándo?
‐Todavía no estoy seguro.
‐Pero ¿crees que ha retrocedido varios años?
‐Está claro que se instalado en un punto en el que se sentía oprimida por ti...
‐¡Nunca he sido opresivo!
Lucio rió sin el menor rasgo de humor. Dante estaba burlándose.
‐Llamaste a la policía para que nos siguiera. Y tu madre contrató a unos matones que
estuvieron a punto de matarme.
‐Mi madre sólo quería que Anabella volviese a casa.
‐Ya es suficiente.
Dante suspiró. Se mesó el cabello de la nuca en un gesto de derrota. Nada resultaba fácil. Y
nada tenía demasiado sentido.
—¿Así que no crees que haya perdido la cabeza?
‐No. Sólo requiere tiempo y menos presión. Y, francamente, creo que tus visitas resultan
más perjudiciales que otra cosa. Tienes que concederle un poco de espacio. Tiene que recuperarse
poco a poco, a su ritmo.
‐Creo que su médico está más capacitado para decidirlo.
‐Olvidas que el doctor trabaja para mí, Dante. Quizá Ana sea tu hermana, pero es mi esposa
‐apuntó Lucio.
‐¿Tu esposa? ‐levantó la cabeza‐. ¡Está divorciada!
‐El divorcio no es definitivo.
‐Pero, según la ley...
‐Todavía estamos casados ‐concluyó Lucio. ‐Así que vuelves a estar al mando, ¿no? ‐dijo
Dante tras una larga pausa.
Lucio odiaba la violencia de sus emociones. Deseaba golpearlo. Respiró hondo, contuvo la
respiración y mantuvo el control.
Soltó el aire lentamente. Necesitaba calmarse. Un enfrentamiento verbal con Dante no
ayudaría en nada a Anabella. Estaba en el piso de arriba y podría enterarse de cosas que no
convenía que escuchara.
‐Esta situación me gusta tan poco como a ti, Dante. Tampoco me resulta fácil. Yo nunca
quise el divorcio. Anabella tomó esa decisión. Y quizá haya olvidado el presente, pero yo no. Sé
que sus sentimientos cambiaron y que se sintió muy desgraciada a mi lado.
‐Sin embargo no recuerda nada de eso en estos momentos ‐Dante amusgó la mirada. ‐Pero
lo recordará.
‐¿Y qué pasará hasta ese día? Por lo que he visto, Anabella imagina que estáis perdidamente
enamorados.
‐En ese caso, supongo que tendrás que seguirnos el juego ‐su sonrisa se borró.
‐¿Y puedes hacerlo? ‐Dante ocultó sus intenciones‐. ¿Puedes quedarte aquí y situarte en
mitad de su fantasía?
‐No tengo otra alternativa ‐contestó. ‐¡Claro que sí! Tienes otra casa, otra vida. Puedes
quedarte allí ‐el conde se giró y se frotó los ojos‐. Pretendes aprovecharte de su enfermedad.
Intentarás ganarte su confianza otra vez. ‐¿Y eso sería un crimen?
Dante alzó la vista y su mirada cínica chocó con Lucio, pero éste no parpadeó. Se había
comprometido con Anabella cinco años atrás, tres años antes de su boda. Su amor no descansaba
en una ceremonia y un contrato.
Amaba a Anabella por la sencilla razón de que existía en el mundo.
‐Nunca ha sido feliz mientras vivía contigo ‐dijo Dante‐. Está enamorada de la imagen que
proyectas, de un ideal romántico. Pero ésa no es la realidad.
Esas palabras se repitieron en la cabeza de Lucio. Se quedó muy quieto, dolido en lo más
profundo mientras la frase se asentaba en su memoria.
La afirmación de Dante había sido dura, hiriente y esas palabras le habían dolido. Pero Lucio
no permitió que el dolor se reflejase en su expresión.
‐Te llamaré si hay novedades ‐dijo en tono neutral—. Prometo que te avisaré en cuanto su
salud mejore un poco.
—Pero, mientras tanto, ¿me pides que me quede en mi casa?
‐Sólo te pido que le concedas un poco de tiempo ‐explicó con una sonrisa mínima.
Tras la marcha de Dante, Lucio entró en la cocina y solicitó que sirvieran la cena en el
pequeño estudio de la planta principal en vez de servirlo en la habitación de Anabella. Luego subió
al dormitorio para asegurarse de que estaba bien.
‐¿Se ría ido? ‐preguntó, esperanzada.
Estaba sentada a los pies de la cama, envuelta en una gruesa toalla de baño, y llevaba el
pelo húmedo, alisado.
Lucio sintió un impulso inmediato hacia ella y, nada más reconocerlo, lo suprimió.
‐Ha vuelto a Buenos Aires, de vuelta a casa y al trabajo.
‐Bien. ¡No me gusta!
‐Ana, tú lo adoras ‐dijo mientras la miraba fijamente, cruzado de brazos, preguntándose
dónde se había metido.
¿Y si nunca se restableciese? ¿Y si nunca recuperase la memoria? ¿Qué pasaría si no
recobrase su independencia?
Pero no quería pensarlo en esos términos. Recordó que era una mujer joven, fuerte e
inteligente. Se recuperaría, pero tendrían que tomárselo con calma.
‐La cena está lista ‐informó con aparente normalidad‐. Pero tú sólo llevas una toalla.
‐¿No te parece muy romántico?
‐No, salvo que seas la pareja de la esterilla del baño.
Lucio fue recompensado con una carcajada. Ana se deslizó fuera de la cama.
‐La verdad es que quería vestirme, pero no encuentro mi ropa. ¿Sabes dónde ha escondido
Dante mi maleta?
‐Está en tu armario, Ana ‐señaló, perplejo.
Después se acercó al enorme armario ropero que había frente al cuarto de baño, encendió
la luz y señaló con un gesto las barras llenas de ropa y los zapatos.
Ana echó un vistazo. Frunció el ceño mientras contemplaba las hileras de trajes, vestidos de
noche, y demás atuendos.
‐Es muy gracioso. Ahora, ¿quieres decirme dónde está mi ropa? ¿Mis blusas, mis zapatos y
mis vaqueros?
Lucio estaba totalmente desconcertado.
Ella no lo sabía. No reconocía nada de lo que veía y no comprendía que ya no era una
adolescente, sino una mujer. Los últimos cinco años no habían transcurrido... al menos, en su
mente.
Lucio sentía una enorme presión en su pecho. Sería un trance muy duro y no sabía cómo se
enfrentaría a esa situación... cómo interactuaría con ella. Había llegado a pensar de ella que era
una mujer distante, sofisticada y autónoma. Pero ahora era una tan efervescente como una
botella de vino espumoso.
Trató de centrarse en el presente. Tenía que moverse despacio, paso a paso. Cada crisis
necesitaba un tiempo antes de encararse con el siguiente problema. Y en ese momento, Anabella
quería unos pantalones vaqueros.
Encontró algo de ropa vieja en el último cajón de la cómoda. Eran prendas que Anabella ya
no usaba, pero que todavía no había tirado.
‐Gracias ‐dijo, radiante, mientras elegía unos vaqueros y una sudadera desgastada por
tantos lavados—. Estaré lista en un minuto. ¿Quedamos abajo?
Lucio accedió y cuando Anabella se presentó en la sala, quince minutos mas tarde, llevaba el
pelo seco, maquillaje y los labios pintados en color rosa.
‐¿Mejor? ‐preguntó en tono burlón.
‐Sí, ya lo creo ‐asintió Lucio.
Deseaba sonreírle, pero no podía. Eran demasiados recuerdos, demasiadas emociones. Ana
rezumaba dulzura y picardía, inocencia y bravura. Era la misma chica de la que se había
enamorado.
Pero esa clase de sentimiento era muy peligroso. No podía permitírselo y sometió todo ese
caos emocional. Anabella necesitaba apoyo racional, lógico. Era preciso que mantuviera la calma y
el control.
‐Cenaremos aquí ‐dijo mientras se dirigían a la biblioteca‐. He pensado que podíamos
sentarnos junto a la chimenea. Resulta muy acogedor.
‐Y muy íntimo ‐apuntó ella, sonrojada.
Sí, tenía razón. Pero no estaba en el mejor momento para esa clase de intimidad. Obvió el
comentario de Ana y procuró que estuviera a gusto. Llevaba un mes almorzando en su habitación
y Lucio confiaba en que esa primera cena fuera un paso en su recuperación.
Apenas habló durante la cena, pero Ana vació su plato con verdadera ansia. Había
consistido en una típica comida argentina.
‐Gracias a Dios ‐dijo mientras se acomodaba en la silla‐. Auténtica comida.
‐¿Qué has estado comiendo hasta ahora? ‐preguntó, lleno de curiosidad.
‐¿No es curioso? ‐se encogió de hombros y sonrió, sus dientes blanquísimos—. No me
acuerdo. Supongo que no estaría bueno. De lo contrario, me acordaría, ¿no?
‐Es una forma de verlo.
‐¿Hay alguna otra? ‐preguntó, risueña.
Lucio se tensó y observó cómo la luz de la chimenea bailaba, trémula, sobre el expresivo
rostro de Ana‐bella. Adoraba su risa, su vitalidad y esa inclinación juguetona. Cada vez que se
burlaba de él, sentía el impulso de sentarla en su regazo, abrazarla y quedarse con ella para
siempre.
‐Lucio... ‐preguntó de pronto, más sombría.
‐¿Sí, negrita?
‐Todavía sigue en pie la idea de casarnos, ¿verdad? ‐dijo, cada vez más sonrojada mientras
luchaba con las palabras‐. Todavía quieres casarte conmigo, ¿verdad?
Había tanta inocencia en sus palabras... Por un momento, Lucio no encontró una respuesta.
Y entonces pensó que debía mostrarse honesto y sincero. Ella lo merecía.
‐Claro que quiero casarme contigo.
‐¿En serio? ‐dijo, sonriente y con una calidez interior que iluminaba sus ojos verdes.
‐Sí, por supuesto.
‐Entonces, hagámoslo cuanto antes. Quiero hacerlo enseguida ‐se inclinó hacia delante‐.
¿Mañana te parece bien?
Capítulo 4
D
ESPUÉS de la cena, en el piso de arriba, Anabella no quiso que Lucio se marchara. Rodeó su
cintura con ambos brazos y se aferró a su cuerpo.
‐Quédate conmigo ‐susurró, la voz grave y seductora.
‐No puedo ‐contestó con una media sonrisa.
‐¿Por qué no?
‐Estoy cansado ‐asintió, consciente de que sólo podía sincerarse con ella—. Acabo de
regresar de un viaje muy largo y necesito dormir.
‐Puedes quedarte en mi habitación.
‐No descansaría. Y tú, tampoco ‐acarició su mejilla con el pulgar‐. Y necesitas tanto reposo
como yo.
‐No es cierto ‐protestó, pero al instante bostezó‐. Bueno, es posible. Pero ¿te quedarás
aquí? No irás a marcharte, ¿verdad?
‐Me quedaré aquí. No me voy a ninguna parte. Voy a quedarme a tu lado.
La habitación de Lucio estaba al final del pasillo enmoquetado. Había una estrecha escalera
frente a su puerta. Se había diseñado para el servicio, pero Lucio se había servido de ella en los
meses en que había abandonado el dormitorio principal.
El sonido del llanto lo despertó. Era un sonido apagado, pero desgarrador.
Se trataba de Anabella. Reconoció el llanto mientras cruzaba el pasillo, pero se trataba de
un sollozo ronco. Estaba entregada al llanto, la cara hundida en la almohada, y parecía realmente
afligida. Pero ¿de dónde nacía esa pena? ¿Acaso la enfermedad había rescatado del olvido la
muerte de su hermano Tadeo... o la pérdida de su padre?
Lucio dormía desnudo y tan sólo se había puesto unos calzoncillos.
‐Lucio ‐dijo Anabella al verlo en la puerta de su dormitorio.
Avanzó hasta la cama, se sentó junto a ella y la abrazó. Estaba temblando, fría.
‐¿Has tenido una pesadilla?
‐No ‐entrechocaba los dientes‐. Es mucho peor porque no es un sueño.
‐Entonces, ¿qué ha podido ponerte en este estado?
‐Ya lo sabes, Lucio ‐entrelazó los dedos en su mano y las lágrimas se derramaron sobre la
piel de Lucio‐. ¡Ya lo sabes!
‐Pero, no sé...
‐Sí, lo sabes. Y tienes que perdonarme. Por favor, dime que me perdonas.
¿En qué estaría pensando? ¿Qué tenía en la cabeza?
‐Ana, cálmate, estás alterándote sin ningún motivo. No hay nada que perdonar.
Sin embargo, en ese momento, recordó el último verano. Y repasó en su cabeza los informes
recopilados por el detective privado.
Ana y otro hombre. Ana, en el vestíbulo de un hotel, con otro hombre. Había pensado que
estaba teniendo una aventura. Pero no se trataba de eso. Al menos, el detective no había
aportado ninguna prueba concluyente. Pero se había citado con ese misterioso hombre en varias
ocasiones y siempre se había mostrado muy reservada con relación a esas citas. Nunca se lo había
mencionado ni había compartido con él esa parte de su vida.
Notó un ardor en el estómago. No quería recordarlo ni pensar en ello.
‐No puedo seguir así, fingiendo ‐ella apretó sus dedos una vez más‐. No puedo olvidarlo.
Tenemos que recuperar a nuestro hijo.
Así que había sido un sueño, quizá una pesadilla. "En todo caso, volvía con la historia del
bebe.
‐Ana, no hay ningún niño. Nunca lo ha habido...
‐¡Estaba embarazada! ‐replicó con furia, el cuerpo tenso, y lo apartó de su lado‐. Estaba
embarazada. Por esa razón íbamos a escaparnos juntos. Queríamos proteger a nuestro hijo.
‐Sí, pero tuviste un aborto natural ‐y, tras la pérdida del bebé, había quedado estéril.
Habían visitado a todos los especialistas que habían podido. Se habían sometido a una
infinidad de pruebas. Pero Anabella nunca había aceptado el diagnóstico y Lucio siempre había
culpado del fracaso de su matrimonio a los dos años y medio que habían dedicado a los
tratamientos de fertilidad.
Al menos, la infertilidad había sido el primer golpe en su estabilidad emocional.
O quizá había sido el golpe definitivo.
Lucio tomó a Ana por lo hombros y la obligó a mirarlo a la cara.
‐Pero el hecho de que no puedas concebirlos no significa que hayas perdido la oportunidad
para ser madre. Siempre queda la adopción...
‐¡No quiero adoptar cuando tengo un hijo propio!
No parecía dispuesta a rendirse. Estaba convencida de que su hijo existía.
Acarició su mejilla y ella lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de dolor. Esa pena se clavó
en el corazón de Lucio. Lamentaba que Ana sintiera esa pérdida, esa confusión. Era muy injusto y
le dolía que ya no disfrutaran de lo que habían tenido en el pasado.
‐Tu amor es verdadero ‐susurró, la mirada fija en los ojos de Lucio. ‐Por supuesto.
Ella sonrió, poco a poco. Una sonrisa que nació en la comisura de sus labios y que transfirió
a su rostro una belleza deslumbrante.
Y una vez más sintió una punzada en el corazón. Anabella Galván Cruz era la propietaria de
su corazón, su cuerpo, su mente y su alma.
Ana no podía apartar la mirada del bello rostro de Lucio. Llevaba la melena suelta, tal y
como le gustaba a ella, y el torso desnudo. Era la viva imagen del gaucho de sus sueños. Duro,
fuerte y temerario. Podía conseguirlo todo. Podía tener a quien quisiera y la deseaba a ella...
Notó una burbuja de calor en su interior y la alegría iluminó su expresión. Se inclinó hacia
delante y besó sus labios en un gesto muy leve.
‐Estoy encantada de que hayas vuelto. Me alegro de tenerte en casa. Creía que, quizá, te
habías enamorado de otra persona ‐apuntó con timidez‐. Has estado fuera un montón de tiempo.
‐No quería alejarme, Ana ‐dijo con sus intensos ojos negros fijos en ella‐. Quería quedarme a
tu lado. Tienes que creerme.
‐¿Y dónde estabas? ‐acarició su pecho con los dedos.
‐He estado trabajando ‐afirmó.
‐Nunca fuimos de visita a casa de tu familia, ¿verdad? ‐lo miró a los ojos de un modo
abrupto‐. ¿Por qué? ¿Acaso no querían conocerme?
‐No, Ana ‐soltó el aire despacio‐. Son cosas que pasan. Y mi padre no se encontraba
demasiado bien.
‐¿Todavía está enfermo? ‐preguntó Ana, expectante.
—Murió hará un par de meses.
¡Vaya! Ana sintió un nudo en la garganta. Sabía lo mucho que Lucio quería a su padre y
cuánto lo había admirado. Su padre había sido un gaucho legendario en las tierras del norte, cerca
de las cataratas de Iguazú.
‐Lo siento mucho ‐susurró y, al instante, se sintió mucho más aliviada.
Lucio había estado con su familia, junto a su padre. Todo tenía sentido.
Se acurrucó junto a él, la mejilla apoyada en su pecho, encima del corazón.
‐Todavía me gustaría que me presentaras a tu madre y a tus hermanos. Significaría mucho
para mí, Lucio. Creo que nos haría mucho bien a ambos.
Y entonces se quedó dormida, los labios apoyados contra su corazón.
Lucio acostó a Ana bajo el edredón. Después sacó una almohada y una manta del armario y
se acomodó en el suelo. Tardó una eternidad en dormirse, pero cuando concilio el sueño no se
despertó hasta que el sol de la mañana entró por la ventana.
Abrió los ojos y descubrió que Ana estaba apoyada sobre un codo, mirándolo.
‐Hola ‐saludó con una sonrisa.
‐Hola ‐contestó Lucio mientras se apartaba el pelo de la cara.
‐Estás muy guapo ‐se estiró y apoyó la barbilla en ambas manos sin desviar la mirada un solo
instante‐. Nunca me cansaría de mirarte.
—Ana...
‐Es cierto. Tienes unos rasgos... ‐hizo una pausa que rompió con el sonido de un beso en el
aire‐ perfectos. Se trata de tus ojos. No, es tu voz. No, son tus labios. Tienes los mejores labios del
mundo.
Lucio se desperezó, se tumbó boca arriba y apoyó la cabeza en un brazo. Ana era dulce,
tentadora y estaba excitándolo. Y ésa no era la reacción idónea.
‐¿Y cómo lo sabes? ‐dijo con calma mientras procuraba que su cuerpo se relajara porque
sabía no ocurriría nada‐. ¿Has besado todas las bocas de este mundo?
‐Siempre has sido un novio muy celoso ‐ella rió ante esa muestra de sarcasmo‐. Me
sorprende que no lleves un taparrabos de piel y una porra.
Lucio sonrió para sí y se giró para mirarla. Ana llevaba el pelo suelto sobre los hombros. La
boca pintada de rosa era como una fruta madura. Nadie debería mostrarse tan atractiva a esa
hora de la mañana.
‐Bueno, la verdad es que tengo una porra. Pero tú no deberías saberlo ‐dijo‐. Sólo la utilizo si
hay alguna emergencia.
‐¿Alguna vez has matado a alguien? ‐bajó de la cama y se sentó en la moqueta.
‐¡Ana!
‐Bueno, tienes mucho carácter ‐apuntó.
‐Yo no mato gente, Ana.
‐Pero has participado en un montón de peleas, ¿verdad?
‐Nunca ha salido nadie malherido ‐mintió, consciente de que ella no precisaba los detalles
escabrosos en ese momento.
—¿Peleas con los puños...?
Lucio tomó a Ana de la muñeca y tiró de ella hasta que se tumbó a su lado.
‐¿A qué viene todo esto? ¿Por qué te interesan tanto las peleas? ¿Quieres que me ocupe de
algo? ¿Esperas que me encargue de alguna persona?
Ana se estremeció. No sabía si era la profundidad de su voz, la mano en su muñeca. Pero
tuvo la absoluta certeza de que Lucio haría cualquier cosa por ella.
¿Qué estaría dispuesto a hacer por su hijo?
Ana se quedó sentada, muy quieta. Notó un extraño hormigueo en la coronilla que, de
pronto, se transformó en una serie de leves escalofríos. Era un pensamiento muy raro.
‐¿Qué te ocurre, Ana? ‐acarició con su pulgar la muñeca.
El tono era tan grave, tan delicado, que Ana sintió que estaba al borde de las lágrimas.
Parpadeó y sacudió la cabeza. Sabía que estaba en su habitación, junto a Lucio. Y entonces ladeó la
cabeza como si escuchase una voz lejana en su interior.
¿Qué estaban haciendo en ese sitio? ¿Por qué estaban en ese dormitorio? Frunció el ceño y
miró la alfombra, las paredes, la ventana.
‐¿Dónde estamos?
‐Estamos en la hacienda, en Mendoza.
Pero eso no tenía sentido. Tensó todos los músculos y arrugó el gesto. Se sentía perdida,
sumergida en las profundidades.
‐Lucio, ¿por qué estás aquí... durmiendo en esta habitación conmigo?
‐Estabas enferma ‐apartó un mechón de cabello de su mejilla.
Frunció el ceño nuevamente mientras intentaba recordar esa supuesta enfermedad, pero su
mente estaba en blanco. No recordaba nada... fuera de la cotidianeidad. Lucio seguía peinándole
su larga melena.
‐¿Recuerdas el hospital? ‐preguntó.
‐No ‐contestó, perpleja.
‐Estuviste en el hospital hace cosa de un mes ‐añadió Lucio.
Eso era bastante tiempo. Ana se frotó la sien como si sintiera un dolor invisible.
‐¿Me he examinado? ‐pero Lucio sólo la miró y Ana insistió en la pregunta‐. ¿Me he
matriculado? Ya sabes, ¿he aprobado los exámenes finales?
‐¿Te refieres al instituto? ‐bajó las pestañas de sus grandes ojos negros‐. Sí.
‐Bien ‐suspiró, aliviada y contenta por el hecho de tenerlo a su lado.
Pero todavía no tenía sentido. ¿Cómo era posible que estuviera acostado en su habitación?
Sabía que su madre no lo toleraría. Y Dante habría llamado a la policía.
‐¿Cómo has entrado en mi dormitorio? ‐preguntó y entrelazó sus dedos con él.
‐Estabas enferma ‐repitió‐. Tenía que quedarme a tu lado.
Esa idea le gustó. Parecía convencido y genuinamente preocupado.
‐Pero ¿cómo has convencido a mamá? Está llena de prejuicios y detesta a todas las personas
que no pertenecen a nuestro entorno social.
‐No le he pedido permiso a tu madre ‐apretó los dientes‐. Esta casa no le pertenece.
‐¡Vaya! ‐pensó que, en ese caso, la hacienda sería de su hermano‐. ¿Y Dante te ha dejado
que te quedaras?
‐Sí ‐dijo con voz ahogada.
‐Bien ‐se inclinó y besó a Lucio en la boca‐. Voy a darme una ducha y después tomaremos el
desayuno, ¿de acuerdo?
Lucio telefoneó a Dante mientras Anabella se duchaba. Dante ya estaba en su oficina de
Buenos Aires.
‐Te dije que te llamaría si apreciaba algún cambio en tu hermana ‐dijo Lucio, que se había
comprometido con Dante‐. Y se ha producido un cambio.
‐¿Ha sido para bien? ‐preguntó Dante tras una vacilación.
‐Sí ‐afirmó, si bien no deseaba meterse en los pormenores‐. Ana se muestra más coherente
esta mañana. Recuerda a la antigua Anabella.
‐¿Y la memoria?
‐Todavía no se ha recuperado de la amnesia.
Ninguno dijo nada y, por primera vez, Lucio sintió cierta afinidad con el hermano de Ana.
Ella necesitaba sus recuerdos. Necesitaba sus errores, sus triunfos y su historia íntima. La familia
Galván era un grupo complejo. Habían perdido al hermano pequeño. Las dos hermanas mayores
habían abandonado Argentina y la madre de Ana estaba demasiado ocupada con la bebida para
dedicarle diez minutos a su hija.
Su historia familiar no era sencilla ni resultaba agradable, pero había cosas que Ana tenía
que recordar. No podría enfrentarse al futuro mientras no recuperase su pasado.
‐Tiene varios álbumes de fotos de su infancia ‐dijo Dante con cautela—. ¿Podrías...?
—Sí, descuida.
‐Tadeo era su mejor amigo ‐apuntó Dante con la respiración contenida‐. Si fuera demasiado
duro para ella...
‐No forzaré la situación, ya deberías saberlo ‐interrumpió, apesadumbrado por el peso de
una relación de desprecio que había durado demasiado tiempo y que no había aportado nada—.
No voy a herirla. No permitiré que sufra ningún daño.
Lucio colgó y descubrió que Ana estaba en la puerta, el pelo envuelto en una toalla y su
esbelta figura cubierta por un albornoz. Acababa de salir de la ducha y la humedad de su piel tentó
a Lucio de inmediato.
‐¿Quién era? ‐preguntó, apoyada en el marco de la puerta.
‐Dante.
‐¿Qué quería ahora? ‐dijo con expresión sombría.
Lucio se acercó a ella y le quitó la toalla de la cabeza, de modo que su larga melena cayera
con el peso del agua.
‐Sólo quería asegurarse de que estabas mejor ‐explicó.
‐Dile que envíe una tarjeta la próxima vez.
‐Eres incorregible ‐Lucio le pellizcó la nariz.
‐Sí, pero eso te gusta ‐y Ana esbozó una sonrisa picara.
El gesto de Ana enardeció todo su cuerpo. Sabía que era la respuesta errónea. Estaba preso
de una excitación que no había sentido en años. Ana había despertado todos sus sentidos. Parecía
que hubiera recuperado esas primeras semanas de mutuo capricho en que todo era prescindible
salvo la compañía del otro. Sólo deseaba quedarse a su lado, desnudarla y abrazarla entre las sá‐
banas.
‐Tienes razón ‐aseguró con un bramido‐. Me gusta.
Y una voz susurró en su cabeza que haría cualquier cosa para que ella siguiera enamorada
de él toda la vida.
Más tarde, después de la revisión del doctor Domínguez, éste le ofreció un informe bastante
alentador.
‐Está mejorando, sin duda ‐dijo‐. Parece que tu presencia le sienta bien.
‐¿Y la memoria? ‐preguntó mientras acompañaba al médico a la puerta principal.
‐Recuperará la memoria poco a poco. Ofrécele pequeñas dosis de información. No abuses
en ese sentido. Todavía está muy débil y un exceso podría resultar contraproducente para su
salud.
‐¿A qué te refieres?
‐Nada serio, pero podría sufrir nuevas lagunas en la memoria. Tendría cambios de humor
repentinos, llanto. Pero es lógico después de lo que ha pasado. Es una mujer notable y estoy muy
satisfecho de su recuperación ‐hizo una pausa‐. ¿Y la enfermera? ¿Quieres que se quede durante
el día?
‐Creo que no será necesario, ahora que estoy en casa... ‐se cortó ahí y tragó saliva,
consciente de que era un regreso temporal.
‐En ese caso, hoy será el último día de Patricia ‐el doctor estrechó la mano de Lucio‐.
Llámame si necesitas algo. De lo contrario, veré a la señora en mi consulta dentro de diez días.
‐Me parece bien ‐asintió Lucio.
Pero no resultó una jornada tranquila. Anabella no entendía la presencia de Patricia un día
más. Y tampoco quería quedarse en la hacienda. Guardó su ropa en una bolsa de viaje antes de
bajar las escaleras.
‐Vamonos ‐gritó desde el vestíbulo.
Los tacones de las botas negras repicaban en el suelo de terrazo mientras se encaminaba a
la puerta. Vestía una camiseta negra y unos vaqueros ajustados. Se había hecho una coleta, pero
algunos mechones caían sueltos alrededor de su cara.
Lucio escuchó los pasos y se volvió. Siempre había sentido debilidad por los caballos y los
coches. Pero, cuando Ana se presentó en la puerta como una estrella de cine, comprendió que
también sentía debilidad por las mujeres con arrojo.
Anabella era distinta de cualquier otra mujer que hubiera conocido en su vida.
‐¿Nos vamos? ‐preguntó y dejó la maleta a sus pies.
‐¡Ana! ‐Lucio tomó su mano y volvió al interior con ella‐. Todavía no estás en condiciones de
viajar.
—¡Eso es ridículo! —se liberó mientras Lucio cerraba la puerta—. Me encuentro de
maravilla. Estoy mejor que nunca.
‐Estás mucho mejor ‐accedió‐. Pero no estás completamente restablecida y tendrás que
tomártelo con calma un poco más.
‐No soy una anciana, Lucio ‐gritó, sofocada.
‐Nunca he dicho que lo fueras.
‐Pero, ¡me tratas como si lo creyeras! Me tienes retenida aquí, prisionera. Te comportas
igual que Dante.
‐¡Yo no soy como Dante! ‐replicó, impaciente‐. Y si me comporto como él quizá se deba a
que estás actuando como una niña malcriada y consentida.
Ana se quedó boquiabierta, sin palabras, y lo miró fijamente con lágrimas en los ojos. Y
entonces regresó a su habitación a la carrera y se encerró con un portazo.
Lucio se quedó al pie de la escalera. No estaba preparado para eso. Nunca habían tenido esa
clase de relación. Siempre habían sido cómplices, iguales.
Ana deploraba la autoridad que ejercía sobre ella. Y él despreciaba el papel autoritario que
le había sido encomendado.
Siempre había amado de Ana su libertad, su fuerza y su determinación. A su lado se sentía
optimista. Pero, tras varios años de matrimonio, la imaginación había desaparecido, el misterio se
había desvanecido y se habían transformado en una pareja ordinaria con una vida anclada en la
rutina.
Exactamente eso era lo que nunca habían querido para su convivencia.
Anabella se acurrucó en el sillón tapizado en color vino y lloró como si se le hubiera partido
el alma. Lucio había cambiado.
Sentía un muro de cristal entre ellos. Podía verlo, pero ya no sentía el calor de su cuerpo.
Parecía que estuviera moviéndose por inercia, fiel a un guión. Ya no hablaba con el corazón.
Ana aspiró con dificultad y se secó las lágrimas. Giró la cabeza, apoyó la mejilla húmeda en
la rodilla y miró el paisaje nevado de los Andes.
¿Qué había pasado exactamente? ¿Acaso ya no estaba enamorado de ella? ¿Sus
sentimientos habrían cambiado? ¿Su amor se había vuelto menos físico?
Llamaron a la puerta y Lucio entró en la habitación.
‐¿He olvidado tomarme la medicación? ‐preguntó y volvió la vista al paisaje.
‐No. Pero seguro que encuentro algo que sepa a rayos, si te apetece.
‐¿Te estás riendo de mí? ‐apuntó, muy digna.
—Sí, un poco ‐sonrió Lucio.
Ana experimentó una oleada de emociones en su interior. Sentía un evidente deseo. Lucio
había pertenecido a su mundo durante tanto tiempo que no imaginaba la vida de otro modo.
‐¿Por qué te has enfadado conmigo? ‐preguntó y se volvió para mirarlo.
‐No estoy enfadado ‐dijo y se acercó con los álbumes en la mano‐. Me falta sueño.
‐Pues, ¡vete a la cama!
‐No puedo ‐sonrió‐. Tengo que ocuparme de ti. Vamos, chica, sé buena y siéntate conmigo.
Quiero que miremos algo juntos.
Ella quería enfadarse, quería darle un codazo en las costillas. Pero adoraba la caricia de su
voz y la ternura que empleaba para convencerla.
Dante y su madre siempre habían querido reprimirla, pero Lucio siempre le había dado
plena libertad. Ella ansiaba esa libertad. Y Lucio lo sabía.
Levantó la vista, observó la mandíbula firme de Lucio, la barbilla lisa y la sombra de la barba.
No se había afeitado esa mañana. Ana se alegró. Adoraba la barba, el pelo largo y la anchura de
sus hombros. Adoraba los músculos que tensaban sus muslos.
Acercó la mano y acarició la barba incipiente. La aspereza de la piel contrastaba la suavidad
de sus labios. Así era Lucio. Duro por fuera, pero tierno por dentro.
No estaría allí si no la quisiera.
Animada por un impulso, depositó un beso en la comisura de su boca, entre la barba y los
labios.
‐Enséñame las fotos, cariño. Estoy a tu entera disposición.
Capítulo 5
S
ABES de quién se trata? ‐preguntó Lucio mientras rodeaba a Ana con el brazo y señalaba
una fotografía de una adolescente muy seria junto a una versión rejuvenecida de Dante.
Las fotografías del primer álbum ya habían iniciado el envejecimiento. Estaba repleto de
imágenes de bebés y niños, una finca imponente cerrada por grandes puertas de hierro y unos
padres sonrientes que brindaban al sol por el nuevo día.
Habían hojeado esas fotografías en silencio, pero la instantánea de la joven adusta había
llamado la atención de Lucio. La chica de la foto llevaba un uniforme de colegio y, pese a todo,
lucía elegante, refinada. Su expresión reflejaba a un tiempo inteligencia y dolor. Su mirada sombría
no albergaba ninguna esperanza.
‐Paloma ‐dijo Ana y rozó con el dedo la superficie de la fotografía‐. La hermana de Dante. Y
mi hermanastra.
‐¿Qué fue de ella?
‐Se escapó. Se marchó a América ‐Ana se mordió el labio‐. No me acuerdo mucho de ella.
Sólo tenía siete años cuando se marchó y no he vuelto a verla.
‐Parece muy desgraciada ‐apuntó Lucio.
‐Mi padre y su madre acordaron un matrimonio de conveniencia para ella. Paloma se negó.
Su madre la encerró en su cuarto durante varias semanas. Tadeo se encargó de abrirle la puerta.
Paloma se escapó esa noche y papá la repudió. Dijo que, para él, ella estaba muerta.
Pasaron varias hojas más hasta que se detuvieron en una serie de fotos en la playa.
‐¿Es el Mar de la Plata? ‐aventuró Lucio al referirse a una de las zonas más lujosas y
elegantes del país.
‐Teníamos una casa. íbamos cada verano, después de Año Nuevo.
Ana sonrió ante una foto en la que ella, Estrella y Tadeo posaban con sus bañadores nuevos.
Recordaba el viaje. Eran todavía muy jóvenes, pero ellos se creían adultos.
Cada chico que conocieron ese verano se enamoró de Estrella. Hicieron de todo para
conquistarla, pero Estrella no se había dado cuenta de nada.
Estrella, a sus diecisiete años, tan guapa y tan delgada, no quería un novio. Quería hacerse
misionera y salvar al mundo.
‐Los chicos estaban locos por ella ‐recordó Ana, que evitó mencionar a Tadeo porque nunca
había superado su muerte.
‐Es casi tan guapa como tú ‐dijo Lucio y la besó en la frente.
‐Mucho más guapa que yo. Se hizo modelo en Italia cuando nuestro padre no le permitió
que se uniera al Cuerpo de Paz. Su hija podía vestirse con la última moda, pero no podía
ensuciarse ‐Ana trató de sonreír, pero el cúmulo de sensaciones agridulces se agolpaban en su
corazón.
‐Así que sólo quedáis Dante y tú en Argentina ‐concluyó Lucio.
Ana notó la quemazón en sus ojos y tragó saliva. Era cierto. De un modo u otro había
perdido a toda su familia. Salvo Dante.
A excepción del hermano mayor que se había quedado y había soportado el negocio
familiar, el apellido y las penurias.
‐Yo no lo odio —susurró mientras bizqueaba con los ojos enrojecidos—. Quiero a Dante.
‐Ya lo sé ‐aseguró Lucio, que acarició su pelo.
Ella cerró el álbum y lo estrechó contra su pecho, junto a su corazón.
‐Siempre ha querido lo mejor para mí ‐Lucio no dijo nada y Ana cerró los ojos.
A pesar de lo mucho que quería a Dante, echaba mucho de menos a Tadeo. No pasaba un
solo día sin que se acordase de él. Tadeo había sido bueno, generoso y con un corazón tan ancho
como la llanura. Nunca había juzgado ni criticado a la gente. Siempre había sido su báculo y su
mejor amigo. Y cuando había muerto, ella también había deseado su propia muerte.
‐Dante vivía en Nueva York cuando Tadeo murió de sobredosis ‐dijo y se secó una lágrima
furtiva‐. Dante tenía pareja, un buen trabajo y adoraba la ciudad. Pero, tras la muerte de Tadeo,
abandonó todo aquello y regresó a casa. Y desde entonces se ha comportado como ya sabes.
‐Sólo quiere protegerte ‐señaló Lucio con ternura.
‐Y lo hace porque no quiere quedarse solo —Ana sintió cómo la invadía la pena y el dolor‐. Y
no puedo culparlo. Yo tampoco quiero quedarme sola.
Lucio la abrazó con cariño. Estaba llorando, presa de una gran agitación. Pero quizá fuera
precisamente eso lo que necesitaba. En los años que habían compartido ella nunca le había
hablado de su familia. Nunca había mencionado a Paloma ni le había explicado la marcha de
Estrella a Italia. Apenas había hablado de Tadeo en alguna ocasión y, aun así, no sabía más que su
nombre.
Ahora, por primera vez, le había ofrecido una panorámica de su familia. Una familia que
había estado muy unida en el pasado, pero que el tiempo, la ira y la muerte habían erosionado sin
piedad.
Era lógico que Anabella hubiera mostrado tanta insistencia en marcharse con él cinco años
atrás. Estaba desesperada y buscaba algo nuevo.
Mientras acunaba a Ana notó la presión del segundo álbum en la cadera. Contenía las
fotografías de su vida en común. Había sopesado la idea de revisarlo con Ana esa tarde, pero
comprendió que no sería un buen momento.
Ana estaba todavía muy delicada y se recuperaba de una grave enfermedad. Era obvio que
todavía no estaba preparada para que Lucio sacara los hechos de su tormentosa relación. Primero
necesitaba tiempo para superar todo el dolor de su familia, la muerte de Tadeo. Y también tenía
que enfrentarse a su propio dolor, ya que había perdido varios pedazos de su corazón.
Poco después, con la cara hundida en el pecho de Lucio, Ana asumió que ya no lloraba. La
camisa de Lucio estaba empapada y ella estaba más serena. Levantó la vista hacia Lucio, que
parecía preocupado. Y no buscaba eso.
‐Estoy bien ‐aseguró mientras tiraba de la camisa—. Pero supongo que querrás mudarte de
camisa.
—¡Hum! —besó la frente de Ana y, al instante, sonrió ante la expresión enojada de ella—.
Vaya, lo he olvidado.
—Seguro ‐se zafó de sus brazos y se incorporó—. Discúlpame, por favor.
Ana desapareció tras la puerta del baño, se lavó la cara, se peinó y se aplicó un poco de
maquillaje en la nariz y en los ojos.
‐Estoy mejor así, ¿no crees? ‐dijo mientras exhibía su nueva imagen.
‐No estoy seguro. Me gusta la virgen histérica ‐Lucio se levantó y se estiró.
‐¿Virgen? ‐siempre se impresionaba ante la imponente figura de Lucio‐. No soy virgen desde
que te ocupaste de ese asunto hace algún tiempo.
Ana nunca había olvidado su primera noche juntos. No le había confesado que era virgen.
Lucio no había sabido que ella sólo tenía diecisiete años y que cursaba el último año en el
instituto. Y tampoco que era la hija de un conde. Ella no le había dicho nada. Y él no había hecho
preguntas. Y había sido la mejor noche de su vida.
‐Bueno, siempre serás mi virgen ‐dijo con una sonrisa tan cálida e íntima que ella tuvo la
certeza de que recordaba esa noche.
—¿Acaso las coleccionas?
‐No, sólo me interesas tú ‐afirmó.
Su mirada se clavó en ella tanto tiempo que comenzó a excitarse. La intensidad de sus ojos
negros era como una caricia en su mejilla, un roce en su pecho. Hubiera sentido lo mismo si
hubiera apretado sus manos sobre su piel ardiente.
Lucio también sabía cómo se sentía. Y ella estaba convencida de que sabía que su cuerpo se
había licuado, arrebatada por el deseo.
¿Cuándo habían hecho el amor por última vez? ¿Cuándo habían disfrutado de la compañía
del otro, desnudos y libres?
‐¿Ha pasado mucho tiempo desde que... —se paró, tocó con la punta de la lengua el labio
superior ante la sequedad de la boca— desde que mantuvimos relaciones?
Hablaba de sexo. ¿Por qué no había hablado de amor? Nunca habían mantenido relaciones
sexuales. Siempre habían hecho el amor.
Ana observó cómo entrecerraba los ojos. Se sintió repentinamente desnuda, expuesta. Y no
tenía nada que ver con su pregunta ni con la conversación.
Había algo distinto entre ellos. ¿Era cosa de Lucio o ella había cambiado?
‐Hace bastante tiempo. Sí ‐respondió Lucio con calma.
Pero esa calma era sólo una fachada. Ella lo sabía porque veía el fuego en su mirada.
Observó la emoción en la profundidad de sus ojos. Era un sentimiento que resultaba nuevo y
familiar a un tiempo.
Sabía que Lucio la había echado de menos, que no le pertenecía y que lo deseaba. ¿Qué
significaba todo eso?
Ana cerró los ojos y pensó que no quería enterarse de nada malo. Si Lucio había encontrado
un nuevo amor... si había rehecho su vida... preferiría que no se lo dijera, por el momento.
Deseaba un día y unas noches perfectos a su lado antes de que llegaran las malas noticias.
‐Te pareces a Paloma y a Estrella, tan triste ‐la voz ronca de Lucio rompió el silencio‐. Pero
no debes estar triste, flaca, mientras yo esté aquí.
Ella se acercó, colocó las palmas sobre su vientre plano y deslizó las manos lentamente
hacia arriba.
‐Entonces prométeme que te quedarás a mi lado para siempre ‐dijo.
‐Me quedaré hasta que me pidas que me vaya ‐contestó, mirándola como si fuera un sueño,
un milagro.
—Nunca te pediré algo semejante —susurró ella.
‐Eso es muchísimo tiempo ‐Lucio tragó saliva y sus ojos negros lanzaron un destello.
‐Sí ‐ella atrapó sus muñecas para que sostuvieran su cara‐. Y dijiste lo mismo sobre la
eternidad. Pero no temo el paso del tiempo ni la vida. Sólo me asusta la soledad, sin ti.
Lucio no recibía oxígeno en los pulmones. Aspiró con fuerza, pero eso no ayudó. Tenía que
detenerlo. No podía hacerlo. Era necesario que ella supiera la verdad.
Era su esposa. Había odiado su matrimonio. Y se había divorciado.
Pensó en decírselo para ahorrarse todo ese dolor tan innecesario y tan injusto. Pero Ana
estaba mirándolo con tanto amor en sus ojos verdes y había tanta esperanza en su mirada que no
fue capaz. Ella creía en su fuerza y pensaba que, si luchaban juntos, superarían todos los
obstáculos y derrotarían al mundo.
Bajó la cabeza y cubrió su boca con un beso. Sabía que no podía hacerlo, pero necesitaba
besarla una sola vez. Necesitaba sentirla, tocarla, saborearla, olería y guardarse en la memoria ese
único beso.
Estaba enamorado. Las palabras resonaban en su cabeza mientras separaba sus labios y
aspiraba su aliento. La puerta se abrió de pronto y Lucio levantó la cabeza con aire de culpabilidad.
La enfermera estaba en la puerta con una bandeja en las manos.
‐Traigo el almuerzo de la señora ‐anunció.
‐Puede dejarlo sobre la mesa ‐Lucio se apartó de Anabella.
Se sentía sucio y despreciable. No podía aprovecharse de Ana de esa manera.
‐¿Quiere que le suba otra bandeja, señor? ‐preguntó la enfermera.
‐No, gracias.
‐Pero, señor, no ha comido nada en todo el día. Déjeme que le suba algo.
‐Estoy bien ‐replicó con brusquedad, malhumorado.
‐Sé que apenas duerme por las noches, señor ‐la enfermera arrugó el ceño‐. Tiene que estar
agotado. Al menos, trate de descansar un poco.
‐Gracias ‐asintió a ambas mujeres y, sin despedirse, salió de la habitación.
¿Qué estaba haciendo allí? Si verdaderamente se preocupaba por ella y la quería, tendría
que decirle la verdad. Ofrecería los hechos con objetividad en vez de participar en esa distorsión
de la realidad.
Lucio pasó el resto de la tarde encerrado en su viejo despacho, trabajando. Contestó las
llamadas y los mensajes electrónicos. Descubrió que si se concentraba en el trabajo podía olvidarlo
todo, excepto su negocio de viticultura.
Seguía volcado en el trabajo a última hora cuando se abrió la puerta del despacho.
‐El lobo malo se ha marchado ‐dijo Ana con evidente ironía‐. Estamos a salvo. Ahora somos
libres para jugar.
Lucio se mordió la mejilla por dentro y se reclinó en su butaca. Sabía que Ana no se refería
únicamente a la enfermera.
‐¿De quién estamos hablando?
‐Esa entrometida. Te gusta más a ti de lo yo le gusto a ella.
—No creo que eso sea cierto ‐dijo con expresión serena, contento de verla, y consciente de
que no amaba a nadie más que a ella.
‐¿Ah, no? ¿Y quién soy? ‐Ana colocó las manos en la cintura e imitó la voz de la
enfermera—. ¿Está usted cansado, señor? Seguro que está agotado.
‐¡Estás celosa! ‐dijo y silencio su queja con un dedo sobre sus labios.
Ella deslizó la punta de la lengua sobre la palma de su mano y el cuerpo de Lucio se tensó. La
lengua húmeda y fresca recorría su piel. Resultaba muy agradable. Disfrutaba, pero no podía
consentirlo.
Y entonces lanzó un grito cuando ella lo mordió.
‐Pero ¿qué diablos? ‐masculló y apartó la mano de su boca.
‐No estoy celosa ‐dijo con ternura‐. Sólo te digo lo que he visto.
‐Eres una bestia ‐Lucio examinó la marca de los dientes en la mano.
‐Sí, lo sé ‐sonrió y lo rodeó con los brazos, achuchándolo‐. Ahora llévame de paseo.
‐¿Igual que si fueras un cachorro?
‐No —estuvo a punto de morderlo otra vez—. Igual que una pantera con correa.
Ana suspiró complacida cuando salieron al exterior hasta la terraza cubierta presidida por
altas columnas. La brisa revoloteó en su pelo y ella levantó la vista al cielo.
‐Echo de menos el aire fresco ‐dijo‐. Me gustaría que saliéramos más a menudo.
El sol brillaba detrás de las montañas y el cielo se había teñido de malva.
‐Será una noche preciosa ‐asintió Lucio.
La hacienda estaba situada en lo alto de una colina y ofrecía una panorámica ideal del valle y
la ciudad. Las luces comenzaban a encenderse con sus destellos amarillos.
—Todo parece producto de una ensoñación —dijo Ana con cierto pesar—. Algo irreal.
¿Alguna vez has sentido lo mismo?
‐Sí, a todas horas ‐asintió con cierta tensión.
‐Quizá sea esta casa, pero me siento como Alicia en el País de las Maravillas. El tiempo se ha
mezclado. Parece que veo el pasado y el futuro al mismo tiempo.
‐¿Y qué es lo que ves? ‐Lucio la miró de reojo.
Ana se acercó, pasó el brazo alrededor de la cintura de Lucio y enterró los dedos en el
bolsillo trasero de su pantalón. Notaba cómo le latía el corazón.
—Veo... veo... —contuvo la respiración, pero no pudo continuar.
Tenía miedo de decir lo que sentía. Desconocía los hechos, los detalles. Era una especie de
resentimiento, como nubarrones en el horizonte.
‐Veo un paseo ‐dijo, soltó el brazo y se alegró por haberse puesto un jersey.
Tenía frío. Había cosas que Lucio no le había dicho y que desconocía. Pero sabía que debía
tomárselo con calma. Estaba con Lucio y eso era lo que importaba.
‐¿Tendrás suficiente abrigo? ‐se interesó Lucio.
Supuso que había visto cómo temblaba. Ana forzó una sonrisa y asintió. Resultaba difícil
ocultar su miedo.
‐Sí. Tengo el jersey, gracias.
Bajaron los escalones hasta el jardín, camino del sendero jalonado de boj.
La gravilla crujía bajo sus pies y las primeras rosas florecían. Su aroma penetraba el aire y
Anabella habría dicho que era muy romántico si Lucio no hubiera tenido un humor tan sombrío.
‐¿Ha ocurrido algo entre nosotros? ‐preguntó cuando pasaron junto al pequeño reloj de
sol‐. ¿Nos hemos peleado? ¿Algo relacionado con nuestro bebé?
‐No ‐respondió.
Ella observó cómo apretaba la mandíbula y adoptaba una postura defensiva. Estaba segura
de que había pasado algo.
‐¿Me enfadé contigo porque no estabas junto a mí cuando perdí a nuestro bebé?
‐¿Te molestó a ti que no estuviera a tu lado? ‐replicó.
‐Me molestó que no me dejaran quedarme con mi hijo ‐dijo ella.
‐El parto fue prematuro. El bebé no sobrevivió.
‐No me lo creo ‐negó con la cabeza‐. Creo que mi hijo está vivo, en serio.
Entonces se detuvieron de un modo brusco y Lucio la miró fijamente.
‐¿Qué edad tienes? ‐preguntó.
Ella se sintió ultrajada ante la arrogancia y la brusquedad de esa pregunta. Estaban
hablando de su bebé y ahora, de pronto, ¿se interesaba por su edad?
‐¿Es alguna clase de chiste? ‐pero Lucio no sonrió‐. ¿Qué clase de pregunta es ésa? ¿Hay
trampa?
‐No, Ana ‐su voz sonaba áspera y su expresión resultaba fría‐. Responde la pregunta.
‐Tengo dieciocho años y es la pregunta más estúpida que me han hecho.
Lucio balbució algo entre dientes que ella no comprendió y se alejó, de vuelta a la casa, a
grandes zancadas. Ana corrió hasta alcanzarlo.
‐¿Qué demonios te pasa? ‐preguntó, parándolo bajo el arco de entrada al porche.
Una serie de velas dispersas alumbraban el exterior. Filas de bombillas blancas brillaban en
las ramas de los árboles.
‐¡Y no me sueltes otra de tus explicaciones condescendientes! Sé que algo no marcha.
Cuéntamelo, ¿quieres?
Lucio sacudió la cabeza. Tenía las cejas arqueadas y su expresión era tensa. No dijo nada,
pero continuó meneando la cabeza.
‐¿Se trata de mí? ¿He hecho algo malo?
‐No, Anabella. Es mejor que lo olvides.
‐¡No puedo! No, ahora que sé que hay algún problema...
‐Sí, hay un problema. Estabas enferma y yo estaba preocupado. Me dijeron que podrías
morirte. Ha sido muy duro, Anabella.
‐Pero estoy viva. Estoy aquí y quiero que estemos juntos.
‐Eso lleva tiempo.
‐¿Qué?
‐Acoplarse y acostumbrarse a esta situación ‐replicó con dureza‐. Me alegro de que estés
mejor, pero hay una parte de mí que no sabe cómo comportarse.
‐No tienes que hacer nada. Estoy mejorando día a día.
Lucio asintió y los rasgos definidos de su rostro se marcaron con exquisita pulcritud.
Ella alargó la mano para acariciarlo y Lucio se estremeció ante el contacto de su dedo.
‐Estoy cada día mejor ‐insistió Ana.
Lucio asintió de nuevo, pero no levantó la vista y eso asustó a Ana. Tuvo nuevamente esa
premonitoria sensación de que se juntaban en su cabeza pasado y futuro.
‐Quizá sigas preocupado ‐aventuró, pero ante el silencio de Lucio prosiguió‐. Tengo
experiencia con la muerte, Lucio. Es algo definitivo. La enfermedad no lo es.
Inclinó la cabeza y se abrochó la rebeca naranja.
—Yo encontré a Tadeo ‐dijo, forzándose en cada palabra‐. Nunca te lo dije. Pero yo descubrí
su cuerpo en la cama. Fui en busca de ayuda. Me quedé junto a él hasta la llegada de la
ambulancia porque mamá se había desmayado y papá...
Los recuerdos emergieron en su mente. Paloma y Estrella se habían marchado. El deportivo
de su padre se había salido de la carretera dos años después de que Estrella se mudara a Italia.
Había salido un domingo por la noche de su hacienda de San Antonio de Areco, camino de la
ciudad. Una mala maniobra en el estrecho carril de la carretera y todo había terminado. La muerte
del conde Tino Galván.
Y después, Tadeo.
—El entierro de Tadeo estuvo a punto de matarme —confesó, sorprendida ante la firmeza
de su tono—. Pero, entonces, te conocí. Recuperaste los pedazos rotos de mi corazón y lo
recompusiste. Me proporcionaste esperanza. Y sigues haciéndolo.
Lucio lanzó un gruñido y apartó la cara.
—¿Por qué haces eso? —preguntó, los ojos enrojecidos‐. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué
tienes tanto miedo de tocarme? Me tratas como si fuera una mercancía peligrosa, algo tóxico.
—No eres tóxica ‐su voz sonaba ronca—. Estás muy lejos de serlo.
‐¿Pero?
‐No hay ningún «pero». Eres preciosa, inteligente, atractiva, divertida... —se detuvo y miró
al cielo—. No tuve una infancia desgraciada. Crecí rodeado de felicidad. Me sentía afortunado,
bendecido. Y entonces te encontré.
‐¿Y ése fue el comienzo del fin?
‐No, Ana. Fue el comienzo ‐el tono amargo en la voz de ella hirió a Lucio‐. Comprendí que mi
vida no había tenido sentido hasta que te conocí. Comprendí que sólo había vivido para mí. Tú me
cambiaste y me abriste al mundo.
La expresión de Lucio era feroz, pero el tono de su voz era dulce.
‐Me enseñaste en qué consistía el amor, la vida. Me cambiaste por completo ‐esbozó una
sonrisa efímera‐. Y todo fue gracias a ti.
‐¿Cómo?
‐Vamos, Ana, ya deberías saberlo. Tú, Anabella Galván, me mostraste el verdadero amor.
Tenía un padre y una madre, pero su amor no significaba nada comparado con lo que sentí por ti.
Nada, comparado con el amor que sentí por ti ‐hizo una pausa—. Hoy soy una persona diferente
gracias a ti.
‐¿Y eso es bueno o es malo? ‐preguntó, el corazón en un puño.
‐Fue bueno.
‐Parece estupendo ‐susurró.
‐Sí, lo fue.
¿Por qué no terminaba de aceptarlo? ¿Por qué notaba que algo fallaba? Faltaba algo.
‐Pero hablas continuamente en pasado. ¿Acaso hemos perdido esa relación, Lucio?
‐No. Sí ‐encogió los hombros‐. Ambos hicimos y dijimos cosas. Cometimos errores.
‐Así que tuvimos una pelea.
‐No fue exactamente una pelea. Fue... nosotros... ‐gesticuló, lleno de impotencia‐.
¡Demonios, Ana! Supongo que, sencillamente, maduramos.
Capítulo 6
A
NA TEMÍA miedo, pero sabía que debía reconstruir su pasado y necesitaba todas las piezas
del rompecabezas.
Tenía que saber qué había ocurrido entre ellos. Y qué había sido de su hijo.
‐¿Qué hay del bebé? ‐preguntó, nerviosa‐. ¿Llegamos a encontrarlo? Ya sé que no quieres
que hable de eso y que no quieres escucharme. Pero tenemos un hijo, Lucio.
Lucio experimentó una infinita ternura y una gran tristeza. Anabella nunca había aceptado la
pérdida de su hijo ni el hecho de que ya no pudiera tenerlo.
Había sufrido un aborto cuando el embarazo estaba muy avanzado. El esfuerzo para
contener la hemorragia había causado daños irreparables en su cuerpo, si bien lo habían intentado
con todas sus fuerzas. Y Anabella había pasado un auténtico infierno mientras intentaba que
enmendasen su maltrecho cuerpo.
‐Ana, hablas mucho del bebé ‐dijo con calma‐. Pero no hay ningún bebé.
‐Claro que sí ‐replicó con amargura‐. Tenemos un hijo. Y es un chico.
Lucio se esforzó para controlarse. El doctor había previsto que Anabella sufriría cambios de
humor y lagunas. Imaginó que se trataba de una pequeña recaída. Avanzó lentamente en paralelo
a la veranda. La luna ya había salido y las luces de los árboles brillaban como luciérnagas en la
noche.
—Lucio, ¿me estás escuchando?
—Sí —aseguró, consciente de que debía apoyarla pese a lo doloroso que resultase el tema
que había elegido‐. ¿Y dónde está nuestro hijo, Ana? ¿Dónde vive? ¿Quién cuida de él?
‐No lo sé ‐dijo, temblorosa‐. Por eso tenemos que encontrarlo y traerlo a casa.
Se acomodó en una de las butacas del porche y tiró de ella para que se sentara a su lado.
Ella obedeció, de modo que su cadera y su hombro rozaban a Lucio.
Resultaba extraño sentarse de ese modo. Recordaba el tacto de su piel cuando sus cuerpos
desnudos se aferraban, prisioneros del deseo.
Pero no podía detenerse en las cosas que echaba de menos. Tenía que ayudarla.
‐Negrita, si realmente existiera ese niño, nuestro hijo, me lo habrías dicho ‐apuntó‐. Te
conozco, Ana‐bella. No hubieras podido ocultármelo.
‐¿Y si lo hubiera hecho? —murmuró, la mirada humedecida y el labio inferior trémulo‐. ¿Y si
lo mantuve en secreto y el remordimiento me fue corroyendo por dentro hasta que fui incapaz de
dormir, comer o conciliar el sueño?
Lucio parecía desconcertado, perplejo. Bien estaba terriblemente confusa, bien había
mantenido oculta una gran parte de su personalidad.
‐Confiaba en encontrarlo antes de que volvieras ‐entrelazó las manos‐. He intentado
buscarlo, pero he perdido su pista.
‐Creo que, en estos momentos, te exiges demasiado...
‐¡No estoy loca!
‐Nunca he dicho semejante cosa ‐Lucio se estremeció ante la idea.
‐No, pero has sugerido esa posibilidad. Y estoy diciéndote la verdad ‐agarró su mano con
fuerza, desesperada—. Tenemos un hijo. No murió en el parto. Tenían que devolvérmelo, pero
nunca lo hicieron. Se lo llevaron y... lo vendieron.
Lucio sintió arcadas y se levantó. La incongruencia de Anabella estaba afectándolo. La
imaginación perturbada de Ana estaba fuera de control y no creía que pudiera ayudarla si hablaba
de ese modo. Había dicho unas cosas terribles.
Un bebé. Un hijo arrebatado de las manos de su madre para venderlo.
Quizá Anabella hubiera perdido el juicio.
Lucio se tiró del cuello de la camisa. Estaba demasiado apretado y se desabotonó para que
el aire aliviara la presión. Notaba un bulto en la garganta.
Lucio, que no se percató de que había abandonado a Ana, entró en la casa, cruzó el pasillo y
se dirigió a la entrada principal. Subiría a su coche y daría una vuelta.
‐¡Lucio!
La voz atravesó el pasillo, iluminado con candelabros antiguos. No quería detenerse. Intentó
ignorar ese alarido, pero no pudo.
Vaciló un instante, si bien parte de sí mismo quería alejarse.
—Es la verdad, Lucio —repitió con la voz más tenue, pero nítida en su cerebro—. Y tienes
que ayudarme. Te necesito para encontrarlo, por favor.
Lucio se volvió muy despacio. Estaba muy cerca de la puerta, la libertad. Necesitaba
evadirse un poco.
La verdad era que ese aspecto de la enfermedad de Ana lo sobrepasaba. Podía enfrentarse a
las cicatrices, los huesos rotos... pero esa confusión en su cabeza... era demasiado para él.
—Sólo voy a dar una vuelta —dijo—. Volveré para la cena. Tengo que arreglar unos asuntos
en el despacho y...
—Tengo una prueba ‐dijo con la voz temblorosa de indignación—. Es cierto.
Condujo a Lucio a su dormitorio y se detuvo en el centro.
‐¿Dónde estás mis cosas? ¿Y las cosas del bebé? ‐preguntó.
‐Nunca he visto nada de eso entre tus cosas.
Ana se llevó la mano a la sien. Tenía un fuerte dolor de cabeza. Nada tenía sentido. Sabía
que guardaba todos los documentos en una caja azul.
‐Lo sé. Siempre lo he guardado, escondido. Es una caja de zapatos. Quizá María haya
reordenado mis cosas.
‐No he visto ninguna caja de zapatos azul.
‐Bueno ‐sintió lágrimas en los ojos‐, tampoco lo sabes todo.
‐¡Ni tú! ‐gritó Lucio.
Ambos respiraban con fuerza y se miraron desde una punta a la otra de la habitación. En ese
instante odiaba a Lucio. Era tan arrogante y estaba tan seguro de sí mismo. Pero ¿qué sabía él?
‐¿Y qué es lo que no sé? ‐preguntó Ana.
‐Ha pasado mucho tiempo ‐señaló Lucio.
‐¿Cuánto? ‐preguntó, el corazón acelerado mientras cerraba los puños.
‐Cinco años.
Ana se tambaleó y creyó que las piernas iban a doblarse. Si Lucio no hubiera reaccionado, se
habría desmayado. Pero la sujetó a tiempo. Pese a sus protestas, Lucio la aupó en sus brazos, la
tumbó en la cama y tomó el teléfono.
‐No irás a llamar al doctor, ¿verdad? ‐su voz reflejaba incredulidad‐. No hay ninguna razón.
Me he mareado...
‐Sí, Stephen, se ha desmayado delante de mí ‐dijo, ignorándola.
‐¡No me he desmayado! ‐gritó Ana‐. He perdido el equilibrio. No me he desplomado. ¡Déjalo
ya! ¡No estás al cargo!
‐¡Ya lo creo que lo estoy! ‐replicó malhumorado antes de recuperar la conversación‐. Sí, se
ha recuperado enseguida. No, no ha perdido el conocimiento.
‐Estoy bien ‐insistió Ana.
‐Túmbate ‐ordenó y señaló la almohada.
‐No estoy enferma ‐dijo con altivez e intentó hacerse con el auricular, sin éxito‐. Estaba
conmocionada. Y todavía lo estoy. ¡Dame ese maldito teléfono!
Logró hacerse con el aparato y quitárselo de la mano a Lucio.
‐Hola, Stephen. Sí, está todo bien. Apenas perdí el equilibrio. Y no perdí el conocimiento. No
ha sido nada. Dile a mi marido... ‐entonces su voz se quebró, horrorizada, y miró a Lucio.
Notaba cómo le latía el corazón, desbocado. Se humedeció los labios.
‐Dile a mi... marido... que estoy bien ‐concluyó.
Aturdida, devolvió el auricular a Lucio antes de sentarse en la cama. Estaba casada.
¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo había recordado?
Estaba casada con Lucio. ¿Cómo? ¿Cuándo? Era imposible. Pero había dicho que habían
pasado cinco años... ¿Sería posible?
Escuchó cómo Lucio se despedía del médico y colgaba. La habitación quedó sumida en un
largo y oscuro silencio.
‐Te has acordado ‐señaló Lucio al cabo de un minuto.
Ella permaneció sentada, paralizada, mientras sus pensamientos volaban como las hojas en
otoño. No podía retenerlos ni gobernarlos.
‐Si han pasado cinco años... ‐su voz se debilitó y se mordió el labio.
Cinco años de los que no recordaba nada salvo que Lucio era su marido.
‐Estás a punto de cumplir veintitrés años ‐prosiguió Lucio.
Ana agradecía que la habitación estuviera a oscuras. Se sentía como una estúpida,
extremadamente vulnerable. Lucio se acercó a la mesilla y encendió la lámpara de latón con
pantalla dorada. Ana apartó la cara del reflejo dorado. No quería enfrentarse a nada en ese
momento.
‐¿No podríamos hablarlo más tarde? Necesito un poco de tiempo.
‐Tenemos que discutirlo.
‐No ‐apretó los dedos sobre sus rodillas‐. Ahora, no.
‐Querías que lo hablásemos hace un momento. Insististe, en las escaleras, para que...
—¡Eso fue antes! —gritó, la voz rota‐. Entonces pensaba... pensaba...
‐¿Qué pensabas, mujer? ‐preguntó con ternura.
Ana notó un picor en los ojos, pero ya no le quedaban lágrimas. Estaba nerviosa,
destemplada. Estaba casada con Lucio... Era demasiado abrumador.
Lucio notó la rigidez de Ana cuando rodeó la cama. Apretaba las manos contra las rodillas
con tanta fuerza que le temblaban. Y observó la tensión en su cuello. Era curioso cómo podía
trastocarse todo su mundo sin que se modificara ni un ápice la intensidad de su atracción física por
ella.
Era algo que había sentido desde la primera vez. Había sido como una ráfaga de fuego, una
barra de hielo, una pedrada en la cabeza. Y Ana le había tirado una piedra a la cabeza en una de
sus primeras peleas. Entonces había aprendido que tenía buena puntería y un brazo poderoso. El
golpe abrió una brecha y sangró.
Su negrita era una chica ingobernable.
‐No sonrías ‐dijo, de rodillas.
‐¿Por qué no? Me haces sonreír.
De pronto sintió la fuerza del deseo quemándole las entrañas. ¿Cómo había ocurrido
semejante tragedia?
Estaban hechos el uno para el otro. ¿Por qué se habían divorciado?
‐Al menos, me hacías sonreír en el pasado ‐dijo mientras apretaba los dientes.
Ana levantó la cabeza y lo miró. Esos ojos verdes como esmeraldas se toparon con la mirada
oscura de Lucio.
‐Te encantaba provocarme ‐continuó‐. Siempre te ha gustado la provocación. Eras muy
testaruda. Sacabas de quicio a tu familia, en especial a tu hermano. Dante siempre estaba
preocupado por ti.
‐No lo recuerdo ‐confesó tras un largo silencio‐. Quizá no me acuerde nunca.
Hundió la cara y su larga melena azabache se desparramó sobre su espalda como una
cascada de ébano líquido.
Lucio sintió un terrible ardor en el estómago. Mascaba la preocupación.
‐En ese caso, empezaremos de cero ‐dijo.
Ella no respondió. Se quedó mirándolo fijamente con sus grandes ojos brillantes y esa boca
que llevaba horas sin esbozar una sonrisa. De pronto comprendió que no soportaría un segundo
más de esa charla. No deseaba oír una sola palabra más. Estaba abrumada y necesitaba tiempo
para digerirlo todo. Requería un poco de tranquilidad para encararse con sus propios
sentimientos.
‐Es tarde, ¿verdad? ‐dijo mientras miraba por la ventana hacia la noche cerrada.
Estaba al borde las lágrimas, pero no entendía el motivo. Tendría que haberse sentido
inmensamente feliz ante la noticia de su matrimonio con Lucio. Siempre había deseado
convertirse en su esposa. ¿Por qué no estaba contenta ni aliviada?
—Falta poco para la cena —asintió Lucio.
‐Estoy bastante cansada ‐dijo mientras luchaba para que su voz no la traicionase‐. ¿Te
importa si esta noche ceno sola en mi habitación?
Lucio vaciló y ella lo miró por encima del hombro. Su expresión era seria. Parecía tan
enfadado como ella. Pero su respuesta sonó relajada, demasiado tranquila.
‐No, claro que no. Haremos exactamente lo que quieras, querida.
Lucio cenó sólo en el porche. Comió en la oscuridad, iluminado por unas velas.
El silencio y la oscuridad trajeron a su memoria su antigua vida. Había sido un gaucho libre,
sin responsabilidades ni compromisos. Siempre hacía lo que quería.
Entonces apareció Anabella y cambió su libertad por una vida junto a ella. Abandonó las
cosas con las que había disfrutado por cosas que ella reconocería. Dinero, poder y una buena
posición. Había asumido que ella necesitaría esas cosas.
Encendió un puro después de la cena y aspiró el aroma del tabaco. No era un gran fumador
pero adoraba el aroma del tabaco seco. Se acordó de sus amigos, su padre y su hermano. Recordó
las noches que había dormido bajo las estrellas y las interminables jornadas a caballo a través de la
llanura con el ganado.
Siempre le había gustado la vida en las montañas y la vida en la pampa. Había sido
suficiente para él hasta la aparición de Ana.
Lucio apagó el puro y se apartó de la mesa. Entró en la enorme casa de piedra y encontró
irónico que poseyera todas esas cosas que nunca había deseado y que no tuviera a Anabella, que
había sido su único anhelo.
La casa estaba oscura. Había pasado tanto tiempo en el porche que María había apagado
todas las luces y se había marchado.
Lucio cerró las puertas y subió la escalera de caracol hasta la segunda planta. Y a cada paso
fue más consciente de la presencia de Anabella.
Eran dos mitades de un mismo todo. Y sabía que Ana se sentía sola. Asumió que no podía
acostarse sin hablar con ella. Su conciencia no se lo permitiría.
Abrió la puerta de su habitación con cuidado. Estaba oscuro y la luna brillaba en la ventana
con un haz amarillento que surgía tras una nube. Observó el cuerpo de Ana acurrucado en su
mitad de la cama. No se movió, pero tenía los ojos abiertos y estaba mirándolo fijamente.
‐Quería disculparme si te he herido ‐se aclaró la garganta‐. Perdóname, Anabella.
‐¿Qué tengo que perdonarte? ‐replicó en tono frívolo, pero eso no engañó a Lucio,
consciente de que había estado llorando.
Se acercó a la cama. Ella se tapó la cabeza con las sábanas. Ocultó todo su cuerpo salvo las
yemas de los dedos que sujetaban la colcha. Lucio sonrió.
Quería que bajase la sábana. Quería mirarla a su preciosa cara. Se inclinó y besó, uno a uno,
todos los dedos. Notó cómo se ponían blancos los nudillos. Era una cabezota.
Lucio acarició un nudillo con la punta de la lengua. Ella jadeó. Lucio sonrió antes de meterse
el nudillo en la boca. Succionó despacio y, después, de un modo sistemático. Observó cómo se
retorcía bajo las sábanas.
Actuó de la misma manera con los otros dedos, pero Anabella permaneció oculta.
‐Bien, buenas noches ‐dijo y se levantó.
‐No te vayas.
Lucio se volvió. Ahora se había sentado en la cama. Estaba tan oscuro que apenas veía nada,
pero reconoció sus grandes ojos abiertos y el perfil del mentón.
‐Estamos realmente casados ‐dijo y Lucio asintió‐, ¿hace cuánto que nos casamos?
‐Más de dos años ‐indicó mientras la habitación se oscurecía por momentos.
‐¿Por qué no me lo dijiste antes? ‐su voz era un susurro.
‐No eras tú misma. Cuando vine, después de la llamada de tu familia, estabas muy débil y
muy vulnerable ‐explicó.
‐¿Y esta casa es nuestra? ‐preguntó mientras asimilaba todo con esfuerzo‐. No me parece
que sea nuestra casa. No nos imagino aquí.
—Hemos vivido aquí cerca de cuatro años ‐dijo Lucio.
Ella separó los labios, pero no emitió ningún sonido. Estaba desconcertada.
‐He pasado toda la tarde intentando acordarme de algo, pero no lo consigo. Mi cabeza está
vacía. No tengo una sola imagen.
—Tengo más fotografías en los álbumes. El día de nuestra boda. Si quieres...
—No, esta noche no. No puedo pensar en nada. Estoy tan... vacía.
Parecía exhausta y se veía muy pequeña en esa cama tan grande que habían compartido en
otros tiempos. Lucio quería salvaguardarla de todos los males.
‐Lo lamento, negrita ‐apreció el temblor en su labio‐. Siento haberte herido. Sabes que
nunca haría nada que pudiera lastimarte.
‐Entonces, acércate y abrázame ‐susurró.
Lucio contuvo la respiración. Deseaba hacerlo más que nada en el mundo, pero no confiaba
en sus instintos. Ella necesitaba ternura y no estaba seguro de que pudiera controlarse si llegaba a
tocarla.
Habían pasado un montón de meses desde que habían hecho el amor por última vez.
‐No puedo ‐dijo, consciente de que debía frenarse‐. No sé si podré quitarte las manos de
encima si te abrazo.
‐Entonces, no lo hagas ‐contestó Ana.
Esas pocas palabras bastaron para que el deseo incontenible creciera en su fuero interno
con una violencia peligrosa. Sabía que tenía que reprimirse. Pero no podía moverse. Sentía que
tenía melaza en las venas.
Ese calor en sus venas era producido por Ana. Su excitación se hacía insoportable. Si no
tenía cuidado terminaría abalanzándose sobre ella para poseerla.
—Dijiste que estamos casados —recordó Ana.
‐Sí, pero ha pasado mucho tiempo... ‐masculló.
—Bueno, tú has venido a verme a mi habitación ‐apuntó ella.
Su voz flotaba en la oscuridad. Apenas veía nada, pero podía sentirla. Sólo deseaba una
caricia, nada más. Pero ya no estaban juntos y ella no recordaba que había solicitado el divorcio.
Hacerle el amor resultaría insoportable, pero abandonarla era del todo imposible.
‐Quédate ‐la voz ronca fue una súplica‐. No te morderé.
‐Ya lo creo que lo harás ‐dijo con una falsa sonrisa.
A menudo lo había mordido y arañado mientras hacían el amor. Unas cicatrices que habían
desaparecido con el tiempo. Llevaban demasiado tiempo sin entregarse de un modo salvaje en los
brazos del otro.
‐Has sufrido mucho, Ana ‐dijo con la voz teñida de deseo‐. Todavía estás débil.
Notaba la tirantez de los pantalones, de la piel. Sabía que su cuerpo lo traicionaría. Escuchó
el sonido del roce entre diferentes tejidos. Ella había salido de la cama y se acercaba. Distinguió un
reflejo dorado y, de pronto, se plantó frente a él.
‐Eres muy testarudo ‐dijo Ana con burla‐. Estás decidido a portarte como un buen chico,
pero yo estoy cansada. He sido buena toda mi vida y no hay nada más aburrido.
‐Nunca has sido buena ‐replicó Lucio.
‐Gracias a Dios ‐se rió con un irresistible atractivo‐. No quisiera ser aburrida.
Estaba sucumbiendo bajo el peso de un montón de sueños que habían perturbado sus
noches solitarias en los últimos meses.
‐Tócame, Lucio —solicitó—. Sólo tú puedes hacer que me sienta real, viva. Y es lo que más
deseo en este mundo.
Estaba en el paraíso y la manzana del pecado lo había tentado.
‐No ‐gritó con voz ahogada, desgarrado por dentro‐. No puedo hacerlo, Ana.
Sabía que ella nunca se lo perdonaría si le hacía el amor en esas condiciones. Recordaba el
resentimiento y el desdén de la mujer que se había divorciado de él.
También odiaba portarse bien. No era su estilo.
Ella lo rodeó por la cintura. Entrelazó las manos en su espalda y apoyó la cara en su pecho.
La luna apareció tras una nube e iluminó el cielo con su blancura. En esa súbita claridad distinguió
el rostro de Anabella y sus grandes ojos verdes llenos de pasión. Incapaz de resistirse a tanta
belleza, besó sus labios.
Pensó, mientras la besaba, que la amaba más allá de cualquier horizonte. Y el cuerpo de
Anabella tembló, aferrado al suyo.
Ella estaba implorando que la abrazase, pero ese deseo sería su perdición. Se separó muy
despacio y levantó la cabeza. Ana parpadeó y abrió los ojos. Estaba mirándolo y Lucio advirtió el
reflejo de las lágrimas en sus ojos verdes.
‐Antes te encantaba besarme ‐dijo con una inocencia devastadora.
‐Y sigue siendo así ‐aseguró, consciente de que ella necesitaba una dosis de racionalidad en
vez de más fantasía.
‐Pero no me deseas, ¿verdad?
‐Has estado muy enferma ‐acarició su pómulo—. Tu cuerpo necesita reposo.
‐Ya estoy restablecida ‐protestó‐. ¡Mírame! Mi salud es envidiable.
Sí, su cuerpo parecía en perfecto estado. Y era una maravilla. No podía apartar la mirada de
sus pechos y el contorno de los pezones contra la seda del camisón.
Imaginaba su cuerpo desnudo, el vientre liso y los rizos morenos en su entrepierna. Adoraba
el contraste de ese vello oscuro contra su piel blanca y las diferentes texturas. Era suave, húmedo
y aterciopelado.
Las mujeres estaban hechas con mimo y Anabella era la mejor de todas. Y deseaba tenerla
entre sus brazos, desnuda bajo su peso. Anhelaba ese pecho en su boca, sus manos en las caderas.
Pero eso no ocurriría.
‐Buenas noches, Anabella ‐forzó una sonrisa que aliviara el intenso dolor‐. Te veré por la
mañana.
Una vez en su habitación, apoyó la frente en la puerta. Su sueño consistía en tenerla
nuevamente y había renunciado a eso. Sentía una urgencia atroz por romper la distancia que los
separaba, pero no podía.
Decidió que contaría hasta diez para que su mente no pensara en la satisfacción que
requería su cuerpo. Y después contaría hasta veinte y volvería a empezar.
Capítulo 7
A
NABELLA se despertó temprano después de una mala noche. Había tenido sueños eróticos,
pero se había levantado agotada y frustrada.
¿Por qué? ¡Su querido gaucho no quería tocarla! De hecho, la noche anterior había huido de
su habitación. ¿Qué estaba pasando?
¿Y por qué dormían en habitaciones separadas? Era una situación incómoda. Deseaba a
Lucio. Y sabía que era recíproco. Siempre habían tenido una relación sexual muy buena y quería
que recuperasen esa complicidad.
Ana se incorporó y fue hasta la ducha. Ya tenía un objetivo para el nuevo día.
Encontró a Lucio en el piso principal, frente al desayuno.
‐Te has levantado pronto ‐saludó y se levantó para ofrecerle una silla.
Se sentó y sonrió a María, que le sirvió una taza de café y un alfajor de chocolate.
‐He decidido que quiero recuperar una rutina ‐se echó una cucharada de azúcar en el café‐.
Sobre todo si aspiro a restablecerme físicamente. Quiero asegurarme de que mi recuperación es
completa.
Y, con una sonrisa, mordió un pedazo de la galleta. Estaba relleno de dulce de leche, muy
dulce, y se le pegó un poco en el labio. Sabía que Lucio estaba observándola. Sacó la lengua y se
limpió el labio con mucha delicadeza.
‐No quiero seguir enferma ‐dijo y mordió otro pedazo de alfajor a cámara lenta.
Lucio emitió un extraño sonido gutural y Ana hizo un puchero.
‐Está delicioso ‐dijo y, tomando la taza en una mano, se levantó de la mesa.
Miró a Lucio con una sonrisa fugaz, encantada ante su expresión sombría.
‐Espero que pases un buen día en el despacho, Lucio ‐dijo‐. Espero que nos veamos esta
noche.
Y también confiaba en que ardería en deseos de tenerla durante todo el día.
Lucio pasó inquieto todo el día. Y la inquietud creció a medida que aumentaba la
temperatura. Se quitó la chaqueta y se desabrochó la camisa, pero eso no ayudó. Intentó
distraerse con algunas llamadas, pero sólo quería escuchar la voz de Ana.
Cerró las persianas, pero incluso en la penumbra sólo pensaba en Anabella. Veía en su
cabeza la imagen de la noche anterior y rememoraba la escena del desayuno.
¡Dios, estaba loco por ella! Era una tortura acostarse solo cada noche en la misma casa. Se
apartó del escritorio con un gesto furioso. ¿Qué estaba naciendo de vuelta en la hacienda? Ella se
había desembarazado de él. Su familia lo había echado y, al menor contratiempo, habían buscado
su ayuda para que recuperase a Anabella.
Lucio se inclinó sobre la mesa, cerró los ojos y buscó una salida a esa situación.
Regresó bastante tarde, pero Ana lo recibió en la entrada con una sonrisa. Vestía pantalones
vaqueros, botas y una camiseta blanca ajustada que marcaba las curvas de su prominente busto.
Advirtió que no llevaba sujetador y los pezones oscuros se definían perfectamente contra la
prenda.
Estaba decididamente condenado al infierno.
‐¿Te apetece una copa? ‐ofreció con una sonrisa mientras sujetaba su abrigo.
‐No ‐replicó con honestidad.
‐¿Ha sido un día duro? ‐preguntó con falsa inocencia‐. ¿Alguna urgencia?
—No —insistió Lucio.
Ana estaba encantada con ese juego. Se escucharon pasos en el pasillo.
‐La cenará estará lista en una hora ‐anunció María, el ama de llaves.
‐No hay problema ‐contestó Ana y entregó a María el abrigo de Lucio‐. Eso nos dará al señor
y a mí tiempo para... relajarnos juntos.
‐No creo que nada de lo que hayas planeado vaya a relajarme ‐dijo Lucio mientras Ana lo
conducía al salón que ella misma había amueblado.
Entraron juntos en la amplia estancia decorado con antigüedades, lienzos y tallas
primorosamente esculpidas en madera.
‐¿Te asusta quedarte a solas conmigo? ‐preguntó, maliciosa, junto a un diván.
Era un diablillo y una arpía. Resultaba muy duro enfrentarse a ella. Lucio apenas controlaba
sus emociones. ¿Cómo ocultaría su amor, su deseo, su dolor?
Ella ignoraba todo lo que habían sufrido en el último año.
‐No, no estoy asustado ‐avanzó tras ella‐. Quizá tema por ti. Eres tan vulnerable...
‐Por favor, señor ‐interrumpió, apoyada en el diván y con expresión malévola‐. No hagas de
esto un combate. Conozco un par de llaves que te inmovilizarían al instante.
‐Supongo que eso será una travesura, negrita ‐replicó con cierta indulgencia.
‐¿Me estás desafiando? ‐se acercó con chispas en sus ojos verdes.
Ella quería jugar con fuego y Lucio se quedó paralizado cuando ella se paró frente a él y
deslizó su mano a lo largo de su muslo, sobre la cadera. Lucio se quedó sin aire. Su cuerpo se
enardeció. No habría podido moverse si lo hubiera intentado.
‐¿Decía algo, señor? ‐preguntó mientras colocaba la mano en su entrepierna.
‐Olvídate ya de esa estupidez de llamarme «señor» ‐dijo mientras tomaba su mano, besaba
la palma y reprimía las ganas de besarla en cada centímetro.
Ya no estaba tan controlado como un minuto antes. Estaba muy excitado y temía que
pudiera hacer algo que lamentase más tarde.
‐Quizá deberíamos dar un paseo o echar una partida de cartas...
‐Odias los juegos de mesa.
‐Sí, pero recuerdo que a ti te gustaban.
‐Es cierto. Pero sólo si jugamos al strip‐póquer.
‐Ana, se supone que tienes que descansar, relajarte y tomártelo con calma ‐insistió, al borde
del precipicio.
‐Vamos, Lucio ‐ella soltó una carcajada repentina y se pegó a él‐. Ríete un poco. Diviértete
conmigo. ¿Es que no podemos pasarlo bien un rato? Vamos, Lucio, se trata de mí.
‐Eso es lo que más me asusta ‐dijo.
Sus miradas se encontraron, Ana arqueó las cejas y soltó una nueva carcajada, mucho más
grave. Ella sabía exactamente lo que estaba pensando y cómo se sentía porque ella sentía
exactamente lo mismo.
Ana rompió esa proximidad y se dirigió al armario lacado en rojo que hacía las funciones de
mueble‐bar. Lucio la observó preso de la lujuria. Ana abrió las puertas. Dos años atrás había
forrado el interior con espejo y había añadido un halógeno. Vaciló un instante frente al abanico de
botellas, decantadores y copas.
‐Acabo de darme cuenta de que no sé lo que bebes ‐dijo Ana.
Lucio no contestó de inmediato, fascinado con la presencia de Ana. Adoraba el modo en que
su melena acariciaba su mejilla, la espalda menuda y la curva de la cintura. Las mujeres eran como
olas modeladas por el mar y Anabella poseía esa dulzura.
‐¿Qué te apetece? ‐preguntó, mirándolo por encima del hombro.
Ella era todo lo que deseaba, pero no dijo nada. Tragó saliva y contuvo esas emociones
salvajes. Hacía que se sintiera vivo.
‐Tomaré un vino tinto —dijo.
‐Aquí no guardamos el vino, ¿verdad? ‐apuntó mientras examinaba el mueble.
‐No. Hay una bodega en el sótano ‐dijo, contento del rumbo que había tomado la
conversación—. Deduzco que no lo sabías, ¿verdad?
‐No ‐cerró las puertas del armario‐. Es una casa muy grande.
‐Te encargaste personalmente de la decoración.
‐¿De veras? ‐frunció el ceño‐. ¿Y a qué te dedicas? ¿Cómo hemos pagado todo esto?
‐He tenido éxito ‐dijo‐. Tú tienes un negocio de antigüedades.
‐No es fácil de creer ‐dijo mientras asimilaba la información‐. Nada de esto me resulta...
familiar.
‐Ya irás recordando, Ana ‐aseguró sin ninguna emoción en su voz.
‐¿Éramos felices, Lucio?
Se quedó completamente parado y Ana se enervó ante su prolongado silencio. Esbozó una
tenue sonrisa muy poco a poco mientras sus ojos negros se iluminaban. Ella pensó que parecía un
ángel en llamas.
‐¿Tú qué opinas? ‐preguntó.
La intensidad de su mirada descentró a Ana. Estaba segura de que Lucio la deseaba y la
amaba. Pero había algo más entre ellos que no resultaba agradable ni cómodo.
‐No tuvimos un buen matrimonio, ¿verdad? ‐señalo con el corazón constreñido.
‐Tampoco nos fue tan mal.
‐¿En qué momento nos fue bien? ‐preguntó, angustiada‐. ¿En qué momento fuimos felices?
¡Lucio!
‐En la cama ‐replicó con la mirada clavada en sus ojos verdes.
Las palabras de Lucio acompañaron a Ana mientras se cambiaba para la cena. Necesitaba
algo más elegante, tal era la costumbre en su país. Eligió un vestido rojo de gasa bordado con
capullos de flores negros y se peinó antes de recogerse el pelo en una cola de caballo. Se puso
unos pendientes de aro dorados y un poco de colonia en las orejas, las muñecas y detrás de las
rodillas.
Lucio la esperó en la entrada del comedor. Era la primera vez que cenaban en el comedor y
le gustaba el aspecto dramático que ofrecía la estancia por la noche, iluminada con velas y
candelabros.
Antes de que sirvieran la cena, Lucio puso un poco de música que amenizara la noche.
María era una cocinera excelente y había preparado un menú variado con los platos
favoritos de Anabella. Al término de la cena se instalaron en la sala, donde tomarían café y
disfrutarían de la música.
Ana dobló las piernas por debajo del cuerpo mientras sorbía el café. A pesar de su borrosa
visión de la realidad, estaba feliz. ¿Cómo era posible?
Quizá se debiera a que no albergaba expectativas de futuro. No pensaba en el mañana ni en
la búsqueda de su hijo.
Ya habría tiempo para todo eso. Por el momento aspiraba a disfrutar de la velada en
compañía de Lucio.
Anabella acercó la taza de porcelana a sus labios y aspiró el rico aroma del café. Esos
pequeños placeres junto a Lucio resultaban embriagadores. Resultaba algo decadente, incluso.
‐Eres una mujer preciosa, Anabella.
La voz profunda de Lucio descargó un intenso hormigueo a lo largo de su espalda, seguido
de un pellizco de placer. Había sido como una caricia.
Ella levantó la cara, lo miró y Lucio sostuvo su mirada durante un largo silencio. Parecía que
el tiempo se hubiera detenido. Eso era lo primero que la había atraído de Lucio, antes de
conocerlo. Esa presencia serena, llena de sabiduría.
La atracción que había sentido había sido pura energía, intangible pero adictiva.
‐Todavía tenemos que discutir muchas cosas ‐dijo con calma y dejó el café sobre la mesa‐.
Hay más cosas que tengo que contarte.
‐¿No podríamos dejarlo para mañana? ‐imploró, temerosa, segura de que no serían buenas
noticias.
‐Vives en un mundo de película ‐dijo Lucio con una sonrisa.
Ella notó una punzada en el corazón. Era verdad. Siempre había sido muy buena en el arte
de la evasión. Siempre había preferido la fantasía a la realidad.
‐Me conoces demasiado bien ‐dijo con un repentino amor por Lucio, consciente de que sus
vidas habían estado unidas durante muchos años.
‐Y por esa razón tenemos que hablar, Ana. Una parte de mí preferiría evitarlo y que
continuásemos como hasta ahora ‐sus ojos negros parecían velados‐. Pero esta situación... Hace
años que no mantenemos una relación tan íntima.
‐Entonces puede que sea esto lo que necesitemos ‐aventuró.
‐¿Vivir en la mentira? No, no creo que sea una buena idea.
‐Puede que no sea eso. Quizá... quizá dispongamos de una segunda oportunidad para que
todo vaya bien entre nosotros.
‐Ahí está la trampa, negrita. Siempre ha funcionado para mí ‐la sombra en su mirada se
había acentuado‐. Tú has sido infeliz conmigo. Tú quisiste que nuestro matrimonio no siguiera
adelante.
Ana quería taparse los oídos. Esa conversación iba a entristecerla y no quería ponerse triste
esa noche. Era una velada fabulosa. La brisa nocturna refrescaba el ambiente y el aroma de las
flores del jardín inundaba la casa.
No había ninguna razón para que discutiesen. Estaban juntos. Eso era lo único que
importaba y todo lo que quería saber, de momento.
Ana se incorporó y se acercó hasta la silla de Lucio. Se quedó de pie, frente a él, una mano
extendida y la otra en la cintura.
‐Baila conmigo ‐Lucio la miró incrédulo‐. ¿Qué? ¿Ya no bailamos? No vas a decirme que
nunca hemos bailado. Eres un gran bailarín. ¿O también me equivoco en eso?
‐Sí, me gusta bailar ‐reconoció con una sugerente sonrisa—. No te has olvidado.
‐Entonces, enséñame ‐susurró y tomó a Lucio de la mano.
Notó la velocidad de su pulso en la muñeca y la temperatura de su cuerpo. La energía que
circulaba entre sus cuerpos era tan intensa que escocía. No había recordado que el placer del
contacto se emparejaba con el dolor.
Sonaba una canción lenta. Una voz femenina, cálida y sensual, los arropaba en el mano de la
noche.
Lucio colocó la mano de Ana en su espalda, apretó su cuerpo contra ella. Sus pechos se
aplastaron contra su torso y sus caderas se amoldaron a su cintura. Era más alto de lo que
recordaba y apoyó la cara en su pecho. Sentía su corazón en la mejilla, pero no era una sensación
agradable. Estaba febril. Se consumía en un fuego abrasador.
‐Tú corazón está a mil ‐dijo Lucio‐. Y todavía no ha empezado el baile.
‐Estoy perfectamente ‐replicó ante ese gesto de arrogancia.
‐Sí, desde luego ‐corroboró con los ojos como dos ascuas.
El corazón de Ana se aceleró un poco más. Tenía la boca seca. Estaba mirándola como si
fuera el postre más dulce.
‐Estás sonriendo ‐dijo y apoyó sus labios en su pelo‐. ¿Qué pasa?
‐Pensaba que no he olvidado esto ‐dijo, estremecida.
Lucio tomó aire y ella notó cómo se expandía su pecho. El contorno de su cuerpo contra ella
era una delicia. Era asombroso sentirse mujer de nuevo.
—Yo tampoco lo he olvidado —murmuró y besó su mejilla con una caricia leve.
‐¿Siempre has llevado el pelo largo? ‐preguntó y alargó la mano.
‐Siempre ‐aseguró con una media sonrisa, si bien su expresión no era dulce‐. No me
permitirías que me lo cortara. Me dijiste que no volverías a hacerme el amor si alguna vez me
cortaba el pelo.
Su lengua trazó el perfil de la oreja y ella se estremeció. Lanzó un gemido mientras se
acumulaba el calor entre sus muslos. Ambos se deseaban y la energía que flotaba en el ambiente
era tan brutal que la desconcertó.
‐Subamos a la habitación ‐rozó con sus labios la barba del mentón‐. Subamos y quedémonos
juntos.
Lucio notó cómo separaba los labios y mordisqueaba su barbilla. Dibujó líneas invisibles a lo
largo del cuello con la punta de la lengua húmeda y eso enardeció su cuerpo hasta el punto que
sólo pensó en desnudarse.
‐No puedo hacerlo, Ana ‐apoyó las manos en sus hombros desnudos y acarició esa piel de
seda‐. No me fío de mis instintos si me quedo a solas contigo.
Y cruzó por su mente la idea de que siempre había pensado de ese modo. Nunca había
estado con ella sin desearla. Y ahora era como si estuviera en una hoguera.
‐No me vengas con ese cuento ‐tomó sus manos y las llevó hasta sus pechos.
Lucio lanzó un gruñido. Ana no llevaba sujetador y sus manos sostenían la dulce firmeza de
sus pechos. No podría reprimirse una segunda vez. Había agotado sus fuerzas la noche anterior.
‐¡Ana! ‐masculló, pero no desveló la tortura que estaba sufriendo.
‐¿Sí, mi amor? ‐dijo mientras clavaba las uñas en su pecho con delicadeza.
Lucio se puso tenso y su erección era tan poderosa que dolía. No podía contenerse y
rechazarla dos noches seguidas.
Bajó de un tirón el escote del vestido de Ana y expuso a su mirada sus pechos. Estaba
imponente. Los pezones se habían endurecido como semillas salvajes.
Arqueó la espalda de Ana y cubrió uno de los pezones con la boca y el otro con la mano.
Estaba hambriento, desesperado. Rodeó el pezón con los labios, succionó con fuerza y lamió la
aureola con insistencia, incapaz de saciar su apetito.
Alcanzó su espalda con la mano y apretó en su mano una nalga. Y cada contacto de su
cuerpo con la piel ardiente de Ana provocaba temblores en ella.
Lucio cerró los ojos y dejó que su mano se aventurase donde todavía no había ido. Sintió la
suavidad de sus pliegues bajo la falda y la braguita. Estaba caliente y húmedo. Introdujo un dedo y
escuchó el grito amortiguado de Ana contra su hombro. Se retiró al instante, temeroso de herirla.
‐Tócame otra vez, Lucio ‐imploró‐. Hazme sentir bien.
Y ya no había manera de que pudiera retirarse. Besó el lóbulo de su oreja, la nuca y su
sensual boca.
Ana gimió cuando Lucio apartó las braguitas e introdujo un dedo, después otro, moviéndose
como si se tratase de su cuerpo.
Ana aulló contra su pecho y sus labios encontraron la piel desnuda. Estaba acariciándola de
un modo que sólo acrecentaba el fuego que ardía en sus entrañas.
Pensó que eso no bastaría. Quería sentirlo todo.
‐Subamos ‐dijo en un jadeo‐. Vamos arriba, por favor. Ahora.
Lucio se apartó de mala gana y ajustó la ropa interior de Ana. Después alisó la falda del
vestido y colocó el escote en su sitio.
Su respiración era agitada. Ana volvió a besarlo.
‐Todavía no hemos terminado ‐dijo, tras otro beso.
Subieron al segundo piso. Cada paso era una tortura. Estaba ansioso por poseerla. Su deseo
iba más allá de cualquier límite. Había un mundo entero ahí fuera con millones de mujeres, pero
sólo deseaba a una. Sólo necesitaba a una.
Ana sintió la química. No hablaban, pero la conexión era evidente. Era realmente explosivo.
Pero, ¿sentían amor u odio?
Ella lo miró por encima del hombro. Y decidió que tenía que tratarse de amor, consciente de
las cosas que esa boca provocaba en su cuerpo.
¿O sería odio? Entonces lo miró a los ojos y advirtió una expresión de lejanía. Nadie habría
adivinado que acababa de acariciarla en sus zonas más íntimas.
Se volvió para mirarlo de frente en la puerta de la habitación. Sus miradas se encontraron y
ella apreció un destello en la profundidad de sus pupilas.
‐¿Preferirías estar en otro lugar esta noche? ‐preguntó en la penumbra del pasillo.
‐No ‐contestó.
‐¿Preferirías la compañía de otra persona? ‐preguntó con una falsa sonrisa.
‐Nunca ‐contestó.
‐Quiero que me hagas el amor, Lucio. Quiero que me ames cómo me amaste una vez, en el
pasado ‐dijo con la mirada fija en él‐. ¡Por favor!
—No puedo, Anabella. Has estado enferma...
‐¡No, no, invéntate algo nuevo, Lucio! Estoy harta de esa maldita excusa.
Inclinó la cabeza. Tenía los ojos cerrados y sus facciones reflejaban un intenso pesar.
‐Esto resulta muy duro para ti, ¿verdad? ‐Ana tragó saliva y acarició su mejilla.
‐Tengo tanto miedo de hacerte daño... Te deseo, negrita, pero nunca me lo perdonaría si te
lastimara ‐dijo.
Ella se tragó esa desilusión. Su corazón entendía los motivos de Lucio, incluso si su cuerpo
no lo hacía.
‐En ese caso, no me hagas el amor. Sencillamente, quédate. Duerme conmigo...
‐Nunca ocurriría. No podría mantenerme alejado de ti.
‐No hará falta. Puedes abrazarme ‐sus ojos verdes brillaron con picardía‐. No creo que eso te
excite demasiado.
Capítulo 8
S
E DESNUDARON en la oscuridad y se deslizaron bajo las sábanas. Lucio sólo llevaba los cal‐
zoncillos y Ana, la camisola dorada. Se acurrucó a su lado y apoyó la cabeza en su pecho. Se
mantuvieron en silencio un rato. Al cabo de ese tiempo, Ana apartó el brazo de Lucio para verlo
mejor.
La luna iluminaba su rostro y se reflejaba en sus pupilas. Lucio era esa clase de persona que
cobraba vida por la noche. Pensó que sería la herencia de su sangre india y su nacimiento entre las
montañas.
—¿Recuerdas la noche que dormimos al aire libre, bajo las estrellas? ‐acarició con ternura
sus pectorales—. ¿Recuerdas la quietud a nuestro alrededor?
‐Sí —la mano de Lucio cubrió su cabeza y sus dedos se enredaron en su melena.
—Esa noche se veían un montón de estrellas ‐añadió Ana—. Veíamos la sombra de las
montañas y la luna. Parecía que fuéramos las únicas personas vivas en la tierra.
‐Fue una noche preciosa —asintió.
‐Me gustaría que pudiéramos recuperar esa sensación ‐apuntó.
‐¿Cómo nos sentíamos?
‐Seguros ‐afirmó mientras Lucio continuaba acariciándole el pelo‐. Al menos, eso creo. No
estoy segura. Ya sabes que veo el pasado en una nebulosa. A veces me parece un sueño. Y me
pregunto si todo esto es real...Pero, entonces, al tocarte y sentirte tan cerca de mí, sé que todo
está en orden.
Cerró los ojos, posó los labios en su torso y aspiró el aroma de su piel. Acarició su vientre
con los dedos y notó cómo se tensaban los músculos abdominales. Era una sensación muy
agradable, familiar.
‐Ya sé que he estado enferma. He olvidado cinco años de mi vida. Pero, sea lo que sea que
ha creado entre nosotros esta... desconfianza... Creo que podemos solucionarlo.
‐Pero, Ana, ¿cómo vas a arreglarlo si no recuerdas qué problema tuviste conmigo?
‐Quizá tú no fueras el problema, sino yo. En todo caso, no hay ningún motivo para que
volvamos a intentarlo. Nos olvidaremos de los viejos recuerdos y crearemos unos nuevos ‐se
apoyó en un codo‐. Quiero decir que... ¿no te sientes a gusto así, tal y como estamos ahora?
‐Eres endemoniadamente optimista ‐esbozó una sonrisa.
‐¿Y qué hay de ti? ‐lo miró a la cara‐. ¿Estás preparado para la aventura? Vamos, piensa
como un gaucho. Escapemos de este sitio. Empecemos de nuevo lejos de aquí, tú y yo.
—¿Adonde quieres que vayamos?
‐No me importa, siempre que estemos juntos.
‐¿Y qué haremos?
Ana se enojó por momentos. Lucio se había vuelto tan... precavido, tan serio. Estaba
preocupado por los detalles. ¿Qué había pasado con su espíritu libre y salvaje?
‐¡Vaya, conozco esa mirada! ‐dijo Lucio‐. Se avecina una tormenta. Siento la energía.
‐¿Cuándo empezaste a preocuparte tanto por todo? —amagó una sonrisa.
‐Quizá cuando comprendí que iba a perderte ‐cerró las manos sobre sus brazos y tiró de
ella‐. No me gustó esa sensación.
‐¿Sabes? ‐aspiró el aroma de su piel‐. No recuerdo haberme sentido indispuesta.
‐No hace falta. Estás mucho mejor y eso es lo único que importa.
‐¿No estabas aquí cuando me ingresaron en el hospital? ‐sus labios rozaban los pezones de
Lucio.
‐No. Enfermaste en China. Seguramente te picó algún mosquito, pero no te diagnosticaron
hasta que volviste a casa.
‐¿Y dónde estabas tú?
‐En Francia ‐dijo‐. Y, más tarde, en California.
‐¿Por asuntos de trabajo? ‐se interesó.
‐Sí, en efecto.
‐¿Y cuándo te avisaron para que vinieras?
‐Sólo cuando asumieron que me necesitabas. En cuanto supe que estabas enferma, vine
directamente ‐aseguró.
‐¿Y mi madre? ‐preguntó‐. ¿Ha venido a verme? Bueno, olvídalo. No me respondas. Sé que
nunca vendría.
‐Pese a lo mucho que quiero a Dante, ya no forma parte de mi familia ‐dijo con un extraño
cosquilleo en la cabeza‐. Tú eres mi familia y sólo me importas tú...
‐Ana, no estamos casados ‐dijo con suavidad mientras se sentaba en la cama y las sábanas
caían hasta su cintura.
‐¿A qué te refieres con eso de que ya no estamos casados? Esta casa es nuestra.
‐Sencillamente, ocurrió.
‐¿Qué pasó? ‐pero en su cabeza ya flotaba la idea del divorcio‐. ¿Divorcio? ¿Nos
encontramos al cabo de dos años, nos casamos y después nos divorciamos?
‐Sí, más o menos ‐asintió Lucio.
‐¡No! ‐la incredulidad se reflejaba en su rostro bañado por la luna‐. Si estamos divorciados,
¿dónde vives?
—Tengo un apartamento en la ciudad, en Mendoza.
‐No es posible. Yo nunca haría algo así. Nosotros nunca... ‐su voz se quebró y Lucio se quedó
mirándola con expresión taciturna‐. ¡Explícamelo!
‐No tengo todas las respuestas.
‐Bien. ¿Y qué respuestas tienes? ‐respiraba con dificultad, desconcertada‐. ¿Te enamoraste
de otra mujer?
‐La idea del divorcio no fue mía ‐emitió una gruñido ronco‐. Ojalá pudiera decirte que hubo
otra mujer, pero yo no tomé la decisión. Estaba en desacuerdo.
‐¡Yo tampoco quería el divorcio!
‐Sí, Ana ‐dijo con serenidad‐. Y te lo concedí porque quería que fueras feliz.
‐¿Feliz, alejada de ti? ‐sacudió la cabeza, sin aire, y sintió un martilleo creciente en la
cabeza‐. ¡No es posible! Te lo estás inventando.
‐No, lo has olvidado.
‐Recordaría algo así ‐aseguró con lágrimas en los ojos.
‐Y llegará ese día. Poco a poco estás recordando fragmentos sueltos de tu pasado. Quizá
tardes unos días, un par de semanas. Pero muy pronto recordarás todo.
Se miraron a la cara a través de un vacío tan grande como la Patagonia. Ana tenía los ojos
rojos y estaba helada. Sentía que se congelaba por dentro como un glaciar.
‐Yo te quiero, Lucio.
‐Sí, pero no lo bastante ‐replicó con tanta ternura que casi le rompió el corazón.
‐Perdóname, Lucio ‐lo abrazó y enterró la cara en su pecho‐. Dame otra oportunidad.
Hagamos que esta vez funcione.
‐Pero ni siquiera sabemos qué fue lo que falló la última vez ‐acarició su nuca‐. Creo que
necesitamos algunas respuestas antes de comprometernos a nada. Todo saldrá bien, Anabella.
Tendrás una vida plena...
‐¡No valdrá la pena si tú no estás! ‐dijo entre sollozos, dolida y vulnerable‐. No soporto estas
lagunas en mi memoria, rodeada de oscuridad.
‐Te acordarás de todo ‐procuró reconfortarla‐. Y ya conoces la peor parte. No hay más
sorpresas, salvo que tengas algún secreto que yo desconozca.
‐¡Dios mío, no! No soportaría más secretos ni más sorpresas. Sólo quiero un poco de
normalidad ‐levantó sus ojos humedecidos hacia él‐. ¿No podríamos llevar una vida normal, Lucio?
‐Nunca te gustó esa clase de vida ‐apuntó.
‐Quizá no sabía la clase de vida que llevaba ‐se tapó la cara con ambas manos‐. Estoy
asustada de mí misma.
Lucio rió. No pudo evitarlo. Había mucho de su antigua personalidad. Sonaba igual que la
joven rebelde de la que se había enamorado.
‐Eres una mujer muy especial, Anabella Cruz ‐dijo mientras acariciaba su cara.
‐Me has llamado Anabella Cruz ‐agarró su dedo con el puño‐. ¿Todavía estamos casados o
ha sido un desliz?
‐Bueno, un poco de todo ‐admitió tras una duda‐. Pediste el divorcio, pero todavía no te lo
han concedido. Supongo que se solucionará muy pronto.
‐Así que todavía estamos casados.
‐Sí, seguiremos casados un par de semanas ‐admitió Lucio.
—En ese caso, ¡renovemos los votos! Olvidemos el divorcio ‐exclamó.
‐¡Ana! ‐ella lo miró perpleja‐. Eso no es posible. Acabo de explicártelo. Tenías razones para
separarte de mí y esas razones no han cambiado. El problema es que todavía no recuerdas esos
motivos, pero...
—Sólo quiero que me perdones y que luchemos para que todo salga bien ‐dijo—. Sé que
podemos lograrlo.
Lucio estaba dividido. Sentía un indescriptible entusiasmo, pero también estaba
preocupado. La alegría de Ana era contagiosa, pero sabía que sus promesas no serían firmes hasta
que no recuperase la memoria. Y entonces...
‐Intentémoslo una sola vez, ¿quieres? ‐lo miró con tanta esperanza y tanta confianza que le
partió el corazón‐. No rechaces esa posibilidad. Al menos, piensa en ello.
—Está bien —dijo, rendido ante ella—. Pensaré en ello.
—De acuerdo ‐dijo y se acurrucó a su lado, las piernas entrelazadas con Lucio.
Ana durmió, pero Lucio no concilio el sueño. Era demasiado consciente de la presencia de
Ana y su cabeza funcionaba a toda máquina. ¿Cómo empezarían de nuevo? Era imposible. No
podía someterse a ese sufrimiento una vez más. Quizá estuviese enamorado de Ana, pero no
estaba loco.
Claro que tenerla entre sus brazos era una bendición. Estaba empezando a recuperar su
memoria, pero él no había olvidado un solo detalle de su vida en común.
Tenía veintisiete años cuando la conoció en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Estaba en
un mercadillo al aire libre, regateando por una baratija, y observó cómo lograba que bajase el
precio un poco cada vez. Iba vestida como una bohemia. Llevaba un pañuelo en la cabeza, una
falda larga y una blusa de manga corta. Al cabo de cinco minutos, Lucio le había comprado el
colgante de oro y se lo había regalado.
Ella no se lo había agradecido. Sólo lo había mirado, seria. Lucio había inclinado la cabeza en
un gesto cortés y se había retirado.
Ella había salido tras él después de preguntarle adonde iba. Lucio notó una calidez en su
cuerpo al recordarlo. Una chica preciosa y rebelde que no deseaba formar parte de la familia
Galván. Algo que Lucio no había sabido hasta después de su primer encuentro sexual. Entonces,
después de que Ana le entregase su cuerpo y su virginidad, comprendió que estaba condenado.
No eran iguales, nunca lo serían y nunca serían aceptados.
Lucio besó a Ana en la nuca. Había sido una aventura increíble. Había hecho cosas con las
que un pobre gaucho nunca habría soñado. Y, sobre todo, había amado a Ana.
Ana se despertó sobresaltada, bañada en sudor, agitada. Abrió las manos para sostenerse
en la caída. Pero entonces abrió los ojos y comprendió que estaba en la cama, de espaldas, junto a
Lucio.
Se giró hacia él. La sábana cubría parte de su torso y dormía con una mano detrás de la
cabeza. Observó las líneas que dibujaban los músculos del brazo.
Y, al mirarlo, sintió un estremecimiento.
Recordó todo lo que habían hablado la noche anterior y algo más.
Ella había solicitado el divorcio. Había sido su elección. Quería huir de su vida en común.
Pero no había dejado de amarlo. Al contrario, su amor había sido tan grande que no había
soportado el dolor.
Habían tenido un hijo. Pero habían perdido a su niño y su cuerpo había sufrido tanto que
había sido incapaz de volver a quedarse embarazada.
Ana tenía un nudo en la garganta.
La pérdida del bebé había sido una auténtica tragedia para ella, más de lo que nunca había
compartido con Lucio. No recordaba cómo la había afectado el aborto hasta que alguien le había
dado esperanzas de que su hijo seguía con vida. Pero había sido un engaño. Y eso había
destrozado su vida. Había concebido esperanzas y había deseado con todas sus fuerzas que su hijo
siguiera con vida. Pero sólo había conseguido un enorme vacío en su vida.
Había deseado tanto ese hijo que se había distanciado a Lucio. Se giró en la cama y estudió
el rostro de su marido. Estaba muy guapo y, a un tiempo, distante. Había sufrido mucho por su
culpa. Añoraba su antigua intimidad.
Apartó la colcha y dejó sólo la sábana sobre el cuerpo de Lucio. Todo su cuerpo se marcaba
debajo de la tela blanca de algodón. Acercó la mano hasta el vientre, que se contrajo cuando notó
ese leve contacto. Recordaba la intensidad de su relación con absoluta claridad.
Notó cómo se aceleraba su corazón. Quería volver a sentirlo y una crecida de deseo invadió
todo su cuerpo. Sólo lo besaría por encima de la sábana, nada más. Rozó con sus labios el
estómago y los músculos de la zona reaccionaron.
Ana tenía la boca seca. Se incorporó un poco, apoyada en los codos, y se inclinó sobre sus
caderas. Tocó con mucha delicadeza la erección de Lucio por encima de la sábana y, mientras
soltaba el aire, la erección creció un poco más.
Ana se emocionó. Era algo ridículo, pero sintió que estaba al mando de la situación.
Bajó la cabeza y volvió a tocarlo con sus labios. Presionó levemente para que Lucio sintiera
la humedad de su boca. Sacó la lengua y deslizó la punta sobre el contorno del pene. Eso
incrementó la dureza de la erección un poco más.
La presión del miembro contra su boca inflamó el cuerpo de Ana. Anhelaba la energía de
Lucio. Deseaba parte de ese fuego. Acariciarlo por encima de la sábana había sido una buena idea,
pero necesitaba más. Quería sentirlo todo.
Pasión, amor, y deseo. Deseo y amor. Deseo.
Ana se sentó, apartó la sábana y expuso la erección ante sus ojos. Sabía que podía hacerlo.
Sólo tenía que moverse con cuidado.
Se arrodilló sobre él y se estremeció cuando rozó su cuerpo. Notaba el temblor en sus
muslos. Descendió lentamente hasta que la erección de Lucio entró en contacto con su zona más
sensible.
Lucio se había mostrado contrario al sexo, pero ella lo había consultado con la enfermera y
Patricia le había asegurado que sólo debían tomárselo con calma.
Ana vaciló un instante, pero notó la erección de Lucio presionada contra su muslo. Bajó muy
despacio hasta que sintió cómo la anchura del miembro penetraba en ella.
Era una maravilla. Contuvo la respiración y presionó para sentirlo muy dentro. Deseaba más.
Se hundió hasta el fondo. Gozaba de esa plenitud, pero tenía miedo de moverse. Pero se sentía
abrumada por la intensidad de esa sensación.
Y, mientras se decidía, notó la mano de Lucio en su nalga.
‐Bien, negrita. ¿Cuál será tu próximo movimiento? ‐sonrió con aire somnoliento‐. He oído
algo acerca del sexo extremo. Pero ¿no crees que esto es demasiado?
Pero, mientras hablaba, arqueó las caderas y se hundió en ella con un solo golpe. Ana soltó
un gemido. Empezó un movimiento suave que despertó un cúmulo de sensaciones aletargadas. El
calor que irradiaba de su erección hizo que tensara los músculos. Notó una descarga en su
ombligo.
‐Espera ‐dijo y apoyó las manos en el pecho de Lucio‐. No quiero que termine aún.
Lucio sonrió y siguió con el mismo ritmo suave.
Ana asumió que Lucio era un experto y que ahora ostentaba el control. Tiró de ella hacia
abajo, sujetándola contra su cuerpo, y se encargó del ritmo. Los músculos internos de Ana no
cesaban en sus contracciones. ‐Párate ‐gritó con voz ahogada.
‐Imposible ‐replicó.
Y continuó moviéndose hasta que Ana sintió que una capa de fuego líquido corría por su
piel, en su vientre y entre sus piernas. Ana jadeó mientras seguían las embestidas, cada vez más
insistentes. Clavó sus uñas en la piel de Lucio, deseosa de que terminase con esa exquisita tortura.
Aferrado a ella, Lucio embistió una vez más hasta el fondo y ella gritó su nombre. Todo se
tambaleó a su alrededor y observó cómo saltaban chispas. El cuerpo de Lucio se hinchaba en su
interior y el embate final estaba descontrolado. Estaba con ella, compartían ese mismo placer y se
aferró a su cuerpo mientras los espasmos se sucedían entre temblores.
‐Gracias, señor ‐dijo, exhausta, desplomada sobre su pecho.
‐De nada ‐contestó con una sonrisa.
Ana se relajó, sus cuerpos amoldados. Agradecida y en calma, cerró los ojos.
‐¿Recuerdas nuestros grandes planes? ‐preguntó.
—¿A qué te refieres?
‐Tampoco teníamos tantos, Lucio. Piensa un poco ‐su mano acariciaba el pecho empapado
en sudor‐. Teníamos varios, pero siempre pensábamos que nos escaparíamos juntos. Veríamos el
mundo juntos. Tu mundo.
‐¿Mi mundo? ‐su voz sonaba espesa.
‐Sí. Tenemos dos semanas antes de que el divorcio sea efectivo. ¿Por qué no nos vamos de
viaje? Sería nuestra luna de miel de despedida.
‐Me parece una idea descabellada, chica.
‐Igual que un matrimonio entre un gaucho y una aristócrata.
‐Es cierto ‐admitió con una sonrisa.
‐¿Qué opinas? ‐besó su torso desnudo‐. ¿Una última aventura?
‐Está bien. Hagámoslo.
Capítulo 9
L
UCIO ya no estaba cuando Anabella se despertó, un par de horas más tarde. El sol lucía en el
cielo y la brisa entraba por la ventana abierta.
Y las dos semanas próximas no serían sus últimas dos semanas. Vivirían una gran aventura,
pero no sería una despedida. Sería una nueva oportunidad.
Sabía que era factible. Todo era posible si se trataba de ellos.
‐El señor quiere que se quede en la cama y descanse ‐dijo María cuando se paró en la
puerta‐. El desayuno estará listo enseguida.
Ana se apoyó en la almohada, obediente. Quería quedarse en la cama un poco más,
reviviendo la increíble noche que habían compartido.
No había sido asombroso. Había resultado natural, cautivador y sensual. ¡Y no sería el fin de
sus relaciones sexuales! Era el comienzo. El principio de todo:
Incluso si Lucio todavía no lo sabía.
Lucio hubiera preferido quedarse en casa con Ana, pero tenía que atender unos asuntos en
el despacho si iban a escaparse juntos una semana en su última gran aventura. De regreso a sus
viñedos, Lucio condujo con las ventanillas bajadas y dejó que el sol de atardecer inundara su
coche.
Quería recuperar a Ana. Deseaba otra oportunidad para su matrimonio. Sabía que lo tenía
todo en contra, pero había reunido su fortuna en una noche afortunada.
Había ganado un millón de dólares en una noche con los dados.
Había doblado una apuesta tras otra. Y así había reunido medio millón, que se había jugado
en una acción digna del último temerario del hemisferio sur.
Sabía que podía perderlo todo y estaba hecho a la idea. Podía quedarse sin nada y no lo
afectaría. No le importaría volverse a su tierra, donde la gente era pobre y feliz.
La pobreza tenía sus ventajas. Daba libertad y le gustaba esa clase de vida, al aire libre, sin
ataduras de ninguna clase.
¿Qué suponía el dinero? ¿Casas y coches? Sólo había deseado un gran amor.
Lucio aparcó en la bodega. Tenía que entregarle unos documentos a su ayudante antes de
volver a casa. Pero se quedó sentado en el coche, pensativo, tamborileando en el volante con los
dedos.
Ana había sido ese gran amor. Pero ¿qué pasaría ahora?
Suspiró y salió del coche. Poseía una de las bodegas más antiguas del valle. El edificio de
piedra y las bodegas eran originarios de 1880. Se habían construido en tiempos de la inmigración
que había llegado a Mendoza desde Francia e Italia. Esa tierra había recibido la bendición de la uva
Malbec que, más tarde, había dado origen al reputado vino tinto argentino.
La puerta se abrió de pronto y Lucio estuvo a punto de chocarse con Dante. Pero no
aparentó sorpresa al verlo allí.
‐¿Tienes negocios en la ciudad? ‐preguntó y acompañó a Dante hasta una de las bodegas
más apartadas.
‐Sí ‐asintió y se sentó encima de una barrica de roble.
‐¿Anabella? ‐sugirió mientras servía dos copas de vino, y Dante sonrió con ironía.
‐Es bueno ‐dijo Dante después de saborearlo‐. Muy bueno.
‐Sí, a mí también me gusta ‐dijo, consciente de que se había acostumbrado a su vida en la
ciudad pese a sus reticencias iniciales.
‐¿Es de tu cosecha? ‐preguntó Dante.
‐Es nuestro último producto.
Se instaló el silencio entre ellos. Bebieron de sus respectivas copas con calma. Lucio repitió
en su cabeza que era una buena vida y Mendoza se había convertido en su nuevo hogar. Y sabía
que ya no podría recuperar su antigua vida, por mucho que Anabella insistiera. En esas
circunstancias, ¿qué sentido tenía ese último viaje? ¿Había alguna esperanza para ellos?
Quizá sólo fuera una fantasía. Pero eso no era malo. Ana había sido su sueño desde la
primera vez que la había visto. Había sido un reto y él seguía siendo un jugador. Nunca había
tenido miedo de la derrota. ¿Qué sentido tendría el éxito si no conllevara un cierto riesgo? Si se
marchaba con ella una semana, ¿qué sería lo peor que podría pasarles? Ya le había entregado el
corazón. ¿Perdería también su alma?
‐¿Cómo se encuentra? ‐preguntó Dante‐. ¿Ha recuperado algo de memoria?
‐No tanta cómo te gustaría ‐replicó Lucio.
‐¿Qué significa eso?
‐Sabe que ha olvidado los últimos cinco años ‐apuntó‐. Y recuerda que es mi esposa.
‐¿Y el divorcio? ‐frunció el ceño.
‐También se lo he contado, pero no me cree.
‐¿No se lo cree? ‐Dante lanzó un suspiro de asombro‐. ¡Fue idea suya!
‐Quizá sea más acertado decir que no lo acepta. Todavía tiene muchas lagunas y sigue
pensando que formamos una pareja ‐dijo ante el asombro de Dante‐. No recuerda los malos
momentos, Dante. Sólo nuestro amor.
Y recordó que, un año antes, se había desenamorado. ¿Cómo era posible? Nunca le había
pasado. Siempre había amado, sin más. Pero Ana sólo recordaba su enamoramiento y deseaba
una nueva oportunidad.
‐No pretenderá que volváis a vivir juntos, ¿verdad? ‐preguntó Dante, inquieto.
Lucio sintió fuego en el estómago y apartó la copa de vino. Ellos nunca habían tenido
ninguna esperanza frente a la férrea oposición de su familia.
Y seguían en su contra. Pero ¿quiénes se creían que eran? ¿Cómo podían siquiera
imaginarse que sus nombres, su fortuna y su posición importaba más que la felicidad de Ana?
Levantó la vista hacia las colinas.
‐Ya sabes que Ana toma sus propias decisiones.
‐Se acordará.
‐Ya lo sé ‐se volvió para mirarlo a la cara y descubrió simpatía en los ojos de Dante.
Una simpatía que, hasta cierto punto, resultaba más dañina que la ira.
‐Tengo una cosa de Ana ‐sacó las llaves del coche‐. No sabía que lo tenía. Creo que lo olvidó
en el hospital.
Lucio siguió a Dante hasta su coche. Sacó una caja de cartón.
‐No contiene gran cosa ‐dijo‐. Papeles y un par de fotografías. Pero Ana insistió mucho para
llevárselo al hospital. Imagino que querrá recuperarla.
Lucio miró fijamente la caja azul. Era una caja de zapatos. La caja del bebé que había
perdido. Así que era real. ¿Significaba eso que el bebé...? Pero cortó esa línea de pensamiento.
Nunca había existido ningún bebé.
‐¿Quieres acercarte y entregársela en mano? ‐ofreció Lucio.
‐Prefiero aguardar hasta que haya recuperado la memoria por completo ‐negó con la
cabeza‐. No me gusta el papel de malo. Sólo para tu información, yo no formaba parte del plan de
Marquita para traer a Anabella de vuelta a casa. Me enteré cuando me llamaron y me dijeron que
Ana había cambiado de opinión. Lo lamento.
‐No fue cosa tuya ‐Lucio se encogió de hombros.
‐Sí, pero resultaste gravemente herido. He oído que...
‐Eso es agua pasada ‐Lucio agarró la caja‐. Ahora sólo importa el futuro de Ana.
‐Sí ‐dijo con gravedad‐. Dale recuerdos, ¿quieres? Dile que pienso mucho en ella y que Daisy
y los niños están deseando verla.
Lucio condujo hasta la hacienda con la caja de zapatos en el asiento de al lado. Quería
abrirla para examinar su contenido, pero pertenecía a Ana. Se la entregaría y ella tomaría la
decisión más pertinente.
Ana había dedicado parte del día a la revisión de armarios y alacenas. Eran cerca de las cinco
cuando se sentó en el estudio y examinó algunas cosas que había recuperado, nostálgica. Había
postales de viajes, folletos de obras de teatro, billetes de avión y fotografías. Estaba revisando las
postales cuando apareció Lucio.
‐Hola ‐saludó Ana‐, He estado revisando fotografías y otros recuerdos, pero no he
encontrado nada de nuestra boda. ¿No hicimos fotos? Habría jurado que hicimos fotografías de
nuestra boda.
‐Están en mi apartamento ‐se apoyó en el marco de la puerta con una mano en la espalda‐.
Temía que pudieras deshacerte de ellas, así que me las llevé.
‐Nunca habría tirado esas fotografías ‐replicó con ternura‐. A pesar de mi desconcierto y mi
depresión, nunca he dejado de amarte.
‐¿Por qué estabas deprimida? ¿Qué hice mal, Ana?
‐No hiciste nada. Era yo ‐dijo y guardó las cosas en el último cajón del escritorio.
‐Pero ¿no recuerdas una sola cosa? ‐insistió‐. Habías mencionado al bebé...
‐Sí, pero no tiene lógica. Y si intento explicártelo creerás que estoy como una cabra.
‐Pruébame ‐dijo Lucio.
Ana cerró el cajón, se puso en pie y se sacudió el pantalón de lino beige. Finalmente había
reconocido su ropa. Poco a poco recomponía el puzzle de su vida.
‐¿Estás seguro de que quieres escucharlo?
‐Más que ninguna otra cosa.
‐Y, si te lo cuento, ¿me prometes que mantendrás tu palabra y te marcharás conmigo? ¿No
te enfadarás y te echarás atrás?
‐No lo haré ‐prometió.
‐Siéntate ‐dijo y le ofreció un hueco a su lado en un sofá de cuero‐. Es una larga historia,
algo farragosa...
Se quedó sin habla cuando Lucio se sentó a su lado con la caja en su regazo.
‐¡La caja del bebé! ¿Dónde estaba?
‐Dante la tenía. Parece ser que te la llevaste al hospital.
‐¿Has mirado dentro? ‐preguntó mientras quitaba la tapa con manos temblorosas.
‐No. La caja no es mía.
Sacó un sobre azul celeste y, en su interior, encontró una fotografía poco nítida de un chico.
Pese a la pobre calidad de la imagen se veía claramente que el niño tenía el pelo oscuro y la piel
aceitunada.
‐¿Quién es? ‐preguntó Lucio y tomó la imagen.
‐Tomás. Al menos eso me dijo Alonso ‐contestó.
‐¿Y quién es Alonso?
‐Alonso Huntsman. El hombre que se puso en contacto conmigo.
Lucio escuchó la explicación de Ana, pero no apartó la mirada de la fotografía. El chico
parecía de una extrema pobreza. Llevaba unos pantalones cortos demasiado anchos y una
camiseta raída demasiado estrecha. Estaba descalzo y llevaba el pelo corto.
—Es un chico muy guapo ‐dijo con voz ronca.
‐Ya lo sé. Y durante una semana pensé que era nuestro hijo ‐señaló la fotografía‐. Tiene un
poco de verde en los ojos y la edad concuerda.
Lucio no creía lo que estaba escuchando. Ana había sufrido un aborto. Las palabras bailaban
en la punta de la lengua.
‐Explícamelo ‐dijo con calma‐. ¿Qué te hace pensar que podría tratarse de tu hijo cuando
sabes que abortaste a los seis meses de embarazo?
‐Porque eso no fue lo que ocurrió ‐dijo, nerviosa, y se humedeció el labio superior—. Estaba
embarazada de ocho meses y tuve un parto prematuro. Ya me conoces, Lucio. Sabes que no se me
da bien enfrentarme con la desgracia. Prefiero ignorarlo...
‐Tuviste un aborto natural.
‐No. Fue un parto prematuro y tuve a mi hijo.
—Nunca me lo dijiste.
‐No estabas allí ‐apretó los puños y lo miró con los ojos llorosos—. Estaba sola en ese
maldito internado. Tenía dieciocho años y había dado a luz. El dolor era insoportable. Sé que había
un bebé. Habría jurado que escuché cómo lloraba. Pero más tarde me dijeron que había muerto.
Necesitaba verlo un instante, pero había perdido mucha sangre y me trasladaron al hospital para
una transfusión.
‐¿No estabas en el hospital?
‐Tuve nuestro hijo en el colegio. Vino una matrona. Era el procedimiento rutinario.
‐¿Y la mayoría de los bebés fallecían? ‐preguntó Lucio.
‐No lo sé. Las chicas embarazadas y las chicas que ya habían dado a luz se alojaban en zonas
separadas ‐explicó‐. Decían que las madres tenían otras necesidades. Había una guardería...
‐¿Viste alguna vez esa guardería? ‐interrumpió‐. ¿Viste a los niños?
—Algunos —se estremeció‐. Unos pocos.
Quería zarandearla y preguntarle por qué no se lo había contado, pero estaba paralizado.
Era una historia increíble.
‐Quizá el bebé naciera muerto —Ana tragó saliva—. Pero no me dejaron despedirme de mi
hijo. Nunca llegué averlo. Y eso...
‐¿Y Tomás? ‐preguntó, consciente de que Ana nunca había compartido ese dolor.
‐El año pasado recibí una llamada de ese hombre, Alonso Huntsman ‐se levantó‐. Me hizo
un montón de preguntas sobre mi educación, mi colegio y me preguntó si había estado
embarazada.
‐¿Por qué te llamó? ¿Qué ganaría él con todo esto?
‐Dijo que estaba relacionado con mi familia y se había sentido en la obligación de
comprobar esos rumores que hablaban de un Galván en el mercado.
—¿Un bebé a la venta? —Lucio tomó aire.
‐Sí, en el mercado negro —cerró las manos sobre el respaldo de la silla‐. No supe nada más
de él y, al cabo de unos días, recibí la fotografía. No supe qué pensar. Era muy extraño. El niño
tenía cierto aire familiar, pero podía ser el hijo de cualquiera. Hay mucha mezcla en estas tierras y
todos los crios argentinos son una monada. El señor Huntsman me llamó a los pocos días y se
disculpó por haberme dado esperanzas. Fue muy amable, pero tajante. Dijo que había averiguado
que el niño no podía ser mío. Tomás era demasiado pequeño.
‐¿Y ahí acabó todo?
‐Sí, más o menos.
‐¿Y si fuera realmente nuestro hijo? ‐miró de nuevo el retrato del niño.
‐No quiero imaginármelo ‐dijo con voz trémula‐. No tenemos ningún hijo. Y nunca seré
madre. Ésa es la única realidad.
‐Ojalá me lo hubieras dicho ‐dejó la fotógrafa en la caja‐. Hubiera intentado ayudarlo de
algún modo, incluso si no hubiera sido nuestro.
‐¡No, por favor! ‐Ana se cubrió la cara con las manos.
‐Sólo estaba diciendo...
‐Ya sé lo que estabas diciendo. Habrías intentado ayudar al chico. ¿Crees que no lo he
pensado un millar de veces? ‐estaba pálida, acongojada‐. Decidí ocultártelo adrede, Lucio. No te lo
dije porque no quería tu ayuda. ¡Fui egoísta!
‐No te entiendo ‐amusgó los ojos.
‐Sí, me entiendes muy bien. Sabes que no soy una santa, precisamente. Soy egoísta y
mezquina ‐su voz se debilitó entre los sollozos‐. Y me odio por haberlo abandonado. Quería
ayudarlo y no lo hice para herirte.
‐¡Anabella!
‐Llevo una eternidad enfadada contigo, Lucio ‐se llevó el puño a la boca‐. No comprendí
hasta qué punto estaba furiosa hasta que me di cuenta de que no podía echarle una mano a ese
pobre niño.
‐¿Por qué estabas furiosa? ‐Lucio estaba perplejo, desconcertado.
Ella estaba tan avergonzada que apenas podía expresarlo con palabras. Se secó las lágrimas
y tomó aire.
‐Te culpaba del aborto ‐dijo, estremecida.
Lucio recibió el impacto de la noticia y retrocedió unos pasos, incrédulo.
‐La noticia me dejó tan hundido como a ti, Ana.
‐Si no me hubieras abandonado en la plaza...
‐¡No lo hice! Me llevaron a la fuerza...
‐Mi cabeza aceptaba esa razón, pero mi corazón confiaba en que me rescatarías de ese
horrible internado de Uruguay ‐dijo.
‐No sabía dónde estabas ‐dijo, inflamado, pero no añadió que estuvo meses inmovilizado
tras la paliza.
Ella guardó silencio y se tragó la amargura del pasado. Sentía náuseas.
—¿Por qué has tardado tanto en decírmelo?
‐Recuerdo que me aterrorizaba la idea de que algo malo le pasara a Tomás si no lo
encontrábamos. No dejaba de pensar en él. Sabía que me ayudarías si volvías a casa.
‐¡Oh, Ana! No puedo creer lo que estoy oyendo. No me creo que ésa fuera la razón de
nuestro divorcio —dijo.
‐Yo no quería divorciarme ‐replicó.
—¿No querías el divorcio? ‐se encaró con ella—. No te engañes, querida. Estabas tan furiosa
conmigo que dejaste de hablarme. Te negaste a acostarte conmigo. Me pediste que me fuera a la
habitación de invitados. Todo fue idea tuya.
—Pero no quería separarme de ti ‐junto las manos en una súplica‐. Sólo que no sabía cómo
detener lo que había iniciado.
‐Ana, esto me está matando.
‐Es la verdad. Estaba muerta de miedo ante lo que sentía. Sí, estaba enfadada. Pero
comprendí, con el tiempo, que no estaba furiosa contigo. Estaba enojada con la vida, contra todo y
todos...
‐No puedo hacerlo ‐levantó una mano‐. Ha sido una semana muy larga, muy dura. Tu
enfermedad nos ha llevado al límite.
‐Perdóname, Lucio.
‐No es tan sencillo ‐contestó.
‐De acuerdo ‐respiró y levantó la barbilla‐. No te pido una salida. Sólo quiero una
oportunidad para...
‐¿Una oportunidad? Has tenido infinidad de oportunidades.
‐¿Y qué importa una más? ‐preguntó altiva con lágrimas en los ojos.
Capítulo 10
L
UCIO seguía profundamente enojado cuando María anunció que la cena estaba lista. Ignoró
por completo a Ana en la mesa y, tan pronto como María retiró los platos, se levantó y salió del
comedor.
Ana observó cómo se alejaba. Estaba destrozada. No se había explicado bien y no estaba
segura de que pudiera hacerlo si contaba con otra oportunidad. Reprimió un suspiro, se levantó y
fue al encuentro de Lucio. Estaba en el despacho, al teléfono. No la miró cuando Ana abrió la
puerta.
Ana se quedó de pie, a la espera, mientras finalizaba la llamada.
‐¿Qué quieres ahora? ‐preguntó con absoluto desprecio.
‐¿Me ayudarás a encontrarlo, Lucio? ‐aventuró con la imagen de Tomás en mente.
‐¿Y para que? ‐se balanceó en la butaca‐. ¿Vas a enviarle una felicitación navideña?
‐No, pero tengo que saber cómo está. Quiero saber si está con una buena familia...
‐Puedo garantizarte, con bastante seguridad, que ese no es el caso.
‐Entonces ‐se estremeció‐, quizá podamos ayudarlo.
‐¿Pensaste en pedirle más información al señor Huntsman?
‐No he podido localizarlo. El número que me facilitó está fuera de servicio.
‐¿Y has intentado buscarlo por el nombre?
‐Sí. Pasé semanas rastreándolo. Incluso contraté a un detective, pero no saqué nada.
‐¿Fue entonces cuando decidiste alejarte de mí? ‐dijo con la mirada lúgubre.
‐Lo siento ‐se disculpó Ana.
‐Está bien. Ahora tengo trabajo ‐dijo y señaló la puerta con un gesto‐. Hablaremos de todo
esto por la mañana.
Se quedó mirando la puerta durante varios minutos tras la salida de Anabella.
Estaba confuso. Anabella estaba visiblemente preocupada por ese crío, pero nunca había
aceptado la idea de la adopción durante su matrimonio. ¿Qué buscaba en Tomás? ¿Acaso tenía un
plan?
Lucio se pasó la mitad de la noche despierto, frente al ordenador, enviando mensajes a
todos los organismos oficiales y las organizaciones humanitarias. En cada mensaje mencionaba a
Alonso Huntsman y recalcaba la apariencia física de Tomás.
Se acostó tarde y Ana, medio dormida, se acomodó entre sus brazos. Lucio agachó la cabeza
y aspiró el aroma dulce de su pelo. Sentía las curvas de su cuerpo en perfecta armonía con su
postura. Era una situación muy dolorosa. Sabía, desde el mismo día en que la vio por primera vez,
que estaba hecha para él.
Nunca había deseado a ninguna otra persona con esa pasión animal.
—Bésame —susurró Ana y lo abrazó de modo que sus pechos se aplastaron contra su
cuerpo, entre el tormento y el éxtasis.
‐No bastará con un solo beso ‐advirtió.
‐Eso espero ‐replicó ella.
Hicieron el amor con una desesperación primitiva y se durmieron abrazados. Lucio se
despertó primero. Todavía no había amanecido. Se separó con cuidado de Ana y volvió al
despacho. Se preparó un café y encendió el ordenador. Pero nadie había respondido a sus
requerimientos. Así que inició una nueva tanda de mensajes, decidido a obtener alguna pista.
Marcó el número de Dante mientras tomaba el desayuno en el despacho.
‐Buenos días ‐saludó‐. Lamento molestarte en la oficina.
‐¿Hay algún problema con Anabella?
‐No exactamente ‐dijo, consciente de que su relación con Dante todavía resultaba algo
distante‐. Necesito información sobre el internado de Uruguay donde estuvo Ana. ¿Alguna vez
hablaste con el médico que la atendió?
‐No. ¿Por qué?
‐¿Estás totalmente seguro de que sufrió un aborto natural?
‐Hablé con la directora del colegio ‐recordó tras una pausa con tono incrédulo‐. Me llamó
desde el hospital para contármelo.
—¿Alguna vez mencionó al bebé?
‐No. ¿De qué se trata?
‐Un hombre llamado Alonso Huntsman contactó con tu hermana hará cosa de un año.
‐Nunca he oído ese nombre ‐dijo.
Lucio ya lo había supuesto. Estaba cada vez más irritado. ¿Habrían intentado chantajearla?
¿Habrían fingido que Tomás era su hijo? ¿O quizá alguien había creído que realmente era el hijo de
Anabella?
‐Pero no estás seguro de que sufriera un aborto, ¿verdad? Sería posible que hubiera dado a
luz a un niño sano.
‐No es posible. Enviamos a Ana a un internado de señoritas ‐insistió Dante, convencido de
su versión‐. Y, finalmente, se graduó.
Lucio se irritó un poco más. Dante estaba comportándose de un modo obtuso. Anabella
podía haber tenido un niño sano y graduarse. Era una mujer muy inteligente. Y se crecía ante la
presión.
—No creerás realmente que tuvo ese niño, ¿verdad? ‐señaló Dante.
‐Estamos interesados en un chico ‐comentó‐. Estoy seguro de que Ana te facilitará más
información si podemos encontrarlo.
Lucio se pasó el resto del día en la oficina de la bodega. Seguiría indagando hasta que diera
con alguna información. Pero, al final de la jornada, sintió una tremenda frustración porque seguía
sin una sola pista.
Anochecía cuando llegó a la hacienda. La casa estaba tranquila y, entonces, escuchó una
carcajada que provenía de la cocina. Entró y encontró a Anabella en un taburete con un retoño en
su regazo. Estaba jugando con la criatura y sus ojos verdes reflejaban un intenso amor.
‐¡Señor! ‐gritó María‐. ¡Mire quién ha venido! Éste es mi nieto, Jorge. Va a quedarse
conmigo este fin de semana. ¿No es adorable?
‐Ya lo creo ‐murmuró Ana y besó el moflete del niño—. Es muy bueno y muy sociable.
¿Quieres sostenerlo, Lucio? No llora nunca.
‐Está encantado contigo ‐respondió y tomó la manita del niño.
Lucio echó un vistazo a la cocina y observó que no había nada en el horno. María aplaudió y
tendió las manos hacia su nieto.
‐No se moleste en prepararnos la cena, María. Tu familia ha venido a verte. Vete con ellos y
pásatelo bien. Creo que nosotros saldremos a cenar.
Más tarde, en la escalera, cayó en la cuenta de que no se lo había pedido a Ana.
‐Lo siento ‐se disculpó‐. No te he preguntado. ¿Te apetece que salgamos?
Ana no necesitó una respuesta. Lucio advirtió la felicidad en sus ojos. Y si ella estaba
contenta, el mundo giraba feliz.
Una hora más tarde estaban instalados en una mesa de un restaurante francés, en el centro
de Mendoza. El cocinero era excelente y siempre había cola, pero el encargado encontró una mesa
libre para Lucio.
Ana estaba radiante con un sencillo vestido largo de encaje con tirantes. El vestido se
ajustaba a su figura y Lucio no le quitaba ojo. Era una preciosidad. Tenía una sonrisa ideal. Y su risa
era contagiosa. Estaba resplandeciente a la luz de las velas.
Igual que en el día de su boda.
‐Ha sido toda una aventura haberte conocido ‐dijo Lucio con una sonrisa, agradecido pese a
todos los problemas.
—Espero que no haya terminado ‐dijo con un halo de sospecha‐. Dijiste que nos quedaba un
último viaje salvaje.
‐No recuerdo que habláramos de nada salvaje. Pensaba que haríamos algo juntos, nada
más. Quizá una semana en la playa o en Buenos Aires.
—También podíamos acercarnos al Perito Moreno, en la Patagonia.
—¿Por qué íbamos a volver allí? ‐preguntó mientras recordaba el día de su boda.
‐Para renovar nuestros votos, claro.
‐Ahora sí estoy seguro de que has perdido la cabeza ‐dijo con una carcajada.
Ana advirtió el sarcasmo, pero seguía dichosa. Estaba encantada con la manera que tenía
Lucio de mirarla y, sobre todo, con el recuerdo de su boda.
Había sido una experiencia muy excitante. Se habían declarado su amor en medio de un mar
de hielo. Había sido como una boda en la catedral de la madre naturaleza. Pensó que los
pingüinos, vestidos de frac, eran el coro. Y las focas, las ballenas y los cisnes negros representaban
los invitados.
‐Estabas preciosa vestida de novia, Ana ‐dijo Lucio—. Hay cosas de las que me arrepiento,
pero mi boda contigo no figura en esa lista.
‐¿Y qué lamentas?
‐Los años que dedicamos a los métodos de fertilidad ‐se tensó‐. Quizá toda esa energía
malgastada en la búsqueda de un hijo habría salvado nuestra relación.
‐Es probable ‐asintió.
‐No puedo creerme que estés de acuerdo conmigo ‐apuntó Lucio.
‐Me llevo mucho tiempo aceptarlo, pero ahora lo entiendo. Y estoy preparada para
superarlo y seguir con mi vida.
Pero sonó el teléfono móvil de Lucio antes de que contestase.
‐Tengo que atender esta llamada ‐dijo y se levantó al tiempo que traían la comida‐. No me
esperes, Ana. Empieza sin mí. Volveré enseguida ‐regresó a los veinte minutos‐. Lamento la
ausencia. Pero era importante. ¿Te apetece un café?
—No, estoy satisfecha. Gracias.
‐Vamonos a casa, pues ‐y pidió la cuenta.
Ana pensó que Lucio estaba preocupado. Aparentaba normalidad, pero sabía que esa
llamada lo había perturbado...
—¿Por qué era tan importante esa llamada? —preguntó mientras salían del restaurante.
—Quizá tenga que ausentarme un par de días —dijo mientras abría el coche—. Tengo que
ocuparme de algunos asuntos.
‐¿Adonde vas?
—Al norte. A Salta —señaló Lucio.
Ana subió al coche y aguardó a que Lucio se sentara frente al volante.
‐¿Puedo acompañarte?
‐No.
‐¿Por qué no?
Lucio no quería discutirlo. Sacudió la cabeza, encendió el motor y arrancó.
Esa noche había recibido una llamada de Alonso Huntsman. Se había enterado de que Lucio
lo estaba buscando y se había puesto en contacto con él. Había aceptado una cita para verse
frente a la catedral de Salta, en tres días. Parecía que Huntsman sabía mucho de él y eso lo
intranquilizó.
Anabella se cambió en su habitación y se puso el camisón. La cena había resultado
prometedora pero, finalmente, había sido un desastre. ¿Qué se interponía entre ellos? ¿Por qué
no lograban que todo funcionase?
Se acercó a la ventana y miró las montañas. Estaba tan oscuro que apenas se distinguían del
cielo negro.
Escuchó un sonido bajo la ventana y se asomó. Descubrió a Lucio en el porche. Ana se puso
una bata y bajó las escaleras para reunirse con él.
Lucio escuchó sus pasos y se volvió hacia ella.
‐¿Por qué nunca consideraste la alternativa de la adopción? ‐preguntó por sorpresa.
‐Estábamos esforzándonos muy duro para tener un hijo propio ‐replicó‐. Pero ya no siento
lo mismo. Y si encontráramos a Tomás...
‐¿Y de lo contrario?
‐Supongo que podríamos pensarlo ‐admitió.
‐Siempre que sigamos juntos, desde luego ‐remarcó Lucio.
‐Pero vamos a quedarnos juntos ‐afirmó ella, asustada ante una posible separación.
‐No puedo asegurarlo. No creo que sea cierto.
‐Sólo estás cansado. Esa llamada te ha puesto de mal humor.
‐Sí, estoy cansado. Pero ése no es el problema, Ana. Ojalá hubiera estado a tu lado cuando
cumpliste dieciocho años. Ojalá te hubiera rescatado de ese internado y hubiera salvado a nuestro
hijo. Pero no estaba allí ‐apagó el cigarrillo con violencia‐. Y perdiste al bebé y esa herida sigue
abierta. Francamente, Ana, creo que hemos cometido demasiados errores...
‐Pero, si hay amor, todo puede superarse.
—Ahórrame toda esa milonga sentimental —interrumpió‐. Yo no creo en eso y tú, tampoco.
‐No permitiré que lo hagas —dijo, orgullosa y altiva—. Encontraré la forma de que nuestra
relación marche.
‐Eso mismo dije yo hace poco más de un año ‐tiró la colilla en un cenicero de loza‐. Luché
con todas mis fuerzas y no te importó. No querías una reconciliación.
—Estaba equivocada.
‐¡Dios, Ana! ‐soltó una carcajada seca, furiosa‐. Eres increíble. Me vuelves loco. Incluso
logras que dude de mí mismo.
Ana se acercó y advirtió que Lucio la rehuía. Estaban jugando una interminable partida de
ajedrez. Y, en ese juego, la reina tenía todo el poder. Sólo tenía que mantenerse firme, en calma.
‐Quiero que dudes de ti mismo, flaco ‐sus miradas se cruzaron‐. Quiero que te asalten
tantas dudas que no puedas marcharte sin otorgarnos una nueva oportunidad.
‐Eso no ocurrirá.
‐¿Cómo puedes estar tan seguro?
‐Te conozco y me conozco ‐dijo con una sonrisa‐. Estás luchando por nosotros. Pero no lo
haces por amor, sino por miedo.
Ella no contestó. Lucio advirtió que había herido a Ana con sus palabras y suavizó un poco su
expresión, más cálida.
‐Hablas mucho, querida. Pero bajo esa fachada sólo hay una mujer sin experiencia. No
temes perderme. Te asusta enfrentarte a la vida por tu cuenta.
Ana estaba aturdida y la cabeza bullía con un zumbido. Se acercó al jardín y se apoyó en la
barandilla del porche.
‐Quizá me falte experiencia y quizá haya vivido muy protegida. Me crié en un ambiente muy
distinto al tuyo. Tú has hecho lo que has querido, has viajado...
—Yo no diría que recorrer la pampa a caballo sea un viaje, precisamente ‐interrumpió
Lucio‐. Y me parece que tú has hecho siempre lo que has querido. Eres la mujer más veleidosa que
he conocido. Cambias de idea continuamente. Te atrae la idea de la vida sencilla, pero no podrías
vivir sin todo esto. Has nacido para esta clase de vida, negrita. Perteneces a este mundo.
‐¡No sabes nada de mí! ‐replicó Ana, llena de ira.
—Sé demasiado —contestó Lucio.
Ana se quedó quieta, junto a la barandilla. Sentía que estaba al borde del precipicio. Pero
estaba atenazada. El silencio se volvió tan espeso entre ellos que Ana notó cómo se acumulaban
las lágrimas en su garganta. No le gustaba a Lucio.
Detestaba ese silencio. Odiaba las emociones que atravesaban su mente y su cuerpo. Sentía
que todo había sido una farsa basada en la pura atracción física. ¿Todo se había basado en la
química del sexo?
Ana miró más allá de Lucio. La mansión de muros altos se elevaba a su espalda y el sonido
del agua en las fuentes acariciaba sus oídos. Pero Lucio no tenía razón. Su relación era auténtica y
estaba llena de sentimientos. Y eso era el amor.
Cerró los puños con fuerza, decidida a ocultar su miedo.
‐Es muy fácil criticarme. Conoces mi vida y mi pasado. Yo, en cambio, no tengo esa ventaja.
No sé nada de tu casa, tu familia y tu mundo. Sólo sé que renunciaste a tu libertad para casarte
conmigo. Me hubiera gustado conocer tu pasado.
‐No es vida para una mujer.
‐Quizá no sea india ni pertenezca a las montañas ‐dijo Ana‐. Pero no soy una debilucha. Sé
montar a caballo, puedo acampar y cocinar al aire libre...
—Nuestra vida no consiste en ir de acampada.
‐Vas a ponérmelo difícil, ¿verdad?
‐Tú eres la amante de los retos ‐señaló con una carcajada‐. Todo tiene que resultar difícil,
intenso, exigente.
‐Siempre has sido un jugador, Lucio. Apuesta por mí ‐dijo, decidida a darlo todo para
recuperarlo‐. Llévame contigo cuando vuelvas a tu tierra en dos días. Enséñame dónde naciste y
dónde te educaste. Quiero conocerte mejor y me gustaría que me presentaras a tu familia.
Significaría mucho para mí. Ya sé que tu padre falleció el año pasado, pero quisiera conocer a tu
madre, tu hermano... y tus amigos.
‐Ya no queda casi nadie en el pueblo ‐dijo‐. Es un sitio pobre, pequeño, aburrido.
‐¿Dejarás que lo juzgue por mí misma?
‐El acceso es complicado y estás convaleciente.
‐Ya sabes que estoy mucho mejor. Llama al doctor Domínguez ‐sugirió, consciente de que
tenía la batalla perdida‐. No te pido la luna, Lucio. Sólo quiero acompañarte. Además, será
divertido. Habrá cosas nuevas.
‐Entonces vete a un crucero. Hay barcos muy bonitos y navegan por puertos muy seguros.
No hay peligro y no hay problemas.
‐Eso es muy cruel.
‐Sólo intento ser honesto ‐apuntó Lucio.
Ana no tenía más argumentos. Sólo le quedaba una última baza, desesperada.
‐Si me amas, Lucio. Si alguna vez me has amado... ‐advirtió la amenaza en el gesto adusto de
Lucio‐. Si me amaste, me llevarás contigo.
Lucio levantó la vista lentamente. Su mirada era tan intensa que veía su propio reflejo en la
negrura de sus pupilas.
‐¿Quieres acompañarme? ‐la voz sonó cáustica—. De acuerdo, irás. Saldremos mañana.
Capítulo 11
A
QUÉ HORA saldremos? ‐preguntó con impaciencia. ‐Temprano ‐anunció en tono
intimidatorio.
‐Bien ‐dijo, más ilusionada que nunca‐. Estoy ansiosa.
‐Yo también ‐apuntó Lucio, que siempre había celebrado ese entusiasmo infantil de Ana‐.
Tendrás que prepararte esta noche. Llena únicamente una mochila con la ropa imprescindible y
acuéstate. Nos marcharemos al alba.
Ana hizo la maleta en su habitación. Eligió ropa cómoda y fresca. Una vez en la cama
emergió en ella la esperanza. A pesar de lo que pensara Lucio, tendría otra oportunidad para
empezar de nuevo, desterrar los malos recuerdos y recuperar la libertad que habían compartido
en el pasado.
Tenía que mostrarse positiva. Todo consistía en mantener una buena actitud.
El golpe en la puerta de su habitación sonó muy lejano. Luego se sucedió otro más fuerte.
Ana abrió los ojos y miró el reloj. Marcaba las tres y media. Tenía que tratarse de una broma. Se
incorporó y se sentó en el borde la cama. No era posible que quisiera marcharse tan temprano.
Ana se apartó la melena de la cara y caminó hasta la puerta. Abrió y descubrió que todo
estaba a oscuras. Apenas distinguía la figura de Lucio en esa oscuridad.
—Me estás tomando el pelo ‐bostezó y se frotó los ojos.
‐¿No estás lista? ‐preguntó con voz grave‐. Ya es la hora.
‐¿Nos marchamos? ‐se apoyó en el marcó de la puerta‐. ¿A las tres y media?
‐No. Nos marchamos a las tres y cuarenta. Eso te da diez minutos para prepararte y reunirte
conmigo en los establos. Y si te retrasas un solo minuto, me iré sin ti.
—Lucio —susurró, consciente de que hablaba en serio.
—No me presiones, Ana. No es el mejor día —sus ojos negros desafiaban la noche‐. Tengo la
impresión de que me he pasado toda la vida esperándote y estoy cansado. Iremos a este viaje,
volveremos a casa y, después, me marcharé.
‐¿Te marcharás? ‐repitió, demudada.
‐Sí, señora ‐y sus dientes blancos brillaron en el pasillo un instante‐. Sigo mi camino.
Lucio bajó las escaleras con un nudo en el estómago. Entró en la cocina y tomó las alforjas
que había llenado de comida. Había sido muy duro con Anabella y eso no le gustaba. Estaba
enojado, desde luego. Pero ¿qué sentido tenía pagarlo con ella?
Nada de lo que había ocurrido era culpa de Ana. Ella no había deseado ese aborto. Tampoco
había contactado con Alonso Huntsman ni había buscado la foto del chico. Ese hombre había
alimentado su esperanza. Y no podía culparla porque no hubiera acudido a él. Comprendía su
decepción. Sentía algo parecido.
Salió de la casa y se acercó al establo. Todavía hacía frío y pensó que Anabella necesitaría
una chaqueta. Pero al mediodía haría bastante calor en la montaña. Confiaba en que hubiera
decidido ponerse varias capas.
Anabella apareció vestida con unos vaqueros, una camiseta, un poncho y botas. Se había
recogido el pelo y el poncho rojo hacía que pareciese indígena. Nadie habría reconocido a la hija
del conde Galván.
‐¿Estás lista? ‐preguntó Lucio, que ya había ensillado los caballos‐. Sube y veamos cómo te
sientan los estribos.
Ana notó la calidez de su mano sobre la tela vaquera del pantalón mientras la aupaba hasta
la silla. Una de sus manos rozó su nalga en el momento en que se sentaba sobre la gruesa pelliza.
‐Despacio, flaco —advirtió Ana—. No querrás que me siente sobre tu mano.
‐¿Eso debería asustarme? ‐preguntó con expresión neutra.
‐Un poco ‐dijo e hizo una mueca.
‐No eres muy distinta de tu temperamental yegua ‐dijo Lucio‐. Y te aseguro que nunca he
tenido problemas con ese caballo.
Ella sonrió, divertida ante esa perspectiva. Lucio había criado ese caballo desde que había
sido un potro. Y se lo había entregado como regalo de boda.
Ahora comprobaba que todo estaba en su sitio.
‐¿Te encuentras a gusto? —preguntó mientras deslizaba la mano a lo largo de su pierna
hasta la pantorrilla.
Ana se estremeció ante ese contacto tan leve. Notó un vuelco en el estómago. Deseaba
sentirlo contra su piel, abrazarlo con fuerza. La fuerza del deseo era abrasiva y parecía que hubiera
transcurrido una eternidad desde la última vez que habían disfrutado de una jornada completa en
la cama.
‐¿Te encuentras bien? ‐repitió Lucio.
‐Eso depende del matiz de la pregunta ‐contestó, plenamente sensibilizada.
‐Esta mañana estás muy guerrera, negrita ‐dijo y enrolló la rienda en su mano.
‐No sé lo que me pasa ‐apuntó sin ocultar el deseo ardiente en su voz‐. Supongo que no he
dormido mucho esta noche.
‐Tendrías que haberte acostado más temprano.
El tono de su voz resultaba distante, pero contrastaba con el fuego de su mirada. No podía
ocultar el deseo. Era un secreto a voces.
‐Tendrías que haberme dejado más tiempo ‐replicó mientras intentaba liberarse de su
mano‐. Ya sabes cómo me pongo si duermo menos de siete horas.
Cruzó por su cabeza que Lucio todavía disfrutaba con la tensión que existía entre ellos.
Ninguna mujer había opuesto tanta resistencia a sus encantos.
‐Recuerdo cuando dormías poco más de cuatro horas ‐dijo y acercó su cara hacia él, a pocos
centímetros de sus labios‐. Recuerdo cuando te hacía el amor y pasábamos la noche en vela.
Estabas llena de vida.
Ana no podía respirar. La sangre se agolpaba en su cabeza y notaba un latido en el vientre.
Era sensual y perverso. Había sido suya. Lucio la había amado con tanta intensidad que ella había
quedado marcada por el fuego de su pasión. Nunca podría acostarse con otro hombre. Lucio era
su alma gemela.
Pero existían algunos problemas entre ellos y la solución requería paciencia. Y mucho
sentido del humor.
‐Eso fue en el pasado ‐contestó sin aliento‐. Eras mucho más joven. Dudo mucho que ahora
puedas... mantener ese nivel de eficacia.
‐No debes preocuparte por mi capacidad ‐replicó, herido en su orgullo‐. Soy más fuerte y
tengo más control sobre mi cuerpo. Puedo detenerme siempre que yo quiera. O siempre que tú
me lo pidas.
Ella abrió los ojos y sintió un hormigueo en el cuerpo. Notó cómo la mirada de Lucio se
posaba en su labio inferior. Deseaba un beso con toda su alma.
‐Pero supongo que nunca lo sabrás, ¿verdad? –dijo y se retiró tras darle una palmada en el
muslo‐. Te cansaste de mí. Así que deberías alegrarte, Anabella. Estás a punto de librarte de mí
para siempre.
—Todavía no estoy libre —dijo, las botas en los estribos, erguida sobre la silla‐. Y tú
tampoco, flaco.
Lucio le dirigió una mirada cáustica. Se colocó el sombrero y tomó las riendas de su caballo.
Ana lo miró, embelesada, mientras montaba su alazán. Estaba más musculoso que cinco años
atrás. Pensó que ese tiempo en la ciudad no había malogrado su figura. Había adquirido una
sensualidad que no interfería con su sexualidad primitiva.
La primera vez que habían hecho el amor y había perdido su virginidad entre sus manos,
Lucio había explorado su cuerpo como si se tratara de una propiedad.
Pero ahora se alejaba al trote de los establos y Ana, pese a la furia del deseo que la
carcomía, no tuvo más remedio que seguirlo.
Había pedido una última aventura y Lucio iba a concedérsela. Y quizá en ese viaje
encontrase el camino de vuelta al corazón de Lucio. Habían pasado muchos meses desde la última
vez que había montado y al mediodía tenía doloridos los muslos. A las tres estaba agotada.
‐¿Falta mucho? ‐preguntó mientras se detenían en un arroyo para que bebiesen los
caballos, abrasada por el sol de la montaña.
‐¿Ya has tenido bastante? ‐Lucio se inclinó en su semental.
‐No ‐dijo y esbozó una sonrisa de chica dura.
‐Te duele la cabeza, ¿verdad? ‐aventuró con expresión taciturna.
‐No es nada, Lucio ‐aseguró, pero no rebajó la arruga en su frente‐. Estoy bien. Quiero que
sigamos adelante. ¡Por favor!
‐Está bien ‐asintió a regañadientes‐. Vamos.
Siguieron la estela del arroyo entre cañones y las sombras dispersas de los árboles. Ya había
anochecido cuando Lucio desmontó.
‐Pasaremos aquí la noche ‐se acercó a ella para ayudarla a bajarse del caballo‐.
Desensillaremos los caballos para que descansen un poco.
‐¿No atas a los caballos? ‐preguntó Ana.
‐¿Por qué? No van a marcharse. Ellos, al contrario que tú, me respetan.
Ana quitó la silla de su caballo y acarició su lomo con la mano. Comprobó, satisfecha, que
estaba en perfecto estado.
‐No tiene ninguna magulladura ‐dijo.
‐Claro que no. Un gaucho que abusa de un caballo no es un auténtico gaucho ‐sacó una
toalla y secó su animal‐. Hay tres cosas sagradas para un gaucho. Su caballo representa la libertad.
Su arma es su mejor amigo y su protector.
‐¿Y la tercera?
‐Su mujer ‐contestó.
Cenaron carne, queso y empanadas de cebolla que María había preparado la noche anterior
a su partida.
‐¿Dónde estamos? ‐preguntó Ana‐. Sólo quiero una respuesta aproximada.
‐A unas cinco millas de San Juan —calculó con una sonrisa‐. No parece que hayamos
avanzado mucho, ¿verdad?
‐Pensé que estaríamos más lejos ‐admitió Ana‐. Pero estoy muy contenta. Esto es muy
divertido.
‐Sí, señora. Es toda una aventura.
Ella cerró los ojos e ignoró la burla de Lucio. Sabía que iba a pasárselo en grande haciéndola
sufrir. De pronto notó un golpe en el brazo. Ana abrió los ojos y descubrió una barra de chocolate
sobre la manta.
‐El postre ‐dijo Lucio‐. Disfrútalo.
Y así fue. Se tumbó sobre la manta, miró las estrellas y mordisqueó la barra con delectación.
Recordó los paseos que daba con su padre en el barrio de Belgrano. Las tardes de los domingos
estaban reservadas para papá y Anabella. Todo el mundo conocía a su padre y paseaban entre las
tiendas hasta que terminaban en la tienda de la esquina.
Y cada domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, su padre sostenía la
puerta mientras ella elegía su dulce preferido. Y cada domingo elegía una barrita de chocolate
suizo envuelta en papel dorado. Cada domingo le ofrecía a su padre una onza y él, muy educado,
siempre rechazaba el ofrecimiento.
‐Mi padre podía ser muy cariñoso ‐dijo, acostada de lado, empujada por la viveza de ese
recuerdo.
‐Nadie es del todo malo ‐contestó Lucio, tumbado sobre el petate‐. Ni siquiera tú.
‐Gracias, flaco ‐dijo ella con una sonrisa.
‐No hay problema, flaca. Buenas noches.
Apenas unos minutos más tarde notó cómo Lucio la zarandeaba.
‐Abre los ojos, dormilona. Es la hora.
‐¿Ya? ‐dijo con la mirada fija en el cielo azul.
‐Tenemos un buen trecho por delante antes del desayuno. Será mejor que nos pongamos en
marcha. Tengo una cita en Famatina y no puedo faltar.
Al cabo de dos horas dejaron el camino de piedras y se adentraron en el valle de Famatina,
poblado de cactus. Llegaron a Famatina a mediodía y se detuvieron frente a un café muy sencillo.
Mientras ataba los caballos a la rama de un árbol, Lucio le indicó a Ana que pidiera café y unas
pastas.
Se sentaron con sus respectivas tazas en la terraza. Lucio miró su reloj un par de veces
mientras desayunaban.
‐¿A quién estás esperando? ‐preguntó Ana.
‐He quedado con Alonso Huntsman ‐dijo y vació su taza.
Ella se atragantó y repitió el nombre, incrédula. Estaba desconcertada. Siguieron a la espera
y Ana empezó a sentirse nerviosa. Lucio sacó una navaja y se puso a tallar un trozo de madera.
De pronto aparcó un coche junto al café y apareció una mujer en traje beige. Su expresión
se dulcificó cuando reconoció a Lucio en la terraza.
‐¿Señor Cruz? ‐preguntó y le tendió la mano.
—¿Sí? —se levantó, precavido.
—Siento decirle que ha surgido un contratiempo en la agenda del señor Huntsman ‐dijo la
joven con cierta dificultad para expresarse en castellano‐. Me ha enviado en su nombre. Me ha
pedido que le entregara esto. ¡Buena suerte!
La mujer regresó al coche y, en cuanto se alejó de allí, Lucio abrió el sobre.
‐Al menos sabemos que Huntsman no es un criminal ‐dijo mientras extendía el documento
para que Ana lo examinara‐. Es un agente de la inteligencia británica.
‐¿Cómo? ‐Ana miró el papel.
—Es un espía.
Capítulo 12
U
N ESPÍA? ‐repitió Anabella, presa de la excitación—. ¿Igual que James Bond? —Bueno,
supongo que no será tan seductor como James Bond. Pero, desde luego, trabaja para el gobierno
‐contestó Lucio.
Revisó el resto de los papeles. Había una lista de nombres, direcciones y números de
teléfono. Figuraban todas las personas que habían tenido alguna relación con Tomás.
‐Todo son pistas que conducen a Tomás ‐dijo Ana mientras leía los nombres‐. Creo que no
estamos lejos de su último paradero.
‐Son pistas antiguas —corrigió Lucio mientras leía los márgenes—. Aparentemente, el chico
ha desaparecido del orfanato.
‐¿Desaparecido?
‐Alonso dice que se ha marchado y que no hay ninguna pista.
‐No es posible ‐protestó Ana, rígida‐. Los orfanatos llevan un registro. Tendrán anotada su
última dirección. No dejarían que un desconocido se llevase a un crío. ¡Los chicos no se
desvanecen en el aire sin dejar rastro! ¿Dónde estaba ese orfanato?
‐En las afueras de San Salvador de Jujuy ‐dijo Lucio.
‐No está lejos, Lucio. Sólo son dos horas en coche desde Salta ‐agarró su brazo‐. Alquilemos
un coche y vayamos. Podríamos presentarnos allí a última hora de la tarde.
Lucio no contestó, absorto en las notas de Alonso. Parecía que el supuesto orfanato no
estaba registrado. La desaparición de niños era bastante habitual. En el último año se habían
sucedido cuatro directores diferentes. El edificio estaba en las montañas y dedujo que era un
establecimiento pequeño. Albergaría un máximo de veinte niños, descendientes de los incas en su
mayoría. Y si un centro tan pequeño no recordaba a Tomás significaba que algo no marchaba bien.
‐Vamos, Lucio. Busquemos un coche. Estamos perdiendo el tiempo.
‐Para un poco, Ana. Tenemos los caballos y todavía hay muchos cabos sueltos.
‐Quizá Alonso erró la búsqueda ‐apuntó Ana, frenética‐. Quizá no hizo las preguntas
pertinentes. San Salvador de Jujuy está alejado del mundo y es un extraño. Tiene sentido que la
gente no confiara en él. Pero tú tienes sangre india. La gente confiará en ti. Estoy segura.
Hablaba con enorme pasión. Lucio sabía que el niño no se había evaporado. Había ocurrido
algo. Pero ¿qué?
Recordó que cinco años atrás, una banda fronteriza había alarmado a la población con
robos, secuestros y chantajes. Habían raptado bastantes niños que habían vendido, según los
rumores, a familias acomodadas de otros continentes. Pero los habían detenido hacía dos años y,
desde entonces, la vida en la frontera se había normalizado.
Lucio contuvo la respiración. Alonso era un agente secreto. ¿Cómo se había enterado del
caso de Tomás? ¿Cómo había descubierto la relación con la familia Galván? Cruzó por su mente
que quizá se trataba de algo mucho más gordo que la desaparición de un niño. Recordó que Ana
había mencionado el mercado negro.
Quizá Alonso conociera el paradero de Tomás, pero no quisiera revelarlo para que la
operación no se viniera abajo.
Tenía que encontrarse con Alonso. Algo en la información que contenía ese sobre resultaba
altamente sospechoso.
‐¿Así que no vamos a hacer nada? ‐Ana se plantó frente a él‐. ¿Vamos a sentarnos de brazos
cruzados mientras esperamos?
‐Actuaremos con mucha cautela —dijo para salvaguardarla.
‐¿Y eso qué significa? ‐preguntó furiosa.
‐Voy a hacer algunas pesquisas antes de que nos encaminemos hacia el norte —respondió
con calma—. Quisiera que estrecháramos la búsqueda.
—¿Eso es todo? —ella sacudió la cabeza mientras mascullaba algo entre dientes‐.
¿Volvemos a casa para que hagas unas llamadas?
‐No vamos a casa y no voy a hacer unas llamadas. Seguiremos nuestro camino y pararemos
de vez en cuando. Tengo amigos en el camino.
—Yo no quiero seguir a caballo —manifestó—. No me interesa. Quiero un coche que me
lleve a Jujuy. Quiero ir a ese orfanato y entrevistarme con el director...
—Ha sido sustituido —interrumpió Lucio—. El centro ha tenido cuatro directores distintos
durante el último año. Dijiste que querías conocer mi mundo, mi familia. Y eso es lo que pretendo,
si me dejas...
‐Pero Tomás...
—Está desaparecido. Será mejor que dejes que mi gente nos eche una mano. No
conseguiremos nada si nos presentamos en la ciudad armando revuelo. Sólo levantaremos
sospechas.
‐¿Crees realmente que tu gente puede ayudarnos?
‐Sí. Pero hay que tener paciencia. Tienes que darte cuenta de que ahora estás en terreno
ajeno. Y, a medida que nos adentremos en las montañas, conocerás a gente que desconfiará de ti
tanto como tu familia siempre ha desconfiado de mí.
Ana cerró los ojos y dejó escapar una lágrima. Lucio notó cómo se encogía su corazón y secó
la lágrima con la yema del dedo índice.
‐Sé que no te resultará fácil, Ana, porque siempre te gusta salirte con la tuya. Te gusta
supervisarlo todo, pero aquí tiene que hacerse a mi manera. ¿Puedes hacerlo? ¿Por nosotros?
‐vaciló un instante‐. ¿Por mí?
Ella apretó la mandíbula. Tragó con dificultad y pestañeó. Sus ojos estaban empapados,
pero sostuvo la mirada de Lucio.
‐Sí ‐dijo.
Satisfecho, Lucio devolvió los documentos al sobre, guardó todo debajo del cinturón de
cuero y entró en una tienda para aprovisionarse con comida. Guardó todo en las alforjas y salieron
de la ciudad camino de las montañas.
Cabalgaron durante varias horas. Anabella, ajena al paisaje, sólo pensaba en Tomás. ¿Quién
lo habría sacado del orfanato? Según la documentación de Lucio, alguien se lo había llevado entre
septiembre y diciembre del pasado año.
Pero quizá fuera una buena noticia que hubiera dejado el orfanato. Quizás había
encontrado una buena familia. O puede que hubiera regresado con sus padres. Pero Ana sabía
que, en realidad, se estaba engañando. Acalorada e irritable, se quitó el poncho y lo anudó en su
cintura. Estaba cansada y quería respuestas.
Pero Lucio le había pedido que confiara en él. Ana reprimió un gruñido. Odiaba la
perspectiva que se avecinaba.
‐Ya falta poco ‐dijo Lucio, animoso‐. Quédate cerca de mí.
‐Eso intento ‐dijo con el ceño fruncido.
‐Ya sé que es una cuesta muy empinada, pero el esfuerzo valdrá la pena. ¿No te estás
divirtiendo, flaca? ‐preguntó con cariño.
‐Al contrario, señor. Estoy disfrutando mucho del paseo.
Al cabo de una hora, tras coronar la cima y descender hasta el valle, Ana se animó.
—¿Eso es humo? —preguntó.
—Mis amigos. Acamparemos ahí esta noche.
Había media docena de gauchos reunidos al borde de un lago. Iban vestidos con pantalones
y camisas blancas. Uno de ellos preparaba mate cuando Lucio bajó de su caballo. Fue recibido con
entusiasmo. Todos lo abrazaron. Entonces se acallaron todos los saludos y se volvieron al unísono
hacia Ana.
‐Esta es Anabella ‐dijo con suma tranquilidad‐. Mi esposa.
Y, al instante, los gauchos se olvidaron de ella y se interesaron por los caballos. Luego se
sentaron alrededor de la hoguera y compartieron una taza de mate.
Ana se quedó sola durante más de una hora mientras los hombres charlaban y reían. No
concebía que Lucio se hubiese olvidado de ella. La ceremonia del mate podía alargarse varias
horas y parecía que iba a llevarles toda la noche.
¿Acaso la habían invitado? No. ¿Acaso Lucio había contado con ella? No. Había olvidado que
existía.
Finalmente, él se levantó, se sacudió el polvo y se acercó a ella.
‐¿Quieres bañarte? ‐preguntó‐. Hay una fuente de agua termal detrás de las rocas. Está
protegida y nadie te molestará. Tendrás privacidad absoluta.
‐No he traído una toalla ‐dijo, incapaz de reconocer su inseguridad en ese terreno.
‐Yo sí ‐dijo Lucio y desempaquetó la toalla que guardaba en la mochila.
Ana lo siguió, pasaron de largo junto al campamento y llegaron a la fuente termal. Era tal y
como había dicho. Se agachó y comprobó que la temperatura del agua era ideal.
‐¿Hay muchas pozas como ésta? ‐preguntó.
‐Un par de ella por la zona ‐dijo‐. Y muchas más si sigues hacia el norte. Es una consecuencia
del volcán Ojos del Salado.
Se estremeció cuando notó sus dedos en la nuca. Era muy sencillo entregarse a sus caricias.
Estaba agotada y sus manos eran fuertes. Adoraba la confianza de sus movimientos cuando la
tocaba. Nunca habían existido dudas entre ellos.
‐¿Vas a bañarte conmigo? ‐preguntó, encarándolo, ansiosa por retenerlo.
‐No puedo, negrita. Tengo que reunirme con mi gente. Es importante. Debo sentarme con
ellos un rato...
‐¡Ya lo has hecho! ‐se apretó contra su pecho‐. Te has pasado una hora con ellos.
‐No tienes que enfadarte ‐dijo mientras intentaba calmarla‐. Uno de los hombres, Víctor,
viene de la zona de Jujuy. Son gente que conoce estas tierras, Ana. Hemos venido para obtener
información. Quizá puedan ayudarnos.
‐Pero quiero formar parte de la búsqueda ‐protestó.
‐Las cosas son distintas aquí, Ana. Los gauchos viven separados de sus mujeres durante
largas temporadas. Son personas muy independientes. No podré pedirles ayuda si te sientas con
nosotros.
Ella asintió. En esos momentos, empezó a comprender cómo se había sentido Lucio al ser
excluido por su familia.
Tras el baño y una copiosa cena típicamente gaucha, la gente se repartió en pequeños
grupos. Unos jugaban a las cartas, otros charlaban y uno de ellos tocaba la guitarra. La música
rebotaba en las rocas y ascendía al cielo.
‐No te enfades con ellos ‐susurró Lucio a su oído para que no lo oyeran‐. No les disgustas,
Ana. Pero todavía no te conocen.
‐Sí, lo entiendo ‐aseguró‐. Sé que sólo quieren lo mejor para ti.
‐Tú eres la mejor ‐se inclinó y la besó en la mejilla‐. La mejor de todas.
‐¿No podemos retirarnos a algún lugar apartado? ‐preguntó‐. ¿Quedarnos a solas?
‐No puedes vivir sin un poco de sexo, ¿verdad?
‐No me falta el sexo, Lucio ‐replicó, sonrojada‐. Te echo de menos a ti.
Lucio levantó las pestañas y ella observó el fuego en su mirada. Sabía que sentía
exactamente lo mismo que ella.
‐Vamos ‐dijo‐. Tenemos cosas pendientes.
Se alejaron del grupo. Cruzaron las aguas termales y llegaron a un claro. Entonces empujó el
cuerpo de Ana contra una roca y ella aspiró con fuerza el aire de la noche.
Estaba hambrienta y anhelaba el contacto con su cuerpo. Deslizó las yemas de los dedos
sobre el torso húmedo de Lucio. Trazó un círculo con su dedo mojado alrededor de uno de sus
pezones y Lucio aspiró con violencia.
‐No creo que quieras hacerlo ‐dijo con voz ronca.
‐Claro que quiero ‐dijo Ana, complacida ante su reacción.
—Ninguna mujer me acaricia de ese modo y se va ‐advirtió.
Deseaba poseerla. Deseaba una vida a su lado, una entrega incondicional.
Ana frotó sus manos con delicadeza sobre sus muslos y besó de nuevo su pecho.
‐Ya sabes lo que quiero.
—No empleas muchas sutilezas —reconoció Lucio.
‐¿Debería? ‐preguntó con malicia.
‐Estás jugando con fuego, negrita.
Lucio buscó el bajo de la blusa y sacó la prenda por arriba. Ana no se había puesto sujetador
y ya estaba medio desnuda. Lucio emitió un gruñido gutural, cubrió sus pechos con las manos y
empujó con fuerza hasta que se quedó inmovilizada contra la roca. Bajó la cabeza y rozó con la
boca la curva de uno de sus pechos. Ella notó la barba áspera en su piel y la dulzura de su lengua
en el pezón. Gimió mientras Lucio mordía el pezón enhiesto con los labios. Succionó con fuerza y
despertó en su interior un placer infinito.
Ana se estremeció cuando Lucio cambió al otro pecho. Trazó con la lengua la aureola del
pezón y ella estuvo a punto de desmayarse.
‐No te muevas ‐ordenó Lucio‐. Ahora eres mía. Me perteneces.
Se agachó y desabrochó los botones de la falda. Observó cómo caía la prenda a sus pies y
festejó la visión que se ofrecía a sus ojos.
Depositó un beso en la cara interior de su muslo. Ella se quedó sin aire mientras Lucio le
quitaba las braguitas. Ana se sintió totalmente expuesta, vulnerable. Pero también era
increíblemente sensual. Sabía que pertenecía a Lucio en cuerpo y alma.
Lucio besó la encrucijada de sus muslos. Se empleó con toda la ternura que pudo para
derretirla con sus besos. Ana no podría resistirlo mucho tiempo. Notó cómo crecía su deseo y
olvidó las inhibiciones. Sabía que, hiciera lo que hiciera, iba a disfrutarlo. Podía comérsela viva y
pediría más. Colocó las manos en la cabeza de Lucio y empezó a temblar. Movía la lengua con
tanta delicadeza, tanta paciencia. Ella se estremeció cuando la excitación se concentró debajo de
su ombligo. Movía los dedos y enmarañaba su pelo con cada acometida de su lengua. Se agarró
con fuerza, temerosa de que le fallaran las piernas.
—Esto es demasiado —dijo, sofocada.
‐Nunca es demasiado para ti ‐replicó Lucio con una carcajada leve.
Capítulo 13
L
A EXCITACIÓN era tan grande que Ana no comprendía cómo no había alcanzado el climax
todavía. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas respiraba.
De pronto alcanzó el firmamento y su cuerpo estalló mientras la lava líquida corría por sus
venas. Clavó las uñas en los hombros de Lucio, en busca de apoyo.
Apenas se había recuperado cuando Lucio la levantó en el aire, colocó sus piernas alrededor
de su cintura y se enterró en ella. Ana soltó un jadeo y notó la contracción de sus músculos.
Hundió la cara en el pecho de Lucio. Se sentía en la gloria. Sentía que eran un solo cuerpo, una sola
persona.
‐Estás tan caliente ‐dijo Lucio‐. Nunca te había sentido tan caliente.
‐Nunca había estado tan enamorada ‐respondió.
Empezaron a moverse de un modo rítmico, despacio. Ana sintió que formaban parte de la
naturaleza. Eran criaturas de la noche. No imaginaba que la vida pudiera proporcionarle una
felicidad mayor.
Y cuando Lucio se descargó en ella, Ana también se rindió. Lucio abrazó a Anabella hasta
que sus cuerpos se relajaron. Apartó el pelo de la cara con ternura mientras sostenía su cuerpo
desnudo, húmedo.
‐Me marcho por la mañana ‐dijo y notó cómo se ponía tensa‐. Voy con Víctor y me
ausentaré un par de días. Tres, a lo sumo.
‐¿Vas a dejarme aquí? ‐preguntó, perpleja.
‐Quiero que te quedes aquí. Estarás segura ‐explicó—. Los otros velarán por ti.
‐Pero ¿por qué vas con Víctor? ¿Y adonde vas?
‐Vamos a Jujuy ‐anunció‐. Iremos más deprisa sin ti.
‐Pero me aseguraste que iríamos juntos. Dijiste que haríamos este viaje juntos...
‐Quieres encontrar a Tomás, ¿verdad? ‐ella no contestó, pero Lucio conocía la respuesta‐.
Víctor conoce alguna gente. Tiene contactos con tipos peligrosos. Estoy dispuesto a arriesgarme.
Pero no dejaré que tú corras ningún riesgo.
‐No quiero que hagas nada peligroso. Quizá deberíamos contactar con Alonso.
‐Vamos, no seas cobarde. Sabes que no podemos esperar. Ambos estamos preocupados por
el chico. Y queremos asegurarnos de que está a salvo. Vamos, dijiste que confiarías en mí.
‐¡Se supone que formamos un equipo!
‐Y es cierto.
‐Un equipo no abandona a la mitad de su gente cuando la otra mitad está en peligro.
Lucio quería sonreír, pero no se atrevía. Ella estaba muy enfadada, pero le emocionaba su
insistencia. Pero nunca pondría en peligro su bienestar.
‐Somos un equipo. Pero, a veces, los roles no son equivalentes. Si lo piensas, has llevado la
voz cantante durante nuestra estancia en Mendoza. Nuestra vida se ajustó a tus necesidades —vio
cómo abría la boca y levantó la mano—. Y lo acepté. Nunca lamenté mis decisiones. Pero estamos
en mi terreno y aquí mando yo.
‐Pero soy fuerte, Lucio. Y soy lista. No tienes que dejarme en segundo plano ‐imploró con
sus grandes ojos verdes, deseosa de acompañarlo.
‐Tienes que confiar en mí porque nadie te amará jamás tanto como yo —dijo.
‐Todavía me amas ‐susurró con lágrimas en los ojos.
‐Por supuesto. Mi vida es tuya ‐se inclinó y la besó‐. Confía en mi. Nunca te
abandonaré, nunca te traicionaré y nunca te pondré en peligro. Y vendré a buscarte en
cuanto sepa algo.
‐Está bien ‐asintió Ana con la voz entrecortada‐. Puedes marcharte por la mañana. Pero
tendrás que hacerme el amor esta noche una vez más.
Lucio se había marchado hacía dos días.
Uno de los hombres cabalgó hasta ella. Creyó, por un momento, que era Lucio y se
incorporó. Pero era otro gaucho.
Ella entrecerró los ojos, pero estaba cegada por el sol. El gaucho estaba empapado en sudor
y la camisa se ceñía a su cuerpo. Ana no lo conocía, pero se parecía a Lucio.
‐Señora Cruz ‐el gaucho desmontó de su caballo‐. Tiene que acompañarme. Nos vamos
enseguida. Lucio quiere que se reúna con él por la mañana.
‐¿Vamos a viajar toda la noche? ‐preguntó.
‐Es sencillo ‐respondió despreocupado.
‐¿Los dos solos? —Ana no ocultó su miedo.
‐No, los otros vendrán con nosotros ‐dijo e hizo un gesto a los dos jinetes que aguardaban
junto al lago—. No se preocupe. No estará a solas conmigo.
‐No. Estaré sola con tres desconocidos.
‐No se preocupe. Lucio está enamorado de usted. Me ha confiado esta misión porque soy
tan fuerte como él ‐dijo.
—Supongo que se conocen muy bien —aventuró Ana.
‐Ya lo creo ‐el gaucho le tendió la mano‐. Soy Orlando Cruz, su hermano pequeño. Y eso la
convierte en mi hermana.
El hermano de Lucio. No sabía si debía llorar o reír. Apretó la mano de Orlando.
‐Hola, Orlando.
‐Hola, Anabella. Recojamos tus cosas. Tenemos que irnos.
Cabalgaron toda la noche. Ana dormitó parte del trayecto, apoyada en Orlando, y tardó
unos instantes en darse cuenta de que se habían detenido. Notó unas manos fuertes y parpadeó,
medio dormida.
‐¿Lucio?
‐Sí, no es un sueño ‐dijo‐. Estás conmigo.
Ya era de día. Miró a su alrededor y asumió que estaban en una pequeña población, frente a
un edificio anodino.
‐¿Qué hora es? ‐preguntó.
‐Poco más de las siete de la mañana ‐informó Lucio.
‐¿Has averiguado algo de Tomás? ‐preguntó.
‐Sí ‐dijo y, sin decirle nada más, empujó a Anabella hacia la puerta del edificio.
Estaba oscuro y Ana notó la mano de Lucio en su espalda. Estaba asustada. Bizqueó y
advirtió la presencia de dos personas en el interior de la casa. Había un hombre alto, de pelo
castaño, y un niño.
‐Buenos días, Anabella.
‐¿Alonso? ‐reconoció la voz al instante.
‐Me alegro de verte ‐dijo‐. Te estábamos esperando.
¿A quién se refería? Miró a Alonso y al muchacho. Ana sintió frío, después calor. Empezó a
temblar. Volvió a mirar al chiquillo. Era Tomás.
Se quedó boquiabierta. No era un bebé. Era un chico con el pelo negro, la piel dorada y los
ojos verdes.
Ana estaba cegada por las lágrimas. Se volvió y hundió la cara en el pecho de Lucio.
Temblaba entre fuertes espasmos.
—Anabella —dijo Alonso‐. Te presento a Tomás. Tiene cinco años y estaría encantado de
que pudiéramos proporcionarle una cama, una casa y unos padres.
Ana estaba en una nube. Se giró y abrió los ojos. El chico seguía ahí, mirándola.
‐Ana ‐dijo Lucio‐. Es nuestro hijo.
‐¿Estás seguro de que es...?
‐Sí, completamente.
Ana sintió que le faltaba el aire. No llegaba oxígeno a sus pulmones.
‐¿Cómo lo sabes? ‐preguntó.
‐Hemos hecho la prueba del ADN —dijo Alonso‐. Los resultados llegaron anoche.
‐Pero tú me dijiste... que Tomás no podía ser...
‐Me equivoqué. Estaba tan delgado, que calculamos mal la edad. El médico que trabaja para
nosotros nos dijo que era un año más pequeño de lo que era en realidad.
¿Quién sería ese médico?, se preguntó Ana.
‐Alonso no había salido del país ‐la informó Lucio, atrayéndola hacia sí‐. Él ha estado
trabajando con el gobierno, haciendo los trámites para que nos devolvieran al niño, pero no quería
reunirse con nosotros hasta que no tuviera todas las respuestas.
‐¿Y cuándo te hiciste un análisis para la prueba de ADN?
‐En Mendoza. Después de hablar con Alonso, fui a la consulta del doctor Domínguez y me
hice un análisis de sangre. Alonso ya tenía una muestra de sangre de Tomás.
‐¿Por qué no me dijiste todo esto?
‐Porque no quería crearte falsas esperanzas y, francamente, no sabía qué creer.
Ana no comprendía que Lucio estuviera tan tranquilo. Ella estaba temblando. Miró
nuevamente a Tomás, que seguía muy serio. Pero no estaba asustado. El niño esbozó una sonrisa y
ella lo correspondió, pese a todo lo que estaba sintiendo. Deseaba abrazarlo. Pero tenía miedo de
tocarlo.
‐¿Y qué pasará ahora? ‐preguntó.
‐Tendrá que rellenar algunos documentos en la comisaría esta tarde ‐dijo Alonso‐. Después
podrá marcharse con su hijo a su casa.
‐¿Eso es todo? ‐dijo, desconcertada.
‐No exactamente ‐intervino Lucio‐. Ana, hay algo más que deberías saber antes de que te
emociones demasiado.
‐¿No irás a decirme que lo han maltratado?
‐No, no se trata de eso. Claro que no ha tenido una vida fácil, de casa en casa y de orfanato
en orfanato durante los últimos cuatro años.
Ana sintió una punzada de dolor. El niño había sufrido un tormento. Tenía un montón de
preguntas en la cabeza. Pero no era el mejor momento mientras Tomás aguardaba, erguido como
un soldado.
Lucio hizo un gesto y Alonso se desplazó unos metros. Reapareció al instante con otro niño
más pequeño. Ana jadeó ante la presencia de otro niño.
‐Este último año, mientras se instalaban en el nuevo orfanato, Tomás adoptó a un
compañero —la voz de Lucio era grave, baja—. Tomás considera que Tulio es como su hermano.
Son uña y carne.
Nadie dijo nada. El corazón de Ana latía con fuerza.
—No me gustaría separarlos ‐dijo Lucio‐. Pero no impondré mi criterio. Es tu decisión.
‐En ese caso, tendremos dos chicos —suspiró Ana.
—No quiero que te sientas obligada. Sé que nunca habías sido partidaria de la adopción y no
quiero que lo decidas ahora, tan cansada...
‐Para ‐agarró su brazo y sacudió la cabeza ante una discusión tan estúpida‐. No hay ninguna
diferencia entre ellos. Quizá Tomás sea nuestro hijo, pero es un extraño para nosotros. Y si quiere
a Tulio, deberían quedarse juntos. Vendrán con nosotros como hermanos.
‐No tenemos que decidirlo ahora ‐comentó Lucio.
Pero lo hicieron porque ambos estaban convencidos de su postura.
Lucio deseaba que ella fuera feliz y Ana sentía su amor como una marea continua.
‐Esto lo cambiará todo ‐dijo y miró a los chicos, tan escuálidos.
‐Ya lo ha hecho ‐reconoció Lucio.
Sus ojos verdes se inundaron de lágrimas. Era cierto. La aparición de Tomás en sus vidas lo
había transformado todo. Ya no se trataba de ellos dos. No se trataba sólo de romance, pasión.
Ahora era una cuestión de familia. Se trataba de estabilidad, coraje y esperanza. Y, sobre todo,
consistía en mantener la fe ante el futuro.
Ana se arrodilló, las manos trémulas sobre los muslos, y estudió los rostros de los dos niños,
las miradas solemnes. Sonrió a través de las lágrimas.
‐Hola, Tomás y Tulio. Me llamo Anabella Cruz. Soy vuestra mamá.
Jane Porter - Serie Galván 4 - El secreto de una esposa (Harlequín by Mariquiña)
También podría gustarte
- Quimica Suiza 2 - AumentandoDocumento8 páginasQuimica Suiza 2 - AumentandoRichard GaramendiAún no hay calificaciones
- Saber y Sabor La JugoterapiaDocumento127 páginasSaber y Sabor La JugoterapiaPatrocinio Vazquez75% (4)
- Mecanismo de Reacción para Obtener AspirinaDocumento1 páginaMecanismo de Reacción para Obtener AspirinaEnrique Gómez Rincón75% (4)
- Margaret Way - Templo de Fuego PDFDocumento108 páginasMargaret Way - Templo de Fuego PDFmalle15228788100% (3)
- Margaret Way - Volviendo Al Ayer PDFDocumento99 páginasMargaret Way - Volviendo Al Ayer PDFmalle15228788100% (1)
- Margaret Way - Vientos Del Cielo PDFDocumento108 páginasMargaret Way - Vientos Del Cielo PDFmalle15228788100% (3)
- Jane Porter - El Secreto de Una EsposaDocumento80 páginasJane Porter - El Secreto de Una Esposamalle15228788Aún no hay calificaciones
- Emma Richmond - Vidas Paralelas PDFDocumento112 páginasEmma Richmond - Vidas Paralelas PDFmalle15228788100% (1)
- El Plan de Ventas de Una Empresa ChocolateraDocumento25 páginasEl Plan de Ventas de Una Empresa Chocolateramalle15228788Aún no hay calificaciones
- Resolución de Problemas en La Admisión Del UsuarioDocumento11 páginasResolución de Problemas en La Admisión Del UsuarioCONNIEAún no hay calificaciones
- MSDS AxionDocumento2 páginasMSDS AxionQ-hse Transporte Los TeguasAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento75 páginasIntroducciónMaria de los Angeles CrespoAún no hay calificaciones
- Organigrama HunDocumento1 páginaOrganigrama HunArle Milena IPalmieri AltamirandaAún no hay calificaciones
- Causas y Precauciones en La Ondulacion 31-03-21Documento1 páginaCausas y Precauciones en La Ondulacion 31-03-21RAUL LIGARDA MEDINAAún no hay calificaciones
- Confites Informe 4Documento15 páginasConfites Informe 4Juan Jose Vivanco EspinozaAún no hay calificaciones
- Triptico Manejo de Residuos SolidosDocumento2 páginasTriptico Manejo de Residuos SolidosJoseph Poma AlvinoAún no hay calificaciones
- ANEMIADocumento5 páginasANEMIAAnaly TrujilloAún no hay calificaciones
- Guía Actividades Sesión 3Documento6 páginasGuía Actividades Sesión 3José Gregorio Romero De La RosaAún no hay calificaciones
- El Cuidad..Documento119 páginasEl Cuidad..ericastillo21100% (3)
- Poroqueratosis GenitalDocumento4 páginasPoroqueratosis Genitalfn_millardAún no hay calificaciones
- Manual Inducción SeguridadDocumento11 páginasManual Inducción SeguridadelzurdoburdoAún no hay calificaciones
- Cuadros Comparativos de Patrones y Trabajadores Derechos y ObligacionesDocumento5 páginasCuadros Comparativos de Patrones y Trabajadores Derechos y ObligacionesAlfredo CoronadoAún no hay calificaciones
- Las Víctimas Del Conflicto Armado Interno en El Departamento Del Cauca 1985-2015Documento23 páginasLas Víctimas Del Conflicto Armado Interno en El Departamento Del Cauca 1985-2015HUGO FERNANDO MOLINA GOMEZAún no hay calificaciones
- Inmunología UsatDocumento30 páginasInmunología Usatzahorit cabanillas suyonAún no hay calificaciones
- Pensum PDFDocumento2 páginasPensum PDFkaren vegaAún no hay calificaciones
- Producto 1 Modulo 2Documento6 páginasProducto 1 Modulo 2Ximena BatistaAún no hay calificaciones
- Presentación Quesos 07Documento34 páginasPresentación Quesos 07wpwilliamchef8471100% (5)
- Indicador 38 - 2017Documento316 páginasIndicador 38 - 2017DiabolinkMANAún no hay calificaciones
- Fisiopatologia de La Cirrosis HepaticaDocumento36 páginasFisiopatologia de La Cirrosis HepaticaNIK THAYSON ALVAREZ CAYLLAHUAAún no hay calificaciones
- TCCi Version 2Documento12 páginasTCCi Version 2Joselyn Fernández BrugésAún no hay calificaciones
- Formulario AcompañarDocumento6 páginasFormulario AcompañarPolíticas De Género RGAún no hay calificaciones
- Taller #1 GeneticaDocumento6 páginasTaller #1 GeneticaCatalina Bautista GarciaAún no hay calificaciones
- Monografia Bases Biologicas Del Psiquimo HumanoDocumento45 páginasMonografia Bases Biologicas Del Psiquimo Humanogiovana churaAún no hay calificaciones
- NOMBRES - FármacosDocumento73 páginasNOMBRES - FármacoskarolAún no hay calificaciones
- Semana 4 - Parcial - Revisión Del IntentoDocumento6 páginasSemana 4 - Parcial - Revisión Del IntentoMoises Andres Chavez HerreraAún no hay calificaciones
- Manejo de Enfermeria en Compliaciones de Fistulas Arteriovenosa para HemodialisisDocumento6 páginasManejo de Enfermeria en Compliaciones de Fistulas Arteriovenosa para HemodialisisJeimi MacAún no hay calificaciones