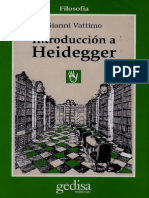Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Vacío de Autoritarismo
Cargado por
Roberto Deras0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
27 vistas3 páginasTítulo original
El vacío de autoritarismo
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
27 vistas3 páginasEl Vacío de Autoritarismo
Cargado por
Roberto DerasCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
El vacío del autoritarismo
Luis Armado González
En El Salvador se vive en la impunidad cotidiana. A cualquier hora del
día y en cualquier lugar la impunidad se hace presente no como algo
excepcional, sino como algo permanente y sistemático. Hacen gala de
esa impunidad buseros y microbuseros –que irrespetan abiertamente
las normas de tránsito y violentan los derechos de quienes se
interponen en su camino--, así como conductores de vehículos
particulares que creen que en las calles lo que vale es la ley del más
fuerte o del más temerario.
También hacen gala de esa impunidad quienes sin el menor reparo
roban cualquier cosa que sea robable: desde prendas y objetos
personales, pasando por el despojo de vehículos y al asalto a casas,
hasta tapaderas de alcantarillas. A esas prácticas que se realizan a la
vista de todos, se suman otras muchas menos llamativas –como las
amenazas verbales, los empujones, el maltrato, los desaires y los
desprecios— que carcomen la convivencia cotidiana pública y
privada.
La contracara de esa impunidad –su ambiente propicio— es, por un
lado, la liviandad de los mecanismos de coerción estatales, su
debilitamiento y laxitud. Y, por otro, el poco (o nulo) arraigo de una
cultura cívica, en la que se reivindique el respeto no sólo a las leyes,
sino a la dignidad de los demás. Se trata de las caras de todo orden
social: coerción y consenso, que no pueden existir la una sin la otra y
que, cuando faltan o son extremadamente débiles, conducen a una
guerra de todos contra todos y a una situación de “sálvese quien
pueda”.
Es casi imposible no ver en El Salvador actual un país en el cual los
mecanismos estatales de coerción son sumamente laxos y en el cual
en lo absoluto ha arraigado una cultura cívica. Asunto difícil es
entender por qué ello es así y, más aún, cómo fue que se llegó a tal
situación. La tentación de proponer conjeturas arriesgadas es mucha
y eso es lo que se hace a continuación.
La conjetura es la siguiente: en El Salvador, en la transición de
postguerra se desarticularon importantes mecanismos de coerción
estatal de procedencia autoritaria y se debilitó la matriz cultural que
era coherente con ellos –la cultura autoritaria—, sin que otros
mecanismos de eficaces de coerción –insertos en una lógica
democrática— y un ethos cultural democrático llegaran como relevo.
Es decir, se quebraron los ejes coercitivos y culturales del orden
autoritario, pero no se instauraron unos nuevos ejes coercitivos y
culturales que aseguraran el orden social. Y es precisamente la
ausencia de esos ejes la que explicaría el “desorden social”
prevaleciente en El Salvador a lo largo de toda la postguerra.
Conviene insistir en que un régimen autoritario descansa, entre otros
factores (como la arbitrariedad en el ejercicio del poder, la anulación
de la crítica pública, el inexistencia de una competencia política
pluralista, etc.) en mecanismos de represión eficientes –no destinados
exclusivamente a la persecución política— y en una cultura en la cual,
además de privilegiarse la sumisión y el respeto a la autoridad, se da
un enorme valor al orden y a la estabilidad.
Idealmente, una sociedad que supera el autoritarismo y arriba a la
democracia debería ver disminuido el peso de los mecanismos de
represión (suplantados por la institucionalidad del Estado democrático
de derecho) en el mantenimiento del orden social y aumentado el
peso de las prácticas sociales inspiradas en valores y creencias
democráticas.
Pero ¿qué sucede cuando, en una situación de transición del
autoritarismo a la democracia: (a) los mecanismos de coerción, que
reemplazan a los heredados del autoritarismo, son débiles; (b) la
institucionalidad del Estado democrático de derecho no funciona o
funciona mal; y (c) la cultura democrática brilla por ausencia, y lo que
perviven son resabios culturales del autoritarismo, diluidos en el mar
de una cultura consumista globalizada?
Es probable que lo resulte de ello sea el caos y la anomia. Y es que el
“vacío de poder” dejado por al autoritarismo debe ser llenado por un
ejercicio de poder democrático. Es decir, un ejercicio de poder estatal
y social basado en la ley y en las exigencias de justicia que son
intrínsecas a la misma.
Cabe sospechar que en El Salvador de la postguerra ese vacío de
poder autoritario no fue llenado –no ha sido llenado— por un ejercicio
de poder democrático. El poder autoritario se fue, pero el poder
democrático no se instauró. En ese vacío de poder estatal-social
dejado por el autoritarismo –y no llenado por la democracia— es que
amplios sectores de la sociedad se han encontrado libres de
constreñimientos, sin instancia alguna que ponga límites a lo que
decidan hacer, de manera legal o ilegal, violenta o pacífica.
Al soltarse las amarras autoritarias, se dejó en manos de los
salvadoreños y salvadoreñas la responsabilidad de llevar una vida
ordenada, respetuosa no sólo de la legalidad, sino de la dignidad de
los demás. Demasiada responsabilidad para quienes históricamente
se acostumbraron a cumplir la ley por la fuerza y no por el
convencimiento. Sobre todo, cuando –sin un nuevo ethos cultural y
con un débil entramado institucional— la precariedad socio-
económica no cesó de golpear a amplios grupos de la sociedad que,
además, estuvieron sometidos –y lo siguen estando— a una oleada de
valores consumistas en los que se da un lugar privilegiado al éxito
fácil y a la ostentación de bienes materiales.
Pareciera ser que los salvadoreños y salvadoreñas pedimos a gritos la
presencia de un policía en cada cuadra que con el garrote en la mano
nos obligue a cumplir leyes que nos permitirían vivir mejor. Basta con
mirar a quienes manejando a toda velocidad no dejan de hablar por
celular o a los conductores de buses, microbuses y vehículos
particulares que irrespetan sistemáticamente las leyes de tránsito,
generando caos y violencia: claman a gritos por una policía dura y
agresiva que los vigile y meta en cintura cuantas veces sea necesario
hasta que entiendan que lo que hacen no está permitido.
No se trata de añorar el autoritarismo. Se trata de caer en la cuenta
de que el asunto no es sólo librarse del mismo, sino de crear los
mecanismos políticos, sociales y culturales de relevo. Dicho de otro
modo: no se trata sólo de deshacerse de algo malo, sino de
reemplazarlo por algo mejor. Cuando un ciudadano o ciudadana
camina por las calles de San Salvador (o por cualquier rincón del país)
y se topa cara a cara –como víctima indefensa— con la impunidad, los
abusos y la violencia es inevitable que se pregunte (no por intereses
teóricos, sino de supervivencia cotidiana) si lo que hay ahora es mejor
que lo que se dejó atrás.
También podría gustarte
- Judith Butler - Dar Cuenta de Sí Mismo - Violencia Ética y ResponsabilidadDocumento177 páginasJudith Butler - Dar Cuenta de Sí Mismo - Violencia Ética y ResponsabilidadiarlenAún no hay calificaciones
- Karl Jaspers - El Problema de La CulpaDocumento64 páginasKarl Jaspers - El Problema de La CulpaDiego Marquez100% (5)
- Fornet Filosofar en Clave InterculturalDocumento0 páginasFornet Filosofar en Clave InterculturalClalo_MongernandezAún no hay calificaciones
- Lacan para Principiantes PDFDocumento91 páginasLacan para Principiantes PDFDaniel Brosovich92% (13)
- Vattimo Gianini Introduccion A Heidegger PDFDocumento186 páginasVattimo Gianini Introduccion A Heidegger PDFAna Isabel Ruiz100% (3)
- Libro ApelDocumento153 páginasLibro ApelRoberto Deras100% (1)
- Zizek, Slavoj (2001) Amor Sin Piedad. Hacia Una Política de La Verdad PDFDocumento96 páginasZizek, Slavoj (2001) Amor Sin Piedad. Hacia Una Política de La Verdad PDFRoberto DerasAún no hay calificaciones
- Crear Marcas Sin Utilizar Medios de Comunicación MasivosDocumento3 páginasCrear Marcas Sin Utilizar Medios de Comunicación MasivosCristian Astorga Arancibia0% (1)
- Niño Alan (Vision)Documento8 páginasNiño Alan (Vision)Fernando OrdoñezAún no hay calificaciones
- Ejercicios Resueltos de EstaticaDocumento24 páginasEjercicios Resueltos de EstaticaTilo CastilloAún no hay calificaciones
- Analisis Tecnico Economico y Estrategico para Ingresar La Marca Aesop Al Segmento PDFDocumento163 páginasAnalisis Tecnico Economico y Estrategico para Ingresar La Marca Aesop Al Segmento PDFJannywelle Elizabet Guerrero AngelAún no hay calificaciones
- Pre Pol-A PDFDocumento110 páginasPre Pol-A PDFgordo lfoAún no hay calificaciones
- Resumen de Inteligencia Emocional e Inteligencia SocialDocumento30 páginasResumen de Inteligencia Emocional e Inteligencia SocialJesus Alberto Masquez Rodriguez91% (11)
- Manual de Epidemiologia y Salud Publica VeterinariaDocumento59 páginasManual de Epidemiologia y Salud Publica VeterinariaDiannett BenitoAún no hay calificaciones
- El MatricidaDocumento3 páginasEl MatricidaMane HuertaAún no hay calificaciones
- Formatos Fichas de AtencionDocumento11 páginasFormatos Fichas de AtencionPaola ArmijosAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre Suelos Cohesivos y GranularesDocumento2 páginasDiferencias Entre Suelos Cohesivos y Granularesedgar patinAún no hay calificaciones
- Cuestionario Del Clima Organizacional RosaDocumento4 páginasCuestionario Del Clima Organizacional RosaMaria RosaAún no hay calificaciones
- Reconocimiento de Las ObligacionesDocumento11 páginasReconocimiento de Las ObligacionesJorge AguirreAún no hay calificaciones
- How To Operate OriDocumento6 páginasHow To Operate OriDaniel Frasco100% (2)
- Gran CarpaDocumento15 páginasGran CarpaVictoria CornejoAún no hay calificaciones
- Trayectorias de ProyectilesDocumento8 páginasTrayectorias de ProyectilesDaniiel RivasAún no hay calificaciones
- Formato Informe Psicolaboral Asistentes Educacion 2Documento7 páginasFormato Informe Psicolaboral Asistentes Educacion 2Ivan Vargas BustamanteAún no hay calificaciones
- Fenomenologia y EtnografiaDocumento6 páginasFenomenologia y EtnografiaAndres Santana MedinaAún no hay calificaciones
- La Vida Que Agrada A DiosDocumento9 páginasLa Vida Que Agrada A DiossaulperniaAún no hay calificaciones
- Clase 7. Adaptacion Al CambioDocumento5 páginasClase 7. Adaptacion Al CambiomarioatomicAún no hay calificaciones
- Feminaria 03Documento20 páginasFeminaria 03Guido GallardoAún no hay calificaciones
- Trabajo Presentación I.ADocumento14 páginasTrabajo Presentación I.ASteed RamirezAún no hay calificaciones
- Modelos AtómicosDocumento21 páginasModelos AtómicosWalter VelásquezAún no hay calificaciones
- LPM-ESPAÑOL 1er. GRADODocumento458 páginasLPM-ESPAÑOL 1er. GRADOcastuloismAún no hay calificaciones
- Colsubsidio 1Documento11 páginasColsubsidio 1JurgenLewisHerreraAún no hay calificaciones
- Modelos de InformesDocumento27 páginasModelos de InformesWilmer Linarez100% (1)
- Derechos Reales en RomaDocumento8 páginasDerechos Reales en RomaJasonAún no hay calificaciones
- La Reinterpretación Paródica Del Código de Honor en Crónica de Una Muerte AnunciadaDocumento5 páginasLa Reinterpretación Paródica Del Código de Honor en Crónica de Una Muerte AnunciadaNikov KamaleonAún no hay calificaciones
- Estudi 456Documento4 páginasEstudi 456Misael VargasAún no hay calificaciones
- Angels Friends Libro Culpable de Un BesoDocumento62 páginasAngels Friends Libro Culpable de Un BesoAngelstar11100% (2)
- El Lenguaje Cibernético de Los AdolescentesDocumento3 páginasEl Lenguaje Cibernético de Los AdolescentesMelisa Elena Collao Contreras100% (1)