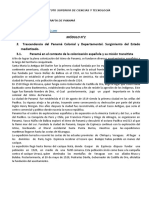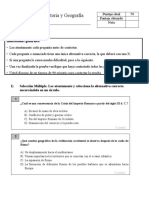Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sust Import Rofman
Sust Import Rofman
Cargado por
Julieta Serrano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas3 páginasHistoria
Título original
Sust.import.rofman.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoHistoria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas3 páginasSust Import Rofman
Sust Import Rofman
Cargado por
Julieta SerranoHistoria
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
La crisis internacional y la sustitución de importaciones Rofman-Romero
La crisis de la economía mundial de 1929-1930 dañó irreparablemente el sistema económico
argentino basado en la producción agropecuaria exportable y modificó sensiblemente su vinculación con
el sistema internacional de dominación.
La crisis y después la guerra mundial aflojaron los vínculos de dependencia y elevaron el nivel de la
frontera interna, permitiendo a los grupos dominantes locales mayor autonomía en sus decisiones;
esta autonomía les permitió, incluso, aprovechar el debilitamiento de los vínculos y jugar con los
enfrentamientos entre las grandes potencias. La nueva organización del mercado mundial que se
estableció a partir de dicha crisis –caracterizada por una coyuntura sistemáticamente desfavorable para
los productos primarios, la retracción y cambio de las características de la inversión internacional, la
formación de áreas cerradas y la elevación de rígidas barreras proteccionistas en los países centrales-
impulsó un cambio lento, difícil al principio, en la organización productiva argentina, que comenzó a
volcarse en parte hacia el mercado interno. Este cambio es conocido como proceso de sustitución de
importaciones.
La crisis de 1930 inició en la Argentina un proceso de expansión y desarrollo industrial apoyado en la
sustitución de importaciones. El contexto global nacional y mundial en que se produjo este proceso
determinó que ese desarrollo no alterara profundamente la estructura social argentina; por el contrario,
la oligarquía terrateniente, el núcleo de los sectores dominantes hasta 1930, se adaptó a las nuevas
condiciones, consolidó su posición y mantuvo el liderazgo en la nueva organización que se delineaba.
Este rasgo permite aclarar la diferencia entre este proceso de industrialización y los similares que, en los
dos siglos anteriores, se habían producido en Europa. En la Argentina la sustitución de importaciones -
forma peculiar de la industrialización en los países dependientes- no se originó en una fracción
industrial autónoma y enfrentada con el sector terrateniente sino que en buena parte fue obra de este,
que resultó así considerablemente fortalecido. Esta situación perduró sin modificaciones hasta la
coyuntura originada por la Segunda Guerra Mundial.
La crisis de 1929-1930 provocó un doble efecto negativo sobre la economía agroexportadora argentina:
disminuyó notablemente la demanda de alimentos y el precio de estos en el mercado mundial. Esta
situación resultó ser más prolongada que la crisis misma: la aparición de otros productores mundiales
como Estados Unidos impidió que las exportaciones agropecuarias alcanzaran el nivel anterior.
A partir de 1935 se hace evidente la declinación en el monto total de inversiones y se aprecia un fuerte
predominio de la inversiones privadas (dedicadas a la obtención de bienes de capital y de consumo) en
desmedro de las inversiones públicas (orientadas hacia la infraestructura social básica).
Por otra parte, la crisis puso fin al libre flujo de capitales que había caracterizado la etapa anterior; el
patrón-oro fue abandonado y los países centrales, al tiempo que restringían sus exportaciones,
eliminaban también el aporte financiero.
El problema más grave fue el peso que adquirió la deuda externa; en función de ello se tomaron una
serie de drásticas medidas, surgidas de la necesidad de ahorrar divisas.
Las exportaciones dejaron definitivamente de tener la función exclusiva y dominante que habían
desempeñado hasta entonces; sin embargo, las medidas adoptadas para combatir la crisis crearon las
circunstancias favorables para la expansión industrial. La caída de las exportaciones y la falta de divisas
obligaron a adoptar medidas necesarias para reducir las importaciones: depreciación monetaria, control
de cambios, aumento de derechos aduaneros o simple prohibición de importar algunos productos. Si
bien esto implicó un cierto aumento en los costos de producción locales, estos fueron menores que los
aumentos en los productos importados, creándose así una atracción de la inversión local hacia la
industria.
El aumento del nivel de la actividad económica expandió la demanda interna y creó nuevos incentivos a
la inversión. Por lo menos en una primera etapa, el proceso se realimentó y desarrolló, aunque
condicionado por la continuidad de la política estatal, que se prolongó obligatoriamente por la guerra de
1939-45. El proceso de sustitución se mantuvo aceleradamente hasta 1943, prosiguiendo luego con
menor ritmo de desarrollo hasta 1950. La ley de radicación de capitales marcó, en 1953, el agotamiento
y fin de esta coyuntura.
La inversión durante el período de sustitución de importaciones no surgió de un sector específícamente
industrial; su origen se halla en la reinversión de ganancias de los grupos financieros locales, obtenidas
en actividades agroexportadoras estrechamente vinculadas al capital extranjero. Esa inversión adoptó
desde el comienzo características monopólicas.
Como ya se expresó, a partir de la crisis del treinta se produjo una retracción general del capital
extranjero invertido en el país. Esto se notó especialmente en las inversiones en títulos públicos, que
cayeron hasta 1940, y volvieron a descender aceleradamente hasta 1945 a causa de la guerra. También
desaparecen casi por completo las inversiones en infraestructura y servicios públicos, a excepción de la
electricidad, sector clave sin duda en la nueva organización económica.
Luego de la guerra, el proceso de reducción de las inversiones se acentúa por la política de
nacionalizaciones que incluyó los ferrocarriles y otros servicios de transporte y los teléfonos- realizada
por Per6n. Paralelamente, sin embargo, se produjo un aumento de las inversiones industriales directas,
que con las nuevas condiciones del mercado interno resultaban altamente rentables.
Muchas de estas inversiones se habían producido antes de 1930, aunque las casas actuaban
preferentemente como importadoras y representantes; solo a partir de la crisis comenzaron a operar en
tareas de armado y montaje. Las empresas norteamericanas, que habían avanzado notablemente entre
1920 y 1930, siguieron instalándose, luego de ese año, en muchas de las ramas que empezarían a crecer
con el proceso de sustitución. Sin embargó, también las empresas europeas parecieron aprovechar las
nuevas oportunidades.
El capital británico, particularmente, logró consolidarse luego del Tratado Roca-Runciman que aseguró
un trato preferencial a las inversiones ya realizadas.
Para aclarar totalmente el panorama es necesario tener en cuenta el papel desempeñado por el capital
extranjero ya invertido en el país, que en la coyuntura inaugurada por la crisis reorientó sus actividades.
De ese modo, muchas empresas nacionales estuvieron desde el principio, estrechamente vinculadas con
las inversiones extranjeras.
En efecto, la situación posterior a la crisis modificó la estrategia del capital internacional. A costa de
sacrificar los intereses de los productores de artículos de consumo metropolitanos, las inversiones se
orientaron hacia el mercado interno argentino, protegido por las barreras arancelarias y desarrollado por
la sustitución de importaciones.
La Argentina comenzó a ofrecer enormes ventajas: protección aduanera, exenciones impositivas, mano
de obra relativamente barata, un mercado relativamente amplio y altas ganancias por las ventajas que
ofrecía una posición oligopólica o monopólica. Por otra parte, esta inversión no afectó en su totalidad a
los productores metropolitanos, pues si bien disminuyó la demanda de productos terminados, aumentó
la necesidad de materias primas, productos semiterminados, maquinarias y combustible. Estas fueron las
condiciones que permitieron el estrecho entrelazamiento de los inversores extranjeros con los locales; de
hecho, numerosas fábricas que antes de la crisis tenían un modesto nivel se desarrollaron al establecer
alianzas con el capital internacional.
Esta relación se dio a través de distintos mecanismos; el más simple fue la instalación de filiales de
casas metropolitanas. Menos evidente pero igualmente real fue el caso de fábricas que transfirieron
buena parte de sus acciones a grupos financieros internacionales o que se establecieron con capital
prestado por bancos extranjeros. La última forma, de la que no quedó excluida ninguna empresa, fue la
relación a través de las patentes de fabricación, que obligaban a abonar importantes sumas en concepto
de regalías.
La característica más peculiar de la inversión surgida del proceso de sustitución fue la coexistencia de
estas grandes empresas monopólicas con infinidad de pequeños establecimientos industriales, surgidos y
mantenidos gracias a la política protectora.
El desarrollo manufacturero se concentró en algunos centros urbanos, especialmente en los alrededores de Buenos
Aires. El crecimiento del cinturón suburbano del Gran Buenos Aires fue el hecho más significativo del desarrollo
industrial, no sólo por sus peculiaridades sino por las enormes consecuencias sociales y políticas que tuvo la
concentración de obreros industriales en la región. Esa localización obedeció a distintos factores. En primer lugar, ya
existía en Buenos Aires una base industrial instalada, consistente en una gran cantidad de pequeños talleres, que
producían con un nivel tecnológico. En segundo lugar, la región metropolitana de Buenos Aires alojaba una oferta de
mano de obra abundante, que aumentó como consecuencia de las migraciones internas. Esa abundancia impidió el
aumento del costo del trabajo. En tercer lugar, el grueso del mercado para los productos sustituibles se hallaba radicado
en Buenos Aires (artículos de consumo, alimentos, vestidos, etc.). En cuarto lugar, la industria se caracterizó por la
estrecha dependencia de los insumos externos (maquinarias, -productos semiterminados, combustibles) que entraban por
el puerto de Buenos Aires. En este caso, también la maximización del beneficio determinó la localización dentro del
Gran Buenos Aires.
Finalmente, en Buenos Aires se hallaba instalada la infraestructura de servicios sobre la cual iba a apoyarse el
crecimiento industrial; allí estaba la mayor producción de energía, el centro de los transportes para la distribución,
etcétera.
Estos factores -permitieron, especialmente durante la coyuntura de la guerra, el crecimiento industrial de otros centros
urbanos, pero no alteraron la primacía de Buenos Aires.
El crecimiento industrial por sustitución de importaciones que correspondía al proyecto del treinta, y que fue retomado
por el peronismo tendía a favorecer a las industrias de bienes de consumo, que gozaban de múltiples fuentes de
protección y estímulo. La principal rama de expansión, que mantuvo el liderazgo en el crecimiento industrial al
principio del período, fue la textil. No solo constituía un amplio sector de las importaciones sino que su sustitución era
relativamente fácil, pues se contaba con las materias Primas (lana, algodón). Esta industria tenía la ventaja adicional de
emplear un factor abundante -la fuerza de trabajo- y de brindar una solución al problema de la desocupación. El
constituir un amplio sector de las importaciones fue decisivo para el crecimiento de otras ramas de la industria, como
alimentos, maquinarias, artefactos eléctricos e industria del caucho.
También podría gustarte
- Resumen Serie Cuba LibreDocumento16 páginasResumen Serie Cuba LibreJorge Luis Morales Apráez43% (7)
- Dussel, Enrique (1995) - Teología de La LiberaciónDocumento188 páginasDussel, Enrique (1995) - Teología de La Liberacióntranquilino peinado100% (12)
- Historia de Los PresupuestosDocumento4 páginasHistoria de Los PresupuestosRosman López100% (1)
- Artículos Publicados Francisco OrtizDocumento57 páginasArtículos Publicados Francisco OrtizFrancisco OrtizAún no hay calificaciones
- Lo Que No Sabias de La Venezuela deDocumento18 páginasLo Que No Sabias de La Venezuela deEmily VásquezAún no hay calificaciones
- HONORES de SeptiembreDocumento3 páginasHONORES de SeptiembreMargarita Azuara HernandezAún no hay calificaciones
- Carta Luis Carlos RestrepoDocumento2 páginasCarta Luis Carlos RestrepoPaola MedellínAún no hay calificaciones
- Bartra. Mito Del SalvajeDocumento4 páginasBartra. Mito Del Salvajeferdiol12Aún no hay calificaciones
- Convenios de GinebraDocumento1 páginaConvenios de Ginebraandreina restrepoAún no hay calificaciones
- Consejos para Un Buen GobiernoDocumento21 páginasConsejos para Un Buen GobiernoIslam IndoamericanoAún no hay calificaciones
- Ficha Ps Las Corrientes LibertadorasDocumento4 páginasFicha Ps Las Corrientes LibertadorasAnonymous 42uSMWBAún no hay calificaciones
- 1º Medio Prueba Guerra FriaDocumento4 páginas1º Medio Prueba Guerra FriaProfe Historia Ier50% (2)
- PoloniaDocumento20 páginasPoloniabeata10680Aún no hay calificaciones
- De Historia y Geografía de PanamáDocumento38 páginasDe Historia y Geografía de PanamáAldahir MurilloAún no hay calificaciones
- Historia de EspañaDocumento14 páginasHistoria de EspañaEnrique LIAOAún no hay calificaciones
- Programa Mantto Predictivo Mecanico Semana 46 - Grupo N°3Documento2 páginasPrograma Mantto Predictivo Mecanico Semana 46 - Grupo N°3Gino Chavez ValenciaAún no hay calificaciones
- Textos Corporales de La Crueldad PDFDocumento259 páginasTextos Corporales de La Crueldad PDFHugo CapetoAún no hay calificaciones
- SESION DE PERIODICO MURAL Alicia LaraDocumento3 páginasSESION DE PERIODICO MURAL Alicia LaraRòger Moisès Haro DìazAún no hay calificaciones
- Batalla de NamasigüeDocumento6 páginasBatalla de NamasigüeSergio SagginiAún no hay calificaciones
- Jonathan Rosenbaum - Entrevista + Top 100Documento35 páginasJonathan Rosenbaum - Entrevista + Top 100peperkonAún no hay calificaciones
- Llamado A Cargos 2015-2016 para Base Científica Antártica ArtigasDocumento6 páginasLlamado A Cargos 2015-2016 para Base Científica Antártica ArtigasAntawaAún no hay calificaciones
- Regla Compuesta EJERCICIOS CON SOLUCIONDocumento6 páginasRegla Compuesta EJERCICIOS CON SOLUCIONBetty Ospina de Ardila0% (1)
- Julien Green Entre Lo Carnal y Lo InvisibleDocumento4 páginasJulien Green Entre Lo Carnal y Lo InvisibleMiguel Matheos100% (1)
- 1ºsem. Analizamos El Surgimiento Del Estado Moderno Antiguo Règimen...Documento3 páginas1ºsem. Analizamos El Surgimiento Del Estado Moderno Antiguo Règimen...Luisdavid Navarro centurionAún no hay calificaciones
- Los Jesuitas Secretos-13Documento57 páginasLos Jesuitas Secretos-13Ada CortazarAún no hay calificaciones
- eXAMEN 8VOSDocumento13 páginaseXAMEN 8VOSalexisAún no hay calificaciones
- Qué Es El Comercio ElectrónicoDocumento10 páginasQué Es El Comercio ElectrónicoRocio Celeste Cantero GonzálezAún no hay calificaciones
- CC - Sociales 1 EsoDocumento31 páginasCC - Sociales 1 EsoMontse FernandezAún no hay calificaciones
- SUEÑO AMERICANO Plantilla LetraDocumento1 páginaSUEÑO AMERICANO Plantilla LetraPatricia FabaroAún no hay calificaciones
- Procesos de Paz en Colombia PDFDocumento248 páginasProcesos de Paz en Colombia PDFDanielAún no hay calificaciones