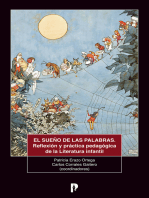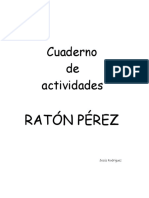Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Caso de Las Fábulas y Mapas Conceptuales
Cargado por
Shirley ChavezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Caso de Las Fábulas y Mapas Conceptuales
Cargado por
Shirley ChavezCopyright:
Formatos disponibles
El caso de las fábulas
Juan Cervera
La última, por ahora, de nuestras reflexiones sobre la literatura infantil y su presencia en la escuela vaya
dedicada a las fábulas. Esopo, Fedro, Samaniego, Iriarte, Lafontaine y toda una constelación de satélites y
epígonos como Hartzenbusch o Cayetano Fernández ocuparon durante mucho tiempo lugar destacado en
gramáticas y antologías para niños. Sus productos formaban parte tanto de las lecturas ejemplares como de
los textos utilizados como pretexto para ahondar en los secretos de la gramática y de la lengua. Sus autores
han llegado a ser considerados casi como pedagogos y de paso las fábulas aprovechaban para destilar sus
valores educativos condensados en la inevitable moraleja, para muchos aclaración inútil y redundante.
El arrinconamiento de las fábulas ha sido a menudo celebrado incluso con alborozo, lo que no siempre
garantiza que el hecho haya sido suficientemente razonado. Ya Eduardo Marquina, nada menos que en
1910, en su obra de teatro para niños La muñeca irrompible tuvo la ocurrencia de colocar a un grupo de
niños enjaulados a los que se obligaba a recitar sin parar la conocida fábula A un panal de rica miel. Vemos
ahora que algunas editoriales de textos de lengua española vuelven a ilustrar sus páginas dedicadas a la E.
G. B., con las clásicas fábulas. ¿Supone esto un reconocimiento tardío de los valores educativos de las
mismas o simplemente un retorno rutinario a lo que antes se hacía sin saber muy bien por qué? Dentro del
ambiente de desconocimiento reinante en torno a la literatura infantil más bien habrá que inclinarse hacia la
segunda hipótesis. Tal vez la única causa radique en la necesidad de contar con textos ingenuos,
asequibles, no comprometidos bajo ningún aspecto, de derecho público, y, por tanto de libre utilización sin
tener que recurrir a sus autores.
De todas formas bueno será recordar que junto a todas esas ventajas el rechazo de las fábulas estaba
motivado por varías razones. Entre ellas la presencia redundante de la moraleja, ya acusada, que
significaba algo así como la desconfianza de que el lector pudiera enterarse de lo que le dice la anécdota.
Dicho de otra forma: el autor quería penetrar en el subconsciente o en la conciencia del lector para que este
no desperdiciara o interpretara torcidamente su lección, cosa que no ocurre con los cuentos tradicionales ya
sean populares ya de hadas.
Por otra parte, las fábulas se han interpretado como el exponente de una moral ramplona, burguesa y
egoísta en la que la virtud y el bien quedan ampliamente sustituidos por la astucia, la cazurrería, la
sagacidad desconfiada y las miras interesadas. Por supuesto nada de esto coincide con la moral
evangélica.
A esto se sumaría la pedagogía represiva que rezuman estas moralejas que dejan a las monas, por
apresuradas, sin poder comer nueces, a las moscas las enfangan nada menos que en miel, y al pobre
borrico le impiden tocar la flauta porque no sabe solfeo.
Naturalmente nada de esto coincide con el final feliz que psicólogos y psiquiatras infantiles consideran
indispensable para el niño, como versión de una inocente llamada a la esperanza. Final feliz que, como se
podrá observar, no falta nunca en los cuentos tradicionales de cuya estructura forma parte.
También podría gustarte
- El sueño de las palabras. Reflexión y práctica pedagógica de la literatura infantilDe EverandEl sueño de las palabras. Reflexión y práctica pedagógica de la literatura infantilAún no hay calificaciones
- Samaniego Fabulas Tomo1Documento81 páginasSamaniego Fabulas Tomo1Roberto InesAún no hay calificaciones
- Los clásicos infantiles, esos inadaptados de siempreDocumento4 páginasLos clásicos infantiles, esos inadaptados de siempremcAún no hay calificaciones
- Problemas de lectoescritura y el papel de la literatura infantilDocumento5 páginasProblemas de lectoescritura y el papel de la literatura infantilOkarla MerinoAún no hay calificaciones
- La Literatura InfantilDocumento73 páginasLa Literatura InfantilMiguel Angel AlvarezAún no hay calificaciones
- La Lij Como Saber EspecificoDocumento12 páginasLa Lij Como Saber EspecificoKaren EscalanteAún no hay calificaciones
- Manualdlijt 1Documento58 páginasManualdlijt 1Astrid ShabezuAún no hay calificaciones
- IMAGINARIA - Bajour y CarranzaDocumento15 páginasIMAGINARIA - Bajour y CarranzaClaudia Teresita CamposAún no hay calificaciones
- Bajour y Carranza - Abrir El Juego en La Literatura Infantil y JuvenilDocumento15 páginasBajour y Carranza - Abrir El Juego en La Literatura Infantil y JuvenilAnonymous 4hPhOluAún no hay calificaciones
- Poemario PDFDocumento101 páginasPoemario PDFKaterine GuechaAún no hay calificaciones
- Análisis de Cuentos Infantiles - ComparativaDocumento84 páginasAnálisis de Cuentos Infantiles - ComparativaPedro FalconAún no hay calificaciones
- El valor del cuento tradicional en la enseñanza primariaDocumento6 páginasEl valor del cuento tradicional en la enseñanza primariaGabriela de la IglesiaAún no hay calificaciones
- BAJOUR CARRANZA Abrir El Juego en La Literatura Infantil y Juvenil PDFDocumento14 páginasBAJOUR CARRANZA Abrir El Juego en La Literatura Infantil y Juvenil PDFCarola Vesely AvariaAún no hay calificaciones
- Abriendo la literatura infantil como problema literarioDocumento11 páginasAbriendo la literatura infantil como problema literarioMaría Graciela Demaestri100% (1)
- Particularidades de La Literatura InfantilDocumento8 páginasParticularidades de La Literatura InfantilVICENTA JUBIKA RIPALDA ASENCIOAún no hay calificaciones
- Teorías Acerca de La Literatura InfantilDocumento7 páginasTeorías Acerca de La Literatura Infantilvegaelver25Aún no hay calificaciones
- El Maestro Frente Al Problema Lit. InfantilDocumento14 páginasEl Maestro Frente Al Problema Lit. Infantilmaya8116Aún no hay calificaciones
- Abrir El Juego en La Lij - Bajour y CarranzaDocumento8 páginasAbrir El Juego en La Lij - Bajour y CarranzadianaAún no hay calificaciones
- Perez Juan Ignacio Y Martinez Ana Maria - 500 Adivinanzas Populares AndaluzasDocumento174 páginasPerez Juan Ignacio Y Martinez Ana Maria - 500 Adivinanzas Populares AndaluzasjoepitazAún no hay calificaciones
- Qué Es El Folclore InfantilDocumento4 páginasQué Es El Folclore InfantilTinoco Salvador -A-Aún no hay calificaciones
- TEMA 20 INFANTIL Curso 2017.18 PDFDocumento27 páginasTEMA 20 INFANTIL Curso 2017.18 PDFZara Gonzalez100% (3)
- Apuntes para Una Caracterización de La Literatura Infantil - La Tinta InvisibleDocumento6 páginasApuntes para Una Caracterización de La Literatura Infantil - La Tinta Invisiblepirueta.ciudadmcyAún no hay calificaciones
- Sec DelecturaLasmediasdelosflamencosDocumento10 páginasSec DelecturaLasmediasdelosflamencosbibliotecaedaicAún no hay calificaciones
- Abrir El Juego en La Literatura Infantil y Juvenil Carranza BajourDocumento18 páginasAbrir El Juego en La Literatura Infantil y Juvenil Carranza BajourJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- La Poesía en La Primera Infancia - WalshDocumento6 páginasLa Poesía en La Primera Infancia - WalshBian De RomanisAún no hay calificaciones
- Breve antología de poesía mexicana: Impúdica, procaz, satírica y burlescaDe EverandBreve antología de poesía mexicana: Impúdica, procaz, satírica y burlescaAún no hay calificaciones
- TP 3 - Sobre Los Clásicos de La Literatura Infantil y Sus AdaptacionesDocumento5 páginasTP 3 - Sobre Los Clásicos de La Literatura Infantil y Sus AdaptacionesEmiliano LunaAún no hay calificaciones
- Hansel y Gretel 2 Anio Orientaciones DidacticasDocumento20 páginasHansel y Gretel 2 Anio Orientaciones DidacticasCami Scarrone100% (1)
- Unidad 1a. Expresión Literaria y Teatral Con Párvulos.Documento7 páginasUnidad 1a. Expresión Literaria y Teatral Con Párvulos.Pamela CarriónAún no hay calificaciones
- Literatura Infantil, de Dónde Viene y A Dónde Va Ana María ShuaDocumento16 páginasLiteratura Infantil, de Dónde Viene y A Dónde Va Ana María ShuaMaría Verónica SerraAún no hay calificaciones
- Por Qué Los Sordos No Son LectoresDocumento4 páginasPor Qué Los Sordos No Son LectoresYoli SalazarAún no hay calificaciones
- Abrir El Juego en La LIJ. Bajour CarranzaDocumento16 páginasAbrir El Juego en La LIJ. Bajour CarranzaWatanuki DevilukeAún no hay calificaciones
- Literatura Marcela CarranzaDocumento9 páginasLiteratura Marcela CarranzaMacarenaMagalíAún no hay calificaciones
- La literatura infantil como problema de la literaturaDocumento8 páginasLa literatura infantil como problema de la literaturaPriscila AstudilloAún no hay calificaciones
- Cara y Cruz de La Literatura InfantilDocumento7 páginasCara y Cruz de La Literatura InfantilAlejandro MachucaAún no hay calificaciones
- Dialnet LaFabulaEnLaEducacionPrimaria 3391385 PDFDocumento8 páginasDialnet LaFabulaEnLaEducacionPrimaria 3391385 PDFAngélica XocoxícAún no hay calificaciones
- Respuestas CorrectasDocumento14 páginasRespuestas CorrectasAna GonzalezAún no hay calificaciones
- andruetoabrir el juegoDocumento5 páginasandruetoabrir el juegoPaola Garrido MuñozAún no hay calificaciones
- Características de La Literatura InfantilDocumento7 páginasCaracterísticas de La Literatura InfantilKariball BallestaAún no hay calificaciones
- Tema 6. Literatura InfantilDocumento7 páginasTema 6. Literatura InfantilanarimiAún no hay calificaciones
- El Nino Que Se Fue en Un ArbolDocumento18 páginasEl Nino Que Se Fue en Un ArbolRicardo Gallardo100% (2)
- La Lectura Infantil y Juvenil. Teresa ColomerDocumento13 páginasLa Lectura Infantil y Juvenil. Teresa ColomerTaanyta Garcia33% (3)
- El Jardín Secreto, Literatura Infantil de Calidad GARRALON ANA PDFDocumento5 páginasEl Jardín Secreto, Literatura Infantil de Calidad GARRALON ANA PDFJosé Francisco García LuisAún no hay calificaciones
- Modulo 3Documento96 páginasModulo 3HarryPandaStylesAún no hay calificaciones
- Walsh - La Poesia en La Primera Infancia Seleccion de FragmentosDocumento4 páginasWalsh - La Poesia en La Primera Infancia Seleccion de FragmentosMaca DeniAún no hay calificaciones
- Paradojas de la literatura infantilDocumento3 páginasParadojas de la literatura infantilmarceladealbeloAún no hay calificaciones
- La Poesía en El Jardín de Infantes María Elena WalshDocumento6 páginasLa Poesía en El Jardín de Infantes María Elena WalshDai Zambrana100% (1)
- Por Que La Literatura Es Tambien para Los Nin OsDocumento7 páginasPor Que La Literatura Es Tambien para Los Nin OsAnalía RAún no hay calificaciones
- UPEL IMPM - LIJ - Unidad IDocumento8 páginasUPEL IMPM - LIJ - Unidad IObba IrawoAún no hay calificaciones
- Album Literario 2Documento29 páginasAlbum Literario 2Luvia Exofilia Esteban LopezAún no hay calificaciones
- La Literatura Infantil en El Perú PDFDocumento93 páginasLa Literatura Infantil en El Perú PDFJose Mogrovejo Palomo100% (2)
- Guia Actividades Cuentos Verso para Ninos PerversosDocumento19 páginasGuia Actividades Cuentos Verso para Ninos PerversosCarmen Blanco50% (4)
- Dido Fabula PDFDocumento15 páginasDido Fabula PDFLaura fortunatoAún no hay calificaciones
- La Importancia Del Ambiente FisicoDocumento3 páginasLa Importancia Del Ambiente FisicoShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Etapas Del Desarrollo - FreudDocumento8 páginasEtapas Del Desarrollo - FreudShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Molinari - Club de LectoresDocumento9 páginasMolinari - Club de LectoresShirley ChavezAún no hay calificaciones
- La Materia y Sus PropiedadesDocumento12 páginasLa Materia y Sus PropiedadesShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Diferencia Entre Inclusion e IntegracionDocumento8 páginasDiferencia Entre Inclusion e IntegracionShirley Chavez0% (1)
- Articulo de CabalDocumento1 páginaArticulo de CabalShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Cuentos de Perrault en La Traduccion Anonima de Biblioteca Universal 1892 PDFDocumento9 páginasCuentos de Perrault en La Traduccion Anonima de Biblioteca Universal 1892 PDFIván Hugo SeffinoAún no hay calificaciones
- Pajaros - Esquema de La SecuenciaDocumento2 páginasPajaros - Esquema de La SecuenciaShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Registro de LenguajeDocumento2 páginasRegistro de LenguajeShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Bibliografia Cabal 5Documento2 páginasBibliografia Cabal 5Shirley ChavezAún no hay calificaciones
- El Rostro en El Estanque - La Osa Mayor - El Arbol de ApoloDocumento6 páginasEl Rostro en El Estanque - La Osa Mayor - El Arbol de ApoloShirley Chavez50% (2)
- Hechos Cronológicos Desde 1880 - 1983Documento6 páginasHechos Cronológicos Desde 1880 - 1983Shirley ChavezAún no hay calificaciones
- Cap de GobiernoDocumento8 páginasCap de GobiernoShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Articulo de CabalDocumento1 páginaArticulo de CabalShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Vygotski JuegoDocumento7 páginasVygotski JuegoShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Historia - Mapa Conceptual Revolucion FrancesaDocumento4 páginasHistoria - Mapa Conceptual Revolucion FrancesaShirley Chavez100% (3)
- Ratonperez - Coloma PDFDocumento28 páginasRatonperez - Coloma PDFShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Historia - Mapa Conceptual Revolucion FrancesaDocumento4 páginasHistoria - Mapa Conceptual Revolucion FrancesaShirley Chavez100% (3)
- La Gran OcasionDocumento12 páginasLa Gran OcasionLaurita Cecilia100% (4)
- La PlazaDocumento6 páginasLa PlazaShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Historia Psicopedagogica Inicial NuevaDocumento3 páginasHistoria Psicopedagogica Inicial Nuevapaul_kolchadoAún no hay calificaciones
- Narracion LiterariaDocumento5 páginasNarracion LiterariaShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Trabajo PrácticoDocumento2 páginasTrabajo PrácticoShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Trabajo PrácticoDocumento2 páginasTrabajo PrácticoShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Secuencia de AlimentaciónDocumento5 páginasSecuencia de AlimentaciónShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Lactarios 5-12 mesesDocumento4 páginasLactarios 5-12 mesesShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Lactarios 5-12 mesesDocumento4 páginasLactarios 5-12 mesesShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Secuencia de SueñoDocumento5 páginasSecuencia de SueñoShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Secuencia de SueñoDocumento5 páginasSecuencia de SueñoShirley ChavezAún no hay calificaciones
- Hipnodrama Individual SistémicoDocumento10 páginasHipnodrama Individual SistémicoginuxxAún no hay calificaciones
- El Cuento Realista y El Cuento de TerrorDocumento2 páginasEl Cuento Realista y El Cuento de TerrorAl PAAún no hay calificaciones
- La Facultad de Educación Social y Especial de UDELASDocumento4 páginasLa Facultad de Educación Social y Especial de UDELAScarloskenpoAún no hay calificaciones
- Monograsfia de La CopropiedadDocumento29 páginasMonograsfia de La CopropiedadVictor Mollinedo Quispe100% (1)
- 2eso PDFDocumento277 páginas2eso PDFPaqui Santos Becerra100% (1)
- Libro de La MetaDocumento3 páginasLibro de La MetaricardoAún no hay calificaciones
- Porfirio. Carta A Marcela. UNAM. 2011Documento235 páginasPorfirio. Carta A Marcela. UNAM. 2011Verum Ens100% (2)
- Amor y SexualidadDocumento3 páginasAmor y SexualidadLuis Adan Garnica Rodriguez50% (2)
- Informe técnico pedagógico primaria 7077 ChorrillosDocumento4 páginasInforme técnico pedagógico primaria 7077 ChorrillosAnonymous KTzbzD1jv69% (13)
- Preparador de Clases Primer Periodo Grado 7ºDocumento1 páginaPreparador de Clases Primer Periodo Grado 7ºJuan Carlos Espinosa MoraAún no hay calificaciones
- Ejercicios ConfianzaDocumento4 páginasEjercicios ConfianzaSHIRLEY VALENCIA AYASTA100% (1)
- El Libro de Los MuertosDocumento22 páginasEl Libro de Los MuertosLeja GuaяinAún no hay calificaciones
- 3°bim. Comunicación 5to Primaria 1 y 2Documento4 páginas3°bim. Comunicación 5to Primaria 1 y 2Gina CaushiAún no hay calificaciones
- Propuesta Investigación Fase FinalDocumento7 páginasPropuesta Investigación Fase FinalJuan Carlos BarbosaAún no hay calificaciones
- Cap 6 Analisis NodalDocumento36 páginasCap 6 Analisis Nodalcristian CanacuanAún no hay calificaciones
- La Intercesion Arma Poderosa de DiosDocumento11 páginasLa Intercesion Arma Poderosa de DiosManuel Tzaj TzepAún no hay calificaciones
- Manual de Control InternoDocumento80 páginasManual de Control InternoJhon Kenedy Cayllahua ChanchaAún no hay calificaciones
- Consentimiento informadoDocumento192 páginasConsentimiento informadoMauricio Ordoñez AriasAún no hay calificaciones
- El Proceso de Integración de Los Recursos Humanos A La OrganizaciónDocumento8 páginasEl Proceso de Integración de Los Recursos Humanos A La OrganizaciónCarlos del RazoAún no hay calificaciones
- Fenomenos de TransporteDocumento19 páginasFenomenos de TransporteYesy EstradaAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Identidad de MarcaDocumento54 páginasIntroduccion A La Identidad de MarcaA.j. Guerrero MantillaAún no hay calificaciones
- Aplicación de Las Transformaciones Lineales 2Documento17 páginasAplicación de Las Transformaciones Lineales 2Alejandra Perez LaraaAún no hay calificaciones
- Cuadro Diceox VygotskyDocumento5 páginasCuadro Diceox VygotskyAlexia Guerrero100% (1)
- Comentarios Sobre Educacion Pedagogia Enseñanza DidacticaDocumento2 páginasComentarios Sobre Educacion Pedagogia Enseñanza DidacticaÁngela Liliana Flórez100% (2)
- 4 3correcciónDocumento3 páginas4 3correcciónDaniel Quijon LolasAún no hay calificaciones
- PAON Historia Moderna 1Documento25 páginasPAON Historia Moderna 1Armaz00Aún no hay calificaciones
- Por Qué Cayó Mariátegui. Por César HildebrandtDocumento7 páginasPor Qué Cayó Mariátegui. Por César HildebrandtparacaAún no hay calificaciones
- Actividad 3.1.1. ProtocoloDocumento12 páginasActividad 3.1.1. ProtocoloOscar Enrique Ang RiveraAún no hay calificaciones
- ¡Te Pego Porque Te Quiero! PDFDocumento136 páginas¡Te Pego Porque Te Quiero! PDFDennis CardozeAún no hay calificaciones
- (Dosier 2019) Ciencia y TecnologiaDocumento162 páginas(Dosier 2019) Ciencia y TecnologiaEduardo Sime Avila100% (1)