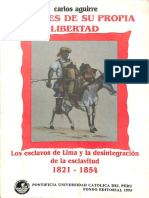Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ChavesME EsclavizadosCimarronesBandidos
ChavesME EsclavizadosCimarronesBandidos
Cargado por
Anonymous erwAAb0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas21 páginasimarrones
Título original
ChavesME-EsclavizadosCimarronesBandidos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoimarrones
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas21 páginasChavesME EsclavizadosCimarronesBandidos
ChavesME EsclavizadosCimarronesBandidos
Cargado por
Anonymous erwAAbimarrones
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 21
INDIOS, NEGROS Y MESTIZOS
EN LA INDEPENDENCIA
HERACLIO BONILLA
EpiTor
Con el auspicio de:
ee
IFEA
@Planeta
CapiTuLo 6
Esclavizados, cimarrones y bandidos.
Historias de resistencia en el valle del
Chota-Mira, en el contexto de la revolucién
de los marqueses quitefios: 1770-1820
Maria Eugenia Chaves
Introduccié6n
En la Real Audiencia de Quito la expulsidn de los jesuitas en 1767 supuso cambios
profundos en las relaciones de autoridad entre las élites y los sectores subalternos, en
particular en lo que toca a la poblacién esclavizada. Las guerras civiles que se producen
a partir de 1809, y que preceden a las campaiias independentistas, no hicieron mas que
ahondar esta transformacion. Si esta afirmaci6n resulta una generalizaci6n arriesgada.
sobre todo debido a la falta de un estudio comparativo que la sustente, andlisis a nivel
‘al podrian sugerir tal hipGtesis. En esta ponencia me interesa concentrarme en el
licrocosmos del valle del Chota-Mira, asentamiento de los complejos caiieros jesuitas
sde el siglo xvu ubicado en la regién norte de la Real Audiencia de Quito, para hacer
‘a lectura del conjunto de revueltas esclavas que se suceden desde la expulsién de la
mpaiiia y que atraviesan los ajios turbulentos de conflicto politico y social producido
r el vacfo de poder en la metrépoli a partir de la invasidn napolednica y el proceso
‘volucionario espafiol.
Con la expulsién de los jesuitas, las haciendas cafieras son administradas por el
bierno colonial a través de las llamadas Temporalidades para pasar luego, a partir de
década de 1780, a ser posesién de familias de la élite quitefia. Me pregunto si estos
mbios, en particular los procesos politicos que experimenta la region entre 1809 y 1815,
iden en la forma en que los esclavizados entienden la idea de libertad, por un lado; y
r otro, en la forma en que los propietarios y autoridades concebian a los esclavizados
jibertos. Esta ponencia no pretende resolver estas cuestiones sino construir un primer
acercamiento al tema. Empezaré haciendo una descripcién somera de la regidn para la
época que se estudia y de los conflictos de intereses de las élites quitefias en la zona.
Luego paso a identificar las revueltas esclavas de las que se tiene noticia, para finalmente
ESCLAVIZADOS, CIMARRONES Y BANDIDOS 131
analizar las diferencias y continuidades en su discurso reivindicativo y los detalles que
a documentaci6n arroja sobre los impactos que las revoluciones politicas tuvieron en la
vida de los esclavizados y libertos de la zona.
Hasta 1767, los valles de las cuencas de los rios Chota y Mira ubicadas en la regi6n
ntro-norte del actual Ecuador estuvieron controlados por el poder econémico, politico
social de la orden de Jestis. La regién abarca zonas bajas y cdlidas ubicadas en los
valles, cerca del curso de los rios, asi como zonas altas y de clima frio. Hacia el norte
la regién se extiende hasta la actual Colombia y tiene su natural continuacién en el
Valle del Patia. Hacia el occidente, siguiendo el curso de los rios mayores, comprende
las tierras bajas y selvdticas que vierten hacia la costa pacifica. En esta ultima region
los esclavizados de origen africano compartieron de forma compleja el espacio con los
habitantes indigenas originarios, desde el siglo xvi (Rueda, 2001).
Siguiendo el estudio pormenorizado que realiza Rosario Coronel en la zona, sabemos
la forma en que los jesuitas captaron las tierras indigenas de los valles durante el siglo
Xvi para construir un importante complejo productivo cafiero (Coronel, 1993). Para la
época de su expulsi6n los jesuitas poseian las haciendas cafieras de Chalguayacu, Caldera
y Carpuela en la cuenca del rfo Chota; La Concepcién, Chamanal, Santiago y Cuajara
en la cuenca del Mira, y Tumbabiro, que se ubicaba en el medio de estos dos grupos de
haciendas. Aunque estas unidades productivas tenfan su centro en las haciendas cafieras
de los valles, en realidad cada una de ellas se articulaba a un conjunto de propiedades
mas pequefias ubicadas en diferentes pisos ecolégicos, desde clima templado a tierras
s, nombrados hatos. Estos hatos provefan a los nticleos de produccién cafiera de
luctos agricolas, ganaderos y todos sus derivados; de sal y de animales de carga.
s unidades productivas caiieras estuvieron asi totalmente abastecidas sin necesidad de
lir del circuito comercial jesuita, que ademas inclufa grandes propiedades textileras en
regi6n andina. Bajo la administracién real y luego, en manos privadas, las haciendas
fieras mantuvieron esta composicién (Coronel, 1993: 105-114).
No se sabe a ciencia cierta la dindmica demografica de los esclavos en las haciendas
cafieras jesuitas. Coronel, sin embargo, con base en el estudio de fuente primaria calcula
que en 1780 su numero era de 2.615. Esta autora explica que los jesuitas calculaban la
necesidad de mano de obra de acuerdo a la cantidad de cafia sembrada y controlaban
el namero de esclavos en sus haciendas manejando un mercado de venta de esclavos,
fundamentalmente a la ciudad de Quito (Coronel, 1993: 88). Esta costumbre se mantuvo
durante la administracidn de las Temporalidades. Sin embargo, la sustracci6n y venta de
Jos esclavos de las haciendas fue desde la década de los ochenta causa de varias de las
rebeliones esclavas que mantienen en jaque a los propietarios hasta el siglo xix.
Durante la década de 1780 las Temporalidades rematan las haciendas cafieras jesui-
tas en el valle del Chota-Mira. Cuajara es rematada en 1783 por Carlos Araujo, quien
132 INDIOS, NEGROS Y MESTIZOS EN LA INDEPENDENCIA
posee también las haciendas caifieras de Puchimbuela y San José!.Araujo en 1793 vende
Cuajara a los hermanos Ignacio y Agustin Guillermo Valdivieso. Estos a su vez, en 1809,
la venden a José Valentin Chiriboga’. La Concepcién, la remata en 1789 Juan Antonio
Chiriboga y Jijon (hermano de José Valentin). En cuanto a las haciendas ubicadas en el
valle del rio Chota hacia el sur oriente, Caldera, Chalguayacu y Carpuela se rematan a
Pedro Calisto en 1784. Desde 1796 Pedro Calisto mantiene una disputa por la hacienda
de Caldera con José Javier Aszcdsubi y Matheu.
Carlos Araujo, los hermanos Valdivieso y los Chiriboga ocuparon puestos burocraticos
tanto en la villa de Ibarra como en Quito durante las décadas de 1780, 1790 y 1800. Estaban
unidos por lazos de parentesco y de matrimonio. Valentin Chiriboga estaba casado con
Juana de Larrea y Alvear, hermana de don José Larrea y Villavicencio. Este era a su vez
primo de Pedro Montifar, perteneciente al clan familiar que lideraria las revueltas politicas
desde 1809. Por otro lado, Carlos Araujo estaba casado con Juana Chiriboga y Valdivieso,
hermana de Juan y Valentin Chiriboga. Estas familias controlaron el complejo de haciendas
fieras ubicado sobre la cuenca del Mira al noroccidente del territorio. El complejo sobre
1 rio Chota, hacia el suroriente fue controlado por la familia de Pedro Calisto, quien ocup6
mbién cargos importantes en la Real Audiencia en Quito. Pedro Calisto, de origen penin-
ular, fue el fiscal acusador en el proceso al marqués de Selva Alegre, Juan Pio Montéfar,
sus seguidores, cuando en 1809 los acusaron de preparar una rebelién para derrocar a
s autoridades reales de la audiencia.
Al tiempo que estas familias consolidaban su poder en el valle, adquirian control
de minas de oro ubicadas en el curso de los rfos Santiago, Bogoté y Mira en las tierras
bajas hacia el Pacffico. Carlos Araujo posefa reales de minas en el curso del rio Bogota;
Pedro Muiioz, por su parte, yerno de Pedro Calisto, poseia reales de minas en las tierras
de Cachavi en el curso del rio Mira. Los Quiiiones, familia de uno de los burdcratas
mas importantes del cabildo quiteiio durante la década de 1800 a 1810, eran duefios de
minas en Barbacoas, ubicadas al norte del valle del Chota-Mira, ya en territorio de la
actual Colombia. La familia Pérez Arroyo, aunque parece haber vivido en Cali, poseia
las minas de Playa de Oro, sobre el rio Santiago.
La crisis politica en la metrépoli abre la posibilidad que las familias de la élite qui-
fia esperaban para definir sus espacios de poder politico y econémico. Este ascenso
ondémico de las élites, que toma un giro definitivo con la expulsién de los jesuitas,
talla en una serie de conflictos que marcan la pauta de lo que fue el desarrollo de las
erras en que las facciones lideradas por los marqueses se enfrentan. Si por un lado
' Archivo Nacional de Historia/Quito (axi/o), Fondo Esclavos, caja 10,n2 1, 1783: caja 12,n.°5, 1788:
caja 12, n°7, 1789; caja 12, n° 10, 1790; Fondo Haciendas, caja 91,21, 1793, caja 84, n° 2.
2 ann/Q, Fondo Esclavos, caja 20, n.° 11.
ESCLAVIZADOS, CIMARRONES Y BANDIDOS 133
encontramos el grupo adepto a la Corona en el que particip6 la familia de Pedro Calisto
y Pedro Mujioz, duefios del complejo cafiero de Carpuela, Chalguayacu y Caldera, y de
las minas de Cachavi, por otro las élites quitefias que tomaron control sobre el complejo
hacendatario de La Concepcién y Cuajara experimentan un conflicto de intereses politicos
que los enfrentan en dos facciones: la familia Montufar aglutinada alrededor, primero del
marques de Selva Alegre, Juan Pio Montifar, y luego de Carlos Montiifar: y las familias
lideradas por el marqués de Villa Orellana. Finalmente, Carlos Montifar y el Marqués
de Villa Orellana, cuya familia era también propietaria de haciendas trapicheras en el
valle, fusilan a Pedro Calisto y a Nicolas Calisto, su hijo.
No ha sido todavia posible dilucidar los pormenores de estas alianzas y enfrenta-
mientos en relaci6n con los intereses econdmicos que las familias manejaban en las ha-
‘iendas cafieras y en las minas. Sin embargo, los juicios que la familia Calisto y Mufioz
igue a las élites rebeldes, después de la reconquista de Quito por las fuerzas realistas,
rmiten descubrir ciertos indicios sobre la situacidn de caos que estos enfrentamientos
eneran en las haciendas cajfieras del valle y la forma en que Ios esclavizados adaptaron
s circunstancias a favor de sus propios intereses. De igual forma, una lectura detenida
le los juicios que involucran a los esclavos de la zona desde fines del siglo xvut hasta
830 adelantan también pistas al respecto. En lo que sigue se intenta mostrar un primer
ndlisis de esto.
Los esclavos rebeldes de La Concepcién y Cuajara a fines del siglo xvut
A partir de la expulsion de los jesuitas, los cambios que se dieron durante la admi-
tracién de las Temporalidades implicaron dos circunstancias contrarias al equilibrio
ie mantenfa las condiciones de vida y los espacios de independencia de los habitantes
frodescendientes. La primera tuvo que ver con que los administradores no respetaron
in cédigo de comportamiento y una serie de derechos adquiridos por los habitantes
frodescendientes durante el siglo y medio de gobierno jesuita. La primera conmocién
clava que se registra en la documentacién se produce en 1778 en La Concepcidn cuando
iete esclavos y esclavas viajan a Quito e inician en los tribunales de la Real Audiencia
juicio contra el administrador de la hacienda Francisco Aurreocochea acusdndolo de
usar en la definicién de los tiempos de trabajo y en la asignacién de tareas, ademas
sevicia y malos tratos. Los testigos que presentan los esclavos y esclavas contribuyen
probar que el administrador castig6 a los lideres del grupo con més de 300 azotes,
particular a Martina Carrillo, cuando retornaron a la hacienda después de iniciar la
anda.
Este hecho, sin embargo, no es el mas importante del caso. La audiencia reconoce
lerecho de queja de los esclavizados y las pruebas de la sevicia, por lo cual destituye
su cargo al administrador, se le confiscan todos sus bienes y se lo condena a pagar
134 INDIOS, NEGROS Y MESTIZOS EN LA INDEPENDENCIA
una multa de 200 pesos. Pero ademas, y este es el dato que me parece fundamental, se
reconoce una normativa consuetudinaria impuesta durante los siglos de gobierno jesuita,
por la cual se definen los tiempos y la carga de trabajo para los esclavizados y los basicos
derechos de alimentacién y cuidado. Este reconocimiento de la audiencia se constituye
el primer cédigo para regularizar el trabajo esclavo en la regidn, anterior a la normati’
que la Corona emite para todos los dominios americanos en 1789.
Las tareas y faena diaria se han de arreglar a cuarenta guachos en invierno y cincuenta 0
sesenta en verano como ha sido costumbre.
Los domingos no se les ha de tocar la campana hasta las seis para que tengan la faena
que es la de barrer la casa.
En los mismos dias domingos se les ha de permitir que trabajen las chagras con palas de
la Hacienda como ha sido costumbre
Se les ha de dar la cachaza que se acostumbraba para su manutenci6n.
Ytem. Se les ha de contribuir a las paridas con la miel que ha sido costumbre.
No se les embarazaré de que vendan los platanos de sus chagras.
Se les dard cada semana el alumud de maiz que se acostumbraba y cuando haga falta de
61 alguna cosa equivalent
Las prefiadas de seis meses para adelante no deberdn salir al trabajo de faena.
Las que tuvieren mellizos no deberdn salir al trabajo hasta que los desteten.
A los que tienen palas no se les deberé quitar todos los dias para que puedan trabajar su
chagra como ha sido costumbre después de acabada la faena de Hacienda’.
Aparte de la defensa que los esclavizados hacfan de sus derechos consuetudinarios,
rebelién adquiere mayores proporciones en el momento en que Aurreocochea pro-
ne extraer a los esclavos y esclavas rebeldes y venderlos fuera de la regidn, para lo
al pide un contingente de soldados. El caso nos ilustra sobre dos cuestiones que seran
ndamentales en la dindmica de rebeliones esclavas que experimentaron La Concepcién
Cuajara durante las décadas siguientes. En primer lugar, las familias esclavas conce-
ian su cotidianidad con base en normativas consuetudinarias que garantizaban tanto la
‘a de trabajo que estaban dispuestas a tolerar, como unos derechos basicos en cuanto
alimentacién y cuidado que esperaban recibir. En segundo lugar, la expulsién de los
* anu/Q, Fondo Esclavos, caja 8, n.” 8 (1778).
ESCLAVIZADOS, CIMARRONES Y BANDIDOS 135,
ie fueran sus amos, los padres jesuitas, transformé a estas comunidades esclavas en
itas directas del rey. En este sentido los esclavizados consolidaron una identidad
comunidad en el sentido tradicional del término. Defendieron su derecho a quedarse
el territorio, protestaron violentamente contra la extraccién de familias y exigieron
reconocimiento del acceso a la tierra y a actividades de comercio e intercambio de
nes. Ademis, se negaron a reconocer la autoridad de los amos de turno*.
Las rebeliones de esclavos que tienen lugar en La Concepcién y Cuajara durante la
década de 1780 y 1790 muestran esta tendencia. Ademés se nota una radicalizacién de
las estrategias de presi6n de los grupos de esclavizados en las haciendas. Como veremos,
en varias ocasiones atacan a los mayordomos y a los amos y huyen en grupos al “monte” en
donde se establecen por cortos periodos, pero siempre defienden su derecho de volver
vivir con sus familias en el territorio de las haciendas.
Desde que las Temporalidades remataron la hacienda de La Concepcién a Juan
tonio Chiriboga y Jijén, en 1789, los esclavos estuvieron en permanente estado de
li6n; se tiene documentaci6n detallada de dos importantes sucesos, el uno acaecido
nas Chiriboga toma posesién de la hacienda en febrero de 1789 y el otro, diez afios
ds tarde, en junio de 1798. Al momento de la posesidén de Chiriboga se cuentan 317
clavos y esclavas en la hacienda. En ambos casos, el malestar entre los esclavizados
produce porque rechazan la autoridad del nuevo amo y se oponen a que este extraiga
nte para ser vendida’. En el segundo caso, se nota una radicalizacién de la actitud de
s esclavos, quienes atacan violentamente a quienes se acercan a su “palenque” y se
iegan a reconocer a Chiriboga como su amo legitimo, solo reconocen al rey por medio
la administracién de Temporalidades‘.
Chiriboga explica que los esclavos y esclavas de La Concepcién habfan estado acos-
tumbrados a “vivir en libertinaje”, se queja de que la rebelidén se produce por “hallarse
mal con el gobierno y sujecién que se habia entablado para arreglar el desorden con
que se manejaban y contener los excesos que cometian los negros de la queja, a fin de
continuar su libertinaje”:
[...] vivian en un libertinaje de escandalosos adulterios, cambiados de mujeres, obsce-
nidades espantosas de estupros, etc. borracheras y otros delitos, y como no faltasen a lo
que era la tarea, disimulaban los mayordomos y acostumbrados a este modo de vida, han
extrafiado el que yo y mi hermano don José Valentin hubiésemos celado por la honra de
+ Esta situacién sale a relucir en el estudio de los libros de hacienda que se conservan, por ejemplo de
Caldera: ani/, Fondo Haciendas, caja 9, exp. 10; y caja 118, exp. 9.
4 ann/o, Fondo Esclavos. caja 12, exp. 8.
6 ann/g, Fondo Esclavos, caja 15. exp. 12.
136 _INDIOS, NEGROS Y MESTIZOS EN LA INDEPENDENCIA
Dios semejantes absurdos. Pero no tampoco con un celo amargo e imprudente, sino con
la suavidad prevenida por Nuestra Santa Ley’.
Chiriboga, que en esta época ocupa el cargo de teniente de alguacil mayor de la
de Ibarra, usa de todo su poder para enfrentar la rebelién e insiste ante la Real
\diencia en que le permitan vender a los cabecillas del motin que estén refugiados en
‘Arcel real. Advierte que la insolencia de los rebeldes puede contagiar a los esclavos
las otras haciendas:
[...] que a su imitacién tardaran poco en cometer estos excesos y mayores aunque para
hacerlo no tengan el menor motivo, para pretexto, como no lo ha habido en las presentes
circunstancias. Acd no hay fuerzas competentes para dar los auxilios correspondientes
para castigar o expulsar a los que conviene, porque a los de la Plebe que se pueden llevar
tienen un terror pénico a los Negros. Estos crcen que la comisién es fingida, y sea por
error 0 por altanerfa se han burlado y me han perdido el respeto*.
Chiriboga logra finalmente recuperar de la carcel a un grupo de los cabecillas rebel-
8 y retornarlos a la hacienda, en donde recibiran un “castigo moderado” segtin lo ha
‘igido el tribunal de la audiencia; a los otros cabecillas los vende junto con sus esposas,
nos a una hacienda en la zona y a otros en Guayaquil. Al parecer, con estas medidas
gra controlar Ia rebelién.
Llama la atenci6n el hecho de que los esclavizados tenfan un claro conocimiento de la
juaci6n de sus nuevos amos, quienes en tanto que deudores de la mayor parte del valor
lavizados se nieguen a reconocer la autoridad de los amos y reivindiquen la potestad
la hacienda, no podian considerarse duefios legitimos; de allf que en las rebeliones, los
1 rey. Por otro lado, durante el tiempo transcurrido en poder de la administracién real,
s esclavos desarrollaron una fuerte consciencia de pertenencia al lugar y la capacidad
reaccionar de forma colectiva para defender lo que consideraban sus derechos adqui-
dos. También es importante notar que la practica de lo que yo Ilamarfa el “cimarronaje
inerante” se consolida. Esta prdctica también es una estrategia fundamental entre los
rebeldes de Cuajara. Cuajara fue junto con La Concepcién la hacienda mas importante
del complejo jesuita en la cuenca del rfo Mira.
Desde el momento en que Cuajara es rematada por Carlos Araujo en 1783, los
‘clavizados resisten en pie de lucha durante diez aiios seguidos todos los intentos del
vo duefio por imponer su autoridad. En este espacio no seré posible desarrollar los
‘menores de esta larga historia de resistencia. Resaltaré varios acontecimientos que
ultan importantes para entender el destino de estas haciendas durante los afios en
las élites quitefias se encuentran enfrentadas en las guerras pre-independentistas.
7 Ibidem.
* Ibidem.
ESCLAVIZADOS, CIMARRONES Y BANDIDOS 137
& primer lugar, Cuajara se convierte en este tiempo en un palenque. Para la época
en que Araujo la recibe, la hacienda cuenta con alrededor de 263 esclavizados hombres
y mujeres. Carlos Araujo era poseedor de otras dos haciendas en la zona: Puchimbuela,
en la jurisdiccién del pueblo de Salinas, y San José, en la jurisdiccién del pueblo de
Urcuqui. Durante estos diez afios Araujo, acosado por la deuda que mantiene con las
Temporalidades, hace varios intentos por extraer el mayor numero de esclavos posibles
con el fin de trasladarlos a sus otras haciendas o de venderlos. En cada intento que hace
ujo la reaccién de los cuajarefios es violenta y decidida. Abandonan la hacienda
rante meses y, aunque de forma intermitente se retiran a un palenque “que tenfan ya
ito en el monte”, vuelven siempre a la hacienda a defender su derecho a permanecer
ella. En 1785, Araujo se queja ante la Real Audiencia de los problemas que tiene para
mantener a los esclavos trasladados de Cuajara en sus otras dos haciendas, pues segtin
dice, apenas sentian el peso de la represién por parte de los mayordomos y capitanes,
“Jes emprendian con violencia tirandoles a matar y prontamente regresaban a la hacienda
de Cuajara”. Araujo describe la forma en que los esclavos se han hecho fuertes en esta
hacienda, que no obedecen a nadie y que trabajan a su arbitrio, consumiendo el ganado
del “alto” y los productos del trapiche. Araujo advierte que “siendo crecido el ntimero
de negros, que acompaiiados de sus mujeres pueden hacer estragos en las haciendas
circunvecinas y viandates” es necesario que el rey tome medidas fuertes para reducirlos
ide que se le asigne un piquete de soldados. Aunque entre 1783 y 1787 Araujo puede
sladar y vender un nimero considerable de esclavos y esclavas, no logra mantener
control de la hacienda’.
En 1787 y en 1793 Araujo contrata a dos administradores para que se ocupen de
is haciendas de Cuajara, Puchimbuela y San José. El primero es el “chapetén” Matias
lendiz. Al parecer Mendiz, en lugar de imponer una recia disciplina en la hacienda,
cidid integrarse en la légica de vida cotidiana que hab{an impuesto los cuajarefios,
centivando el libre transito de los esclavizados de una hacienda a otra, facilitandoles la
nservacién de una red de relaciones tanto de parentesco como comerciales que unfan
trechamente a los esclavizados de las tres haciendas. Cuando en 1788 Araujo hace un
evo intento para extraer esclavos y venderlos, los cuajarefios , tanto los de Puchimbuela
mo los de San José, puestos en aviso por Mendiz, se retinen en Cuajara y se van al
onte, resistiendo con violencia la entrada de Araujo. Es entonces que Araujo despide
Mendiz y le acusa de ser él, junto con el cura doctrinero, quienes se han encargado de
struir a los esclavos de sus derechos. Entre otros, les han convencido de que el amo
tiene poder para sacarlos de Cuajara, sino solo el rey. La intencién de Mendiz es,
* anH/Q, Fondo Esclavos, caja 10, exp. 1.
138 _ INDIOS, NEGROS Y MESTIZOS EN LA INDEPENDENCIA
segtin denuncia Araujo, reunir a los esclavos de Cuajara, para luego ofrecerle comprar
la hacienda poniendo como garantfa el valor de estos mismos esclavos".
Hasta 1790 Araujo ha logrado extraer de Cuajara cerca de un centenar de esclavos,
ayoria trasladados a sus otras haciendas. Sin embargo algunos de estos esclavos
Iven permanentemente a Cuajara y segtin dice Araujo se encargan de organizar y
intener en rebelién a toda la poblacién. Los acusa ademéas de dedicarse al bandidaje
le controlar no solo la hacienda sino los caminos que comunican la hacienda con las
‘iones vecinas. En este afio, Araujo ocupa el cargo de corregidor y justicia mayor de
villa de Ibarra, ¢ investido de esta autoridad prepara una expedicién con un piquete
le soldados para enfrentar a los cuajarefios y logra extraer més esclavos y venderlos a
s haciendas de Gregorio Larrea y a la hacienda de San Juan Buenaventura de Martin
hiriboga. Una de las quejas de Araujo se dirige a denunciar que los esclavos mantienen
ina amplia red de apoyo en los pueblos vecinos, en donde les ayudan y les esconden:
[...] la facilidad de profugar los esclavos y andarse vagos y ociosos fuera del servicio de
sus amos proviene de las muchas amistades que tienen en los pueblos de su inmediacién
donde se les acoge y en caso apurado los ocultan de sus amos y quedan sustraidos de
averiguaciones.
De alli que pida que se recuerde a los vecinos de la zona las penas en las que incurren:
[.-.] que en caso de dar acogida a algtin esclavo, siendo espafiol serd desterrado perpetua-
mente de todas las Indias si de pronto no diese aviso y manifestare al fugitivo, fuera de
los dafios y demas penas que debe sufrir por derecho; y siendo negro o mulato que tiene
de sufrir la misma pena impuesta contra el cimarrén a quien diere acogida.
En 1792 Araujo arrienda Cuajara a Juan Antonio Espinoza de los Monteros. En este
10, Segtin inventario, en Cuajara existen 173 esclavizados hombres y mujeres. Un afio
més tarde Araujo destituye al administrador y le sigue juicio por no haber cumplido con
1 pago anual acordado. De este juicio se sabe que los esclavos vendidos a Chiriboga
uyeron y regresaron a Cuajara, en donde se dedicaron a sublevar a los esclavos. Las
scripciones que hacen los testigos que declaran en este juicio muestran a Cuajara como
palenque en el que los esclavos mantenjan la produccién en parte para mantener un
rcuito comercial de raspaduras y aguardiente con los grupos establecidos en las monta-
de Malbucho. Esta zona era la que Carlos Araujo y los otros propietarios intentaban
trolar para mantener las comunicaciones expeditas entre las haciendas y las minas.
Cuajara se convierte en el lugar mds adecuado para proveer de mano de obra, tanto
‘a la apertura como para el mantenimiento del camino Ilamado de Malbucho, tarea
se dificulta debido al estado de sublevacién de la poblacién esclava''. A pesar de la
° ann/g, Fondo Haciendas, caja 84, exp. 2
"' axn/g, Fondo Haciendas. caja 91.exp. 1.
ESCLAVIZADOS, CIMARRONES Y BANDIDOS 139
dificil situaci6n de Cuajara, Araujo logra venderla en 1793 a los hermanos Agustin y
Guillermo Valdivieso, quienes a su vez, en 1809, la venden a José Valentin Chiriboga.
En 1803 Araujo ha decidido invertir en la compra de 250 esclavos del Chocé6 para po-
nerlos a trabajar en sus minas!*.
Entre 1810 y 1815, los afios de las revueltas politicas en la Audiencia de Quito, no
se encuentran mas datos sobre rebeliones masivas de esclavos en Ja zona de La Con-
cepcién y Cuajara. Existe el dato de una sublevaci6n en 1811 en la hacienda de Caldera
de propiedad de Pedro Calisto. Sin embargo, en 1809 las haciendas se encuentran en
disputa de posesidn. Cuajara se la disputan Valentin Chiriboga y los hermanos Valdivieso.
Caldera y Chalguayacu, Pedro Calisto y José Javier Ascazubi y Matheu, abogado de la
Real Audiencia de Quito'’. Tanto Azcdzubi como Valdivieso tuvieron una participacién
activa del lado de los marqueses insurrectos en las revueltas de Quito que inician en 1809,
mientras que Calisto fue uno de los principales protagonistas de la resistencia realista.
Hacia 1802, por otro lado, Pedro Calisto mantiene un juicio con dofia Josefa Salazar por
la propiedad de las minas de Cachavi. El procurador de Josefa es Agustin Valdivieso'*.
sandolerismo, autogobierno escavo y el temor ala insolencia. 1800-1820
Con el estallido de la revolucién liderada por los marqueses quitefios en 1809 en
contra de las autoridades peninsulares, se desata un periodo de guerras intermitentes en las
que los marqueses no solamente enfrentan a las milicias realistas enviadas desde el Peri
Nueva Granada, sino que también se enfrentan entre ellos. Este caos politico y social
ravorece la consolidacién de ciertas condiciones de autonomia y autogobierno que habfan
dquirido los esclavizados en las haciendas cafieras del valle del Chota-Mira.
Por indicios que arroja el juicio que Valentin Chiriboga mantiene con Guillermo
divieso por la hacienda Cuajara, sabemos que tanto en La Concepcién como en
ajara, Valentin Chiriboga intenta implantar su autoridad usando métodos de represidn,
tigo y tortura. Los esclavizados, tanto de origen africano como indfgenas, resisten
udiendo a la huida 0 al suicidio. La mayor parte del tiempo, las haciendas quedaron en
anos de los capitanes de esclavos que actuaron de mayordomos'*. Por corresponden-
a entre Chiriboga y estos esclavos sabemos que tenfan algiin nivel de alfabetizaci6n
que actuaban como catalizadores entre el descontento de la poblacién esclavizada y
necesidad de los amos de mantener la mano de obra en operacién. No sabemos la
participacién que los esclavizados de La Concepcién y Cuajara tuvieron en las revueltas
"© ann/o, Fondo Esclavos. caja 18, exp. 2.
'S anit/g, Fondo Esclavos, caja 20. exp. 11.
“4 anufg, Fondo Especial, caja 116, exp. 9098.
'S anitfa, Fondo Haciendas, caja 112. exp. 14; Fondo Esclavos, caja 20, exp. 11
140 _ INDIOS, NEGROS Y MESTIZOS EN LA INDEPENDENCIA.
sus amos, sin embargo es posible afirmar que la zona se convirtié en un territorio de
Ansito de esclavos que huian en medio del fragor de los enfrentamientos, y en un lu-
i de cimarronaje itinerante y de bandolerismo. Algunos indicios al respecto aporta el
tudio del caso de José Maria Moreno.
En 1817 se sigue en los tribunales de la Real Audiencia de Quito un juicio criminal en
contra de José Marfa Moreno, alias Cartagena'*. Moreno fue apresado en Ibarra acusado
de cometer varios robos. De las declaraciones de Moreno se inficren detalles de su vida.
Originario de Cartagena, es alistado en las tropas realistas que salen de Cali en 1810
al mando del capitén Francisco Rodriguez. En Popayén participa en cl enfrentamiento
con los revolucionarios en Palacé, en donde los realistas son derrotados. El aprovecha
Jaconfusién y huye internéndose hacia el sitio de La Tola, poblacién costera al norte de la
audiencia, cerca de la frontera con la actual Colombia. Esta poblacién era uno de los
puertos de Ilegada del proyectado camino de Malbucho que unjia las haciendas del valle
del Mira con la costa pacifica. Moreno se interna en estas selvas,
[...] en donde se mantuyo de capitan de todos los negros derrotados de Quito y haciendas de
diversos amos con quienes se mantuvo cometiendo los mayores excesos y que todos ellos
andaban armados y descaminando a los que entraban a Malbucho y pasaban a la costa’”.
En un momento dado, que debid haber sido en el afio de 1813, Hermenegildo Valen-
ia, un esclavo que estuvo peleando con las tropas de Narifio, se le une y juntos lideran
ina banda de cuatreros que pronto toma control de la zona de Malbucho y Cuajara y
‘ealiza actividades de bandidaje y comercio quizds hasta 1814'*. Valentin Chiriboga,
duefio de Cuajara, mantiene una lucha declarada contra Moreno y su grupo y contra el
poder que ejercen en la zona y dentro de Ja hacienda. Moreno decide asesinar a Chiri-
boga y arma una partida con varios de sus hombres. El enfrentamiento es violento,-el
capitan de esclavos y mayordomo de la hacienda, José Chala, resulta herido de gravedad.
En este enfrentamiento, Chiriboga captura finalmente a Cartagena. A pesar de que sus
compafieros realizan una operacién para rescatarlo no lo consiguen. Chiriboga mantiene
a Moreno preso en su hacienda durante varios afios. Hasta que en 1817, Moreno logra
poner una queja ante la Real Audiencia de Quito pidiendo una sancién para Chiriboga
por su prisién y el pago de sus jornales durante esos afios.
El juicio contra Moreno nos muestra que en las montaiias de Malbucho, entre 1810
1815, operaba al menos un grupo organizado de esclavos de diferente procedencia.
Inos habjan sido parte de los ejércitos colombianos de realistas y rebeldes; otros eran
sclavos de las haciendas del valle; un tercer grupo era el de los llamados “negros de-
* ant/o, Fondo Criminales, caja 235, exp. 5.
" Jb{dem, “Declaracién de José Pefiaherrera, vecino de Cuajara”.
'® anw/g, Fondo Esclavos, caja 21, exp. 21
ESCLAVIZADOS, CIMARRONES Y BANDIDOS 141
rrotados de Quito” o “negros rebeldes de Quito”; y finalmente habia algunos esclavos
del rey. En 1815, el presidente de la restituida Real Audiencia, Toribio Montes, envia
una expedicién a Malbucho para destruir lo que quedaba de lo que fueron asentamientos
de estos grupos de esclavizados””.
No hay duda de que la hacienda de Cuajara se convirtié entre 1790 y 1815 en un
‘centro importante de la comunidad afrodescendiente que habia logrado articular un pro-
yecto de comunidad asociado a la defensa de su territorio y al control de la zona de las
montaiias de Malbucho. Esta zona fue, desde principios del siglo xix, muy frecuentada
por los esclavos de Cuajara, quienes eran enviados por Araujo a trabajar en sus minas
del rio Bogota y periddicamente para mantener el camino de Malbucho habilitado para
el transito. En las minas de Pedro Calisto en Cachavi se cuenta en 1802 una poblacién
esclavizada de 30 personas. En la misma época las élites y las autoridades de la Real
Audiencia emprenden una serie de proyectos para abrir el camino hacia Esmeraldas y
se realizan expediciones con el fin de decidir la mejor ruta, una de ellas dirigida por el
contador de Rentas Reales, Antonio Melo”. Al afio siguiente, para apoyar la apertura
del camino por la ruta de Malbucho, se compran 10 familias de esclavos en Popayan,
que suman 52 personas entre mujeres, hombres y nifios. La mayorfa de los adultos se
entregan para el trabajo en Malbucho, los infantes son entregados a particulares en la
villa de Ibarra*'.
Las guerras civiles que se producen entre 1810 y 1812 en el territorio de la Audiencia
juito trastocan los proyectos de la élite quitefia dirigidos a articular sus intereses
némicos, afincados en la produccidn de las haciendas cafieras y las minas de los
itorios de los valles y las selvas de los rios Mira, Bogotd y Santiago, con la apertura
1 camino hacia un puerto propio en cl mar Pacifico. La poblacién esclavizada es mo-
ada para uno u otro bando, o en su defecto, aprovecha la confusién para forjar su
pio destino. Esto ocurre con los esclavos de las minas de Pedro Calisto en Cachavi
n sus propiedades en Malbucho. Calisto defendia la causa realista desde 1810 y
rid ajusticiado por los marqueses rebeldes en 1812. Durante este periodo sus minas
ron intervenidas y sus esclavos “seducidos” para que hicieran parte de los ejércitos
Jos rebeldes. En 1813, cuando su hijo presenta una demanda penal contra los lideres
® anno, Fondo Esclavos. caja 21, exp. 7. El grupo detenido en esta ocasién se compone de cuatro
-amilias, todos ellos esclavos pertenecientes al rey. Algunos logran huir, pero quienes son apresados se venden
sego a don José Loza, cura del pueblo de Santa Maria Magdalena y director del Colegio Real y Seminario
2e San Luis en Quito, quien habfa sido escogido por la Real Audiencia para abrir el camino a Esmeraldas.
* aww/o, Fondo Especial, caja 166, exp. 9098.
» anna, Fondo Especial, caja 170, 9363.
142 _ INDIOS, NEGROS Y MESTIZOS EN LA INDEPENDENCIA
e< que ajusticiaron a su padre, explica que los esclavos de Malbucho y las minas
Cachavi se han regado por el monte”?
En cuanto a los “negros rebeldes derrotados de Quito”, es diffcil saber exactamente
su proveniencia. Si partimos del hecho de que lideres importantes de la rebeli6n, como
los Sanchez de Orellana, Guillermo Valdivieso, presidente de la junta revolucionaria en
1811, 0 José Javier Ascazubi, eran propietarios de haciendas en el valle del Chota-Mira,
es posible pensar que movilizaron sus esclavos para sus milicias. El 7 de noviembre de
1812 empieza la toma de Quito por las tropas realistas al mando del presidente Toribio
Montes. Las milicias rebeldes comandadas por los marqueses huyen hacia Ibarra y desde
allf, ya en desbandada, se adentran en las selvas de Malbucho. Durante algtin tiempo
permanecen en estos parajes y reciben ayuda de los esclavos de las minas en su afan
de salir a Buenaventura y reunirse con los ejércitos revolucionarios colombianos; sin
embargo son perseguidos y encarcelados. Al parecer, algunos de los “negros rebeldes”
logran escapar y se integran al grupo comandado por el cartagenero José Maria Moreno.
Otra de las minas del sector de los rios Santiago y Bogotd fue la de Playa de Oro, perte-
‘iente a la familia Arroyo. En la mina se cuenta aproximadamente 500 esclavizados, quie-
's se quejan de haber sido totalmente abandonados por los amos desde la década de 1810.
parecer, las familias viven desde entonces en un patrén de poblacién disperso y explotan
mina segtin sus necesidades y para satisfacer los tributos y diezmos que las autoridades
ales les han impuesto. En 1812 describen la forma en Ja que acogieron a los rebeldes
luitefios que fueron derrotados por las tropas realistas, escondiéndolos y alimentandolos
por varios meses, rebeldes que por esas fechas supieron que eran libres. En los tiltimos aiiios,
el amo ha enviado a un coronel de apellido Gutiérrez para hacerse cargo de Ja mina. Los
esclavos se niegan a obedecerle acusandolo de sevicia y de explotacion excesiva a cargo de
un minero inglés, un tal José Blar. Exigen la presencia del amo. Segtin parece, hay enfrenta-
mientos entre los esclavos mineros y Gutiérrez y sus hombres, quienes destruyen las cabafias
y sembrios de los esclavos mineros. Representantes de los esclavos Ilegan a Quito y en 1826
e inicia una causa para averiguar lo sucedido. Curiosamente, los esclavos de Playa de Oro
exigen su libertad, sino que piden que se respete la Real Cédula de 1789 para el gobierno
los esclavos y la costumbre de trabajar un dia a la semana en la mina para sf mismos.
rebelion sin embargo no fue facil de vencer. En octubre de 1826 entra a Playa de Oro el
sargento mayor Tomas Gutiérrez, comisionado del comandante de Armas de la provincia
de Buenaventura, con hombres armados para “reducir las cuadrillas de esclavos subleva-
dos de estos rios a su deber y subordinacién”. En esta oportunidad realiza un padrén de
esclavos, enumera a 49 familias y un total de 254 individuos, haciendo la salvedad de que
dispersas en la montafia se encuentran mas familias. Otro dato importante es que entre el
™ anu/o, Fondo Civiles, caja 47. exp. 15.
ESCLAVIZADOS, CIMARRONES Y BANDIDOS 143
grupo se cuenta a cuarenta individuos manumitidos, de acuerdo con la ley de libertad de
partos de 1821,
Evidentemente, las practicas de manumisi6n por fuerza de la guerra y aquellas que se
licaron durante un perfodo en cumplimiento de la ley de libertad de vientres debieron
jaber transformado el concepto de libertad de los esclavos mineros, introduciendo un
evo elemento en el universo de significacién, el de que la libertad era una consecuencia
las transformaciones politicas, que debfa ser unilateral y que constituia un derecho.
este contexto, la negociacién entre esta libertad adquirida y las condiciones de sus
ibertades” consuetudinarias que les garantizaban la permanencia en el territorio y las
icticas de proteccién que el amo debfa cumplir para mantener el dominio, segiin la
islaci6n del Antiguo Régimen, fue una negociacién entre nociones en disputa que
ieron definirse de forma compleja en relaci6n con las situaciones particulares de los
pos y los individuos. Por su lado, los gobiernos independentistas y realistas maneja-
in la nocién de libertad dentro de los limites en los que la sujecién todavia era factible,
trasando con formulas diversas la manumisién directa y efectiva de los esclavizados.
De hecho, aunque el 7 de octubre de 1830 el Congreso Constituyente de la Rept-
blica del Ecuador sanciona una ley que impide la importaci6n de esclavos al territorio
de la reptiblica, esta disposicién no restringe las importaciones que se realicen para las
empresas agricolas y de minerales™*.
Las relaciones que los afrodescendientes tejen en la zona de influencia de la hacienda
Cuajara y en el camino de Malbucho hacia la costa, lugar de los reales de minas, pa-
cen haber sido importantes y fluidas. Estas relaciones, sin embargo, se extendian hasta
s centros urbanos, en particular hasta la ciudad de Quito y la villa de Ibarra. Los duefios
le las haciendas y minas vivian entre estas dos ciudades, en donde ocupaban cargos
burocraticos. Sus esclavos transitaban entre las haciendas del valle del Chota-Mira, los
reales de minas y la ciudad de Quito con facilidad, construyendo redes de informacién
de apoyo que salen a relucir cuando se estudia los juicios de libertad que los esclavos
inician individualmente en los tribunales de la Real Audiencia. Estas relaciones también
on evidentes entre los esclavos de la élite quitefia duefia de minas en Barbacoas.
Hacia principios del siglo x1x Quito era una ciudad llena de esclavos y esclavas;
varios de sus amos eran propietarios de haciendas trapicheras y minas en los valles
del Chota-Mira y en Barbacoas. Los esclavos transitaban de un lugar a otro o [legaban
individualmente o en grupos a iniciar pleitos judiciales, o a buscar nuevos amos. Este
* Archivo Histérico Jacinto Jij6n y Caamaiio, Banco Central de Ecuador (ansc/g), Quito, “Padrén de
esclavos de mina de Playa de Oro”, ssc 00713. En 1844, la propiedad ha pasado a manos de quien fuera el
primer presidente del Ecuador Juan José Flores. Segiin inventario de la época, se cuentan 71 esclavizados,
de los cuales 21 constan como manumisos, aHuc/a, “Lista de esclavos de la mina de Playa de Oro” ,.ic 1440.
* anusclo, “Decreto: Al sefior prefecto del departamento de Guayaquil. Del ministerio de Estado” uc 346.
= 213, NEGROS Y MESTIZOS EN LA INDEPENDENCIA
transito facilitaba también Ia circulacidn y el consumo de informaciones. Los afrodes-
cendientes estuvieron muy bien informados de los pormenores de los enfrentamient
politicos y bélicos de sus amos y patrones. Es lo mas probable que varios hayan si
ya veteranos en las milicias en uno u otro bando. Lo cierto es que este manejo de
informacién entre los esclavos sale a relucir cuando entre julio y septiembre de 18:
se produce un proceso criminal contra un grupo de esclavos a quienes se les acusa
liderar un complot para tomarse Quito, asesinar a sus amos y saquear la ciudad. Ent
jos lideres se cuentan esclavos de miembros prominentes del cabildo realista. Varios de
ellos son originarios de reales de minas en Popayan.
Entre 1813, afio de la derrota de los marqueses rebeldes, y 1815 vuelven las au-
toridades coloniales a imponer su poder en la Real Audiencia. Sin embargo, después
de la victoria de las tropas independentistas bolivarianas en Boyacd en 1819, los te-
mores de los realistas quitefios se habian exacerbado. En este contexto es apresado un
grupo de esclavos que hufan hacia la frontera con Pasto. Se les encuentra armados de
estoques y pufiales. Cuando se inicia el juicio, salen a relucir testimonios que los identi-
tican con un grupo de esclavos que hacfa reuniones en el ejido para ejercitarse en el uso
del “palo”. Ademas parece que los apresados intentaron “seducir” a otros esclavos para
huir y unirse con las tropas independentistas en Pasto y volver con ellas a Quito a tomarse
la ciudad. Al decir de uno de los testigos, uno de los presos manifest6 que debian unirse
a las tropas de Santa Fe y que “él ha de volver a ésta ciudad cuando menos de oficial”.
E] caso causa conmocion entre las autoridades y posiblemente en la ciudad toda.
Sin embargo, no se logra probar eficientemente el delito. Lo que sale a relucir es que
esclavos tenfan noticias muy pormenorizadas del avance de las tropas independentis
de sus posiciones y de las posibilidades que les ofrecia una alianza con estas fuerz:
Pero ademas, la teoria que pretenden probar las autoridades de que los esclavos quite
2staban preparandose para asesinar a los vecinos y saquear la ciudad nos da cuenta, m:
jue de una circunstancia real, del imaginario de temor que habjan construido los duefi
; las autoridades respecto a los esclavizados.
iste imaginario de la peligrosidad de los esclavos debié haberse exacerbado por el
ja de rebelién en que se habfan mantenido los esclavos de las haciendas cafieras del
alo largo de los dltimos 20 afios, negandose a reconocer el dominio de los amos y a
donar sus predios y a sus familias. Por otro lado, la movilizaci6n de contingentes de
vos en las diferentes facciones enfrentadas supuso la circulacién de una promesa
ertad inédita?>. Recordemos que yaen 1810, el gobernador de Popayan don Miguel
» En zonas de Nueva Granada como Cartagena, este nuevo significado de “libertad” estuvo fuertemente
fluido por las revoluciones de esclavos en el Caribe, en particular la revoluci6n haitiana. Al respecto véase
arixa Lasso, “Haiti como simbolo republicano popular en el Caribe colombiano: provincia de Cartagena
También podría gustarte
- AguirreC AgentesPropiaLibertadDocumento32 páginasAguirreC AgentesPropiaLibertadAnonymous erwAAbAún no hay calificaciones
- Tiempo de Newton A Eistein PDFDocumento21 páginasTiempo de Newton A Eistein PDFAnonymous erwAAbAún no hay calificaciones
- BubokEUVELOSJESUITASYLASCIENCIAS PDFDocumento200 páginasBubokEUVELOSJESUITASYLASCIENCIAS PDFAnonymous erwAAbAún no hay calificaciones
- Ecuador Drama y Paradoja de Lepoldo Beni PDFDocumento330 páginasEcuador Drama y Paradoja de Lepoldo Beni PDFAnonymous erwAAbAún no hay calificaciones
- ArchilaM SerHistoriadorSocialALDocumento16 páginasArchilaM SerHistoriadorSocialALAnonymous erwAAbAún no hay calificaciones
- 001 174093602 Resumen Julian Casanova 1991 La Historia Social y Los Historiadores Cenicienta o PrincesaDocumento13 páginas001 174093602 Resumen Julian Casanova 1991 La Historia Social y Los Historiadores Cenicienta o PrincesaAnonymous erwAAbAún no hay calificaciones
- CaillavetC MestizoImaginarioDocumento499 páginasCaillavetC MestizoImaginarioAnonymous erwAAb100% (1)