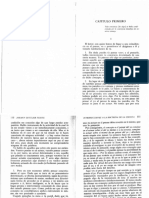Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
NARRACIÓN
Cargado por
Porfirio JacobDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
NARRACIÓN
Cargado por
Porfirio JacobCopyright:
Formatos disponibles
César Antoine Feghali Restrepo
NARRACIÓN
De niños, cuando se nos preguntaba o queríamos dar cuenta de algo o de alguien (ya fuera objeto de lo
real o lo ficcional), había cierta tartamudez, una especie de intermitencia y discontinuidad en el habla la
cual, quizá, nunca pusimos en cuestión. El habla estaba ciertamente poblada por muchos surcos que los
lográbamos recubrir de ciertas formas (es decir, con inventivas, con gesticulaciones, con monosílabos,
etc.). En suma, el acto mismo de narrar -o, lo que es también, de articular una secuencia de historias
(de imágenes), ya sea visual o verbalmente- no era del todo recto; por lo anterior no se entienda una
suerte de imposibilidad en el habla o una afasia de algún modo, no. Lo que se debe quedar en claro es
que el acto de narrar algo era una praxis que, apenas, estaba emergiendo.
Lo que se libera en el ejercicio de narrar es precisamente un acontecimiento y, asimismo, una impronta
que alguna experiencia ha dejado (de ahí la figura del «anciano sabio», el que tiene la plena capacidad
de narrar). Ya Baudelaire construyó toda una moral alrededor del juguete: el primer acercamiento del
niño al mundo del arte, al mundo de lo imaginario y lo simbólico. Dichos mundos no son más que el
combustible para el ejercicio del narrar, el de poder enunciar algo con alguien, el verse interpelado por
un objeto, recrearse –y claro, constituirse- como un interlocutor. Entonces, a lo que se refiere la niñez
aquí, es la de ser una etapa que es justamente la condición de posibilidad de la constitución plena de la
narración.
Cuando se narra se cuentan -y se intercambian- historias, imágenes, sucesos y percepciones. Es así,
que, la narración, no es un acto plenamente transparente, está cargado de cierta experiencia vital y que,
como facultad, nos puede parecer inalienable. Desafortunadamente no es así. El dictum adorniano
anunciaba una imposibilidad de la poesía (y entiéndase poesía como una forma de narración) después
de Auschwitz, pero Benjamin constata que ya –hace algún rato- estábamos en Auschwitz antes de
Auschwitz, y no por una imposibilidad, sino porque ya no se puede narrar (por falta de la tal
experiencia vital). Esa falta de experiencia vital está rodeada por una multiplicidad de causalidades en
donde una de ellas es el apabullamiento de los nuevos medios técnicos masivos de reproducción (el
cine, la radio, la publicidad y, lo que ellos implican, la pura información y la no- experiencia vital).
En definitiva, cuando se narra no se narra información –como algunos deslenguados pretenden,
aquellos que no disciernen entre una experiencia vital y un dato climático, a lo que todo llaman
«comprensible»-, lo que se narra es una ilación de imágenes y percepciones vitales, una facultad que se
debe ejercer y practicar bien, si lo que se quiere es transferir ese corpus vital de experiencias. O, desde
otra perspectiva, el narrador es la máquina que percola la experiencia, que re-construye el sedimento
de donde las imágenes y percepciones se encuentran, tal como lo hace el niño. Y, lamentablemente,
cuando ya no hay nada que narrar –cuando ya no hay historias que contar- se extingue el gusto de la
vida, el momento en el cual la vida es insabora y no hay nada que paladear.
De niños, cuando contábamos (y narrábamos) una historia (a lo mejor, nueva), en ese momento, la vida
sí que era gustosa.
Quién sabe, en nuestros tiempos, si el arte de narrar se piensa todavía como un arte.
También podría gustarte
- Ecuaciones para GraficarDocumento3 páginasEcuaciones para GraficarPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- Apuntes Practica Kla - pdfmODDocumento2 páginasApuntes Practica Kla - pdfmODPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- EstaséptimaDocumento8 páginasEstaséptimaPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- Trabajo Final GGDocumento7 páginasTrabajo Final GGPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- ExperienciaDocumento1 páginaExperienciaPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- EstaséptimaDocumento5 páginasEstaséptimaPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- Raul Ruiz Poetica de Cine Volumen 1Documento196 páginasRaul Ruiz Poetica de Cine Volumen 1Santiago Rodriguez Mancini100% (2)
- Apuntes Practica KlaDocumento2 páginasApuntes Practica KlaPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- El Destino de Las imágenes.J-RancièreDocumento134 páginasEl Destino de Las imágenes.J-RancièreCoccó Riveros Llantén100% (13)
- Programa Historia Del Arte I 2017-02Documento8 páginasPrograma Historia Del Arte I 2017-02Porfirio JacobAún no hay calificaciones
- Comentario LA CAÍDADocumento1 páginaComentario LA CAÍDAPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- Ciborg EcologíaDocumento17 páginasCiborg EcologíaPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- La Vacuna para El VPH Una Perspectiva Desde La BioéticaDocumento2 páginasLa Vacuna para El VPH Una Perspectiva Desde La BioéticaPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- El Espectador Emancipado - Jacques RanciereDocumento14 páginasEl Espectador Emancipado - Jacques RanciereEstela LapponiAún no hay calificaciones
- Fichte - Doctrina de La Ciencia, Cap. IDocumento8 páginasFichte - Doctrina de La Ciencia, Cap. IPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- Del Mapa Al DronDocumento7 páginasDel Mapa Al DronPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- CaosDocumento7 páginasCaosEfrain Leonardo Quintero QuinteroAún no hay calificaciones
- El Deseo Según DeleuzeDocumento14 páginasEl Deseo Según DeleuzeAníbal Rossi100% (1)
- 412 1851 1 PBDocumento24 páginas412 1851 1 PBLuis ZaldoAún no hay calificaciones
- Dizquela MetafísicaDocumento2 páginasDizquela MetafísicaPorfirio JacobAún no hay calificaciones
- Taller 1 OctavoDocumento3 páginasTaller 1 OctavoDILAN STIV MORENO SANDOVALAún no hay calificaciones
- Reseña HistoriaDocumento4 páginasReseña Historiamaria joseAún no hay calificaciones
- Gastón Ugalde - Yo No Funciono Bien Con Los Comportamientos de Adulto'Documento8 páginasGastón Ugalde - Yo No Funciono Bien Con Los Comportamientos de Adulto'Diaan DiaanAún no hay calificaciones
- Los FeniciosDocumento2 páginasLos FeniciosLESLIE50% (2)
- METODOLOGIA de LineasdeltiempoDocumento9 páginasMETODOLOGIA de LineasdeltiempoCarlos Francisco Contreras RamirezAún no hay calificaciones
- Proyectos de Aula 6to Grado Año 2018-2019Documento20 páginasProyectos de Aula 6to Grado Año 2018-2019Maria Gabriela Martinez MosquedaAún no hay calificaciones
- Análisis de 'En la sangre' de Eugenio Cambaceres desde la perspectiva de BajtínDocumento5 páginasAnálisis de 'En la sangre' de Eugenio Cambaceres desde la perspectiva de BajtínclasesusalAún no hay calificaciones
- Rosario Ferré-De La Ira A La Ironía o Sobre Cómo Atemperar El Acero Candente Del DiscursoDocumento5 páginasRosario Ferré-De La Ira A La Ironía o Sobre Cómo Atemperar El Acero Candente Del DiscursoFlorencia CeballosAún no hay calificaciones
- 02-Los Fantasmas de La ConcienciaDocumento17 páginas02-Los Fantasmas de La ConcienciaAndres MojicaAún no hay calificaciones
- Expresiones MusicalesDocumento127 páginasExpresiones MusicalesMilagros Duran60% (5)
- La Nación Como NovedadDocumento5 páginasLa Nación Como NovedaddianaAún no hay calificaciones
- Arte de la cultura TiwanakuDocumento8 páginasArte de la cultura TiwanakuCarlos William Rojas100% (1)
- Códigos MoralesDocumento23 páginasCódigos MoralesDavid Alberto ChbrAún no hay calificaciones
- Estrategias de MarketingDocumento16 páginasEstrategias de Marketingtatiana hernandezAún no hay calificaciones
- Cómo Usar Un Diccionario - 12 Pasos (Con Fotos) - WikiHowDocumento7 páginasCómo Usar Un Diccionario - 12 Pasos (Con Fotos) - WikiHowTecnofutura TecAún no hay calificaciones
- Lengua de SignosDocumento11 páginasLengua de SignosSam Sagaz El Bravo100% (1)
- Discriminación Hacia La Mujer en El CineDocumento2 páginasDiscriminación Hacia La Mujer en El CineFrancisco Osegueda OsorioAún no hay calificaciones
- Murakami Kafka en La OrillaDocumento1 páginaMurakami Kafka en La OrillaEmanuel RodriguezAún no hay calificaciones
- Guía Desarrollar Procesos Comunicativos CYFDocumento11 páginasGuía Desarrollar Procesos Comunicativos CYFMariangela BetancourtAún no hay calificaciones
- La Religion Judia JDocumento2 páginasLa Religion Judia JJuan José RodriguezAún no hay calificaciones
- Avelina Lésper El Arte Contemporáneo Es Una FarsaDocumento2 páginasAvelina Lésper El Arte Contemporáneo Es Una FarsaMara AstorgaAún no hay calificaciones
- Texto ParaleloDocumento4 páginasTexto ParaleloChesito CheAún no hay calificaciones
- TP 1 EdiDocumento3 páginasTP 1 EdiNancy Abigail GregoriniAún no hay calificaciones
- La Dama Boba 2Documento12 páginasLa Dama Boba 2Javier Serrano CruzAún no hay calificaciones
- Curso de NumerologiaDocumento26 páginasCurso de NumerologiaLUIS SOJOAún no hay calificaciones
- República Federal Centroamericana 2Documento4 páginasRepública Federal Centroamericana 2Dennis Renan Cordova MartinezAún no hay calificaciones
- Marguerat, Daniel - Como Leer Los Relatos BiblicosDocumento164 páginasMarguerat, Daniel - Como Leer Los Relatos Biblicosmediamilla96% (28)
- Tapia Claudia - Monografia FinalDocumento23 páginasTapia Claudia - Monografia FinalClaudia TapiaAún no hay calificaciones
- Actividad de SecuenciaDocumento1 páginaActividad de SecuenciaBrenda PaezAún no hay calificaciones
- La Inteligencia Emocional Métodos de Evaluación en El AulaDocumento4 páginasLa Inteligencia Emocional Métodos de Evaluación en El AulaFroylan AcademicoAún no hay calificaciones