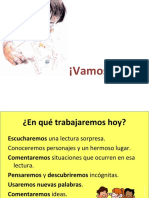Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Doña Prudencia y El Leon
Cargado por
Mariela Del Pozo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
407 vistas3 páginasFabula doña Prudencia y el león
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoFabula doña Prudencia y el león
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
407 vistas3 páginasDoña Prudencia y El Leon
Cargado por
Mariela Del PozoFabula doña Prudencia y el león
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
En su juventud, ninguno cazaba como el león.
Aquel felino era un maestro, ¡todo un campeón!
Desde bien lejos ya veía venir cualquier animal
que estuviera en su menú, y preparaba su arsenal.
Se afilaba las uñas en una piedra bien pareja
y se lustraba los colmillos usando cera de abeja.
Con una agilidad admirable, se agazapaba
tras un matorral y el momento justito esperaba.
Con las patas traseras se daba flor de envión.
Sobre la incauta víctima caía ¡Qué sorpresón!
Con los años, el mejor de todos los cazadores
se puso corto de vista y no distinguía los colores.
Le parecieron iguales un caballo y un grillo;
no diferenciaba un yacaré de un armadillo.
Además se volvió flojazo y todo lo cansaba:
a puro bostezo, en su cueva se desperezaba.
Aunque lo que más quería era andar en chinelas,
hacer crucigramas o mirar telenovelas,
debía de algún modo conseguirse el pan.
Y para no morirse de hambre pensó un plan.
Se echó frente a su cueva y se quedó quietito,
así pensarían que estaba muy enfermito.
Los animales, ante aquella anormalidad,
se acercaban por lástima o por curiosidad
a preguntarle qué le ocurría… qué lo molestaba…
si algo de la farmacia o del almacén necesitaba.
¡Pobrecitos! Ahí, el león simulaba emoción
y en agradecimiento por tanta preocupación
los invitaba a la cueva a tomar el té y charlar,
sin sospechar que no tendrían cómo escapar.
Una vez adentro, sin hacer demasiado esfuerzo,
¡Glup! terminaban convertidos en su almuerzo.
Metió al horno más de un ñandú y cien coatíes;
hechos sopa se tragó mil guanacos y colibríes.
Monos aulladores en sándwiches se comía.
A los tucanes con puré de papas se los servía.
Aquel resultó un método más que inteligente
y al melenudo, no le faltó con qué hacer diente.
Se jactaba: — Si me hubiera dado cuenta antes,
habría hecho millones con mis propios restaurantes.
De modo tan cómodo siguió cazando sin parar.
Calculo cien kilos en un mes llegó a engordar.
Hasta que frente a él pasó Prudencia, la zorra.
Al verlo tendido, quieto y en plena modorra,
desde bien lejitos le preguntó desconfiando:
— Señor león, ¿qué me dice, que le anda pasando?
Parece que prontito va a tocar el arpa, nomás,
o irá a conocerle la cara al de allá abajo, quizás.
— Y… no se equivoca, Prudencia estimada.
Estoy tan enfermo que de vida me queda nada.
Pero ¿por qué no entra y me hace compañía?
No se diga que de un moribundo desconfía.
— Voy al correo, por una carta que ayer me llegó.
Doña Prudencia, que mal se la olía, se excusó.
El león insistió: — Acérquese, estoy tan debilucho
que ni gritar puedo y apenitas si la escucho.
La zorra, que se las sabía todas, respondió:
— ¡Ni en sueños! ¿Acaso cara de boba me vio?
Noto las huellas de los que entraron,
pero ninguna del que salió!
En ese momento, se sintió descubierto el león
y saltó para atraparla con un rotundo mordiscón.
Pero como estaba tan gordo y pesado, tropezó,
rodó ladera abajo y en el precipicio ¡Plaf! acabó.
Los demás animales no se cansaron de agasajarla.
Y hasta vinieron de los diarios para entrevistarla.
— ¿Cómo se dio cuenta de que era un engaño?
—le consultó un periodista a la estrella del año.
— ¿Qué la hizo sospechar? ¿Es usted adivina?
—preguntó otro a tan aclamadísima heroína.
La zorra respondió con una recomendación:
— Antes de hacer cualquier cosa, ¡mucha atención!
Y frente a la primera señal de advertencia
pongan en práctica mi nombre… ¡Prudencia!
También podría gustarte
- Una Feliz CatástrofeDocumento5 páginasUna Feliz CatástrofedavilisuAún no hay calificaciones
- Niños eligen juguetes librementeDocumento21 páginasNiños eligen juguetes librementesofia gonzalezAún no hay calificaciones
- EL SASTRECILLO QUE NO ERA VALIENTE - AntisastrecilloDocumento22 páginasEL SASTRECILLO QUE NO ERA VALIENTE - AntisastrecilloYessi Frias100% (2)
- Selección de Cuentos Maravillosos Con HumorDocumento6 páginasSelección de Cuentos Maravillosos Con HumorKaren GómezAún no hay calificaciones
- El Pajaro PoliciaDocumento2 páginasEl Pajaro Policiaalexandra rodriguezAún no hay calificaciones
- Cuento Con Ogro y Princesa de Ricardo MariñoDocumento3 páginasCuento Con Ogro y Princesa de Ricardo MariñoMariela Montero100% (1)
- Los Sueños Del Sapo - Javier VillafañeDocumento6 páginasLos Sueños Del Sapo - Javier VillafañeBiblioteca VirtualAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADES para Quinto 2 DE AGOSTODocumento5 páginasACTIVIDADES para Quinto 2 DE AGOSTOBeatriz GilAún no hay calificaciones
- Lobos hambrientos y CaperucitaDocumento1 páginaLobos hambrientos y CaperucitaNaty MartAún no hay calificaciones
- El Vampiro y La SuerteDocumento4 páginasEl Vampiro y La SuertemelissaAún no hay calificaciones
- El Camino de La HormigaDocumento4 páginasEl Camino de La HormigaSamanta ReynosoAún no hay calificaciones
- El Gato Con BotasDocumento4 páginasEl Gato Con BotasbibliotecaedaicAún no hay calificaciones
- La Caída de PORQUESÍ El Malvado EmperadorDocumento1 páginaLa Caída de PORQUESÍ El Malvado EmperadorKarito BbkAún no hay calificaciones
- CaminarManosVendedorDocumento4 páginasCaminarManosVendedorCarlos Patricio Hermosilla DiazAún no hay calificaciones
- El Viaje Más Largo Del Mundo1p PDFDocumento8 páginasEl Viaje Más Largo Del Mundo1p PDFceciliaAún no hay calificaciones
- Ricitosdeoroy ActividadesDocumento23 páginasRicitosdeoroy Actividadessofia artazaAún no hay calificaciones
- La carrera que terminó en amistadDocumento2 páginasLa carrera que terminó en amistadYamila VarelaAún no hay calificaciones
- El Regreso Del Bicho Colorado Después de Su Peligrosa Aventura Alrededor Del MundoDocumento1 páginaEl Regreso Del Bicho Colorado Después de Su Peligrosa Aventura Alrededor Del MundoMacarena GalanzinoAún no hay calificaciones
- La Canción de La LunaDocumento3 páginasLa Canción de La LunaEnrique RecaldeAún no hay calificaciones
- CUENTA-CONMIGO-La-mejor-foto-Liliana CinettoDocumento5 páginasCUENTA-CONMIGO-La-mejor-foto-Liliana CinettoMaría BiréAún no hay calificaciones
- Historias de Hormiguero - María Cristina RamosDocumento10 páginasHistorias de Hormiguero - María Cristina Ramoslicenciada clijAún no hay calificaciones
- TP ANIMAL DE PELO FINO Belen NiñoDocumento11 páginasTP ANIMAL DE PELO FINO Belen NiñoJohana Belen NiñoAún no hay calificaciones
- El Diario de Un Gat AsesinoDocumento2 páginasEl Diario de Un Gat AsesinoKarin Au100% (1)
- Los Hermanos Grimm y sus célebres cuentosDocumento39 páginasLos Hermanos Grimm y sus célebres cuentosLuis Adolfo Baltazar100% (1)
- Secuencia para 3er GradoDocumento4 páginasSecuencia para 3er GradobeatrizAún no hay calificaciones
- La Noche Del Elefante en WordDocumento12 páginasLa Noche Del Elefante en WordDora Ponce100% (1)
- Ese Fastidioso DragonDocumento2 páginasEse Fastidioso DragonCoordinación Académica Máster WebAún no hay calificaciones
- Maratón de Lectura 2023Documento4 páginasMaratón de Lectura 2023Patricia BickerAún no hay calificaciones
- Más Chiquito Que Una Arveja, Más Grande Que Una Ballena - Graciela MontesDocumento3 páginasMás Chiquito Que Una Arveja, Más Grande Que Una Ballena - Graciela Montesapi-3826623Aún no hay calificaciones
- Proyecto Cuentos Con Engaños 3Documento7 páginasProyecto Cuentos Con Engaños 3Lucho MinichowskiAún no hay calificaciones
- Secuencia de Practicas Del Lenguaje para 1eroDocumento5 páginasSecuencia de Practicas Del Lenguaje para 1eroLaura MonzonAún no hay calificaciones
- Un Regalo DeliciosoDocumento2 páginasUn Regalo DeliciosoCecilia CastagninoAún no hay calificaciones
- Proyecto El PrincipitoDocumento7 páginasProyecto El PrincipitoFátima JCAún no hay calificaciones
- Cuento Un Monte para VivirDocumento2 páginasCuento Un Monte para VivirJessica SigalovskyAún no hay calificaciones
- Oliverio colecciona preguntas hasta conocer a María LauraDocumento1 páginaOliverio colecciona preguntas hasta conocer a María LauraMayra MuñozAún no hay calificaciones
- Poemas infantiles de María Elena WalshDocumento2 páginasPoemas infantiles de María Elena WalshNonna Marcela100% (1)
- Triste Historia de Amor Con Final Feliz de Gustavo Roldán Del Libro Cada Cual Se Divierte Como Puede.Documento4 páginasTriste Historia de Amor Con Final Feliz de Gustavo Roldán Del Libro Cada Cual Se Divierte Como Puede.Lu DiazAún no hay calificaciones
- Comino Uncuentopara AngieDocumento4 páginasComino Uncuentopara AngieTantalia Berríos SilvaAún no hay calificaciones
- 3eroa Act - Doña ClementinaDocumento23 páginas3eroa Act - Doña ClementinaElizabeth BartoloniAún no hay calificaciones
- Cuento Rapunzel PICTOSDocumento18 páginasCuento Rapunzel PICTOSEva Reduello Fernández100% (1)
- Cuentos de La SelvaDocumento14 páginasCuentos de La SelvaZylon OaxacaAún no hay calificaciones
- Clase 1° BásicoDocumento35 páginasClase 1° BásicoLorenitaGallardoFonseca0% (1)
- 2023 6to Año - Secuencia 9 - El Narrador de Cuentos - SakiDocumento17 páginas2023 6to Año - Secuencia 9 - El Narrador de Cuentos - SakiSilvia Riveros100% (1)
- 08 La Caída de Porquesí, El Malvado Emperador PDFDocumento1 página08 La Caída de Porquesí, El Malvado Emperador PDFunlam1Aún no hay calificaciones
- Roldán Cruel Historia Pobre LoboDocumento3 páginasRoldán Cruel Historia Pobre LoboSABRINAAún no hay calificaciones
- El Día en Que Las Abuelas Perdieron La MemoriaDocumento2 páginasEl Día en Que Las Abuelas Perdieron La MemoriaRogers Rivera San Martín100% (1)
- Zoo loco de María Elena WalshDocumento1 páginaZoo loco de María Elena WalshElena Moreira50% (2)
- La MaldicionDocumento3 páginasLa Maldicioneliana.nemerAún no hay calificaciones
- Cuento Pelos para Sdo CicloDocumento2 páginasCuento Pelos para Sdo CicloOlguita ValverdiAún no hay calificaciones
- Cómo doña Clementina achicó sin querer a medio barrio con sus palabrasDocumento12 páginasCómo doña Clementina achicó sin querer a medio barrio con sus palabrasHernán LencinaAún no hay calificaciones
- Secuencia Didactica Numeracion y OperacionesDocumento22 páginasSecuencia Didactica Numeracion y OperacionesCeleste LatorreAún no hay calificaciones
- ADIVINANZAS de AnimalesDocumento34 páginasADIVINANZAS de AnimalesAmor BenAún no hay calificaciones
- La Hormiga Agustina María InésDocumento3 páginasLa Hormiga Agustina María InésDemian SmithAún no hay calificaciones
- Un Indiecito TraviesoDocumento2 páginasUn Indiecito TraviesoGiuliana IrrutiaAún no hay calificaciones
- Devetach, Laura - Mauricio y Su SilbidoDocumento7 páginasDevetach, Laura - Mauricio y Su Silbidomeeee20110% (1)
- INICIAL 3 - El - Esqueleto - de - La - Biblioteca (ADELA BASCH)Documento12 páginasINICIAL 3 - El - Esqueleto - de - La - Biblioteca (ADELA BASCH)Shane CampbellAún no hay calificaciones
- Poesía y SusurradoresDocumento6 páginasPoesía y SusurradoresAndrea Barreiro MarinkovichAún no hay calificaciones
- Astra GDocumento4 páginasAstra GDaniel RedondoAún no hay calificaciones
- Infome Programa de Formación TituladaDocumento60 páginasInfome Programa de Formación Tituladaalvaro jaimesAún no hay calificaciones
- Taller 09.02.21 - Equipaje de GéneroDocumento3 páginasTaller 09.02.21 - Equipaje de GéneroPatricia RubioAún no hay calificaciones
- Exposición Elementos de La CulturaDocumento8 páginasExposición Elementos de La Culturamirian gualimAún no hay calificaciones
- Apuntes Estrato y EstratificaciónDocumento4 páginasApuntes Estrato y EstratificaciónKaricat_aideAún no hay calificaciones
- Relaciones Fundamentales InformeDocumento17 páginasRelaciones Fundamentales InformeJavier CañizaresAún no hay calificaciones
- Factores que consideró Excedrin para determinar el precio de Excedrin MigrañaDocumento11 páginasFactores que consideró Excedrin para determinar el precio de Excedrin MigrañaRosmery Calachua CuyoAún no hay calificaciones
- Problemas de Transferencia de Materia y Aplicaciones de BalanceDocumento44 páginasProblemas de Transferencia de Materia y Aplicaciones de BalanceVictor RuanaAún no hay calificaciones
- Herida de Humillación Vergüenza, Sumisión y CastigoDocumento1 páginaHerida de Humillación Vergüenza, Sumisión y CastigorvjyskkqzcAún no hay calificaciones
- La Politica Que Viene. Una Lectura de GiDocumento18 páginasLa Politica Que Viene. Una Lectura de GivdbvdbAún no hay calificaciones
- Practica Metodo de RichieDocumento8 páginasPractica Metodo de RichieIvonne CoyotziAún no hay calificaciones
- Reporte: Practica 5 "Equilibrio Químico y Principio de Le-Châtelier"Documento9 páginasReporte: Practica 5 "Equilibrio Químico y Principio de Le-Châtelier"RIVERA QUINTERO Victor AlejandroAún no hay calificaciones
- Armonia Funcional PDFDocumento2 páginasArmonia Funcional PDFJulio KisbAún no hay calificaciones
- Dossier Verdadero 2023Documento9 páginasDossier Verdadero 2023DorsalchipES100% (1)
- Textos PDFDocumento4 páginasTextos PDFJuan Pablo Martínez GómezAún no hay calificaciones
- Recibo CFEDocumento2 páginasRecibo CFEManuel DomínguezAún no hay calificaciones
- FGGFDocumento300 páginasFGGFRichard Inga HuamanAún no hay calificaciones
- 08 Sistemas de Ecuaciones e InecuacionesDocumento51 páginas08 Sistemas de Ecuaciones e InecuacionesJulio Cesar Jimenez CalopinoAún no hay calificaciones
- Manual Curso RedesDocumento215 páginasManual Curso RedesOtro CorreoAún no hay calificaciones
- Control de Generacion de Gases Toxicos en Voladuras en Minas A Cielo Abierto PDFDocumento15 páginasControl de Generacion de Gases Toxicos en Voladuras en Minas A Cielo Abierto PDFJose RojasAún no hay calificaciones
- Examen Final de Trabajo en Altura - Revisión Del IntentoDocumento6 páginasExamen Final de Trabajo en Altura - Revisión Del Intentocachupin12100% (2)
- Elaboración Del Plan de Mantenimiento para La Linea de Producción Del Ladrillo en La Empresa Ladrillera Arcillas LtdaDocumento166 páginasElaboración Del Plan de Mantenimiento para La Linea de Producción Del Ladrillo en La Empresa Ladrillera Arcillas Ltdahumberto quamiAún no hay calificaciones
- Los Acueductos Precolombinos de NascaDocumento4 páginasLos Acueductos Precolombinos de NascaJean SantistebanAún no hay calificaciones
- Ángulos Geometría Guía ClasificaciónDocumento2 páginasÁngulos Geometría Guía ClasificaciónCarlitos StevAún no hay calificaciones
- Maquinaria para CimetacinesDocumento34 páginasMaquinaria para CimetacinesLopez JoséAún no hay calificaciones
- PANZACCHI Zina FernándezDocumento121 páginasPANZACCHI Zina FernándezGabriela SosaAún no hay calificaciones
- Cuestionario SSCI de confianza deportiva estadoDocumento2 páginasCuestionario SSCI de confianza deportiva estadoFernando Jose Bravo Correa100% (1)
- Antropocentrismo y BiocentrismoDocumento3 páginasAntropocentrismo y Biocentrismorosse valderramaAún no hay calificaciones
- Texto de Topografía IIDocumento143 páginasTexto de Topografía IIJoel Abdel Bravo PereiraAún no hay calificaciones
- Guia Pedagogica 1ero A y BDocumento15 páginasGuia Pedagogica 1ero A y BYuly CastellanosAún no hay calificaciones