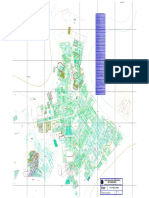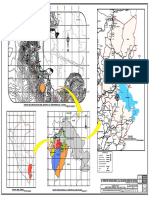Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Illanes Entre Muros Una Expresion de Cultura Autoritaria en Chile Post Colonial PDF
Illanes Entre Muros Una Expresion de Cultura Autoritaria en Chile Post Colonial PDF
Cargado por
Emilio Serge0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
50 vistas42 páginasTítulo original
333780216-Illanes-Entre-muros-Una-expresion-de-cultura-autoritaria-en-Chile-post-colonial-pdf.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
50 vistas42 páginasIllanes Entre Muros Una Expresion de Cultura Autoritaria en Chile Post Colonial PDF
Illanes Entre Muros Una Expresion de Cultura Autoritaria en Chile Post Colonial PDF
Cargado por
Emilio SergeCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 42
229
Com. 39
ze
FLACSO
CHILE
pits ltoterce CONTRIBUCIONES
PROGRAMA FLACSO-SANTIAGO DE CHILE
NUMERO 39, Agosto 1986.
‘
: 846. —
: “ENTRE-MUROS", Una expresién de
cultura autoritaria en Chile post-
colonial.
Marfa Angélica Illanes 0.
Ponencia presentada al IV Encuentro de Historiadores, efec-
tuado en Santiago, Chile, Abril de 1986.
Esta serie de Documentos es editada por el Programa de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en
Santiago de Chile. Las opiniones que en los documentos se
presentan, asf como los an4lisis e interpretaciones que en
ellos se contienen, son de la responsabilidad exclusiva de
sus autores y no refleja necesariamente los puntos de vista
de la Facultad.
RESUMEN
La construceién del orden social republicano so-
bre la base de la represién de algunas expresiones de
cultura popular constituye una de las motivaciones cen-
trales -y de més largo aliento- de este trabajo. En
este sentido, la élite republicana se planteé una do-
ble tarea: lepitimar sus propios valores como fundamen-
to de su cultura en tanto dominante; y reprimir la ex-
pansién cultural popular sobre el espacio ptblico. El
ordenamiento social republicano debfa actuar limpiando
las calles de pueblo y resguardando el exclusivismo y
estratificacién en los recintos piblicos. Qued6 plantea-
da, asf, la pugna social por el espacio urbano cultural,
el que constituye un tema de relevancia en el 4mbito de
la historia social y cultural chilena.
INTRODUCCION
La sociedad teje su estructura
por medio del encuadre de grue-
80S cordonesen sus orillas, pe-,,
ro ella s61o cobra su verdadera
forma, figura y color en la ma-
rafia de sus hilos entrecruzados.
vee Aquellas hebras mas ocultas te-
jen la cultura, bordando con si-'*:
gilo la expresién de las figuras,
dibujando los rasgos de su ros-
tro perdurable. et
En plena época cOlonial 1a distincién social en Anérica
hispana estaba garantizada: espafioles; criollos, mestizos,
natives. La conquista habfa proporcionado por sf misma el
factor primordial de diferenciacién, el que estaba puesto
enel origen, un ‘factor "natural"
Con el advenimiento de la independencia, este ordena-
miento social no mostraba su plena eficacia e intentaba in-
cluso desdibujarse. Pues si bien esa revolucién ndo‘habfa
cambiado las condiciones socio-econémicas del pueblo, ‘élla
habfa trafdo para algunos sectores de éste, esperanzas de
libertad e ilustracién, las dos banderas a nombre de las
cuales ‘se habfa hecho el levantamiento anti-colonial. Ex-
pectativas de movilizacién social y un cierto despertar -de-
mocrético -y de dignidad ¢iudadana se mostraba, sin “embargd,
dolorosamente incumplido en ‘un orden republicano de claro
tinte autoritario!/.
La aristocracia republicana teffa dos imperativos: po-
der polftico, orden social. Si bien en Chile €1 ordenamien+
to polftico tendfa a resolverse, hasta 1830,‘por 1a via mi+
litar, el orden social era una tarea que debfa asumir la
sociedad dominante en su conjunto, tarea cotidiana, en la
ual ‘nd ‘s6lo los factores objetivos, sino lo ideal-subjeti-
vo-y,]o cultural jugé un papel primordial
, Asf, el problema del ordenamiento social no constituye
s6lo una tem&tica del Ambito polftico, econémico, legal o
‘institucional. “Es también producto de las relaciones cul-
turales a través de las cuales, histéricamente, la sociedad
dominante intenta disciplinar los grupos populares segtn
Sus propias pautas val6éricas y de,distincién social. No
. S6lo su riqueza y su linaje, sino su,formalidad, su compos-
;tura y, su atavfo, constituyen materias primas de su cultura
autoritaria, Esta, alimentada de esa,subjetividad primor-
dial dada por la norma, la moval y el. progreso,, acometié re-
novadamente su tarea histérica de la distincién y el control
social.
oe i q i
Se, percibfa en, el aire cémo se.borraba de pronto. ese
incierto futuro prometido dela Reptblica
El, concepto de ilustracién perdfa entonces su carfcter
universal y su contenido democratizador. Dicha ilustracién
itomaba, poco a poco, el rostro de una élite normativa,, mo-
alizadora y excluyente; en.su nombre esta élite asumfa su
finalidad histérica: la de cimentar el nuevo orden social
republicano legitimando su propia cultura como. cultura do-
minante. Depositaria de la moral, de la civilizacién anti-
barbarie, impulsora del progreso, gente, bien, culta y refi-
nada, su luminosidad debfa imponerse en.la, sociedad, encau-
; Sando sus destinos.
a
Esta imposicién ilustre tomaba dos formas: la del dis-
curso intangiblemente bello, etéreo, irreal, junto a la ac-
cién eficazmente represiva que, cuando envuelta en los tu-
les azules del discurso sublime, apenas lograba disimular
la. fuerza de ira y temor que la impulsaba. ~~
Sin embargo, hacia la medianfa del siglo XIX, irradian-
do desde el foco nortino minero, en un Chile envilecido y
metalizado, tomaba cuerpo una élite desnuda de pretextos.
Apagando sus discursos civilizadores, hablé descarnadamen-
te de desprecio y castigo popularsal paso; levantaba el
‘As de Oro como su nueva e ilustrada Verdad.
Una de las molestias Histéricas de esa cultura de éli-
te ha estado en ese sentir cercano y ante sus ojos la’ pre-
sencia popular. Esa presencia en cuanto cuerpo pobre y mi-
serable y ésa presencia én cuanto masa que se mueve de ma~
nera impredescible y amenazante. Ese desagrado estaba car-
gado, pues, de desprecio'y de temor, doble sentimiento que
tendfa a lograr el distanciamiento, el repliegue y 1a sepa-
racién social.
Entonces cobraba relevancia el problema del espacio
pfblico, el territorio donde se percibe, se exhibe-y. se ex-
presa ante todos 1a presencia popular. Este espacio se
carga hist6ricamente de intencionalidad: el espacio natu-
ral adquiere el caracter de espacio social; el espacio
abierto se convierte en espacio delimitado, socialmente di-
ferenciado, jerarquizado: susceptible de ser ordenado.’ E1
espacio péblico se constituye, pues, en un objeto dé prime-
ra importancia en el 4mbito y 1a problemética del orden so-
cial. Como dice Foucalt: "1a disciplina, procede ante todo
de la distribucién de los individuos en el espacio... Es
preciso, agrega, anular los efectos de olas distribuciones
indecisas su circulaci6n difusa...se trata de establecer
las presencias y las ausencias, saber dénde y cémo encon-
trar alos individuos, instaurar las ‘comunicaciones ftiles,
interrumpir las que no.lo son... Procedimiento, pues, para
wonocer, para dominar y para utilizar"2/,
En su accionar sobre el espacio piblico, en cuanto una
de las tareas prioritarias de orden social y paz aristocré-
tica, la élite fue llevando a cabo alpunos actos bastante
decisivos: a) explicitar su distincién ffsica y cultural
del pueblo, .estableciendo espacialmente su distancia con é1
y haciendo, al mismo tiempo, tomar,conciencia a aquél de es-
ta separacién; .b) realizar el discurso de 1s aparente aper-
tura de los espacios perfumados de la cultura a grupos. po-
pulares ideales, personajes oniricos de sus suefos, de-par
trény c) reprimir las maniifestaciones espontaneas de,.la,
cultura popular, intentando replegar al pueblo desd¢ el es-
pacio abierto de la urbe hacia lugares encerrados y contro-
ladosy ,.d) finalmente, marginar espacialmente 1a,expansién
popular. la que debié asumir ciertas formas de elandestini-
dad.
A través de este trabajo se intenta. un acercamiento pre~
liminar a esta temtica de 1a accién ordenadora de 1a so-
ciedad dominante sobre.jalgunos espacios ptblicos. dados his-
térica y territorialmente, espectficamente, ‘sobre la expan-
sién que en ellos se daba de ciertas expresiones de cultu-
va, en especial, de cultura popular.
Tras estas paginas habria que encontrar un deseo de apro-
ximarse al conocimiento histérico incorporando la percep-
cién, ese acto propio del entendimiento que se constituye
en un intermedio entre el puro pensar y el puro sentir,
Hay aqui el deseo de expresar un pensamiento, que arranca
de una documentacién tomada como real-histérico, explicitan-
do algunas de las miltiples im4venes que esa misma documen-
tacién proveca. A través de este proceso de interaccién
factual-simbélica entre el sujeto histérico pasado y este
sujeto que se abre a escucharlo, sentirlo y re-escribirlo
se puede, quizs, tener la experiencia de una forma de co-
nocimiento que no se contenta sélo con la transmisién de
datos 0 problemas arrancados a partir de un acto de obje-
tivacién histérico-analftico. Un conocimiento que perciba
lo histérico como dimensién a la vez objetiva y simbélica,
integrando la fuerza de su realidad con la intensidad de
su intencionalidad, su capacidad de constituirse en objeto
determinado histéricamente junto a su potencialidad de re-
creacién imaginativa. Un conocimiento que integre parti-
cipativamente al sujeto cognoscente, lo constituya en me-
diador activo entre pasado y presente, permitiéndole man:
festar su propia experiencia sufrida en tal mediacién a
través de expresiones tanto racional-cognitivas como intui:
tivo-simbélicas, que permitan a la historia de huesos y es-
queletos transformarse en carne y vital intimidad.
“i
I, LOS CUERPOS DETENIDOS
. En_las puertas
Pedro, Juan y Diego se encontraron en 1a esquina sur-
poniente de la.plaza, se acomodaron sus ponchos y camina-
von resueltamente hacia la catedral. Las puertas se encon-
traban abiertas, sombreadas de vez en cuando por negras y
elegantes figuras de frac. Los tres se dirigen también ha-
cia esa puerta y desde lejos pude ver cémo prontamente la
guardia armada les hacia detenerse. Ellos se miran sor-
prendidos, uno modula y el guardia se mantiene rfgido sobre
Al darse la media vuelta les vi sus rostros
compungidos, su mirada turbia, sus pufios cargados., Sus pax
la entrada
sos, s¢,dirigieron por la calle de la imprenta del "Artesa-
no Opositor", M&s tarde pude leer en sus p4ginas un arti-
culo, gargado de su ira:
"Noche buena para-los de frac y mala para los
de_poncho.
El miércoles, vispera de la Pascua, nos hemos
dirigido a la catedral a oir misa y a meditar
en ese gran dfa en que vino al mundo nuestro
Salvador. querer entrar al templo se nos
impidié por la tropa acnada...mientras esta-
ban abiertas de paf’en par para los que iban
vestidos de frac.o levita. La desesperacién
se apoderé de nosotros cuando conocimos que el
motivo de esta horribie- desigualdad era por-
que llevdbamos poncho: ese traje tan despra-
ciado y que, sin embargo, es el fnico que po-
demos usar para cubrir mestra honrosa pobre-
za.
No pudimos menos que reflexionar en la injus-
ticia con que se'nos trata, pues siendo 1a ca~
tedral una iglesia sostenida por 1a nacién,
nadie tiene derecho a impedirnos su entra-
da...La injusticia se hace tanto més notable
cuanto que nosotros somos quiz&s los tnicos
que concurrimos con verdadera devocién, mien
tras que los "caballeros"...se presentan en
el lugar santo con el mismo desembarazo y sol
tura que en un paseo pilico, Opresores del :
pueblo, jhasta cu4ndo abusaréis de nuestro :
sufrimiento! jHasta cuando afiadireis a la du-
veza con que nos traté la suerte al nacer, vues
tra propia injusticia!" 3/. ~
Atravesando consu pechera blanca la entrada de la puer-
ta del café, el mozo'én su rostro inexpresivo, dispuesto a
repetir el”mandato, les dice a los sangentos concurrentes
que habfa‘orden de no servir a "los de su clase"
"“Desprecio imperdonable, en Reptblica", comentaron unos tes-
"NO culpamos al duefio del café, sino a
tigos y agregaron
la’aristocracia de ropa que hubiera mirado ‘como un esc&nda~
Jo el que se admitiese en un café los que no van de frac"4/,
De noché, otras puértas estaban vigiladas.:A eSas ho-
ras 1a policia le cerraba el paso a los hijos dela aristo-
cracia. Sus padres querfan evitarles el riesgo de si for-
tuna y prestigio entregado al azar. Por:medio de un bando
ordenaron a la policfa prohibir abolutamente la entrada en
la fmica casa tertulia de juego permitida por ellos mismos
en Santiago’a "los hijos de familia
By
que por su clase y
eircunstancia no pueden perder.
Las puertas republicanas se abrian y cerraban segin
sistemas automaticos de deteccién de la forma, olor-y co-
lor: sensores de seleccién del granero humano.
B. Tras las _ventanas a
En las proximidades de las fiestas y campesinos y-peones
salfan a construir el espacio para ellas. Recinto de palos
y ramas, hechos para la celebraci6én de todas las fiestas po-
pulares’ religiosas, las ramadas creaban un espacio nuevo. y
“propio, que lamaban al encuentro y la celebracién, rompien-
do’ la rutina del trabajo y del paisaje. Eran sus recintos,
levantados por sus manos y que afloraban como. callampas por
los ‘campos: y poblados; espacios espont4neos, frutos de la
comunidad. Eran, pues, espacios no controlables ni conoci-
dos.
os graves males -justificébase Portales- que origina a la
moral pfiblica y al bienestar de muchos individuos la cos-
tumbré generalizada en toda La RepGbliea de .celebrar las
Pascuas, la festividad de los santos patronos y de la Corpus
Cristi formando habitaciones provisorias a que se da el nom-
bre de ramadas y en que se presenta un aliciente paderoso
a ciertas clases del pueblo para que Se entreguen a los vi-
cios m&s torpes y a 10s dés6rdenes ‘mAs escandalosos..." y
seguia hablando dé los ebrios,. de, ids agésinatos, hasta que
al fin Lanzaba las palabras de “estrictamente" y -"prohibi-
das". .
La Patria también debfa encontrar otras. formas, sin es-
pacio, para celebrarse, Asf, el 12..de Febrero, fiesta de
la independencia nacional, en la que el puebio vestia sus
mejores agasajos para celebrar el advenimiento.de la Rept-
blica y la declaracién de la soberanfa popular, qued6 "re-
ducida en adelante a una salva de 21 cafionazos y repique
general de campanas a las 12 del dia", Las casas ptblicas
y particulares debfan remitirse a enarbolar banderas e ilu- :
minar durante 1a noche2/,
Desde. entonces, tras el eco de los cafionazos, se escu-
chaba 1a ira popular aprisionada en sus habitaciones:
"aGn cuando la mano sacrflega del déspota arbitrario borré
del calendario civico la festividad de este gran dfa, no-
sotros, -los opositores hacfan el llamado- estamos obliga~
dos a celebrarlo-en nuestros hogares, instruyendo a nues-
tros hijos en’ sus’ sagrados derechos como verdaderos republi
8/
canos
Debfa ser, pues, una célebracién hecha solamente por
-el ruido y lucimiento de los objetos, desterrando de ella
toda’présencia humana. Debfa ser una fiesta simbélicay
1 pueblo su ausente espectador.
"Parece que cuanto mas piensa civilizarse
la clase acomodada o los que se llaman ca
palleros, tanto ms se empefian en oprimin
nos, comd si la ilustracién sé1o se hub
ra hecho para ellos. La enorme, distancia
a que quieren estar de nosotros es tan in- -
compatible con el nombre que debe llevar
nuestro gobierno, que pueden llamarse re-
publicanos en el’nombre, pero no en las
obras... jAlto ahi, Srs. caballeros! Noso-
tros, én la persuasién de que vivimos en
una Repfblica, por lo que tenemos con Uds.
muchos puntos de contacto, estamos en el
convencimiento de que Somos igualmente acree
dores a recibir el beneficio de la ilustr
ciéne es" O/.
-1l-
II, LOS CUERPOS DANZANTES
“Las ardientes arenas de Atacama tuvieron su propia. fe-
cundidad. Sus caudales no eran de agua, sino de piedras,
cuyo: brillo de metal estallaba desde.el fondo mas profun-
do de la tierra y echaba a rodar hasta el mar. Entre las
décadas que van de 1830 a 1860 fué la provincia nortina
de Atacama el nutriente principal de riqueza en la Reptbli-
ca; el campo que arado a pélvora y picota, producfa pifias
de plata y especies de cobre que movilizaban las energias
yy tensaban los misculos del trabajo productivo.
Arqueros, Chafiarcillo, Tres Puntas, Cerro Blanco fueron
los minerales mas ricos que coronaron de resplandor la .ca~
pital atacamefia, Copiapé. En esta ciudad habitaban en,
1854 unas 12,500 almas, en su.mayorfa vinculadas, de una
u otra forma, a la minerfa. En sus aledafias lejanfas de-
sérticas y montafiosas se concentraba el peonaje. minero, que,
cuando no bajaba al fondo de 1a tierra, pululaba por,enci-
ma de ella y se reunfa en las placillas a beber y vivir
su propia ley.
jes ba Sociedad aristocr&tica nortina,. que refundaba su
poder, sentfa permanentemente esa presencia de peonaje co-
mo un fantasma que amenazaba caer sobre las noches en sus
jos, abiertos de nifios asustados.
sPor.eso, cuando el pueblo se enfiestaba y se, transfor-
maba en un solo cuerpo danzante, la aristocracia y los. due-
fios temblaban. Y entonces, luego de aquellas nerviosas no-
5 ie
ches de insonnio, hacfan sus discursos; el discurso que es-
ta fuerte experiencia de presencia social provocaba, mos-
trandonos.los“rasgos mas profundos y mas sutiles de su pen-
samiento y temor popular. En esos momentos urdfan los me-
canismos "mis indivectos y mis eficaces para asegurar el
control y la retirada popular. :
A, La Chaya y el Carnaval
Incorporado el ‘carnaval europeo a la América ‘colonial
y sus juegos de aspersiones de agua, harina y papel, reci-
bié entre los indfgenas peruanos el nombre de "challa" o
w10/,. Fiesta
“chhallay" que significa en quechua, "rocfo
de locura y desenfreno, de explosién de la sensualidad cor-
poral -y afectiva, interrumpfa la normatividadsecial y la
moral cristiana. Durante esos tiempos coloniales la coro-
na espafiola habfa intentado reprimir en todos sus dominios
e506 Juegos de carnaval que manchaban los ¢uerpos y derri-
baban la composturat/,
En Chile no se tiene noticia en la colonia de esa fies-
ta carnavalesca y challera, Fué el advenimiento de la Re-
péblica y-sus celebraciones-libertarias quien hizo brotar
la fiesta de la chaya, desde’el seno-de las capas populares,
quiz&s come"fruto de los.contactos expedicionarios del ejér-
cito criollo y de los flujos populares que la misma revolu-
cién exigia. Pero, muy poco tiempo duré la chaya en los
céntricos lugares de:la repfiblica. O'Higgins enfrent6 la
barbarie:y-la-expuls6 de su.reino dapitarino22’,
= igs
Pero en el norte subsistié; allf la expansién popular
era m§s diffcil de opacar, donde la libertad 1a amparaba
21 desierto y sus montafias perdidas, donde latia su espfri-
tu vago, libre y pleno de rebeldfa.
Escandalizada la élite nortina heredera del peder colo-
nial, levantaba desde su pflpito su.voz atragantada-y denun-
ciaba la chaya como 1a m&xima herejfa, como la esencia de
la inmoralidad y pedfa su término a nombre de 1a civiliza-
cién. "La chaya...institucién barbara -exclamaban-, debe
fenecer como las que han trafdo consigo un origen pagano...
En los Gitimos tiempos, las escandalosas escenas a que ha
servido de pretexto (han) solemizado la licencia y nos ha-
‘cen desear que ella cese y sea relegada entre aquellas tri-
bus groseras. donde no hay h4bitos ni costumbres sociales"13/,
Retumbando con el eco de sus carcajadas, la chaya yel
carnaval era la antesala corpérea.y pagana de la cuaresma
eristiana la que, alzando la eruz frente al demonio, busca-
ba la purificacién del alma con el. castigo del cuerpo. En-
trando a la cuarentena, 1a élite se Santiguaba ante el es-
pect&culo de la fiesta "donde se revuelcan en el fango las
pasiones menos decorosas"Lt/,
Entregados al color ¢é esta fantasfa que rompfa la ru
tina del trabajo anual, los sectores populares se lanza-
ban con frenesi por los cerros y poblados, alcanzando en
esa expresién su m&s propia identidad: el sentido de la
comunidad, .1a‘libertad de la fertilidad y el cicls de la
naturalezat®/,
ey =
Para los cultores de la racionalidad moderna, ese mo-
mento de plena expansién popular constitufa un atentado y
un peligro para el progreso. Esté (iltimo debfa descansar
sobre tres principios ‘fundamentales:
‘a) la rutina inquebrantable, 1a cual asegura el olvido de
la libertad y permite 1a auto:
bre’ de trabajo";
dentificacién como "hom-
b) la separaci6n ‘indestructible entre los duefios y los asa-
lariados y
¢) el machismo como base del orden sexual en la sociedad.
Tres principios que se vefan de pronto amenazados con
la chaya y el carnaval popular tal como se daba entonces.
"Ya que quereims apreciarnos de civilizados
»seno olvidemos que para el hombre bien na
Gido todos los dfas del afio,son iguales, en
cuanto a los deberes que cada uno de noso-
tros contrae para con la’ sociedad. Lejos es
tamos de reprobar las inocentes confianzas de
estos dfas de expansién, pero que ésta no
salga de los 1fmites que el mismo orden de
la Sociedad ha puesto entre los que sirven
y los que asalarian; porque a fuerza de tole
rarse la licencia ésta recibe una especie dest
,consagracién que conduce a la impunidad,
La chaya...es la lucha abierta de un sexo
contra otro y en las aspersiones de coqueté
ria y gentilezas...no parece ser del honor
del hombre el permitir que triunfen las se-
floras cuando se trata de galanterfas" 16/,
~- as -
"Gracias a las medidas''de la autoridad..." la chaya
nortina como fiesta con identidad propia, auténoma; pagana
y popular, logré importantes triunfos'en si représiénil/,
Predominéd entonces, el carnaval, é1 que, al mismo tiem
Po que incorporé las m&scaras de procedencia europea, re-
absorbié 1a chaya-fiesta en su éxpresién de juego libidino-
So que, en su derrame de agua, harina, flores.o papel, con-
tinué manifestando ptblica y‘abiertamente 1 dmor-odio en-
tre los ‘sexos,
Este carnaval se expandié por 1a reptblica hacia. fines
dela década de 1840, afios de nuevas concepciones polfti-
cas y de nuevos brotes de expansién popular. En Chile se
celebraba en el mes de Febrero, "mes de gala", en que se
festejaban los acontecimientos m4s importantes para la vi-
da republicana del pais: la fundacién de la capital, la ju-
va de la independencia, la sancién de la libertad de comer-
cio, la batalla de Chacabuco y el afio 49 en Copiapé, la inau-
18/
i=.
guracién del ferrocarri
Eran tres dias de bailes, de gestos extrovertidos y fi-
guras imaginativas, alimentados de asados, charquicin y al-
béndigas; dias humedecidos por el sudor de los licores
“La barbarie se agitaba; esog dfas se refa a destajo de
la civilizacién, se posesionaba’ de los espfritus para ten-
ter las carnes, Por las callés se la veia vestida de bru-
ja llevando bajo el brazo una canasta de manzanas rojas cu-
yo jugoso almfbar anunciaba con su lengua cascabel, ofre-
ciéndolos a las evas y adanes de aquel siglo,
- is -
"Bien puede ser la chaya una costumbre inci-
vil y detestable; digan de ella cuanto quie
oss pan los que- juzgan las cosas con una cir-
‘"£ eunspeceién que no les envidio, lo cierto
e8 que los juegos del carnaval tienen para
nf y otros calaveras un atractivo deleitable.
Amo.con delirio sus ligeras intrigas, sus
tropezones, sus mojadas y todas sus *barba-
-» pidades". “iQue una Linda’ mand restregue dia
riamente con almidén mi pobre cara, con tal
que la sienta detenerse un momento sobre
mis labios! jAmable "barbaridad", resiste
los ataques de la civilizacién hasta que ya
no pueda embriagarse con tus delicias!" 19/,
A partir de las 9 de 1a noche, todos los pueblos del
mindo,’todas las razas y los seres legendarios se daban ci-
ta en una sola calle de este territorio y marchaban imanta-
dos hacia el patio de 1a contradanza, de los "valses hechi-
geros" y la melancSlica zambacueca, Y entonces, hacia las
5 de 1a madrugada, como agradecidos de una tierra madre
que por uha sola noche lgs habfa amado tanto,, cantaban con
las cuerdas embriagadas, el himno patrio.
La segunda jornada era el dia de los juegos de chaya.
Las vanguardias de la juventud culta avanzaban con sus ar-
mamentos de agua y las materias nutrientes del engrudo;
las retaguardias prontas para tomar posesién de todo estra-
tégico puesto mojado. £1 avance se excitaba en los pafue-
los femeninos que meneaban cual toreras en las puertas de
las casas, de par en par. Luego de abrazarse y revolcar-
Se furiosa-amantemente en el barro blanco de trigo y agua,
las fugas a los dormitorios...y encerradas quedarse escu-,
‘chando palpitantes el gemido de la puerta atravesada por
su tronco, posefda. Arrancandose a la huerta, las otras,
-17-
perseguidas, en busea del éxtasis que gritan en el etc’ de
les ladridos de‘sus perros guardianes apostados.
Los’ mineros y peones hacfan su propia chaya en carna-
val, una chaya de amor menos neurético, menos reprimido,
ms auténtico y significative! En grandes cuadrillas a pie,
los mineros "de pescuesete con su cada una", inundaban' las
calles del puedlo22/, 2
cuerpo de caballerfa armado con odres*de agua, repartiendo
Respaldaba esa procesién amoroSa un
sus aspersiones sobre los cuerpos encontrados a lo largo de
su paso por la ciudad. La fiesta mostraba a todos su pre-
sencia popular.
Luego los mineros se reunfan en 1as’chinganas y en las
fondas, una expresién urbana de las rahadas’rurales. A11f
formaban una gran‘rueda de manos’ enamdradas entrelazadas
danzando el Vidalai, reminiscencia indfgena de una flauta
tierna y melancélica. "Al escuchar esa-mfisica, los mine-
ros...aplacan su ira, buscan a su enemigo y le presentan
“eual de oliva un ramo de albahaca y le convidan a tomar un
ugar en el cfrculo danzante"22/
B. La Pugna de los ESpacios del’ Contento *
Hacia los afios 1850, nuevos ‘vientos atitoritarios reco-
rrieron el territorio, Una élite y un régimen decidido a
imponer su hegemonia y predominio cultural.
En el Gmibito ‘de la sodiedad civil, esta accién tomb la
forma de una lucha entre espacios de cultura, los que se
-18-
constituyeron en simbolos contrastantes de una sociedad
que manifestaba expresamente sus diferencias y reivindica-
ba sus derechos, especialmente aquélla que resueltamente se
levantaba a legitimar su cultura cono doninante.
Por su parte, 1a autoridad administrativa encontraba,
hacia esa medianfa de siglo, en la expansién cultural un
4mbito propicio para su propia legitimacién polftica. Le-
vant6, pues, su propio espacio de fiesta, inaugurando la
cultura oficial: patriética.
Replegados en sus espacios, los sectores identificados
con los barrios populares perciben la ofensiva de la clase
culta. En su defensa, muestran con claridad su altivo sen-
timiento democr&tico y su fuerza existencial. Con ese afec-
to vivo y erfticamente, expresan su propia identidad.
vj de El_teatro y la chimba en carnaval a
"Para la élite normativa provineiana, el carnaval era
un abierto desaffo a sus escrGpulos. En fiestas, las ca-
lles abiertas eran un desamparo del orden, escenarios sin
limites precisos, contacto espontaneo y casual entre esta~
mentos sociales, presendia de jhdsas populares” dérredizas,
_ man ifestacién de looura anénima.
Entonees concibieron en Copiapé la idea del Teatro pa-
va el carnaval. Este,al mismo tiempo que permitfa accio-
wnar las puertas selectoras, atrapaba la fiesta y vigilaba
‘la imaginacién. El teatro del Sr, Rfos era el recinto apro-
piado para realizar un carnaval selecto y separado de la
1g -
fiesta popular que, desde el barrio de la-chimba, ‘desde el
otro lado dei Pfo, irradiaba hacia el résto de la ciudad
A nfs de.su exclusividad, el Teatro permitfa dividir
en su interior a los éstamentos ‘sdciales: "les palcos y
plateas cubiertd con lo més selecto de.nuestra. sociedaa"22/,
y “las galerfas para los pobres"; para la élite pobre, los
artesanos; 86lo-aquéllos con cualidades morales: los "hon-
rados". :
A estos artesanos y a las sefioras casadas se les asig-
naba allf el papel de meros espectadores, medida de tran-
quilidad neurética para el orden machista-y la jerarquia
socials
Por filtimo, la fiesta de recinto teatro expresaba el
tritnfo de ia "cultura de!la:pulcritud’y la limpieza", en
desprecio del "hedor ameri¢ano"22/,
La fiesta se convertfia, asi,’en un objeto, el Teatro
en un patio de'objetos y la alta sociedad’en fabricante
de objetos-fiesta!¢onocidos, pulcroé y- controlados.
Se intentaba congelar la aterradora)espontaneidad del
hombre imbuido de estado de naturaleza y placer.
"Segin los preparativos de fiestas, ‘creemos
que los dias de Carnaval ser4n animados y
bulliciosos, [n el Teatro tendremos tres
bailes de m&scara y estamos seguros seran
bien concurridos por la gente decente y, por
artesanos honrados. * , ;
- 20 -
El-Teatro, por su comodidad y aseo, es el
local aparente para esta clase de reunio-
nes: en 61 las sefio! podrén estar como
espectadoras, sin ser atropelladas ni te-
ner que sufrir las importunidades y grose ~..
rias de la gente embriagada y de imperti-
nentes.° El Sr, Rios estA haciendo sus pre
parativos para los refrescos y dulces y las
sefioras tendrén un hermoso salén donde to-
marlos.
Para la gente ‘pobre hay’ también “la espacio
sa galerfa, de donde podrén mirar y diver
tirse sin incomodidad y sin exponerse a
ser aplastados por ebrios" 2u/,
Semejante ahogé exbansivo no dej6 de ‘causar’la reacci6én
popular, la que, a ratz de'éste proceso de distincién so-
cial urbano, comenz6 a tomar conciencia de su identidad te-
rritorial. La Chimba era el barrio popular, en cuyas fon-
das y chinganas se tomaba’d destajo, se refa en carcajadas,
se bailaba melancolia y sénsualidad y se comfa pernil, La
chimba fue adquiriendo con mayor énfasis el sentidovde es-
pacio propio y refug
la chimba era la fonda de Dofia Mercedes, donde se pasaban
io de sus sentimientos. Enfiestada,
a olor a cebolla, a’ fritanga y a manzanilla; inmersa en el
mismo vecindario, llegaba el que queria, los compadres,,
las chiquillas y los cabros; donde se saboreaban labios ro-
jos y caderas anchas...'
El pueblo no acept6 el teatro para ser seleccionados.
Su sensualidad democrética se mostré plena de identidad
popular. . £
Que me perdone el Sr, Rios, replicaba un enmascarado
chimbero, pero, "los bailes de mfscaras, para que fueran
~ 21
verdaderanente populares, en lugar de ejecutarse en el
Teatro, deben darse en la chimba, en la casa dela Sra.
Saavedra...donde el S&bado se ha hecho ya un’pran baile
donde campeaba el buen humor, La casa de la Sra. Saave~
» :dra tiene una ventaja superior sobre cualquiera otra...y
-» afin sobre el mismo teatro...y es que en sus inmediaciones
hay un gran':vecindario que cuenta centenares de nifias j6-
venes, lindas como una Venus y que concurren a aquella ca~
sa y cuyas gracias dejan a viejos y mozos con la boca
abierta..,El Teatro es también’ favorecido con la asisten
cia de lindas -sefioritas, pero en nfimero muy reducido. La
belleza siempre ha sido...m4s escasa en la aristocracia.
mientras que en la democracia se encuentra ésta en abun-
dancia, acompafiada de cierto candor que ejerce sobre el
hombre un poder magnético. Deseamosip pues, "uno y.mil bai-
les, pero en la Chimba, en este lugar de Tindas y ‘hermo-
sas nifias, de flores y fraternidaa"2®/, :
Percibian ese intento de enfrascar la expansién carna-
valesca en recintos para-objetos culturales selectos. La
cultura popular ama el aire libre, los espacios abiertos',
las fondas, ¢1 baile en pleno cuerpo, 1a misica tocada por
sus’ manos, atravesando las ventanas, uniendo la calle'y el
tablado.. <> i
La
dos culturas que se separaban irremediablemente.
himba y el teatro encarnaron, asi, los espacics de
- "Por qué pedimos que en el Teatro’se den bailes de m&s~
caras?", se preguntaba otro minero enrascarado, "por ‘qué
y con qué titulo? Pidamos que se den en donde se pueda y
= 226
ipor quien: quiera, sin.singularizarnos. Pidamos. que..se
denen todas las casas;sives posible, pero no pidamos
que se,den en el Teatro... "28/,
Era el Teatro, adem4s, el recinto de laxpermanencia co-
lonial, de la tradicién espajiola, donde la cultura aristo-
eratica se refugiaba y donde el tiempo se arrastraba...En
También podría gustarte
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- Practicas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkDocumento27 páginasPracticas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkLatasha Flores100% (2)
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (2)
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Del Fresno NetnografiaDocumento103 páginasDel Fresno NetnografiaImDr Dance100% (1)
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- Plano de Sanat Cuz en PDF CompletoDocumento1 páginaPlano de Sanat Cuz en PDF CompletoNelson Martinez JankoriAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocumento1 página3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloAún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- La Genesis Violenta Del Capitalismo (7044)Documento5 páginasLa Genesis Violenta Del Capitalismo (7044)guailonAún no hay calificaciones
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos0% (1)
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- Capitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionDocumento20 páginasCapitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionJulia CastilloAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFJesusRodriguezAlvearAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Ibfc 520 NutricionistaDocumento10 páginasIbfc 520 NutricionistaErick AndradeAún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- Los Ministros Del DiabloDocumento363 páginasLos Ministros Del DiabloAlejandra Le-Bert100% (2)
- Moravia ResistenciaDocumento33 páginasMoravia ResistenciaguailonAún no hay calificaciones
- Libro Valle HermosoDocumento134 páginasLibro Valle HermosoguailonAún no hay calificaciones
- Memoria DesnudaDocumento26 páginasMemoria DesnudaMarcelo SanhuezaAún no hay calificaciones