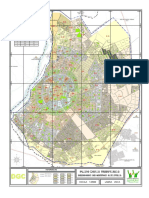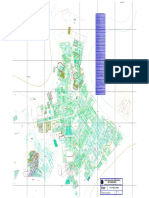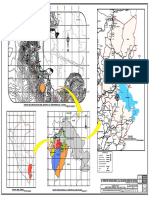Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
(Sen, Amartya) La Calidad de Vida - Capacidad y Bienestar PDF
(Sen, Amartya) La Calidad de Vida - Capacidad y Bienestar PDF
Cargado por
Jose Nicolas Araos Ortiz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas24 páginasTítulo original
(sen, amartya) la calidad de vida - capacidad y bienestar.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas24 páginas(Sen, Amartya) La Calidad de Vida - Capacidad y Bienestar PDF
(Sen, Amartya) La Calidad de Vida - Capacidad y Bienestar PDF
Cargado por
Jose Nicolas Araos OrtizCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 24
Il. CAPACIDAD Y BIENESTAR*
AMARTYA SEN**
1. Intropuccion,
“tenfan capacidades”. Quiz se hubiera podido elegir una mejor palabra
Cuando hace algunos afios traté de explorar un enfoque particular del
pienestar* y la ventaja en términos de la habilidad de una persona para
hacer actos valiosos, o alcanzar estados para ser valiosos.! Se ligié cota
expresion para representar las combinaciones alternativas que una perso.
zna puede hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr.?
Dame Set 1988 19880, 1992), nivles de vide y desarrollo (Sen, 19636, fous, 19Ee,
13900) a isciminacign sexual y las divisiones senuales (Kynch y Sen, 1983; Sen, 1965,
1990b), asf como la justciay la ética social (Sen, 19826, 198%0, 19904),
| Aungue en el momento en que propuse este enfoque no me di cuenta de sus relacio-
‘es aristotlicas, es interesante observar que la palabra griega dunamin: ee heiress
SIRRIS pare tater un aspecto del bien humano yaa que a veces traduch come tos
Seo apis taducitse también como “capacidad para existr actu” (véase Licey
Scott, 1977, p. 452). Martha Nossbaum (1988) ha estudlado brillantemente la nespacnud
acMotdlicay su relacion con los recientes intentos de elaborar un enfoque biecderct
‘apacidad.
54
Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de una per-
sona, lo que interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para
lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida. El enfoque co.
rrespondiente en el caso de la ventaja social —para la evaluacion tota-
lizadora, asf como para la elecci6n de las instituciones y de la polftica—
considera los conjuntos de capacidades individuales como si constitu.
yeran una parte indispensable y central de la base de informacion perti-
nente de tal evaluacién. Difiere de otros enfoques que usan otra infor.
macién, por ejemplo, la utilidad personal (que se concentra en low
Placeres, la felicidad o el deseo de realizacién), la opulencia absohita a
relativa (que se concentra en los paquetes de bienes, el ingreso real ol
riqueza real), la evaluacién de las libertades negativas (que se concentils
en la ejecucién de procesos para que se cumplan los derechos de libeps
tad y las reglas de no interferencia), las comparaciones de los medios da
Mbertad (por ejemplo, la que se refiere a la tenencia de “bienes printa
los, como en la teorfa de la justicia de Rawls) y la comparaciées de-he
tenencia de recursos como tuna base de la igualdad justa (como enveberitee
tio de la “igualdad de recursos” de Dworkin). “ervngo
Algunos autores han discutido, ampliado, usado o criticado los diferond
tes aspectos del enfoque sobre la capacidad, y como consecuencid lb
ventajas y dificultades del enfoque se han hecho més transparentaa? Sb
zecain, in ombarge, una suplcecén mae eee hia
‘enfoque, en particular debido a algunos problemas de inertia te
hhan surgido en su evaluacién y uso. En este capftulo intento et
andlisis en un nivel elemental. También trataré de responder brevétiieio8
tea algunas criticas interesantes que se le han hecho. S ooheeras
sco
2. FUNCIONAMIENTOS, CAPACIDAD ¥ VALORES > scab
hada,
Quiz la nocién més primitva de este enfoque se rire » hate
cionamientos”. Los funcionamientos representan partes de) estat dB
luna persona: en particular, las cosas que logra hacer 0 ser abvivin sco,
2 Véase los aportes de Roemer (1982, 1986), Steeten (1984), Betz (1986)
1988, 1985), Hamlin (1986), Helm (1586), Zamagni (1986), Basu (1987),
son (1987), Hawthorn (1987), Kanbur (1987), Kumar (1987), Muellbeuge
(1987), B, Williams (1987), Wison (1987), Nussbaum (1988, 1990), Gri
19896), Riley (1988), Cohen (1980) y Steiner (1990). Para aigunos temay,
SOimprenden la aplicacion, la. critica y Ia comparacién, véase tambien Dg" BOOW
Kakwani (1986), Luker (1986), Sugden (1986), Asahi (1987), Delos.
Kamal C287). lar (987 Broome 1988), Carne SED) Sear 196 Smt
‘mura (1988), De Vos y Hagennars (1988), Goodin (1985, 1988), 'y Pete
‘Seabright (1989), Hossain (1990) y Schokkaert y Van Ootegem (1990) entre oes
nacidad de una persona refleja combinaciones alternativas de los fun-
sionamientos que ésta puede lograr, entre las cuales puede elegir una
coleccién.* E] enfoque se basa en una visién de la vida en tanto combi-
nacién de varios “quehaceres y seres’, en los que la calidad de vida debe
evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos
valiosos.
Algunos funcionamientos son muy elementales, como estar nutrido
adecuadamente, tener buena salud, etc., y a todos éstes podemos darles
evaluaciones altas, por razones obvias. Otros pueden ser més comple-
jos, pero seguir siendo ampliamente apreciados, como alcanzar la auto-
dignidad o integrarse socialmente. Sin embargo, los individuos pueden
diferir mucho entre sf en la ponderacién que le dan a estos funciona-
mientos —por muy valiosos que puedan ser— y la valoracién de las ven-
tajas individuales y sociales debe tener en cuenta estas variaciones.
Por ejemplo, en el contexto de algunas tipas de andlisis social, al tratar
con la pobreza extrema en las economias en desarrollo, podemos avan~
zar mucho con un ndmero relativamente pequefio de funcionamientos
centralmente importantes y de las capacidades basicas correspondientes
(por ejemplo, la habilidad para estar bien nutrido y tener buena vivien-
da, la posibilidad de escapar de la morbilidad eyitable y de la mortali-
dad prematura, y asf sucesivamente). En otros contextos, que incluyen
problemas més generales del desarrollo econémico, la lista puede ser mu-
cho mas larga y diversa.
Es preciso hacer elecciones al delinear los funcionamientos importan-
tes. El formato siempre permite que se definan e incluyan “logros” adi-
cionales. Muchos funcionamientos carecen de interés para la persona
(por ejemplo, utilizar un determinado detergente que se parece mucho a
otros detergentes).’ No se puede evitar el problema de la evaluacién al
seleccionar una clase de funcionamientos pata describir y estimar las ca-
pacidades. La atencién se debe concentrar en los temas y valores sub-
yacentes, en términos de los cuales algunos funcionamientos definibles
* Si hay » funcionamientos importantes, entonces el grado en que una persona logra to-
dos respectivamente puede ser representado por m-tuples (esto es, n-conjuntos de [varios]
slementos). Hay clerios problemas técnicos en la representacion y andlisis del funciona:
‘lento de n-tuples y de los conjuntos de capacidad, que pueden consultarse en Sen (1985,
caps.2, 47)
5 Bernard Williams (1967) trata este tema en sus comentarios a mis Conferencias Tan-
ter sobre el estindar de vida (pp. 98-101); tambien puede verse Sen (19876, pp. 108-103)
‘Sobre la necesidad inescapable de evaluar diferentes funcionamientos y capactdades, véa.
se Sen (1985, caps. 5-7). Al igual que la concentracién en el espacio de los productos
primarios en el andlisis del ingreso real no implica que se debe considerst cualquier pro
‘ducte como si fuera igualmentevalioso (0, de hecho, como si tiviera algun valor). concen
tuarse de manera similar en el especio del funcionamlento no implica que se deba tomar a
«ada funcionamiento como si fuera igualmente valloso (o coma si tuviera alga valor).
pueden ser importantes y otros muy triviales e insignificantes. La nece-
sidad de seleccionar y discriminar no es un obstéculo ni una.dificultad
insalvable para la conceptualizacién del funcionamientp dé laccapan
cldad. 5 m
3. OBJETOS-VALOR Y ESPACIOS EVALUATIVOS ee
En un ejercicio evaluative, podemos distinguir dos preguntas diferent
tes: 1) ¢Qué son los objetos de valor? y 2) elegido:
‘Si bien esto indica que la base informativa de la capacidad es por ke fag
nos tan adecuada como la de los funcionamientos obtenidos, el
en favor de la perspectiva de la capacidad es, de hecho, més fuer
ventajas de la extensi6n surgen de dos tipos de consideraciones
diferentes. 453
Primero, podemos estar interesados no s6lo en estudiar Ia.“
de bienestar*”, sino también “a libertad para el bienestar**, La
real de una persona para vivir y estar bien es de algiin interés
Iuaciones sociales y personales.” Incluso si aceptéramos la
que pondremos en duda, de que la obtencién de bienestar* day
de los funcionamientos logrados, la “libertad para el bieriestas
persona representa la libertad de disfrutar de los varios bient
sibles asociados con los diferentes n-tuples funcionales que €
conjunto de capacidad.™ 3,
‘Segundo, la libertad puede tener una importancia intr
bienestar* que logra una persona. El actuar libremente y sé
clegir puede conducir directamente al bienestar*, ro sélo poraug
yor libertad puede hacer disponible un mayor nimero de opcion
‘opini6n es contraria a la que caracteristicamente se asume exldi
‘usual del consumidor, en la cual se juzga a la contribuci6n
Junto de elecciones viables exclusivamente por el valor del:
mento disponible25 Incluso la eliminacién de todos los sega
be
2 Para este tema vase Sen (1985b, pp. 60-61). El elemento distinguido
ed (coma en este caso) 0 mds especiicamente el segide (hay us
ft determinas lo que ocure),o el maximal (en terminos de algsn citer da i
coiricidirdn si lo que se logra se obtiene mediante una eleccion, y si lo que
‘ediante Ia maximizacién de conformidad con ese citerio de bien,
7 Como argumentamos antes al tratar de los adultos
responsablea,
sty commas deans deo idivide se sce a ei
para lograr el bienestar® (y, por lo tanto, en términos de
‘isa iberad (en urminos de las comparaciones de 5 queer,
‘lly "despericia" las oportunidad y termina peor que os otoy ser porta
{esto no estuvoimplicada ninguna injusticia Sobre eterna y ott relics
Se Sen (19852). :
3 El propio conjunto de capacidad puede ser sado para la evluac
logeado’ (por medio de a evauaciin elemental, concentrandone che
dig "iberend para el blenestars enediante la Coluacion no deme oe
2 De este modo, en la torta usual del consmidor, In ealiacen de
conjunto viable (por ejemplo, de un “conjunto de presupuestos”) que no
sea el mejor elemento elegido, es considerado, en esa teorfa, como si
no fuera una pérdida real, ya que, en esa opinién, la libertad de elegir no
importa por sf misma.
Por contraste, si a la accién de elegir se le considera como parte de
una vida (y “hacer 2” es diferente de “elegir hacer x y hacerlo"), entonces
incluso "el logro en la obtencién de bienestar*” no necesariamente debe
ser independiente de la libertad reflejada en el conjunto de capacidad.”*
En este caso, tanto el “logro en la obtencién de bienestar*" como la liber-
tad para el bienestar* tendrén que evaluarse en términos de los conjun-
tos de capacidad. Pero ambos deben implicar la “evaluacién del conjunto”
en una forma que no es elemental (es decir, sin limitar el contenido in-
formativo aprovechable de los conjuntos de capacidad mediante una
evaluacién elemental).
Hay muchos problemas formales implicados en la evaluacién de la li-
bertad y en la relaci6n entre la libertad y el logro.?” De hecho, es posible
caracterizar a los funcionamientos de una “manera refinada” con el fin
de tener en cuenta las oportunidades “que van contra los hechos”, de
modo que se pueda retener la caracterfstica de relacionar el logro de bie-
nestar* con los n-tuples funcionales, sin que se pierda la importante
relaci6n entre el logro de bienestar* y la libertad de elecci6n de que dis-
fruta la persona. Correspondiente a la funcién x, un funcionamiento
“refinada” (2/8) toma la forma de “hacer que * funcione eliyiéudola del
conjunto S”.2#
Algunas veces incluso nuestro Jenguaje usual presenta los funciona-
mientos de una manera refinada. Por ejemplo, el ayuno no consiste s6lo
en pasar hambre, sino en pasar hambre por rechazar la opcién de comer.
Esta distincién es obviamente importante en muchos contextos sociales:
Por ejemplo, podemos tratar de eliminar el hambre involuntaria, pero
no desear prohibir e! ayuno. La importancia de ver a los funcionamien-
tos de una manera refinada se relaciona con la importancia de la elec-
cién en nuestras vidas. Sélo hemos tratado del papel de la eleccién im-
forma de evaluacién elemental, Para divergencias particulares con esa tradiciGn, véase
Koopmans (1964) y Kreps (1979). Sin embargo, em el enfoque Koopmans-Kreps el motive
‘no s tanto considerarel vivir libremente como algo de importanciaintrinseca, sino tener
en cuenta la incertidumbre con respecto a la preferenciafutura propia, valuando instru
‘mentalmente— la ventaja de tener més opciones en el futuro, Vease Sen (198Sa, 19850)
‘mds informacién sobre los motivor contrastantes,
‘Como hemos argumentado en un estudio previ, “Ia ‘buena vida’ es en parte una vida
de elecciones genuinas, y no aquella en que se obliga a la persona a segurr ina vida on:
particular, sin importa fo rica que sea en otros aspectos". Sen (19886, ppr 69-70),
£2 Vease Sen (1985b, 1988a, 1991), Suppes (1987), y Paitanaik y Xu (1990).
2» Las carncteriticas y la importancla del “funcionamiento refinado” han sido discuti-
das por Sen (1985a, 19882).
plicada en un conjunto de capacidad en el contexto del bienestar*, pero
argumentos similares se aplican a la evaluacién del logro de agencia
y del esténdar de vida.
8. CAPACIDAD BASICA Y POBREZA
Puede ser «til, para algunos ejercicios evaluativos, identificar un sub-
conjunto de capacidades crucialmente importantes que tratan de lo que
se ha llegado a conocer como “necesidades bésicas”."” Tiende a existir
bastante acuerdo en la extrema urgencia de una clase de necesidades.
Podrfa asignarse una importancia moral y polftica particular a la satis.
faccion de demandas urgentes bien reconocidas.*!
Es posible argumentar que la igualdad en la realizacién de ciertas
“capacidades basicas” proporciona un enfoque especialmente plausible
para el igualitarismo en presencia de las privaciones elementales.22 El
término “capacidades basicas” usado por Sen (1980) tenfa la finalidad
de separar la habilidad para satisfacer ciertos funcionamientos crucial-
mente importantes hasta ciertos niveles adecuadamente minimos. La
identificacién de niveles mfnimos aceptables de ciertas capacidades
basicas (por debajo de los cuales se considera que las personas padecen
de privaciones escandalosas) puede proporcionar un enfoque de la po-
bhreza, y comentaré la relacién de esta estrategia con andlisis mas tradi.
cionales de la pobreza, que se concentran en el ingreso. Pero también es
2 Estos problemas se tratan en Sen (1985a, 19871).
0 Las obras sobre las “necesidades basicas" son muy numerosas. Para una introduc
lon sil vase Streeten e al. (1981), En una cantidad considerable de estas obras hay una
tendencia a defini las necesidades basicas como la necesidad de productos primaries (por
_gfemple, alimentos, vivienda,vestido, cuidado de a salud), y esto puede distrarla anion
lel hecho de que esos productos no son més que medior para obtenes fines reales inti
‘mos valiosos para funcionamientos y capacidades), Para este tema, véase Strecan (1984)
{La ditincion es de particular importancia, ya que la relacion entre los productos prima:
, Por supuesto, entre diferentes sociedades). Por ejemplo, aun para el funclonamiente
de estar bien nutrido, la relacién entre los alimentos constridos el logro ni,
twitivo varia mucho segin las tasas de metabolism, el tamafio del cuerpo, el exo, efcinbac
‘azo, a edad, las condiciones del cima, las caracteristicas epidemiclogicas y fos facto.
te arn ets tray oro relaconadc, vase Dita y Sen, 1989) EL enous sobre la
siesta Puede inch Joe problema res que sbyacen en la preccupaign por
necesidades basicas,y evtar el error del “fetichismo de los productos primarica”
La importancia de ideas socialmente reconocidas sobre la “urgencia"ha sido tratada
brillantemente por Thomas Scanlon (1975).
3 Sobre este tema, véase Sen (1980). Para evitar confusién, debe observarse también
{ue el termino "capacidades basicas” se usa a veers en tin sentido muy diferente del expect
‘ado antes, por ejemplo: como las capacidades potenciales de una persona que pueden
ser desarroladas, ya sea 0 no que realmente se realicen (Este es el sentido en que tsa‘eL
‘érmino, por ejemplo, Martha Nussbaum (1988).
importante reconocer que el uso del enfoque sobre la capacidad no se
limita sélo a las capacidades bésicas."*
Si pasamos ahora al andlisis de la pobreza, la identificacién de la com-
binacién mfnima de capacidades basicas puede ser una buena forma
de plantear el problema del diagnéstico y la medicién de la pobreza
Puede llevar a resultados muy diferentes de los obtenidos al concentrarse
en lo inadecuado del ingreso como criterio para identificar a los po-
bres. La conversién del ingreso en capacidades bésicas puede variar
mucho entre los individuos y también entre distintas sociedades, de
modo que la posibilidad de alcanzar niveles mfnimamente aceptables
de las capacidades basicas puede estar asociada con diferentes niveles de
ingresos mfnimamente adecuados. El punto de vista de la pobreza que
se concentra en el ingreso, basado en la especificacién de un ingreso en
una “linea de pobreza” que no varie entre las personas, puede ser muy
equivocado para identificar y evaluar la pobreza.
‘Sin embargo, a veces se presenta el argumento de que, en cierto senti-
do, la pobreza debe ser un asunto de ingreso inadecuado, mas que una
falla en las capacidades, y esto puede sugerir que aplicar el enfoque so-
bre la capacidad a la pobreza esta “esencialmente equivocado”. Esta ob-
jeci6n omite tanto los motivos que fundamentan el andlisis de la pobre-
za como la estrecha correspondencia entre las fallas en la capacidad y lo
inadecuado del ingreso, cuando a este tiltimo se le define tomando en
cuenta las variaciones paramétricas en las relaciones entre el ingreso y
la capacidad.
Como no se desea un ingreso por sf mismo, cualquier nocién de la po-
breza basada en el ingreso debe referirse —directa 0 indirectamente—a
esos fines bésicos que promueve el ingreso en su funcién de medio. De
hecho, en los estudios acerca de la pobreza que se refieren a los paises
en desarrollo, el ingreso de la “Iinea de la pobreza” frecuentemente se
deriva de manera explicfta al hacer referencia a normas de nutricién.
Ua vez que se reconoce que la relacién entre el ingreso y las capacida-
des varia entre las comunidades y entre personas de la misma comu
dad, se considerard que el nivel de ingreso minimo adecuado para llegar
a los mismos niveles de capacidad minimamente aceptables es variable:
gon pstciores so ulind el enfoque sobre In eapaidad tn identitcar alerts capac
‘ades como “basicas"y a otras como que no lo son (véase, por ejemplo, Sen, 1984, 1985,
19856). Este punto es relevante en la distincién que hace G. A. Cohen entre concentrarse
‘Sones importants pur explorer Glas gue tatar nla secon 9) pro el conta po
‘roe artifealmente ms marcado sl se considera el enfoque sobre las capacidaes como st
‘stuviera limitado sdlo al andlisis de las capacidades basicas
M'Para eato véase también la obra de Sen (1993e); ademas, Dréze y Sen (1989) y Hos-
sain (1990).
dependeré de caracterfsticas personales y sociales. No obstante, mien-
tras se puedan lograr las capacidades minimas por medio del fortale-
cimiento del nivel de ingreso (dadas las demés caracterfsticas persona-
les y sociales de las que dependen las capacidades) seré posible (para las
caractertsticas personales y sociales especificadas) identificar un ingreso
m{nimo adecuado para llegar a los niveles de capacidad minimamente
aceptables. Una vez que se establezca esta correspondencia, ya no impor-
tard si se define a la pobreza en términos de una falla de la capacidad
basica 0 como el fracaso para obtener el correspondiente ingreso mini:
mamente adecuado.35
Por lo tanto, la caracterizaci6n més adecuada, desde el punto de vista
del motivo, de la pobreza como una falla de las capacidades bésicas,
puede hacerse también en el formato més tradicional del ingreso inade-
cuado. La diferencia en la formulacién no tiene importancia. Lo que
importa es tomar nota de las variaciones interpersonales e intersociales
en la relaci6n entre los ingresos y las capacidades. En esto se encuentra
la contribucién particular del enfoque sobre la capacidad en el andlisis
dela pobreza.
9. LA VIA MEDIA, LOS FUNCIONAMIENTOS ¥ LA CAPACIDAD
En este ensayo me ha interesado principalmente aclarar e integrar los
rrasgos bisicos del enfoque sobre la capacidad, aunque he aprovechado
la oportunidad para contestar, de pasada, a algunas de las criticas que
han presentado sobre el mismo. En esta seccién y en la siguiente ana-
lizo dos lineas de critica distintas, presentadas respectivamente por
G. A. Cohen y Martha Nussbaum, que favorecen otras formas de anali-
zary evaluar los problemas del bienestar* y de la calidad de vida.
En su capitulo que aparece en este libro y en otros de sus textos (Co-
hen, 1989, 1990), G. A. Cohen ha proporcionado una valoracién erftica
de mis escritos sobre la capacidad (y también de las teorfas de otros auto-
res: Jos utilitaristas, John Rawls, Ronald Dworkin, Thomas Scanlon et al),
a la vez que presenta su propia respuesta a la pregunta: glgualdad de
qué? Cohen reconoce generosamente los créditos siempre que puede, ¥
su valoraci6n es positiva de muchas maneras, pero las criticas que hace,
si se sostienen, indicarfan una confusién importante de los motivos, asf
38 Téenicamente, lo que se esté usando en este andlisis es la “funcién inves’ Jo diab
ros retomna de los niveles de capacidad especiicados alos ingresos necesarios,dadaa au!
tras influencias sobre Ia capacidad. Este procedimiento no podri sare. en sia
si hay personas que tienen tanta desventaja en terminos de caractristicas personales,
ejemplo, alguien totalmente indtiD que mingin nivel de ingreso les permltrt loge
Cidades bésicas minimamente aceplables; en ese caso, esas personas slempre ot I
tifcaré como pobres. errs
como una base conceptual inadecuada del enfoque sobre la capacidad,
tal como lo he tratado de presentar.
La principal tesis de Cohen es que mi articulo “{Igualdad de qué?”
(Sen, 1980) "presenta dos aspectos distintos de la condicién de una per-
sona bajo un nombre tinico [capacidad], y esta dualidad inadvertida ha
persistido en {mis} escritos posteriores. Ambos aspectos, o dimensiones
de la valoraci6n, deben atraer el interés de los igualitaristas, pero no es
correcto describir a uno de ellos como ‘capacidad’” (p. 38). Un aspecto
se refiere a “que una persona sea capaz de hacer ciertas cosas basicas”.
EI otro es el que Cohen llama “via media”, porque “en cierto sentido se
encuentra a la mitad del camino entre los bienes y la utilidad. La via
media est4 constituida por los estados que en la persona producen los
bienes, estados en virtud de los cuales los niveles de utilidad adquieren
sus valores” (p. 39).
‘Cohen encuentra importante la dimensién de la via media para la com-
prensién normativa y observa, correctamente, que he puesto énfasis en
el estado de la persona, distinguiéndolo de los productos primarios que
ayudan a generar ese estado, y de las utilidades generadas por el mismo.
‘Se debe observar, por ejemplo, su nivel de nutricién y no séle, como hacen
Jos seguidores de Rawls, su provisin de alimentos o, como hacen los parti-
darios del bienestar, la utlidad que se obtiene al comertos.
Pero —argumenta Cohen— esta signficativa e tluminadora reortentacion
no equivale a concentrarse en la capacidad de una persona [...] La capacidad,
1's ejercicios de ésta, Forman s6lo una parte del estado intermedio de la via
media (pp. 40-41)
[la via media, el producto de bienes que, a su vez, generan utilidad, no
abarca lo mismo que Ia capacidad; en tal sentido, “capacidad” es una mala
ci6n, aunque no con el mismo alcance. Es particularmente importante
la evaluaci6n del bienestar* —en la forma de logro y libertad— y
Paral perepeereer ie erage Epa walter ra ie ope ley
ae que se refiere a los juicios sociales, las evaluaciones individua-
les alimentan directamente la valoracién social. Aunque el motivo origi-
nal para usar el enfoque sobre la capacidad fue provisto por un anilisis
de la pregunta “¢Igualdad de qué?” (Sen, 1980), la utilizacién del enfo-
que, si tiene éxito para la igualdad, no necesariamente se limitaré a ella.
La posibilidad de usar el enfoque en el cAlculo igualitario depende de lo
viable que sea considerar las ventajas individuales en términos de las
‘eapacidades, y si se acepta esa posibilidad, entonces se podré ver que la
misma perspectiva general es importante para otros tipos de evaluacién
. 'y agregacién social.
1. La importancia potencialmente amplia de la perspectiva de la capaci-
dad no debe ser una sorpresa, ya que su enfoque est interesado en
mostrar la fuerza légica de un espacio particular para la evaluacion de
j. las oportunidades y los éxitos individuales. En cualquier célculo social en
[ que las ventajas individuales son esencialmente importantes, ese espacio
£4 Potencialmente significativ.
BIBLIOGRAFIA
‘Arist6teles (siglo 1v a. C.), Etica a Nicémaco; véase Ross (1980).
‘Ameson, R. (1987), “Equality and Equality of Opportunity for Welfare", Philo-
f, sophical Studies, SA.
* sah, 1. (1987), “On Professor Sen’s Capability Theory”, Tokio, mimeografiado
Basu, K. (1987), “Achievements, Capabilities and the Concept of Well-being
Social Choice and Welfare, 4.
} Beitz, C. R, (1986), “Amartya Sen's Resources, Values and Development”, Econo,
.. mics and Philosophy, 2.
Brannen, J., y G. Wilson (comps.) (1987), Give and Take in Families, Londjeq,
Allen and Unwin,
Broome, J. (1988), resefia de “On Ethics and Economies” y de The Standard
1. Living. en London Review of Books. =
11.38 Ba correspondencia con Ia pregunta “igualdad de qué? existe, de hecho, tambheey
la pregunta “Bficlencia de que?” a
Campbell, R. H., A. 8. Skinner (comps.) (1976), Adam Smith, An Inquiry into
the Nature and Causes ofthe Wealth of Nations, Oxford, Clarendon Press.
Cohen, G. A. (1989), “On the Currency of Egalitarian Justice”, Ethics,
(1990), “Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities”, Re-
cherches Economiques de Louvain, 56.
Culyer, A. J. (1985), "The Scope and Limits of Health Economics", Okonomie
des Gesundheitswesens.
Dasgupta, P. (1986), "Positive Freedom, Markets and the Welfare State", Oxford
Review of Economic Policy, 2.
(1988), “Lives and Well-being”, Social Choice and Welfare, 5.
~—— (1989), “Power and Control in the Good Polity’, en Hamlin y Petit (1989).
D’Aspremont, C.,y L. Gevers (1977), “Equity and the Informational Basis of Col-
lective Choice”, Review of Economic Studies, 46.
DeBeus, Jos (1986), "Sen's Theory of Liberty and Institutional Vacuum", Univer-
sidad de Amsterdam.
DeVos, K., y Aldi J. M. Hagenaars (1988), "A Comparison Between the Poverty
Concepts of Sen and Townsend”, Universidad de Leiden, mimeografiad.
Deaton, A.,y J. Muellbauer (1980), Economics and Consumer Behaviour, Cam-
bridge, Cambridge University Press.
Delbono, F. (1987), resefia del articulo Commodities and Capabilities, en Eco-
‘nomic Notes.
Dreze, J., y A. Sen (1989), Hunger and Public Action, Oxford, Clarendon Press.
Dworkin, R. (1981), "What is Equality? Part 2: Equality of Resources", Philoso-
‘phy and Public Affairs, 10
Elster, J., y A. Hylland (comps. (1986), Foundations of Social Choice Theory,
Cambridge, Cambridge University Press.
rtner, W. (1988), resefia de Commodities and Capabilities en Zeischriften fur
National Okormnomia, 48
Goodin, R. E. (1985), Political Theory and Public Policy, Chicago y Londres, Uni-
versity of Chicago Press.
(1988), Reasons for Welfare: Political Theory of the Welfare State, Prince-
top, Princeton University Press.
Guiffin, J. (1986), Well-being, Oxford, Clarendon Press.
Grilfin, K,,y J. Knight (comps, (1989a), “Human Development in the 1980s and
Beyond”, nimero especial, Jounal of Development Planning, 19.
(1989), “Human Development: The Case for Renewed Emphasis", Jour-
nal of Development Planning, 1.
Hamlin, A. P. (1986), Ethics, Economics and the State, Brighton, Wheatsheaf
Books.
Hamlin, A., y P. Pettit (comps) (1988), The Good Policy: Normative Analysis of
the State, Oxford, Blackwell.
Hare, R. (1981), Moral Thinking, Oxford, Clarendon Press.
Harrison, R. (comp. (1979), Rational Action, Cambridge University Press,
Hawthorn, G, (1987), “Introduction”, en Sen (1987b).
Helm, D. (1986), “The Assessment: The Economic Border of the State”, Oxford
Review of Economic Policy, 2
Hossain, I. (1990), Poverty as Capability Failure, Helsinki, Swedish School of
Economics and Business Administration,
Kakwani, N. (1986), Analysing Redistribution Policies, Cambridge, Cambridge
University Press. ‘
Kanbur, R. (1987), “The Standard of Living: Uncertainty, Inequality dnd Oppor-
tunity", en Sen (1987).
Koohi-Kamali, F. (1988), “The Pattern of Female Mortality in Iran and Some of
its Causes", Applied Economics Discussion Paper 62, Oxford Institute of Eco-
nomics and Statistics.
Koopmans, T.C. (1964), “On Flexibility of Future Preference”, en M. W. Shelly y
G.L. Bryan (comps.), Human Judgments and Optimality, Nueva York, Wiley.
Kreps, D. (1979), “A Representation Theorem for Preference for Flexibility”,
Econometrica, 47.
Kumar, B. G. (1987), “Poverty and Public Policy: Government Intervention and
Level in Kerala, India”, tesis de doctorado, Universidad de Oxford.
Kynch,J.,y A. Sen (1983), “Indian Women: Well-being and Survival”, Cambridge
Joumal of Economics, 7
Liddell, H. G. y R. Scott (1977), A Greek-English Lexicon, ampliado por H. S.
Jones y R. McKenzie, Oxford, Clarendon Press.
Luker, W. (1986), “Welfare Economics, Positivist Idealism and Quasi-Experi-
‘mental Methodology”, University of Texas, mimeografiado.
Marx, K. (1844), Economic and Philosophic Manuscript, traducei6n al inglés,
Londres, Lawrence and Wishart, 1977.
‘McMurrin, S. M. (comp.) (1980), Tanner Lectures on Human Values, i, Salt Lake
ity, University of Utah Fress, y Cambridge, Cambridge University Press.
‘Muellbauer, J. (1987), "Professor Sen on the Standard of Living”, en Sen (1987).
Nussbaum, M, (1988), ‘Nature, Function and Capability: Aristotle on Political
Distribution”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, volumen suplementario.
—— 1990), “Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach”, Midwest Studies
in Philosophy, 13; versin revisada en este libro.
Pattanaik, P. K., y Yongsheng Xu (1990), "On Ranking Opportunity Sets in
Terms of Freedom of Choice”, Recherches Economiques de Louvain, 86.
Pigou, A. C. (1920), The Economics of Welfare, Londres, Macmillan.
Rawls, J. (1971), Theory of Justice, Cambridge, Mass., Harvard University
Press, y Oxford, Clarendon Press. [Traduccin al espaol del Fondo de Cults
ra Econémica, Teoria de la Justicia, 1979.)
—— (1988), “Priority of Rights and Ideas of the Good”, Philosophy and Pu-
blic Affairs, 17.
—— (19888), “Reply to Sen”, Harvard University, mimeografiado.
et al. (1987), Liberty, Equality and Law: Selected Tanner Lectures on Moral
Philosophy, en S. McMurrin (comp.), Cambridge, Cambridge University Press,
ry Salt Lake City, University of Utah Press.
Riley, J. (1988), Liberal Utilitarianism: Social Choice Theory and J. S. Mill's Phi-
losophy, Cambridge, Cambridge University Press.
Ringen, J. (1987), The Possibility of Politics: A Study of the Economy of the Wel-
fare State, Oxford, Clarendon Press.
Roemer, J. (1982), A General Theory of Exploitation and Class, Cambridge, Mass.,
Harvard University Press.
— (1986), “An Historical Materialist Alternative to Welfarism’, en Elster y
Hylland (1986).
Ross, D. (1980), Aristotle, The
ford, Oxford University Press.
Scanlon, T. M. (1979), "Preference and Urgency’, Jounal of Philosophy, p. 72.
(1982), “Contractualism and Utilitarianism’, en Sen y Williams (1982).
‘Schokkaert, E..y L. Van Ootegem (1990), “Sen's Concept of the Living Standard
‘Applied to the Belgian Unemployed”, Recherches Economiques de Louvain, S6.
Seabright, P. (1989), “Social Choice and Social Theories”, Philosophy and Public
Affairs”, 18.
Sen, A. K: (1970), Collective Choice and Social Welfare, San Francisco, Holden-
Day. Nueva edicién en Amsterdam: North-Holland, 1979.
—— (1977), "On Weights and Measures: Informational Constraints in Social
Welfare Analysis", Econometrica, 45.
(1980), “Equality of What?” (1979 Tanner Lecture at Stanford), en Me-
Murrin (1980); reproducido en Sen (1982a) y Rawls etal. (1987).
(1982a), Choice, Welfare and Measurement, Oxford, Blackwell, y Cam-
bridge, Mass., mr Press.
(1982b), “Rights and Agency", Philosophy and Public Affairs, 11
—— (19832), “Liberty and Social Choice”, Journal of Philosophy, 80.
(19836), “Development: Which Way Now?", Economic Jounal, 93; repro-
ducido en Sen (1984).
(1983e), “Poor. Relatively Speaking”, Oxfard Fronamic Papers, 38, repro-
ducido en Sen (1988).
(1984), Resources, Values and Development, Oxford, Blackwell, y Cam-
bridge, Mass., Harvard University Press.
(19854), "Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984",
en Journal of Philosophy, 82.
(19850), Commodities and Capabilities, Amsterdam, North-Holland.
(1985c), “Women, Technology and Sexual Divisions”, Trade and Develop-
ment, 6.
(19872), On Ethics and Economics, Oxford, Blackwell.
(19876), The Standard of Living (1985 Tanner Lectures at Cambridge),
ccon contribuciones de Keith Hart, Ravi Kanbur, John Muellbauer y Bernard
Williams, compilado por G. Hawthorn, Cambridge, Cambridge University
Press.
(19884), “Freedom of Choice: Concept and Content", European Economic
Review, 32.
—— (1988), “The Concept of Development”, en H. Chenery y T. N. Srini-
vasan (comps.), Handbook of Development Economics, Amsterdam, North-
Holland.
Sen, A. K. (19902), “Justice: Means versus Freedoms", Philosophy and Public
Affairs, 19.
—— (19906), “Gender and Cooperative Conflicts", en Tinker (1990).
ymachean Ethics, The World's Classics, Ox-
‘Sen, A. K. (1991), "Preference, Freedom and Social Welfare", Journal of Econo-
‘metrics, 50.
(1992), Inequality Reexamined, Oxford, Clarendon Press.
—— YB. Williams (comps.) (1982), Uiiltarianism and Beyond, Cambridge,
Cambridge University Press 7 ae
Sirear, D.C. (1979), Asokan Studies, Calcuta, Indian Museum.
‘Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of
‘Nations; véase Campbell y Skinner (1976). [Para la versién en espafil, basada
en Ia edicién de Edwin Cannan con introduecién de Max Lerner, véase Smith,
‘Adam, Investigacion sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones,
traduccién y estudio preliminar de Gabriel Franco, México, Fondo de Cultura,
Econémica, 1* ed., 1958.]
‘Steiner, H. (1986), "Putting Rights in their Place: An Appraisal of Amartya Sen's
‘Work on Rights", University of Manchester, mimeografiado.
Stewart, F. (1988), “Basic Needs Strategies, Human Rights and the Right to
Development”, Queen Elizabeth House, mimeografiado.
‘Streeten, P., et al. (1981), First Things First: Meeting Basic Needs in Developing
Countries, Nueva York, Oxford University Press.
Streeten, P. (1984), “Basic Needs: Some Unsettled Questions", World Develop-
ment, 12.
Sugden, R. (1986), Resefia de Commodities and Capabilities, Economic Jounal,
96.
‘Suppes, P. (1987), "Maximizing Freedom of Decision: An Axiomatic Analysis”,
£0 G. R. Feiwel (comp,), Arrow and the Foundations of Economic Policy, Nueva
York, New York University Press.
‘Suzumura, K, (1988), Introduccién de la traduccién al japonés de Commodities
‘and Capabilities, Tokio, Iwanari.
‘Tinker, I. (comp.) (1990), Persistent Inequalities, Nueva York, Oxford University
Press.
Williams, A. (1985), “Economics of Coronary Bypass Grafting”, British Medical
Journal, 291.
(1991), “What is Health and Who Creates it?", en J. Huttonet al. (comps.
Dependency to Enterprise, Londres, Routledge.
Williams, B. (1985), Ethics and the Limits of Philosophy, Londres, Fontana, y
Cambridge, Mass., Harvard University Press.
—— (1987), "The Standard of Living: Interests and Capabilities’, en Sen
(1987).
F Wilson, G. (1987), Money in the Family, Aldershot, Avebury.
Zamagni,S. (1986), “Introduzione", en Sen, Sela, Benessere, Equita, Bol
Mulino,
Comentario a “¢lgualdad de qué?”
ya ‘Capacidad y bienestar*”
CuiristINE M. KorsGAARD
En Estos dos capftulos se proponen formas de entender y medir ciertos
aspectos importantes de la calidad de vida. A Gerald Cohen le interesa
espectficamente la igualdad: de qué deben tener las personas una canti-
dad igual, para que sean iguales en el sentido que importa a los igua-
litaristas. En su capftulo critica las opiniones de Rawls y de Sen, y ofre-
ce su propia respuesta, la que consiste en que las personas deben ser
iguales en su acceso a la ventaja.' Se supone que ambos términos de esta
formula son eclécticos. La “ventaja” incluye el bienestar y los recursos y
cualquier otra cosa que se decida que es un “estado deseable de la per-
sona”.? Usted puede acceder a las cosas que tiene, o que puede tener, 0 que
se le dan. Decir que las personas deben ser iguales en su acceso a la ven-
taja, segtin Cohen, es decir que cualquier desventaja involuntaria —cual-
quier desventaja que no se haya elegido o que no puede ser superada
voluntariamente— debe ser eliminada o compensada.
El punto de vista de Amartya Sen es que la calidad de vida de una per-
sona debe valorarse en términos de sus capacidades. Una capacidad es
Ja habilidad o potencial para hacer o ser algo —més técnicamente, para
lograr un cierto funcionamiento—. Los funcionamientos se dividen en
cuatro categorfas que se traslapan, a las que Sen denomina libertad de
bienestar*, logro de bienestar*, libertad de agencia y logro de agencia.
‘Nuestras capacidades son nuestra potencialidad para todas estas cosas.
La opinién de Sen, al igual que la de Cohen, empieza como una tesis so.
bre la clase de valor que debe interesar a los igualitaristas. Se debe hacer
‘que las personas sean iguales en sus capacidades, o por lo menos en sus
capacidades bdsicas. Pero Sen est dispuesto ahora a afirmar que su
opinién proporciona una métrica también para otras finalidades.
Podemos valorar cualquier propuesta sobre lo que constituye la cali-
dad de vida de varias maneras. Primero, podemos valorarla simplemen-
te como una propuesta filoséfica sobre lo que es una buena vida. Se-
' Cohen defiende su propia opinisn con mayor detalle en su articulo “On the Currency
of Egalitarian Justice", Ethies, 9, julio de 1989, pp. 906-944,
*'Cohen, “zigualdad de qué? Sobre el bienestar, los bienes y las capacidades”, en este
oro, pp. 27-83
i
‘gundo, podemos valorarla por su legitimidad como un objetivo politico:
si es 0 no la clase de cosa que debemos contribuir a realizar por medio
de los instrumentos politicos. Y, tercero, podemos valorarla por su utili-
dad para determinar las decisiones politicas y econémicas que se toman
—+s decir, por si proporciona medidas lo suficientemente exactas como
para valorar los efectos de la politica—. Como es obvio, estas tres for-
mas de valoraci6n estén relacionadas entre s{ y todas son necesarias. Si
la capacidad y Ia ventaja no fueran por lo menos caracteristicas im-
portantes de una buena vida, igualarlas o aumentarlas al maximo no
serfa deseable politicamente. Si no fueran objetivos politicos legitimos,
el hecho de que nos permitan tomar medidas, por sf solo, no tendrfa gran
importancia. No obstante, las tres formas de evaluacién existen por se-
parado. Precisamente, la pregunta en que me concentraré, al considerar
tanto el acceso a Ia ventaja como la capacidad, es su legitimidad como
objetivos politicos.
Al valorar la legitimidad de un objetivo politico, debe tenerse en men-
te que el Estado usa la coercién para lograrlo, y que por lo general el
tuso de la coercién es incorrecto. Solo la busqueda de ciertas clases de
objetivos, en circunstancias especiales, puede justificar recurrir a la coer-
ién; por lo tanto, s6lo éstos pueden legitimar a los objetivos politicos.
Hay dos instrumentos conocidos y relacionados entre sf a los que recu-
ren los filésofos politicos con el fin de suavizar el problema moral creada
por la naturaleza coercitiva del gobierno. Uno es la idea del consenti-
miento de los gobernados, ya sea real o hipotético, a la institucién gene-
ral del gobierno. Doy por sentado que como el consentimiento real no
hha sido dado de hecho, el consentimiento hipotético es lo mas que pode-
mos esperar. Es decir, lo mas que se puede esperar es demostrar que las
instituciones politicas y sus objetivos son de tal clase que es razonable
que las personas consientan en ellos. El otro instrumento es el mecanis-
mo de la votaci6n, como una forma de aproximarnos al consentimiento
real dentro de la sociedad. Algunos filosofos creen que estos dos instru-
‘mentos funcionan juntos para disipar el problema moral que crea el uso
de la coerci6n por el Estado. Se supone, hipotéticamente, que cada indi-
vViduo consiente en someterse a las decisiones politicas mientras se le
permita, de hecho, contribuir a esas decisiones mediante la votacién.
Pero, por lo menos desde Mill, pocos fil6sofos dirfan que la votacién es
suficiente para justificar el uso de la coercién por parte del Estado, por-
que conduce a una versién de lo que Tocqueville llamé “la tiranta de Ia
mayorfa”.> Incluso en una sociedad democritica, debemos establecer
Iimites sobre lo que puede lograrse a través de los medios politicos. En.
5 Mil, 1859, cap. 1
primer lugar, deben reflejar las razones que tienen las personas para
someterse a la autoridad coercitiva del Estado.
La legitimidad de un objetivo politico obviamente depende de la clase
de filosofia politica que prefiera uno, aquello para lo que uno cree que
es el Estado. Asi que empezaré analizando las clases de objetivos politi-
‘cos que se han crefdo legitimos, y bosquejaré un punto de vista que con-
sidero aceptable. Después valoraré las propuestas de Sen y de Cohen a
a luz de ese punto de vista. Como Rawls, empezaré con las distinciones
entre las teorfas liberales y las no liberales.* En una teorfa liberal, el
propésito del Estado es permitir a cada ciudadano que siga su propio
concepto del bien. En una teorfa no liberal se considera que algin con-
cepto del bien ya se ha establecido filos6ficamente, y el objetivo del Es-
tado es lograr que se realice ese concepto. Si se acepta una teorfa no
liberal, mis dos primeras formas de valoraci6n no estan de ninguna ma-
nera separadas: para mostrar que algo es un objetivo politico legitimo,
todo lo que necesitamos es mostrar que realmente ya se le ha establecido
como un bien. De conformidad con esas teorfas, la finalidad del Estado
es hacer que se realice el bien. Como observa Rawls, el utilitarismo cls-
sico es, en sentido estricto, una teorfa no liberal, pues considera que el
bien que produce la maximizacién del placer ya se ha establ
teorfa aristotélica que acepte que el propésito del Estado es eduicar a lot
cludadanos para que lleven una vida virtuosa, o una teorfa marxista que
busque hacemos verdaderamente humanos, tampoco serfan liberals.
Estas teorfas consideran que ya se ha establecido un concepto de lo que
es la buena vida y que el mismo es capaz de justificar el uso de la coer
cién por parte del Estado,
En comparacién, Rawls define una teorfa liberal como la que “permi-
te una pluralidad de conceptos del bien diferentes y opuestos, a los que
incluso no es posible medir’.* Pero la expresin “permite” es infortuna-
damente ambigua. Por lo tanto, hay dos clases de liberales. Una est4 de
acuerdo con los no liberales en que el propésito del Estado es permitir a
los ciudadanos lograr una vida buena, pero no est de acuerdo en que
existe un solo concepto ya establecido de lo que es la vida buena. Es im-
Portante que cada persona elija, construya y busque su propio concepto
del bien. Hay diferentes razones por las cuales alguien puede preferir
esta opinién, Corresponden aproximadamente a las diferentes razones
de la tolerancia religiosa y, al igual que ellas, muchos liberales las de-
fienden de una manera bastante confusa. Una raz6n es el escepticismo:
4 Rawis, 1982, pp. 159-185.
5 Tid, p. 160
nid!
filos6-
ficamente y por lo tanto es capaz de justificar la polftica decidida.5 Una
no hay una vida mejor, o por lo menos no se puede proba que Ie haya,
asf que no tenemos una base s6lida para obligar a las personas a-que lle-
ven una clase de vida en vez de otra. La segunda razén ese! individivalis-
ho ético. Segin esta opinién, lo bueno de una vida depende, exencial-
mente, de que la persona que la vive la haya elegido y conformade. Sw
vida, al igual que su fe, debe ser producida esponténeamente plor ustéd
mismo si es que va a tener algin valor. Una tervera raz6n, qud eared de
tun andlogo teolégico, es el individualismo epistemoldgica, que consiste
en dos afirmaciones: primero, puede haber una vida que es la melor plira
cada persona, pero no hay una vida que sta la mejor para todas, Segunda,
en realidad, cada persona est en mejores condiciones de enedretrax par
sf misma cul es la mejor vida para ella. (Si aceptara este individualise
mo epistemol6gico, el utilitarista se convertirfa en liberal.) Lo quis estas:
opiniones comparten es la idea de que la realizacién directa de lot
bienes finales, o de las mejores vidas, queda descalificada en tanto.obje-
tivo politico. O bien no conocemos lo suficiente acerca de los bienes f
nales para usarlos como justificaciones politicas, o debido a su natura-
leza es mejor dejarlos en manos de los individuos. El Estado s6lo puede
‘star justificado en el control de la distribucién de los bienes instrumen-
F tales o primarios, cosas que cualquier persona que busque una buena vida
; tiene razén de desear. Segiin este punto de vista, la razén por la que hipo-
‘éticamente las personas dan su consentimiento a las instituciones polfti-
cases porque: J) viven mejor en sociedad, y 2) los principios que regu-
lan a la sociedad son los que ellos hubieran elegido. Sin embargo, va
: que debemos permitir una variedad de conceptos del bien, la tinica for-
E ma legitima de que el Estado contribuya a una vida mejor es aumentar
y distribuir justamente la existencia de bienes primarios. Por razones
F due se pondrén en claro mas adelante, llamaré a esta opinién “el nuevo
Iberalismo'
Hay otra forma més antigua de ser liberal que es algo diferente. De
sonformidad con Locke y Kant, la finalidad del Estado es conservar y
Broteger los derechos y jas libertades, no facilitar la bisqueda de una
‘buena vida. Estos filésofos crefan que la naturaleza de los derechos y las
Hbertades es tal que su conservacién justifica el uso de la coercion. Locke
¢refa que se tiene un derecho natural que cada persona puede hacer rese
primero, un derecho innato a su propio trabajo, y segundo, por
mnsi6n, un derecho calificado a aquello con lo que la persona “miez-
la” su trabajo.” Kant crefa que todos tienen un derecho innato a la;
Bertad y, como una extensién necesaria de ese derecho, a la adquisiciéss
; de ciertos otros sin los cuales no se puede ejercer la propia libertad;
7 Locke, 1690, cap, secci6n 27
a los que se puede hacer cumplir por la fuerza. Kant argumentaba que
los derechos podfan hacerse cumplir coercitivamente: éstos son una ex-
tensién necesaria de la libertad, de modo que cualquier persona que trate
de interferir con los derechos interfiere con la libertad. Un violador de
los derechos es un obstéculo para la libertad. Pero todo lo que impide esos
obstdculos es consistente con la libertad. Y todo lo que es consistente con
la libertad es legftimo. Hacer cumplir coercitivamente los derechos, toda
vez que esto es consistente con la libertad, es también legftimo.?
Estos puntos de vista basan ademas la autoridad coercitiva del Estado
en un contrato social, pero el efecto del contrato es diferente. En el nue-
vo liberalismo, el contrato social hipotético parece dar origen a la auto-
Fidad coercitiva del Estado. La justificacién para el empleo de la coercion
se encuentra en el hecho de que se puede, plausiblemente, suponer que
las personas consienten en acuerdos que ellos hubieran elegido y que les
proporcionan una vida mejor. En el viejo liberalismo se consideraba
que la autoridad coercitiva estaba vinculada con los derechos y con la li-
bertad por la propia naturaleza de éstos: todo lo que el contrato hace es
transferir al Estado esa autoridad coercitiva que ya existia previamen-
te.!9 Al consentimiento hipotético solo se le permite determinar quién
cejerce la autoridad coercitiva; no originarla.
Una consecuencia es que, segtin el viejo liberalismo, s6lo se puede ejer-
cer la coercién del Estado en la conservacién y proteccién de la libertad,
Al igual que en el nuevo liberalismo, los bienes finales no son objetivos
politicos legitimos, pero existe una diferencia. En el nuevo liberalismo
se descalifica a los bienes finales como objetivos politicos debido a su
variabilidad o a que no se les puede conocer. En el viejo liberalismo no
se descalifica a los bienes finales porque en él nunca clasificaron como
Kant, 1797, p. 52 el numero de pagina en la edicion de la Academia Prusiana es el
246 (auumeracion que es normal indicar en Ia mayoria de las ediciones). (Las paginas de
las ita posteriores se presentardn en la siguiente forma: 52/248)
2 Kant, 1797, pp. 3836231
"8 Vease, por elempio, Locke, 1690, cap. 7, seccion 87. De esto se deriva que la meta de
tase ola I oracvcn los derechos ea rpind op. 8, scion
123). Sin embargo, Locke a veces parece olorgar al gobiemo poderes ms extensos para
Aca "por el ben del gaiadarg,cn ase ses Roa ote
te esto, creo, es que Locke pensaba que cl consentimiento ex real (expresado' taelto), No
hipottico,y tambien crefa que exstia una postbilidad real de retirario Kant presents ex,
Plicitamente al gobierno como si surgiea de un contratohipotéice que conieresutoridad
oercitva al Estado (1797, pp. 76/312; 0-81/315-316). En este caso, “ransterencta no
exactamente la palabra correcta para el efecto que el contratotene sobre la autora coer,
cltva, Kant piensa que para ser moralmentelegfima, la coercion para el curmplimiento de
Jos derechos debe ser “reciproca" y que por lo tanto debe ejercerse por medio del Estado
(36-377232; 64-65/255-256). Bn oiras palabra, la Gnica forma legtina de hacer cumpllt
sus derechos es unise, en un Estado politico, con Ia persona que segin usted ha vulnera,
do sus derechos y someterse, tanto usted como él, a su cumplimiento cocreitve (pp. 7c
1721307-308),
objetivos politicos. Considero que este punto es importante porque mu-
chas personas suponen que el liberalismo debe estar fundamentado.en
¢1 escepticismo filosético con respecto a la posibilidad de descubrig cugl
la mejor vida. El viejo liberalismo es consistente con la certidumbre
més absoluta sobre lo que es la mejor vida, Usted puede pensas, como
Aristoteles, en el libro x de su Etica a Nicémaco, que puede.derpastrar
que una vida contemplativa es lo mejor y aun asf creer que el Estade 1p
tiene nada que hacer para obligar a la gente a llevar esa vida..Bl
mento para usar la coercién es sélo la proteccién de la libertad, m0 Ip
obtencién del bien. aethine
Hay dos objeciones al viejo liberalismo, y en parte el nuevo sedisqfié
ara superar a ambas, las cuales se quejan de que el viejo likeralismaaas
muy conservador. Primero, segtin las versiones presentadas por Lackay
Kant, se supone que en el Estado natural ya existfan ampligs darephias
de propiedad y que la tarea del gobierno consistfa en proteger esos de-
rechos. Esto es objetable porque depende de una premisa dudesa —que
log derechos de propiedad existen independientemente y antes de la did
tencia del Estado— y porque parece poner a cuestas del gobierne le oblit
gacién de conservar y reforzar las desigualdades heredadas. No creo que
esta sea esencial para esa opinién en su forma kantiana. Lo nico ese-
lal es que el derecho a la libertad existe antes que el Estado, y quea ésta
s¢ le considera un derecho humano natural. Podemos aceptar. como lo
hhacen los nuevos liberales, que debemos precisar qué derechos adicior
|, nales se considerarn extensiones necesarias o realizaciones de la libery
dentro de las limitaciones fijadas por el Estado, al determinar aque;
Ilo a.lo que las personas consentirén razonablemente. Pero, continda la
objecién —y ésta es la segunda queja—, el viejo liberalismo equivale a
to que algunos considerarfamos una funesta forma de libertarismo. Si lo
{pico que el Estado puede garantizar es la libertad, y no una buena vida,
| Re-habria base para garantizar cosas que parecen ser claramente parte
econémico y otros similares—. Esta clase de teorfa dificulta ser un
partidario del bienestar.
{+ También existe una manera de superar esta objeci6n: insistir tanto en
lg necesidad de utilizar un amplio concepto positivo de libertad coma
ala idea de que se deben satisfacer ciertas condiciones de libertad para
fograr lo que Rawls llama “el mérito de la libertad”: la posibilidad real
de aprovechar los derechos y las oportunidades propios.!! Rawls evitd
tratar a las condiciones del mérito de la libertad como si fueran parte,
esencia, de ser libre. Pero, de hecho, no importa mucho que hablemos
ees y no de la libertad —los alimentos, el cuidado médico, un mfni-
" Ravis, 1971, seceién 32, p. 206
mérito de la libertad o de su realidad. No podemos garantizar efecti-
vamente la libertad sin garantizar su mérito. Entonces, la idea general
que subyace en esta opinién es que, a menos que se satisfagan ciertas,
condiciones bésicas de bienestar y se proporcionen recursos y opor-
tunidades, no podemos seriamente pretender que la sociedad esté con-
servando y protegiendo la libertad de todos. Los pobres, los que carecen
de trabajo o de atencién médica, los que no tienen vivienda y los que no
oseen educacién no son libres, sin importar los derechos que les haya
garantizado la Constitucién. Hay dos razones para esto. La primera es
su disminuida capacidad para formular y tratar de alcanzar algin con-
cepto del bien. La segunda es de igual importancia: una persona que
carece de estos bienes basicos esta sujeta a la intimidacién de los ricos y
los poderosos, en especial si otros dependen de ella. Una trabajadora no
calificada que subsiste con un bajo ingreso, malas condiciones o inelu-
so acoso sexual en el lugar de trabajo porque su tinica otra alternativa es
que sus hijos pasen hambre, no es libre. Dejar de satisfacer las necesi-
dades basicas de las personas y de proporcionar las habilidades y oportu-
nidades esenciales es dejarlas sin recursos, y éstas, sin recursos, no son
libres.!2
Creo que hay algunas ventajas filos6ficas importantes en una version
del viejo liberalismo que considera al bienestar. Porque si es necesario
Justificar la coercién del Estado recurriendo a una nocién del consenti-
miento hipotético, se requiere alguna forma de limitar qué clase de cosa
es candidata a recibir ese consentimiento. No es posible suponer que la
gente consiente hipotéticamente en la coercién en nombre de cualquier
cosa que la sociedad decida que es buena. La teoria antigua, basada en
"2 Mi forma de presentar esta situacin podria hacer pensar que creo que Rawls es un
‘nuevo liberal ejemplar. En general es ast, pero también pienso que en los tltimos eseritos
de Rawls hay elementos que sugieren un cambio hacia la version del bienestar que predo-
‘minaba en el viejo iberalismo. Un tema particular elempliica este punto. En A Theory of
Jisstce, Rawls rata alas Hbertades como ems en la lista de bienes primarios. En la con
‘pein general de la Justicia, se les puede cambiar por otras clases de bienes primarios
-scein 11, pp. 62-63). Rawls entonces tene que proporcionar una explicaciGn de la prio-
ridad de la ibertad en el concepto especial de Ia justia. Bs decir, tlene que explicar la ra:
‘z6n de que, en condiciones favorables, la lbertades legan a adquitir el estatus especial
{de bienes que los cludadanos no cambiardn por nada mds (seccin 82, pp. 541-548). En ss
ldlimos eseritos, Rawls en cambio hace mas énfasis en el concepto del cludadano como
luna persona mora, uno de cuyos intereses més elevados ae encuentra en el ejercicio dela
propia autonomia: no slo lograr su concepeién del ben, sino elegirla y modificaria libre
‘mente. Entendido de esta manera, el cludadano ve al Estado no s6lo como el lacus para
rocurar su determinada concepcién del bien, sino también como el locus para elercer esa
[utonomia. Véase Rawls, 1980 y 1982a, Estee un cambio en la direcciin de viejo liberals:
‘mo, y entre otras cosas facilita explicar la prioridad de la ibertad. Véase especialmente
1982a, pp. 27 ss. Esto no significa que el concepto general de justicia haya desaparecido
de Ta explicacion de Rawls; mas bien aclara la Tanén de que este concepto slo sea acep-
table cuando no se puede establecer el mérito de la bert.
la libertad, hace posible que el Estado ejerza coercién sobre las per-
sonas s6lo en aras de algo que haga legitimo obligarlas a ello—como el
logro de la libertad para todos—. Esto explica la prioridad de la libertad
sobre otros bienes, y al mismo tiempo su énfasis en la libertad positiva y
en el mérito de la libertad explica por qué es esencial garantizar el bien-
estar y las oportunidades bésicos. La consecuencia de utilizar estas no-
ciones es una gran coincidencia préctica entre el nuevo y el viejo libera-
lismo. Pero la justficacion sigue siendo diferente. En el viejo liberalismo
se justifica a los bienes primarios por considerarseles esenciales para el
mérito, o para la realidad de la libertad en un sentido positivo, mas que
como un medio para variadas concepciones del bien.
‘Ahora retorno a las propuestas de Sen y de Cohen. Primero, el punto
de vista de los objetivos politicos legitimos que he bosquejado conduce
inmediatamente a una fuerte, aunque calificada, adhesion a la propuesta
de Sen en el sentido de que debemos distribuir teniendo en cuenta las ca-
pacidades. Porque Sen argumenta que la idea de las capacidades nos da
tuna forma de entender la idea de una libertad positiva, y creo que esto es
correcto: hacer que las personas sean capaces de realizar efectivamente
sus metas y de procurar su propio bienestar es hacerlas libres en un sen-
tido positivo. Pero existe la siguiente calificacién: en su texto, Sen se
pregunta si es posible, y en qué medida en caso de serlo, justificar su
opinién por la idea de que el buen funcionamienta humana, adecuada-
mente definido, corresponde a algiin ideal metafisico del bien final: por
ejemplo, el de Aristételes o el de Marx." En el punto de vista que he bos-
quejado, esta correspondencia, si la hubiera, no desempefiarfa ningin
Papel para justficar la distribuciOn de las capacidades como un obj
politico.
Debo decir que el texto de Cohen es mas complicado. Primero, quiero
referirme a su pretensién de que la via media es un objetivo politico le-
sitimo por derecho propio, y a su critica a la opinion de Sen sobre este
punto." Cohen acusa a Sen de “atletismo”, al sefialar pérrafos en los qué
Sen parece decir que el hecho de proporcionar a alguien, por ejemplo,
comida, es que se pueda alimentar a sf mismo, en vez. de que s6lo pu
ser alimentado, sin importar quién sea el agente en este caso. Cohett a
gumtienta que es importante que las personas sean alimentadas, no sOH8
que se alimenten a sf mismas, y supone que Sen omite este punto porque
se concentra demasiado en la libertad y en la actividad. Pero qué ti
persona sea alimentada puede estar politicamente justificade ol H
"3 Sen, “Capacidad y bienestar”, en este libro, pp. 54-83, a
™ Vease Cohen, “gigualdad de qué?",en este libro, pp. 38 ss. La "via media” es el tem
‘no que usa Cohen para el efecto de los bienes sobre la persona ‘
contribucién que a su libertad hace el estar bien nutrido, No tenemos
que elegir entre dar a la nutricién una importancia politica que no esté
relacionada con la libertad y con el “atletismo” de que Cohen acusa a
Sen, Alimentarse a s{ mismo noes la nica actividad libre para la que es
esencial estar provisto de una dieta adecuada.
La propia propuesta de Cohen confiere a la libertad un papel diferente
del que le asignan Sen y Rawls. Cohen cree que es injusto que las per-
sonas estén en desventaja a causa de formas que ellos no eligen libre-
‘mente. Considera que esta idea es lo que da fuerza intuitiva a la critica a
los “gustos caros” del bienestar que hacen Rawls y otros. Cohen acusa
a Rawls de oscilar entre un punto de vista determinista y uno humani-
tario de la naturaleza humana. Cuando ataca el uso politico de la no-
cién de merecimiento, Rawls usa argumentos deterministas y dice que
si alguien es més diligente o ambicioso que otros, es probable que estas
virtudes sean la consecuencia de una favorable crianza. Por otra parte,
Rawls sostiene que se debe hacer a las personas responsables por sus
gustos, y que se les debe considerar como los autores auténomos de
sus propios conceptos del bien. Lo que Rawls debié decir, segtin Cohen,
es que es diffcil saber la medida en que las personas son responsables
por sus esfuerzos 0 sus preferencias.'5 Pero el hecho de que sea diftcil
saberlo no es raz6n para no recompensar a las personas en la medida en
que sean responsables de sus esfuerzos y, lo que es mds importante para
Cohen, no hay raz6n para no compensarlos por preferencias desventa-
josas que no pueden resistir. Cohen reconoce que su propuesta requiere
la valoraci6n de la medida en que las desventajas son voluntarias en los
casos individuales, y que no es facil hacer esos juicios. Pero dice que “no
hay ninguna raz6n previa para suponer que los juicios acerca de la justi-
cia, en un refinado grado de detalle, sean faciles”."*
‘Aquf hay varias equivocaciones. Primero, Cohen supone que hay una
sola respuesta, en cualquier sentido, a la pregunta metafisica sobre el
grado en que la eleccin o esfuerzo de una persona fue libre. Pero esto
ignora cierta complicacién. La libertad de la voluntad puede a su vez ser
el resultado de la crianza y de condiciones sociales favorables. Podemos
‘creer que un ser humano es libre, si es que lo es, cuando tiene no s6lo un
rango de opciones, sino también una educaci6n que le permite recono-
cer esas opciones como tales y un respeto propio que lo hace elegir una
real entre ellas. La ignorancia, la falta de imaginacién y la falta de res-
Peto propio son no sélo limitaciones externas del rango de sus opciones:
pueden invalidar al mismo poder de elecci6n. Poseer una voluntad libre
podria ser asunto de suerte.
1 roid
“Bid, p36
Si esto es correcto, el Estado puede hacer algo mejor que los actos de
compensacién individual que propone Cohen. Podemos conformar # ld
sociedad de tal manera que las elecciones de las personas sean aut6nio-
mas y libres. ¥ aquf se vuelve importante insistir, junto coh Rawls, en que
el tema de la justicia es la estructura basica de la sociedad; Cohen ima-
gina un mundo en el que los funcionarios del gobierno hacen juictos so-
bre el grado en que las personas son responsables por sus preferencias.
Pero una parte de la raz6n por la que Rawls cree que debemos concen-
tramos en la estructura basica es que de esta manera es posible evitar
tener que hacer juicios sobre casos individuales. Al establecer la estructu-
ra basica de la sociedad como lo que Rawls llama un sistema de una
“pura justicia de procedimientos’, evitamos tener que hacer preguntas
muy dificiles de responder, acerca de si determinados individuos mere-
cen las posiciones en las que se encuentran.'? De manera similar, debemos
evitar tener que hacer juicios metafisicos particulares sobre si las per-
sonas han formado o no sus preferencias aut6nomamente. La sociedad
debe estructurarse de tal forma que podamos suponer, en la medida de
Jo posible, que asf lo han hecho.
Esto es asf no sélo por la razén pragmatica de que es diffcil hacer jui-
clos sobre Ia libertad de voluntad en casos particulares. En las con-
cepciones de Rawls y Sen se considera a la libertad como algo que la
sociedad debe tratar de alcanzar, no s6lo como una ocasi6n para hacer
juicios sobre lo que las personas merecen. Esto me lleva a un punto fi-
nal: también hay una raz6n moral para trabajar por medio de la estruc-
tura bésica, y evitar asf juicios particulares del tipo que Cohen tiene en
mente. Los juicios acerca de que los demés hayan o no elegido libremen-
te sus conceptos del bien no solo son dificiles de hacer, sino que son los
que no debemos hacer porque no respetan a los demés. Si uno de nuestros
objetivos es hacer posible a los miembros de la sociedad tener relacio-
nes morales decentes entre sf, ésta es una raz6n de mds para hacer que
la libertad aparezca como una consecuencia de la justicia; o sea, algo
que es resultado de una estructura bdsica justa de la sociedad.
BIBLioGRAFIA
Kant, Immanuel (1797), The Metaphysical Elements of Justice, traduccion ab
inglés de John Ladd (1965), Indian4polis, Bobs-Merrill Library of Liberal Arts.
Locke, John (1690), Second Treatise of Government, Indianspolis, Hackett Pus!
blishing.
7 Rawls, 1971, seceiones 14y 18
Mill, John Stuart (1859), On Liberty, Indian4polis, Hackett Publishing.
Rawls, John (1971), A Theory of Justice, Cambridge, Mass., Harvard University
Press,
—— (1980), “Kantian Constructivism in Moral Theory: The Dewey Lectures
1980", Journal of Philasophy, 77, septiembre de 1980.
(19824), “The Basic Liberties and Their Priority”, Tanner Lectures on
Human Values, ii, Salt Lake City, University of Utah Press.
(19826), “Social Unity and Primary Goods”, en Amartya Sen y Bernard
Wiliams (comps) Uittarianism and Beyond, Cambridge, Cambridge Unive
sity Press.
Comentario a “Capacidad y bienestar?”,,, ©... ,
WULF |
2 geWage
Durante los iiltimos tres 0 cuatro afios, la economia de Alemania ogc}.
dental ha presentado una tasa anual de crecimiento del. PmR.qua. est,
entre 3 y 4%, mientras que el mimero de personas. desempleadas =
“‘mantuvo aproximadamente en dos millones durante el. misma, perigto-
‘Algunas personas ponen en duda esta cifra, otras parece que ge igh agoe;,
tymbrado a ella. Lo digno de notar es que, a pesar de ser una econdmfa,
‘qn crecimiento, la tasa de desempleo parece haberse, “atascado” en.uh.
nivel bastante alto (ya sea de dos o de 1.5 millones). 2 mj opinién, al,
‘Gltimo fenémeno también se le debe ver desde un Angulo algo diferente,
esto es, el tiempo cada vez més prolongado en que muchas de estas per-
_sonas han estado desempleadas. re
Los doctores y los psiclogos afirman que los individuos desempleados
‘durante un largo periodo sufren psicolégicamente por esta situacién—y
no slo en términos de las pérdidas obvias de ingreso real—. Se afslan
j‘ dentro de la sociedad y empiezan a perder la capacidad para hacer e imi-
‘slat ciertas cosas, capacidad que previamente posefan. Este cambio tiene
‘aspectos. En la terminologia de Sen, su vector de funcionamiento se
4314. alterando y simulténeamente se reduce su capacidad, es decir, su
habilidad para lograr ‘varias combinaciones alternativas de quehaceres
»_y seres”. Este hecho no se manifiesta directamente en las estadfsticas ofi-
,,y con mucha frecuencia no se le tiene en cuenta en las discusiones
bre el desempleo cuando se citan las tasas de crecimiento e inflacién,
cambios en la productividad y otros indicadores econémicos.
«,Con mucha frecuencia, los paises en desarrollo s6lo son comparados
términos de pre per cApita. En su libro Commodities and Capabili
ha mostrado que la India y China estén muy cercanas en términog
'd¢ PIB por persona, pero muy distantes en términos de las capacidades.
‘Diisicas de sobrevivencia y educacién, como la “habilidad para vivin
‘mds, la de evitar la mortalidad durante la infancia y la nifiez, la de leer ¥,
Hreseribir y la habilidad para beneficiarse de una educacién escolar
sastenida’ (p. 76). oct
" . Estas capacidades bésicas son ciertamente de gran importancia ga sh
‘andlisis de la pobreza. Dejan de tener mucho interés en una compara
; con paises altamente desarrollados, por la sencilla razén de.que la, Man
95
yorfa de los funcionamientos verdaderamente elementales se logran en
tun alto grado en esas economfas. Sin embargo, me parece que otro con-
Junto de funcionamientos bésicos adquiere cada vez més relevancia en
los pafses muy industrializados, funcionamientos de los que nos hemos
olvidado, pues todos los habfamos logrado antes. Existe el peligro de que
algunos de estos funcionamientos basicos se vuelvan inalcanzables (0 lo
sean s6lo parcialmente); otros parecen estar fuera de alcance por el mo-
mento. Mencionaré algunos: beber agua entubada, nadar en los rfos 0
en el mar, comer pescado de mar, respirar aire limpio en una zona me-
tropolitana, salir a caminar en la noche sin temor, vivir sin el peligro de
un accidente en una planta nuclear.
Todos estos funcionamientos son muy bésicos, aunque reconozco que
lo “bésico” de ellos es diferente de la comparacién que hace Sen entre la
India y China. Creo que también vale la pena mencionar otra categorfa
de funcionamientos que parece estar estrechamente relacionada con el
estandar de vida. También en este caso quiero sefialar sélo algunos: re-
cibir educacién adicional, tener un empleo estable, tomar vacaciones,
participar en la vida social. Algunos de estos funcionamientos estan
relacionados en cierta medida con la nocién de opulencia. No obstante,
tienen mucho que ver con la habilidad de una persona para elegir entre
diferentes formas de vida; en otras palabras, con el conjunto de capaci
dades con que se cuenta.
La seleveiou de una clase de funcionamientos valiosos depende, como
¢s obvio, del contexto. En algunos casos debe interpretarse a éste en tér-
minos de la etapa de desarrollo de las economfas que se estén estudian-
do; en otros casos serfa mas adecuado considerar el desarrollo cultural
e historico de una determinada sociedad. Sen escribe que la eleccin de
la clase de funcionamientos est4 estrechamente relacionada con la selec-
cién de los objetos de valor.
éExiste algo que se parezca a una lista completa de los funcionamien-
tos importantes? En la comparacién que hace Sen de la India y China,
por ejemplo, que favorece mucho a China, ¢quizé deba uno incluir un
elemento que refleje el hecho hist6rico de que durante el régimen de
‘Mao muchas personas tuvieron que renunciar a sus ocupaciones pro-
pias con el fin de trabajar en la agricultura o en las minas de carbén,
hecho que limit6 gravemente al conjunto de capacidades de los intelec.
tuales chinos en ese tiempo?
La siguiente observacién se refiere al aspecto de mensurabilidad den-
tro del enfoque sobre la capacidad que propone Sen. Todos los funcio-
namientos elementales, como la expectativa de vida, la mortalidad in.
fantil o la tasa de alfabetismo de los adultos, son relativamente faciles de
medir, incluso en una escala cardinal. Pero, zqué sucede con funciona-
‘COMENTARIO 7
mientos més complejos, como lograr el respeto propio, tomar parte en
la vida social y politica, ser feliz en el trabajo? Me parece que en estos ca-
$08 es muy diffcil hallar una forma de medicién. :Se les podria resolver,
macién. Sin embargo, la situacién seria muy diferente si el’ e
dlegido, esto es, el n-tuple de funcionamientos logrados, fuera
alazar o arbitrariamente. ns
" La argumentacién anterior muestra lo dificil que es valorar li
dde lograr el bienestar*. Un conjunto grande de n-tuples de
‘no es necesariamente equivalente al conjunto preferido (a veces wil
Juhto m4s pequefio puede ser incluso un conjunto mejor ead
‘btencién y el procesamiento de la informacién se hace muy caraf!
‘blema de la evaluacién puede ser menos complicado cuando se
1 el aspecto de los derechos en Ia libertad del logro de blenest
f Parece que hay una relacién directa entre esta dltima y In “dée
{db Tos derechos” de una sociedad en particular o; més pr
Wista de derechos humanos fundamentalés que garaiitca:
dad; es decir, que en realidad protege. La libertad de pensantl
ea libertad de expresi6n; la libertad de prensa equivale a te
ides voltimenes de informacién; la libertad de clegir el Haga
aumenta la flexibilidad propia, y asf sucesivamente. En 3
abras, las libertades politicas y civiles aumentan el conjunto de cap
dad de un individuo y por lo tanto su libertad de lograr el bleh
j,Nuevamente, la situacion se complica cuando se tienen,
spendencias. Por ejemplo, mi rango de libertad est
igo de libertad del otro, y viceversa. Ademés, los conjuntog,
no parecen estar dados definitivamente, esto es, no parca
itos ¢ invariables. Por lo contrario, varfan con el transcirse debi
debido a cambios culturales, econémicos, polfticss,
légicos (ya dijimos que la eleccién de funcionamiento#
{del contexto). Todo esto se suma al grado de complejidad
de evaluacién 1, ee
Por supuesto, se han hecho intentos para resolver algunos de [6a
mencionados antes. Por ejemplo, el tema de los eee Tas
ha sido discutido ampliamente por muchos ¥ epano.
. En economts, Hayek y su escuela liberal son muy conocidee pwr
0 investigacién acerca de la relacién entre las acciones econémieas
Jos sistemas de derechos. En la teorfa de la eleccién social, muchos aca-
démicos han considerado al ejercicio de los derechos individuales den-
tro de los procedimientos colectivos de eleccién. Con respecto a la am-
pliacién de los conjuntos de oportunidad, Koopmans (1964) formulé
axiomas que, cuando son seguidos por un individuo, le hacen preferir el
conjunto aumentado en vez del original.
En mi opinién, hay que trabajar mucho en estos temas y en otros re-
lacionados con ellos. Las diferentes preguntas que he presentado en mi
exposicin no deben dar la impresiOn de que soy escéptico respecto al
mérito del enfoque de Sen. Por lo contrario, encuentro el enfoque de los
funcionamientos y capacidades extremadamente significativo y prove-
choso dentro de un an8lisis del bienestar*. Sélo para subrayar mi con-
viccién, me gustarfa referirme de nuevo a la lista de funcionamientos
bisicos, mencionados al principio de mi intervencién, que aparente-
mente désempefian un papel cada vez mas importante en los pafses in-
dustrializados —funcionamientos que, sin embargo, no se reflejan ade-
cuadamente en las estadisticas oficiales con las que acostumbran trabajar
muchos economistas—.
Serfa desorientador pensar que los enfoques de Sen sobre el bienestar*
y la capacidad sean principalmente de interés para el andlisis de los pafses
pobres, aunque sus estudios empfricos en términos de los funcionarnien-
tos més elementales han revelado un sorprendente grado de injusticia en
algunos de esos paises. El descubrimiento de este hecho es, por supuesto,
muy significativo, sobre todo para quienes suifren de carencias esenciales.
BIBLioGRAFIA
Dasgupta, P. (1989), “Well-Being: Foundations, and the Extent of its Realization
in Poor Countries", documento para discusién, Stanford, California, Stanford
University.
Gorman, M, W. (1956), “The Demand for Related Goods’, Joumal paper 33/29,
Ames, Iowa, Iowa Experimental Station.
Koopmans, T. C. (1964), “On Flexibility of Future Preference”, en M. W. Shelly, IL
y G. L. Bryan (comps), Human Judgements and Optimality, Nueva York, John
Wiley.
Laneaster, K. J. (1966), "A New Approach to Consumer Theory", Journal of
Political Economy, 74, pp. 132-137.
‘Sen, A. (1985), Commodities and Capabilities, Amsterdam, North-Holland.
(1987), The Standard of Living (The Tanner Lectures), Cambridge, Cam-
bridge University Press.
Williams, B, (1987), “The Standard of Living: Interests and Capabilities”, en Serr
(1987).
# III. DESCRIPCIONES DE LA DESIGUALDAD:
EL ENFOQUE SUECO DE LA INVESTIGACION:
SOBRE EL BIENESTAR
Ropert ERIKSON**
"BN 1a década de los cincuenta ya estaba claro que, a pesar de su uso ge-
‘ntralizado, el Pip per cépita es una medida insuficiente del bienestas* da
1a ciudadanos. Asf, en 1954, un grupo de expertos de las Naciones Unt
did sugirio que debfamos basamos no sélo en las medidas monetarias:
$9 medidas del bienestar* deberfan fundamentarse en varios componen-
b diferentes, que juntos conforman el nivel de vida.! Influido en parte
Fpbr el grupo de expertos de las Naciones Unidas, Johansson hizo del ni-
‘vil de vida, considerado como un conjunto de componentes, el concepto
basco en la primera encuesta sueca sobre este tema, realizada en 19682
encuesta fue seguida por varios estudios similares, tanto en Suecia
Botiio en otros pafses nérdicos. Para ejemplificar el enfoque sueco de la
tigaci6n sobre el bienestar utilizaré aqu{ la primera encuesta de 1968
que le siguieron directamente, realizadas por el Instituto Sueco de
gfiores, lo que expondré también se aplica a lo que ha realizado la Ofi-
Central Sueca de Estadistica, as{ como otros organismos suecos? de
estigacion.
"La medicion y la descripcion del bienestar implica responder a una
erie de preguntas. Una se refiere a la base de las medidas del bienestar:
beh tomarse en cuenta las necesidades o los recursos de los individuos?
es la cuestién acerca de si la propia persona o un observador exter-
B és el que debe juzgar el bienestar individual. Ademés, se debe decidir
tipos de indicadores se usarén y la forma en que se les utilizar4, c6-
** Debo agradecer a Walter Korpi, Martha Nussbaum y Michael Tablin sus utiles co-
jos a un borrador previo, a Caroline Hartnell por ayudarme con la version en in-
(En este caso se tradujo al inglés vlfard como welfare o well-being indistintamente. T.]
? Organizacion de las Naciones Unidas, 1954; vase también Organizacién de las Nacio-
pan Unidas, 1966
{1 Vease fohansson, 1970.
Por lo tanto, el subttulo de este capitulo bien pudo ser "El enfoque excandinavo de la
gacion sobre el blenestar”, que en realidad es el titulo de un ensayo euyoe autores
os Hannu Uusitalo y yo (Erikson y Uusitalo, 1987). -
01
También podría gustarte
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos50% (2)
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (2)
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- Plano de Sanat Cuz en PDF CompletoDocumento1 páginaPlano de Sanat Cuz en PDF CompletoNelson Martinez JankoriAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- Capitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionDocumento20 páginasCapitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionJulia CastilloAún no hay calificaciones
- Ibfc 520 NutricionistaDocumento10 páginasIbfc 520 NutricionistaErick AndradeAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- Practicas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkDocumento27 páginasPracticas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkLatasha Flores100% (2)
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFJesusRodriguezAlvearAún no hay calificaciones
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocumento1 página3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- 100 Nombres de Niña 2022 (Y Su Significado)Documento1 página100 Nombres de Niña 2022 (Y Su Significado)Sabrina ÁvilaAún no hay calificaciones
- Patrimonio Cultural Ciudadanía y Desarrollo LocalDocumento3 páginasPatrimonio Cultural Ciudadanía y Desarrollo LocalSabrina ÁvilaAún no hay calificaciones
- Casals Tres PDFDocumento21 páginasCasals Tres PDFSabrina ÁvilaAún no hay calificaciones
- Rodríguez - Modelos Explicativos de La Satisfacción Del ConsumidorDocumento24 páginasRodríguez - Modelos Explicativos de La Satisfacción Del ConsumidorSabrina ÁvilaAún no hay calificaciones
- Antropologia de La Muerte 2016 - A. BenaventeDocumento6 páginasAntropologia de La Muerte 2016 - A. BenaventeSabrina ÁvilaAún no hay calificaciones
- MILTON SANTOS - Espacio y MétodoDocumento3 páginasMILTON SANTOS - Espacio y MétodoSabrina Ávila100% (1)
- Capítulo 6. Doyal y Gough PDFDocumento28 páginasCapítulo 6. Doyal y Gough PDFSabrina ÁvilaAún no hay calificaciones